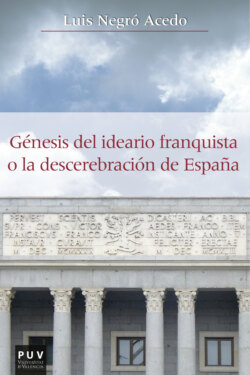Читать книгу Génesis del ideario franquista o la descerebración de España - Luis Negró Acedo - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеI. DEMOLICIÓN DE UNA IDEA DE LA CULTURA Y DE LA CIENCIA
Antes de entrar a analizar las ideas en las que empezó a asentarse el franquismo, nos parece imprescindible mostrar los métodos que, como obligatorio preámbulo a la elaboración de esas ideas, emplearon los hombres del régimen para borrar, sería más apropiado decir aniquilar, las ideas que habían sostenido la Segunda República y que, a su vez, esta había intentado llevar a la práctica e incluso, en algunos casos, institucionalizar.
Nos referiremos en particular a la Institución Libre de Enseñanza, ya que representó, tanto desde el punto de vista de las ideas como desde el de la práctica de la enseñanza, una de las instituciones más representativas de la Segunda República, que siempre proclamó la educación de los españoles como una de sus prioridades, y por ello la más odiada en los medios intelectuales conservadores. Los furibundos ataques a la Institución y a sus hombres que llevaron a cabo los medios reaccionarios, ya durante la República y, sobre todo, cuando se acabó la guerra civil, ayudan a comprender mejor los métodos de persecución de la dictadura de todo lo que no estuviera, de cerca o de lejos, de acuerdo con sus principios, al mismo tiempo que ponen de manifiesto las ideas en que se apoyan estos métodos; ideas que se expresan con brutal simplicidad en esos ataques, y que luego aparecerán desarrolladas, envueltas en una retórica apropiada, en las producciones culturales franquistas.
1. ASALTO A LA INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA
La Institución Libre de Enseñanza aparece en 1876, creada por Francisco Giner de los Ríos, después de haber sido excluido de su cátedra en la Universidad de Madrid, por haberse negado a someterse a lo dispuesto en el Decreto del 26 de febrero de 1875 sobre disciplina académica. En aplicación de dicho decreto, una circular del ministro de Fomento, Manuel de Orovio, recomienda a los rectores de las universidades que eviten la enseñanza de doctrinas religiosas que no sean las del Estado. La recién estrenada Restauración monárquica en la persona de Alfonso XII, y el gobierno de Cánovas del Castillo, cabeza del partido liberal-conservador, artífice de la restauración, justificaba esta decisión arguyendo que,
cuando la mayoría y casi totalidad de los españoles es católica y el Estado es católico, la enseñanza oficial debe obedecer a este principio, sujetándose a todas sus consecuencias. Partiendo de esta base, el Gobierno no puede consentir que en las cátedras sostenidas por el Estado se explique contra un dogma que es la verdad social de nuestra patria.1
No solo Giner, sino otros catedráticos como Emilio Castelar, Nicolás Salmerón (presidentes estos de la Primera República) o Gumersindo Azcárate, que pertenecían o habían pertenecido al círculo de los entonces llamados krausistas, serían excluidos de sus cátedras y reflexionarían con Giner sobre la creación de la Institución, cuya finalidad debía ser la de «armonizar la libertad que reclama la investigación científica y la función del profesor, con la tutela que ejerce el Estado»2 sobre la educación, sustrayéndola a esa tutela.
La Institución, que en principio estaba destinada a los estudios universitarios, se dedicó luego principalmente a los estudios secundarios y primarios y fue adquiriendo cada vez más influencia en los medios liberales, abiertos no solamente a las ideas que venían de Europa, sino a sus métodos de enseñanza, como las excursiones didácticas, la observación directa de la naturaleza, etc. A principios del siglo XX, la Institución afirmará su influencia en las elites del país, y logrará introducirse en los organismos e instituciones estatales. De lado ya las ideas de Krause, alrededor de las cuales se habían ido formando los hombres que habían fundado la Institución, su tarea iba a centrarse, en el primer tercio del siglo XX, en la formación de las elites liberales llamadas a dirigir el país y a modernizarlo. En 1907, un real decreto crea la Junta de Ampliación de Estudios, que será considerada como la heredera del espíritu de la Institución. En la primera mitad de 1910, la Junta va a promover la creación de dos organismos que tendrán también una importancia capital en el ámbito de la ciencia, de la educación y de la cultura del país: en marzo aparece el Centro de Estudios Históricos, y en mayo la Residencia de Estudiantes. La labor de los institucionistas se completará durante la Segunda República con la creación, en 1931, de las Misiones Pedagógicas, encargadas de la difusión de la cultura por los lugares más retirados e incultos de España. Las misiones fueron obra de Manuel Bartolomé de Cossío, ligado a la Institución Libre de Enseñanza desde sus comienzos en 1876, primero como alumno y luego como profesor, y serían completadas por La Barraca, la compañía de teatro dirigida por Federico García Lorca, creada también en 1931, siendo ministro de Instrucción Pública Fernando de los Ríos, sobrino del fundador de la Institución y educado en ella.
El desarrollo de las ciencias, del pensamiento y, en general de la cultura llevado a cabo por los institucionistas en la España del primer tercio del siglo XX, era y es lo suficientemente conocido como para que no tengamos que volver sobre ello. Y no solamente en los medios intelectuales o especializados, sino en el gran público; basta decir que el primer director de la Junta de Ampliación de Estudios fue Ramón y Cajal, premio Nobel de Medicina 1906; y todo el mundo sabe que Federico García Lorca, Luis Buñuel y Salvador Dalí, tres artistas universales, fueron pensionistas la Residencia de Estudiantes, creada también por los institucionistas.
Toda esa labor, comenzada a finales del siglo XIX, alcanzaría una suerte de esplendor con la Segunda República, cuyos dirigentes, algunos de ellos institucionistas, la facilitarían y apoyarían. El resultado de la guerra civil va a acabar brutalmente con todo ello; los directores, profesores y colaboradores que no murieron en la contienda o fueron encarcelados, estuvieron obligados a exiliarse o fueron apartados de toda actividad si se quedaron en España. Los organismos e instituciones, así como sus locales, pasaron a depender del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, organismo que Franco puso en manos del Opus Dei. Las ideas que los institucionistas querían poner en práctica estaban en las antípodas de lo que el franquismo pretendía imponer, y por ello serían perseguidas y denigradas como le serían todas las opiniones políticas, religiosas o sindicales que no estuvieran en la línea del régimen salido de la guerra civil. Así, el ámbito de la educación, en manos de una clase media cultivada y en su mayoría liberal, en la que se habían extendido fácilmente las ideas de los institucionistas, será el blanco privilegiado de un régimen cuya tarea principal era arrancar de raíz toda idea que apartara al país de lo que para ese régimen eran sus esencias, es decir el catolicismo como único y obligatorio marco ideológico. Según el Estado salido de la guerra civil, contra esas esencias se habían levantado, desde el siglo XIX, los hombres de la Institución Libre de Enseñanza, y la Segunda República había intentado destruirlas instaurando el laicismo a todos los niveles del Estado, en particular en la enseñanza. Una de las primeras tareas del nuevo Estado sería revisar la educación, desde la primaria hasta la universidad para, anulando todo lo que había hecho la República en ese ámbito, adaptarla a los nuevos principios. El Boletín Oficial del Estado del 11 de noviembre de 1936 no permitía ninguna duda al respecto.
Se trata –decía– de impulsar una revisión total y profunda en el personal de Instrucción Pública, trámite previo a una organización radical y definitiva de la enseñanza, extirpando así de raíz esas falsas doctrinas que con sus apóstoles han sido los principales factores de la trágica situación a que fue llevada nuestra Patria.3
A partir de este decreto se crearían comisiones de depuración para todos los niveles de la enseñanza, encargadas de examinar los expedientes de maestros, profesores y catedráticos de todas las ciudades y pueblos de España, y de proceder a su apartamiento de la docencia si procedía. La Comisión de Cultura y Enseñanza, encargada de esta depuración, estaba presidida por José María Pemán, y bajo ella se ampararían una serie de comisiones, entre la cuales se encontraba la Comisión A, que es la nos interesa aquí particularmente. Esta comisión, encargada del personal universitario, se establecería «en Zaragoza, con el catedrático de aquella Universidad Antonio de Gregorio Rocasolano de presidente y el catedrático de la Universidad de Madrid Cándido Ángel González-Palencia Cabello de secretario».4
Pero los encargados de la depuración debieron pensar que la educación llevada a cabo por los organismos del Institución Libre de Enseñanza había dejado en la sociedad rasgos demasiado difusos y fuertes para poder suprimirlos solamente con la represión de los profesores que la pusieron en práctica. En 1940, aparece el libro Una poderosa fuerza secreta. La Institución Libre de Enseñanza,5 compuesto por artículos de la pluma de catedráticos de universidades e institutos de segunda enseñanza, en el cual se intenta desprestigiar, por todos los medios posibles, a los hombres y a los organismos creados o inspirados por los institucionistas. Desde el insulto personal a la acusación de sectarismo y de corrupción, se vierte sobre ellos –habría que decir se vomita– todo el odio que esos profesores sentían, desde hacía tiempo, por las ideas defendidas y llevadas a la práctica por los herederos de la Institución Libre de Enseñanza.
El análisis de tal libro nos parece doblemente interesante en el contexto del presente estudio. Por una parte, es una expresión, bastante brutal y directa, del radicalismo de la dictadura contra todo lo que se saliera del marco de sus ideas, y por otra, muestra, con una claridad meridiana porque desprovista de la retórica en que se envolverán en los soportes que analizaremos a continuación, las ideas de base en que el franquismo se apoyó durante cuarenta años.
Para que la tarea de demolición alcanzara su fin, para que no quedara ningún rastro sin denigrar, había que comenzar por el principio; el primer artículo, firmado por Miguel Artigas, director general de Bibliotecas y Archivos, director de la Biblioteca Nacional y académico, hace una síntesis del origen, las ideas y la historia de la Institución. El marco es, pues, el siglo XIX, pero, antes, el autor recuerda donde hay que buscar, y encontrar, lo que él, y con él el franquismo, ha decidido que son las esencias de España, a las que hay que volver para «reconquistar» el país: «La unidad de creencias de España, que, como otras, era previa e indispensable en los últimos años del siglo XV y XVI, para llegar a la unidad nacional».6
He aquí la idea matriz alrededor de la cual girará todo el entramado ideológico del franquismo: España, la verdadera España es la de los Reyes Católicos, Carlos V y Felipe II. Todo lo que vino después es o bien decadencia, con los llamados Austrias Menores del siglo XVII, o bien disolución de esas esencias con la monarquía borbónica y, sobre todo, con los Ilustrados. El siglo XIX será la desembocadura de todos esos males, como aclara Artigas: «en las famosas cortes de Cádiz se manifestó un modelo ostensible y elocuente que si se había ganado la guerra, el espíritu de la revolución había a su vez ganado no pequeña parte de los hombres que representaban la Nación». Ese es el mal por excelencia según el texto, el espíritu de la Revolución francesa del que va a derivarse el liberalismo, el nuevo sistema político que se fue imponiendo, con pasos hacia atrás y hacia adelante, durante ese siglo en toda Europa, incluso si en España la clase portadora de ese sistema de ideas, la burguesía, nunca fue lo suficientemente sólida o fuerte para llegar a implantarlo con todas sus consecuencias.
Sin embargo, los avances del liberalismo harían posible la aparición de un grupo de intelectuales, todos ellos vinculados a la Universidad de Madrid, que, agrupados alrededor de Julián Sanz del Río, desarrollarían las ideas del filósofo idealista alemán Karl Christian Friedrich Krause. Julián Sanz del Río trae esas ideas de sus estudios en Alemania y en Bélgica, e intenta ponerlas en práctica en el contexto de la España de mediados del siglo XIX, desde su cátedra de Filosofía del Derecho en la Universidad de Madrid. Refiriéndose a ello, Artigas dice: «el krausismo, poco brillante, y opaco en comparación con los de Hegel y Kant [...], tuvo Sanz del Río y tuvieron sus discípulos, la desdicha de exponerlo en un lenguaje abstruso y bárbaro». Y algunas líneas más adelante, la filosofía de Krause es calificada de «indigesta». No es este el lugar de analizar las ideas de Krause, de abrir una polémica sobre la validez o invalidez de la filosofía krausista, ni de calibrar su comparación con los mucho más conocidos Hegel y Kant; lo que queremos señalar es la agresiva descalificación del autor del artículo de una filosofía, sin otro argumento que su descalificación, que se extiende a la incapacidad de expresarla de sus adeptos. Aunque si seguimos leyendo vamos a encontrar el porqué de la nocividad de tal filosofía. «Este sistema –se lee– más que como contenido filosófico, tuvo importancia porque en torno suyo [...] se agruparon los disidentes, los que no aceptaban el Catolicismo como creencia y como norma de vida».
Nos topamos aquí con el núcleo del que se nutre no solamente todo el razonamiento del autor del texto, sino, como tendremos ocasión de ver, todas las ideas que elabora el franquismo. La conducta, las ideas y su aplicación, los actos o los proyectos de los hombres y de los grupos sociales no son buenas o malas por la mayor o menor coherencia de su contenido, por su rigor lógico o por sus resultados en la sociedad o en la realidad, sino con relación al catolicismo; a nadie le está permitido apartarse de él so pena de condena absoluta, de descalificación sin contemplaciones. Para los hombres que escriben estos artículos, hay que temer esa condena por encima de todo. Volvemos aquí a la pena de excomunión que empleaba la Iglesia católica para deshacerse de todo lo que le estorbaba apartándolo de la comunidad, y, si no bastaba, encarcelándolo o suprimiéndolo en la hoguera. El franquismo reproduce el sistema «excomulgando» a los hombres que no quieren adaptarse a sus esquemas ideológicos, perfectamente enmarcados en el catolicismo más ortodoxo, desterrando, encarcelando o fusilando a los que se muestren demasiado reacios a sus principios.
Condenados por sus ideas, los krausistas van a serlo por su actuación para llevarlas a la práctica en la enseñanza, lo que justificará la persecución no solo de las ideas sino de los hombres de la Institución, en el momento en que se escribe el artículo. Artigas recorre, de forma apresurada e interesada, algunos acontecimientos históricos del siglo XIX, diciendo que «en 1865 se formó expediente a Sanz del Río y a alguno de sus discípulos, entre ellos a Giner de los Ríos». En realidad los acontecimientos que los llevarían a esos expedientes y a ser apartados de las cátedras comenzarían en 1867, cuando contestando a una campaña promovida por progresistas y demócratas exiliados contra la monarquía española, las autoridades académicas firmaron un texto que les fue dirigido por el Ministerio de Fomento «reiterando el testimonio solemne de su adhesión a los principios fundamentales de esta monarquía secular y a la persona excelsa de V. M., protectora de las ciencias y de las artes».7 Muchos profesores, entre los cuales se encontraban los krausistas, se negaron a firmar y se les abrió expediente. A esos hechos se refiere Artigas, añadiendo: «pero vino la revolución del 68, volvieron a sus cátedras, y entonces se legalizó la más amplia libertad de enseñanza, y, es claro, en nombre de ella se persiguió a las doctrinas que sus contrarios profesaban». Evitando entrar en las polémicas y luchas que se desencadenaron con el triunfo de la revolución de 1868, diremos que, en la nueva situación, los krausistas ocuparon puestos relevantes en la administración de la educación, y que, desde ellos, intentaron reformarla basándose en particular en un principio para ellos fundamental: la libertad de cátedra. Se legisló sobre esa libertad, así como sobre la libertad de enseñanza, referida a los establecimientos docentes no costeados ni administrados por el Estado, lo que también favorecía a los colegios religiosos. De todas formas, la reforma no daría muchos frutos y esa pretendida persecución de las doctrinas de sus contrarios, a la que alude Artigas, no debió ser muy efectiva, ya que, inmediatamente, se levantaron públicamente voces para contestar la citada legislación, que en algunas universidades no fue aplicada. Desde la Universidad de Barcelona, un escrito, fechado en enero de 1869, proclama que «la libertad de la ciencia y la independencia de su magisterio..., jamás debería convertirse en salvoconducto para enseñar errores, y la misma libertad debe quedar subordinada a las leyes eternas de Dios». Y en la de Granada, el Claustro de profesores escribe, ese mismo mes, que la enseñanza debe asentarse «sobre la moral y la religión, principio fundamental de todo progreso y cultura».8
Avanzando en el tiempo, después de haber descalificado a Sanz del Río, a su filosofía y, a pesar de lo que se afirma en el artículo, a sus no muy afortunados intentos de puesta en práctica, Artigas va a atacar al más notable y conocido de sus discípulos, que no podía dejar de desacreditar individualmente, por ser el fundador de la Institución Libre de Enseñanza: Francisco Giner de los Ríos, hombre calificado siempre de nefasto por su «desprecio o poco aprecio a la cultura tradicional», es decir a la cultura basada en el catolicismo.
Contra la «influencia difusa» que esas ideas estaban teniendo en la sociedad española, se había levantado el que para el franquismo será una suerte de gigante intelectual capaz de demostrar con su sabiduría esas ideas; una especie de genio benéfico, como en los cuentos, que sirve además de escudo, o de muralla defensiva contra todo lo que no sea el catolicismo: Marcelino Menéndez y Pelayo, a la obra «ingente» del cual, según Artigas, «es preciso volver ahora [1940] para tomar pie y alientos en la presente cruzada patriótica» (tendremos ocasión de volver sobre tal obra).
El texto sigue constatando la influencia de los institucionistas en la sociedad española, quienes, según el autor, «con sutiles y engañadoras artes han hecho cundir un indiferentismo religioso que ha asfixiado el pensamiento español, con ciencia importada sin espíritu español ni católico». Aquí la acusación roza el ámbito de la brujería –sutiles y engañadoras artes–, lo que se ajusta bien a los métodos inquisitoriales que empleaba el franquismo contra sus enemigos. Y el artículo termina con «casi habían ahogado el alma España. Que ahora anhela respirar aires que la tonifiquen». Para combatir esa influencia difusa y suprimir todo lo que pueda suponer un obstáculo a la respiración de la que habla Artigas, se escriben las alrededor de 250 páginas de los 19 artículos que siguen, cuya agresividad y despropósito está en relación directa con la dificultad de erradicarla, porque ha llegado a lo más profundo de la cultura.9
Delimitado así el ámbito en que se estructura y desarrolla el institucionismo, cada uno de los trabajos que siguen va a tomar un aspecto o una parcela de ese ámbito para intentar, más que destruirlo, porque el resultado de la guerra civil ya ha acabado con sus organismos y sus hombres, desacreditarlos ante los grupos sociales cultivados del país, en particular en la universidad, ya que la mayoría de los firmantes de los artículos son catedráticos y profesores. Entre ellos encontramos al presidente y al secretario de la Comisión de Depuración universitaria establecida en Zaragoza: los catedráticos Antonio de Gregorio Rocasolano, y Cándido Ángel González-Palencia Cabello.
Rocasolano, vicepresidente, además, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, colabora con dos artículos; el primero, «La Táctica de la Institución»,10 es en realidad el preludio del segundo. Como para Artigas, para Rocasolano la labor de la Institución estaba «dirigida a desarticular nuestra propia cultura, atacándola en su base religiosa», y ello, dice, desde el Ministerio de Instrucción Pública, creado a principios del siglo XX, donde los institucionistas se habían introducido y desde donde regían la educación, aplicando una política partidista. En la pluma de un hombre encargado de dirigir la depuración de los profesores universitarios que no pensaran como quería la dictadura que había resultado de la guerra civil, la congruencia de tal afirmación es difícilmente aceptable; pero nos encontramos ante un sistema de ideas en el que lo primordial no es pensar o expresarse con la más mínima coherencia, o dentro de las normas básicas de la honestidad intelectual; la solidez de las afirmaciones no necesita ningún tipo de prueba, están refrendadas por la «verdad suprema de la religión católica»: todo lo que no está dentro de esa verdad es error, luego el ataque a ese error se hace forzosamente desde la verdad. Rocasolano continúa por ese camino, adentrándose ahora en la acusación de corrupción. Durante la República, escribe, la Institución «llegó a ser la entidad que, sin responsabilidad legal de gestión, disponía de todos los resortes de mando de la enseñanza», lo que le permitía, para el reclutamiento de profesores, realizar «oposiciones vergonzosas [...] con apariencia de legalidad», distribuir entre sus partidarios «cargos en congresos científicos, relaciones culturales, etcétera», y todo ello, «abonado copiosamente por el Presupuesto Nacional». Y a grandes males grandes remedios, parece decirnos el autor: «tales actuaciones hubieran producido males irreparables a nuestra Patria, si no se realiza el Gloriosos Levantamiento militar, salvador de España».
Pero eso es el pasado, para el futuro el autor propone que la influencia difusa de la Institución se combata impidiendo que «las Logias masónicas no puedan actuar sobre el Ministerio de Instrucción Pública», haciendo que los hombres como él opongan «a la funesta táctica internacionalista de la Institución una labor cultural de honda raíz española», al «servicio de Dios» y de «la España inmortal», «alejada de toda política de partido». La última afirmación nos pone una vez más ante un lenguaje cuyo referente no es el que aparentemente designa, ya que Rocasolano pretende ignorar con él una evidencia, a saber: que su texto se inscribe en un contexto en el que la política del partido fascista español, la Falange, al menos nominalmente, es el patrón por el que todo se mide. Más allá de la condena a la Institución por internacionalismo o laicismo, hay una acusación aquí cuyo alcance supera la mera condena discursiva o textual; los institucionistas son calificados de masones, calificación que aparecerá una y otra vez en los textos que componen el libro. Ahora bien, acusar a alguien de masón en la España de 1940 es pedir que se le aplique la ley contra la masonería y el comunismo, promulgada el 2 de marzo de ese año, que castigaba a los masones y comunistas con penas de cárcel, con la obligación de efectuar, en los dos meses a partir de su promulgación, «una declaración-retracción ante el gobierno, para que la administración investigue si ha habido o no excusa absolutoria para la persona que la presente. En caso negativo, se la apartará definitivamente de cargo o función pública».11 La intención es clara: no solamente hay que separar a los profesores institucionistas de sus cátedras, hay que meterlos en la cárcel, o bien desacreditarlos ante sus posibles alumnos haciendo que se retracten de sus ideas.
El segundo artículo de Rocasolano, «La investigación científica acaparada y estropeada»,12 nos va a llevar al verdadero referente de su hiperbólico y contundente discurso. Aquí no será la educación en general, sino, como el título indica, de la investigación científica, y la acusación se dirigirá particularmente a la Junta de Ampliación de Estudios, acusada asimismo de disponer del erario público para sus fines, como hemos visto anteriormente. Lo que es en este texto significativo, es que va a desvelar los verdaderos motivos de esas encendidas acusaciones. La cita es un poco larga pero explica perfectamente lo que subyace bajo el discurso de la religión y de la España eterna: envidias y odios personales.
Mi laboratorio de Investigaciones no tenía todavía existencia oficial hace unos veinte años, pero de hecho existía desde 1902, practicando una labor modesta, pero propia. Un día se vio agasajado con la visita del señor Castillejo, secretario y animador de la Junta para Ampliación de Estudios; conversamos un rato y le hablé de los temas que por entonces estudiaba, y me decía que los jóvenes que quisieran hacer estudios de Bioquímica en el Extranjero debían estar previamente un curso en mi laboratorio, y así después aprovecharían mejor las enseñanzas que podían recibir fuera de España.
Quedé encantado de la comprensión del señor Castillejo; pero apenas había transcurrido un año después de aquella visita cuando vi claramente que me había engañado, o que él se habría engañado si me supuso adherido a su obra.
En efecto; el catedrático de Agricultura del Instituto de Toledo, señor Sancho Adellac, conocía mis trabajos, poco tiempo antes publicados (1915-1916), sobre la acción fertilizante del manganeso; él mismo había hecho algunos estudios en campos de experimentación sobre el mismo tema, y para poder ampliar las conclusiones de mis trabajos de laboratorio, el profesor Sancho Adellac solicitó de la Junta, no una pensión, sino la consideración de pensionado, para continuar, durante un curso, sus trabajos en Zaragoza, reforzando su petición con una interesante publicación que sobre el mismo tema había realizado. La contestación de la Junta fue contundente: «No se concede porque sería sentar un mal precedente», afirmando, además, en una conversación el señor Castillejo que no tenía noticias ni de mis trabajos ni de mi laboratorio. Hay que reconocer que, tanto en el manejo de la publicidad como en el del silencio –arma más terrible que la oposición-–, los institucionistas son maestros.
La aportación de este catedrático a la destrucción de la labor de la Institución libre de Enseñanza, y en particular de la Junta de Ampliación de Estudios sería ampliamente reconocida por el franquismo, que, en 1946, bautizaría con su nombre una de las creaciones más significativas de esta junta en el ámbito de la ciencia: el Instituto Nacional de Física y Química, inaugurado el 6 de febrero de 1932. Desde 1946, el instituto se denomina Instituto de Química y Física Rocasolano.
El Instituto de Física y Química, conocido popularmente como el Instituto Rockefeller, por haberse construido con fondos de la asociación de ese nombre, en la llamada por Juan Ramón Jiménez la Colina de los Chopos, muy cerca de Residencia de Estudiantes (al final de la calle Serrano de Madrid), es el blanco de otro de los artículos de este libro, firmado por Luis Bermejo,13 catedrático y ex rector de la Universidad de Madrid, vocal de la Comisión de depuración, quién después de acusar la Institución de ser una agrupación de tipo masónico (aquí la acusación no es directa, pero está insinuada), proclama que hay que recuperar el Instituto para «exaltar el patriotismo», para llevar a la juventud por los «senderos de la Verdad y del Bien», así, con mayúscula.
En esa perspectiva de acusación a la Institución y a sus hombre de masones, extranjerizantes y, por ende, antipatrióticos, descreídos, anticatólicos, corrompidos y sectarios, de haber sido los inspiradores de la Segunda República y así pues, de ser responsables de la tragedia que para España ha representado la guerra civil, se situarán todos los artículos del libro, que pasarán revista a los organismos, instituciones o departamentos ministeriales dirigidos o, según los acusadores, inspirados por ellos.
En «La formación del profesorado», Miguel Allué,14 catedrático y director del Instituto de Zaragoza, según el cual la República puso en manos de la Institución la instrucción pública, la acusa de reclutar solo a profesores de segunda enseñanza que estuvieran de acuerdo con sus ideas con el fin de laicizarla completamente, cosa que, según él, «no se concibe en una nación católica» como España. Miguel Sancho Izquierdo, catedrático de la Universidad de Zaragoza, en su artículo «La provisión de las cátedras»,15 la acusa de lo mismo que el anterior, ahora en lo referente a las oposiciones y creación de cátedras, añadiendo que su proceder era «masónico y tortuoso». Seguirá el anatema contra «El instituto-escuela»,16 firmado por el catedrático Benjamín Temprano; «La residencia de Estudiantes»,17 de Carlos Riba, catedrático decano de la Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza, significativo porque dice, refiriéndose al libro que nos ocupa, que «estas páginas pliegos de cargo, [están] redactadas sin pasión ni odio», para añadir que la labor de la Institución en la Residencia, «pagada con el dinero del Estado, [sirvió] para desnacionalizar la mente y el corazón de nuestra juventud escolar y para hundir a España en el caos de los sin Dios y sin Patria, del que solo hay otro ejemplo en el mundo: Rusia» (habría que preguntarse qué significan para el catedrático «pasión» y «odio»). Continuarán los cargos del catedrático, también de la Universidad de Zaragoza, Domingo Miral, contra los cursos de verano18 en la Universidad de Santander, acaparadores, según el autor, de todos los fondos del Ministerio, cuando una parte de estos estaba destinada a la Residencia de Jaca, es decir a un organismo que dependía de la Universidad de Zaragoza. De la envidiosa rivalidad entre universidades, el artículo pasa a la acusación ad hominem, tratando al historiador Américo Castro de «hombre cerril, indiscreto, fanático y soberbio». Ningún rincón de la labor de real o atribuida a la Institución quedará por explorar y denigrar en la pluma de ese grupo de catedráticos de universidad, de institutos de segunda enseñanza, de maestros, etc.: la Escuela Superior de Magisterio,19 acusada por José Talayero, maestro nacional, de «infectar la masa»; el Centro de Estudios Históricos, acusado por Ángel González Palencia, catedrático de la Universidad Central y académico de la Lengua, secretario de la Comisión de Depuración, de «silenciar las publicaciones de personas de derechas»; la Escuela de Criminología,20 a la que el profesor José Guillart y López Goicoechea, miembro del Consejo Superior de Protección de Menores, achaca la aplicación de «política revolucionaria y antiespañola»; Romualdo de Toledo,21 director general de Primera Enseñanza, que arremete contra el Patronato de Misiones Pedagógicas y contra La Barraca, «altavoz espléndidamente remunerado para las herejías y extravagancias de García Lorca». La enseñanza del arte por la Institución será abordada por Juan Contrera,22 catedrático de universidad y marqués de Lozoya, cuyo nombre veremos aparecer en todas las publicaciones que nos ocuparán en los capítulos siguientes, para quien tal enseñanza intentaba «interpretar con un criterio laico el arte español», contra lo cual se realizó «el viril levantamiento del Ejército y la juventud española». La «nefasta» labor de la Institución en la política, en las Cortes y durante la guerra civil no se dejarán de lado: Hernán de Castilla,23 otra vez Romualdo de Toledo,24 y un catedrático de universidad que firma X.Y.Z.25 se encargarán de ello.
Después de esta somera enumeración, queremos examinar con cierta atención dos artículos del libro, porque, a nuestro parecer, en ellos aparecen, con toda claridad, las características generales de esta colección de textos.
El primero se titula «La Institución Libre y la Prensa», está firmado «por uno que estuvo allí»,26 y empieza con una contundente afirmación, a la que como ya nos hemos habituado a estas alturas, no se aporta ninguna prueba: «Todos y cada uno de los periódicos republicanos y de extrema izquierda liberal de los primeros años de la Restauración fueron tribuna de la Institución Libre de Enseñanza». La amalgama ideológica en la que se mueve el autor no parece perturbarlo; lo que a él le interesa es acusar a la Institución, a través de esas publicaciones, de ser «responsable de los sangrientos desórdenes de las turbas en el breve período de la I Republica». Después, pasando por tres periódicos liberales madrileños: El Imparcial, El Liberal y El Heraldo de Madrid, según el autor en manos de los hombres de la Institución, vamos a llegar al que al autor le interesa realmente atacar, a una de las tribunas de prensa más importantes de la burguesía liberal, entre la Primera Guerra Mundial y la guerra civil española: El Sol. Fundado en 1917 por el industrial Nicolás María Urgoiti, cuyo nombre aparecerá en importantes empresas liberales, como Unión Radio, la cadena de emisoras más importantes de la anteguerra civil, el periódico publicó artículos de prácticamente todos los escritores importantes de la España de la época: liberales como José Ortega y Gasset, pero también futuros falangistas importantes como José María Alfaro o Pedro Mourlane Michelena. Mas al autor, «que estuvo allí», no le interesan los matices; El Sol es para él «la obra maestra –el Olimpo– de la Institución Libre de Enseñanza». En cuanto a su situación en el espectro sociopolítico «ningún periódico –se lee– más capitalista que El Sol. Tenía todos los vicios, los modos del capitalismo». La definición no deja lugar a dudas, pero ello no impide al anónimo autor, afirmar con la misma contundencia unas líneas más abajo: «El Sol fue el primer periódico izquierdista que atacó a la Iglesia [...], el más eficaz instrumento de la revolución española, causa de la espantosa guerra civil española». ¿Sabe el autor de qué está hablando? Da la impresión que no. Una de las justificaciones de la rebelión contra la república era la evocación de una revolución comunista, y una revolución social era lo que pretendían llevar a cabo los anarquistas durante la guerra civil; ¿qué relación puede tener con esas revoluciones el capitalismo, que es contra quien van dirigidas? La coherencia no parece ser una preocupación mayor del firmante del artículo; lo que le interesa es llegar a la conclusión de que si el periódico es el responsable de la guerra civil, y «fue muy prontamente manejado por los elementos más significados de [la] Institución», los responsables de la República y de la guerra son los institucionistas. El artículo acaba concediendo, sin embargo, una calidad a El Sol, afirmando que fue «la más selecta tribuna de la Institución Libre de Enseñanza», inmediatamente corregida añadiendo que fue el mayor «propagandista de la revolución».
¿Nos encontramos ante la biliosa reacción de alguien que trabajó en El Sol y fue excluido por alguna razón que aquí no se aclara? Puede ser posible que, como el catedrático Rocasola sintió sus trabajos de investigación menospreciados por la Institución, el «que estuvo allí» exprese aquí su rencor por un asunto personal. Fuere como fuese, el artículo nos parece una expresión clara del odio –ideológico o personal– que impregna todas las páginas de este libro, revestido de una retórica que no recula ante ninguna acusación, por muy incoherente que sea la argumentación empleada para apoyarla, lo que stricto sensu, tiene muy poco que ver con lo que se entiende en Occidente por pensamiento. El hecho es tanto más evidente, cuanto que se trata de hombres cuyo oficio es, precisamente, el de pensar.
El segundo artículo, «Origen, ideas de la Institución Libre de Enseñanza»,27 es significativo en primer lugar porque es el más extenso de la colección, 92 páginas y, además, porque su autor era uno de los hombres más importantes del grupo de católicos que desempeñaría un papel fundamental en el franquismo: presidente de la Asociación Española de Propagandistas.28 Fernando Martín Sánchez Juliá retoma, ampliándolo, lo que ya había escrito Miguel Artigas en el primer artículo que hemos comentado. La novedad, si así puede llamarse, es que, después de enumerar desde el comienzo del artículo todos los males de los antecedentes de la Institución: el krausismo, escuela filosófica que se convirtió en una secta y más tarde en una «organización eficacísima de protecciones mutuas», cuya enseñanza estaba dirigida a la «descristianización de España», para acabar dando bases a los «directores de la revolución que trajo la República»; después de dibujar claramente la figura del fundador de la escuela, Sanz del Río, calificado de hipócrita, descreído y heterodoxo, dotado de «un diabólico sectarismo proselitista», que desprecia a los españoles por atrasados, a quién, con eclesiástica magnanimidad, desea el autor «¡Que Dios haya perdonado!», Sánchez Juliá apoya cada una de sus descalificaciones en largas citas de Menéndez Pelayo –de ahí la amplitud del texto–, procedentes, en particular, de su Historia de los heterodoxos españoles, en la que Menéndez Pelayo dedica un amplio apartado en el capítulo iii del libro VIII al krausismo. Como Artigas, el autor del presenta artículo toma aquí a Menéndez Pelayo no como el sumo contradictor de todo lo que no fuera católico en España, sino como aquel de cuya pluma saliera la verdad absoluta, siendo, por lo tanto, inútil insertar su discurso en el contexto histórico en que se produce. Añade, sin embargo, algunos detalles que «completan» los ataques de don Marcelino contra los krausistas, porque este los ignorara o porque fueran posteriores a su muerte. Así, para que la calificación de masones de los institucionistas adquiera todo su peso, leemos en este artículo: «Acaso Menéndez Pelayo no tenía el dato seguro de que Krause había pertenecido a la masonería. Pero fue así: Krause entró en la masonería en 1806». El dato es de una puntillosa exactitud, y la filiación de maestro a discípulos debe caer por su propio peso.
En el párrafo dedicado a lo que él llama la descristianización del magisterio, Sánchez Juliá dice algo que aclara la inquina y la agresividad de sus ataques contra la Institución. Refiriéndose a El Debate, portavoz antes de la guerra civil de Acción Católica, dice que el periódico había ya dado la voz de alarma, desde la segunda década del siglo XX, sobre el peligro que representaban las Casas del Pueblo para los maestros: «¡Alerta católicos, que aún es tiempo! –decía el periódico– Los maestros, hoy por hoy, son nuestros;29 pero ¿quién sabe si pasadas media docena de años podremos decir tanto?» Así pues, no se trataba de un debate de ideas para convencer a los ciudadanos encargados de la enseñanza sobre la justeza, coherencia o ventajas para los enseñados de las ideas católicas, se trataba de una propiedad, y como pretender lo contrario era atentar contra los principios en que se asentaba la sociedad, para defenderla era lícito recurrir a la violencia.
Con el franquismo todos los profesores, a todos los niveles debían ser forzosamente católicos. A medida que se acerca el final, el artículo va tomando la forma de uno de los discursos con que el general Franco solía dirigirse a los españoles: «Hemos visto al paso de esta historia surgir y crecer los organismos constitutivos del plan de diabólica grandeza cuyo fin era la conquista de las mentes de España para arrancar de ellas el pensamiento español, católico, universalista, satisfecho y hasta orgullosos de su propia gloria histórica, para sustituirlo por ideas laicas y extranjerizas».
La colección de artículos termina con uno de los dos firmados por Ángel González Palencia, catedrático y académico, secretario de la Comisión de Depuración universitaria, titulado «La herencia de la Institución Libre de Enseñanza».30 Nos encontramos con el mismo tipo de acusaciones y descalificaciones que abundan en todas las páginas anteriores, pero aquí la condena debe ser absoluta; lo que representa la Institución debe ser totalmente destruido, servir de ejemplo de maldad para las generaciones venideras:
La casa matriz [de la Institución], la escuela de niños que en la calle Martínez Campos era el núcleo fundamental de la secta, habrá de sufrir la suerte de todos aquellos que han servido al Frente Popular y a la Revolución Marxista. Como en los días gloriosos del imperio, podría arrasarse la edificación, sembrar de sal el solar y poner un cartel que recordase a las generaciones futuras la traición de los dueños de aquella casa para con la Patria inmortal.
Aunque al ángel exterminador no olvida sus intereses y no se resigna a perder todos los bienes materiales que la herencia puede proporcionar, por lo que el libro termina así: «Pero existen ciertos organismos, principalmente la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, con todos sus anejos [...], que no deben desaparecer [...]. Así volverán a servir a la nación, que los paga».
2. MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO, REFERENCIA CULTURAL PRIVILEGIADA
Podría pensarse que el lugar de un libro como el que acabamos de examinar, machacona repetición de acusaciones a los institucionistas, en particular a su sistema de enseñanza y, de paso, al régimen político que lo puso en práctica, insultos ad hominem, hiperbólicas y tajantes afirmaciones sin ningún tipo de prueba que las apoye o justifique, no es un estudio sobre el pensamiento de un país durante una época histórica determinada, pero, a nuestro parecer, en el tema que nos ocupa es altamente significativo desde varios puntos de vista. En primer lugar, los autores de los artículos se encuentran entre los actores principales de la intelligentsia del país, es decir los que van a dirigir, en la mayoría de los casos desde sus cátedras, el pensamiento de la juventud; además, y esto es lo que nos parece más importante, porque en él aparecen algunas de las ideas de base del discurso ideológico de la dictadura, que luego se conocerá como el nacionalcatolicismo.
La primera de ellas era que sus enemigos lo eran porque eran enemigos de la España eterna, es decir del catolicismo, fuera del cual el país no era concebible. La otra, de primera importancia, era la condena del liberalismo como sistema político, anatematizado por la Iglesia católica desde su nacimiento con la Revolución francesa, porque con él o en él, durante el siglo XIX, se habían desarrollado las corrientes de pensamiento que, en el mundo occidental, ponían en tela de juicio su autoridad, la impugnaban y la combatían, llegando incluso a negar la existencia del Dios que había presidido y justificado su poder. El franquismo no solamente condenaría el liberalismo, sino que lo suprimiría casi por completo de la enseñanza de la historia, prácticamente a todos los niveles; de la «gloriosa Guerra de la Independencia», se pasaría de puntilla por los primeros años de la Restauración, para llegar a la Dictadura del general Miguel Primo de Rivera, que había acabado con el «corrompido régimen» de la monarquía constitucional, para terminar en el «final feliz» del Glorioso Movimiento Nacional, siempre con mayúsculas. La esencia de España se encontraba en los siglos XV y XVI, con los Reyes Católicos y los Austrias Mayores, que habían llevado a su apogeo el imperio, y a ellos había que recurrir, no solo para buscar inspiración, sino para retomar «lo que se había perdido» en los siglos siguientes. Fingiendo poder saltar por encima de la historia, el franquismo se presentaba como el heredero y continuador directo del «espíritu» de aquel período histórico, y anatematizaba todo lo que los siglos siguientes al «apogeo de la unidad de la Patria» habían dejado periclitar primero y luego vuelto la espalda a partir del siglo. El resultado de todo ello, pasando por la Revolución francesa, había sido el catastrófico siglo XIX, condenable por antonomasia por ser el precedente directo de la época en que este discurso se forjaba. Pero no toda la historia del siglo XIX era condenable; había figuras en ella que sí se adaptaban al discurso ideológico del franquismo, por haber adoptado y defendido posturas claramente antiliberales; figuras que van a ser los apoyos del pensamiento franquista, presentadas fuera de todo contexto histórico, flotando a contracorriente en ese siglo como oráculos de verdad absoluta.
La más importante de ellas, la que servirá de guía y de referencia a todo el pensamiento franquista, en el amplio ámbito de la de la historia de la filosofía, de las ideas estéticas y de la crítica literaria, todo ello en el marco de la más estricta ortodoxia católica, será Marcelino Menéndez y Pelayo. En el libro del que acabamos de ocuparnos, uno de los primeros y más agresivos ejemplos del discurso nacionalcatólico, su nombre y sus textos son citado 85 veces, es decir, prácticamente en una de cada dos páginas. Sus autores reproducirán, retrocediendo 60 años, las mismas polémicas que los textos de Menéndez Pelayo habían suscitado en los ásperos debates ideológicos de principios de la Restauración, con la diferencia de que, a finales del siglo XIX, a los sectores de la burguesía y la clase media opuesta a la implantación de un verdadero liberalismo en España, contestaban los sectores de la sociedad portavoces de ese liberalismo, y, en los años cuarenta del siglo XX, estos últimos habían sido aniquilados en una guerra civil, sustituyendo así el debate por un monólogo que pretendía justificar tal aniquilación.
La figura del polígrafo santanderino, para emplear una de las expresiones con que lo evocaba la retórica del franquismo, es lo suficientemente conocida como para que no tengamos que ocuparnos de ella detalladamente; nos limitaremos, pues, a evocar algunas de sus ideas fundamentales, que servirán de corolario a las páginas anteriores y ayudarán a comprender las que siguen.
El primer texto que aquí nos interesa de él es, según el propio autor, el primero de cierta importancia que dio a la imprenta:31 La ciencia española. El libro se abre con una carta a Gumersindo Lavarde en la que se lee lo siguiente:
En una serie de artículos que, con el título de «El Self Government y la Monarquía doctrinaria», está publicando en la acreditada Revista de España su tocayo de usted D. Gumersindo Azcárate, escritor docto, en la escuela Krausista soberanamente estimado, he leído con asombro y mal humor (como sin duda le habrá acontecido a usted) el párrafo a continuación transcrito: «Según que, por ejemplo, el Estado ampare o niegue la libertad de la ciencia, así la energía de un pueblo mostrará más o menos su peculiar genialidad en este orden, y podrá hasta darse el caso de que se ahogue casi por completo su actividad, como ha sucedido en España durante tres siglos».32
Con una erudición y documentación abrumadoras, don Marcelino va a contradecir a Azcárate, uno de los miembros más representativos del krausismo y de la Institución Libre de Enseñanza, invocando todo lo que el pensamiento español había producido en esos tres siglos (XVI, XVII y XVIII), que desde Ramon Llull (al final de la Edad Media) va a alcanzar su plenitud en el siglo XVI, con Luis Vives, Sebastián Fox Morcillo, etc. Menéndez Pelayo va a acusar a Azcárate, y más generalmente a los krausistas, de despreciar el pensamiento español sin conocerlo, sin haberlo leído, de preferir los pensadores extranjeros, franceses y alemanes en particular, «siquiera sean antiguos desvaríos remozados o trivialidades de todos sabidas, que los principios fecundos y luminosos»33 de los pensadores españoles. Se inicia así una lucha ideológica que se extenderá hasta la vuelta del siglo y que atravesará toda la producción intelectual, de Joaquín Costa a José Ortega y Gasset pasando por Miguel de Unamuno, cuyo pensamiento irá del krausismo a la postura contraria. En el libro que acabamos de analizar sobre la Institución Libre de Enseñanza, los autores de los artículos dan por resuelta la polémica, con la para ellos evidente razón que asistía a los continuadores y defensores de las ideas de Menéndez y Pelayo.
El otro texto del polígrafo que trataremos aquí, tácita o explícitamente referenciado siempre por el franquismo, fue el que le dio y le sigue dando más fama; nos referimos a Historia de los heterodoxos españoles, cuyos tres volúmenes vieron la luz entre 1880 y 1882. Elaborado desde un punto de vista «español y católico»,34 la notable extensión del corpus tratado lo ha hecho referencia de investigadores de todos los horizontes políticos. Uno de sus capítulos, como ya hemos indicado, contiene una crítica sin concesiones de los heterodoxos krausistas, pero no entraremos en ese contenido, que volvería a sacar a la luz una polémica a estas alturas absolutamente inútil; nos interesa aquí solamente señalar las ideas que alimentan tal historia, expresadas sin ambigüedad desde la introducción; unas ideas que ayudarán a comprender no solamente el libro sobre la Institución Libre de Enseñanza con que hemos empezado este estudio, sino los análisis posteriores.
Don Marcelino empieza lamentándose de que en España haya libertad de cultos, «contra la voluntad del país», para continuar proclamando sin ninguna ambigüedad sus creencias: «Católico soy, y como católico afirmo la Providencia, la revelación, el libre albedrío, la ley moral, bases de toda historia»; tal afirmación da por supuesto que no hay otra moral que la católica. Todo lo que se aparte de esa fe y de esa moral caerá en el error y será condenado y combatido como tal, con el «fanatismo [y la] intolerancia» que, según Menéndez Pelayo, son propios del pueblo español: «¿hubiera podido existir la Inquisición si el principio que dio vida a aquel popularísimo tribunal no hubiese encarnado desde muy antiguo en la conciencia del pueblo español?». Como consecuencia de ello, «el dogma católico es propio de nuestra cultura –dice don Marcelino–, y católicos son nuestra filosofía, nuestro arte y todos las manifestaciones del principio civilizador». Así, siempre girando alrededor de ese núcleo –de esa verdad absoluta– debía seguir girando la historia de España según Menéndez Pelayo; pero la historia del mundo sufre variaciones irreversibles, como sucede en Europa en el siglo XVIII, que van a acabar en la Revolución francesa, y esas transformaciones van a dar al traste con esa pretendida verdad. Menéndez Pelayo deplora que «el influjo francés traído por el cambio de dinastía» haya introducido en España, a través de los ilustrados, el jansenismo, el enciclopedismo y las sociedades secretas, puertas abiertas, estos dos últimos, al liberalismo que va a comenzar a implantarse en España a partir de las Constitución de las Cortes de Cádiz, en 1812.
Casi treinta años después de su muerte, sesenta después de la publicación de estos textos, una parte de la sociedad española, capitaneada por unos militares, va a intentar desterrar todo lo que Menéndez Pelayo deplora, encerrando al país en una dictadura implacable y dejándolo al margen de las ideas occidentales durante cuarenta años. Las clases dirigentes del nuevo sistema tomarán a Marcelino Menéndez Pelayo como guía intelectual privilegiado; sus textos se convertirán en una suerte de nuevo evangelio. Se trata de una voluntad expresa, que aparece explícitamente en el franquismo desde el comienzo de su andadura. El primer ministro de Educación Nacional del primer gobierno de Franco, Pedro Sáinz Rodríguez, piensa que Menéndez Pelayo, «de forma lapidaria e insuperable, expresa [...] conceptos permanentes y eternos que podemos elevar a la categoría de norma eficaz para la educación de nuestro pueblo», y su Ministerio publica una antología de fragmentos de sus obras, que exponen «sus ideas sobre la enseñanza, la educación religiosa, etc.». El ministro prevé la publicación de las obras completas, así como de folletos monográficos de don Marcelino, cuyos contenidos apoyarán y aclararán las líneas ideológicas del nuevo Estado: «El Concilio de Trento», «Las Cortes de Cádiz», «El enciclopedismo en España»...35 Esta apropiación de la figura de Menéndez y Pelayo por el franquismo no se limitaría a los honores académicos, sino a hacerlo una suerte de símbolo cultural del nuevo Estado, rindiéndole honores militar-fascistas como correspondía a la época. Sáinz Rodríguez cuenta en sus memorias:
Durante el tiempo que fui ministro [fui una vez a Santander] y cuando llegué allí había tropas de lanceros rindiéndome honores. Pasé revista [...] acompañado de un oficial; cuando terminó esta ceremonia, le rogué al jefe que, mientras yo leía en la Biblioteca Menéndez Pelayo el decreto referente al Instituto de España y su Función, cuatro soldados le diesen guardia de honor al monumento a Menéndez Pelayo que se encuentra en el jardín de la biblioteca, delante de la escalera de acceso a la misma. [...]. Terminada la lectura y leída el acta de la sesión por el secretario de la Sociedad Menéndez Pelayo, Luis de Escalante, descendimos al jardín de la biblioteca para depositar una corona de laurel ante la estatua de don Marcelino, a la cual daba guardia una sección de estudiantes del seu.36
Sáinz Rodríguez no llegaría a publicar las obras completas de don Marcelino, como pretendía, mientras fue ministro de Educación; sería el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, organismo dirigido por la facción católico integrista del franquismo, quien las publicara, en 65 volúmenes, a partir de 1940.
El magisterio de Marcelino Menéndez y Pelayo no será auspiciado solamente por los grupos católicos que formaban parte de las facciones del franquismo, elaboradores del discurso nacionalcatólico; la facción denominada nacionalsindicalista lo hará también suyo, y se extenderá mucho más allá del período 1939-1945 que aquí nos ocupa. Dos de los hombres más significativos del fascismo español no escatimarán sus alabanzas al santanderino. En su libro Literatura española contemporánea, Gonzalo Torrente Ballester, en el apartado dedicado a Menéndez y Pelayo, escondiéndose tras una cita de Pedro Laín Entralgo, escribe: Menéndez Pelayo «enseñó a los españoles a mirar la verdad de su pasado [...]; predicó a los españoles el imperativo de la unidad»; a lo que añade su propia opinión: estas palabras «bastan para que cualquier juicio sereno le discierna la elevada jerarquía, la especial consideración de que su nombre goza».37
En enero de 1956, siendo rector de la Universidad de Madrid Pedro Laín Entralgo, se hace un homenaje a don Marcelino en el primer centenario de su nacimiento, y se edita un cuadernillo con 5 textos a él dedicados.38 En el primero de ellos, José María Sánchez Muniaín, miembro de Acción Católica y propagandista activo, lo define como un español sin doblez, «caritativo con los equivocados y pecadores».39 Alfonso García Valdecasas, uno de los fundadores de Falange española, pasado luego a la facción monárquica, escribe: «la obra de Menéndez Pelayo se reveló para muchos como luz de encendida esperanza en el futuro de España y como fecundo acervo de valores permanentes de la cultura española».40 Para el matemático Julio Rey Pastor, Marcelino Menéndez y Pelayo es un «caballero rezagado de la cruzada multisecular contra el Islam y tardío retoño de la casta que produjo conquistadores de mundos bajo el signo de la cruz».41 Laín Entralgo, con una retórica muy de la época, escribe: «Esta que aquí veréis, sea sin manquedad y famosa toda, es el alma de don Marcelino Menéndez y Pelayo, español de pro. [...] viva y preocupada ante sus creencias y sus problemas: España, su fe religiosa, la época entre bonancible y tormentosa en que le tocó vivir».42 El texto que completa el cuadernito, aunque se sitúa en la línea del elogio correspondiente al acontecimiento, intenta evadirse del ámbito de valores fundamentales del franquismo en que los otros se sitúan plenamente; se trata de un texto de Dámaso Alonso centrado en la faceta de crítico literario de don Marcelino, más particularmente en la recepción por éste de la figura de Lope de Vega. Traza primero un paralelismo entre los dos: «Uno y otro –aún mozalbetes– entran de sopetón en la más cruda luz de la fama, rodeados de la vocinglería del escándalo: el uno, Lope, un escándalo de infame origen; el otro, el joven Marcelino, la ruidosa polémica voluntariamente provocada con el intento más generoso: la defensa de la ciencia española». La comparación parece un tanto forzada en el contexto en que se produce, y Dámaso da otra vuelta a la tuerca añadiendo: «Es sabido que Menéndez Pelayo había escrito en la carpeta donde guardaba sus poesías: En arte soy pagano hasta los huesos/... pese a quien pese».43 Dámaso Alonso era un hombre emparentado con la Institución Libre de Enseñanza, había colaborado en publicaciones republicanas y era reputado como un liberal, aunque su nombre aparecerá asiduamente en las publicaciones franquistas; pero eso lo veremos con más detalle en el capítulo siguiente.
1 Citado por Vicente Cacho Viu, La Institución Libre de Enseñanza, Madrid, Fundación Albéniz, 2010, p. 279.
2 Ibid., p. 403.
3 Citado por Jaume Claret Miranda, El atroz desmoche (La destrucción de la Universidad española por el franquismo), 1936-1945, Barcelona, Crítica, 2006, pp. 61-63.
4 Ibid. Véase también, Luis Enrique Otero Carvajal (dir.), La destrucción de la ciencia en España. Depuración Universitaria en el franquismo, Madrid, Editorial Complutense, 2006.
5 VV. AA. Una poderosa fuerza secreta. La Institución Libre de Enseñanza, San Sebastián, Editorial Española, 1940, <http://www.filosofia.org/bol/bib/nb052.htm>.
6 Miguel Artigas, «A modo de compendio: Menéndez Pelayo y la Institución Libre de enseñanza», pp. 25-30.
7 Citado por Vicente Cacho Viu, La Institución..., op. cit., pp. 152 y ss.
8 Ibid., pp. 207-208.
9 José Antonio Expósito, doctor en Filología Hispánica por la Universidad Complutense y especialista de Juan Ramón Jiménez, dice a este respecto: «Con Arte menor quiso jrj culminar una trilogía formada por Las hojas verdes y Baladas de primavera que presenta unas características formales y temáticas similares [...]. El germen de estos versos hay que buscarlo en el pensamiento krausista imbuido por hombres como Giner o Cossío que le orientaron decididamente con su trato y su ejemplo vivo hacia el interés y la valoración ética y estética del arte popular», El País, 19 de febrero de 2011.
10 Antonio Gregorio Rocasolano, «La Táctica de la institución», pp. 125-130.
11 Fernando Díaz Plaja, La España franquista en sus documentos, Barcelona, Plaza y Janés, 1976, pp. 39-43.
12 Antonio Gregorio Rocasolano, «La investigación científica acaparada y estropeada», pp. 149-160.
13 Luis Bermejo, «El Instituto Rokefeller», pp. 197-202.
14 Miguel Allué, «La formación del profesorado», pp. 131-136.
15 Miguel Sancho Izquierdo, «La provisión de las cátedras», pp. 137-146.
16 Benjamín Temprano, «El instituto-escuela», pp. 161-165.
17 Carlos Riba, «La residencia de Estudiantes», pp. 167-179.
18 Domingo Miral, «Los cursos de verano», pp. 181-185.
19 José Talayero, «La escuela superior de magisterio», pp. 187-189.
20 José Guillart y López Goicoechea, «La escuela de criminología», pp. 203-211.
21 Romualdo de Toledo, «Otros organismos creados por la República», pp. 213-217.
22 Juan Contreras, «La Institución Libre de Enseñanza y el Arte», pp. 221-226.
23 Hernán de Castilla, «La Institución libre y la política», pp. 241-251.
24 Romualdo de Toledo, «La Institución Libre de Enseñanza y las Cortes», pp. 253-257.
25 X.Y.Z., «La Institución y la guerra», pp. 259-269.
26 «La Institución Libre y la Prensa», pp. 227-240.
27 Fernando Martín-Sánchez Juliá, «Origen, ideas de la Institución Libre de Enseñanza», pp. 31-122.
28 Eclesia Digital, órgano oficioso del episcopado español, publicaba el 30 de julio de 2010 la nota siguiente: En la presentación de la Causa de Beatificación de Fernando Martín-Sánchez, se destaca su cristiana aceptación de su enfermedad y su compromiso público. La Asociación Católica de Propagandistas (acdp) presenta en Santander la Causa de Beatificación del que fue el segundo de sus presidentes, Fernando Martín-Sánchez. En el marco del curso de verano «Intelectuales en la Historia de la acdp», que ha sido clausurado hoy, 30 de julio en Santander.
29 La cursiva es nuestra.
30 Ángel González Palencia, «La herencia de la Institución Libre de Enseñanza», pp. 273-276.
31 Advertencia preliminar a la 3.ª edición (1887).
32 Marcelino Menéndez Pelayo, La ciencia española (polémica, indicaciones, proyectos), Madrid, Librería de Victoriano Suárez, 1880, pp. 3-4.
33 Ibid.
34 Marcelino Menéndez y Pelayo, Historia de los heterodoxos españoles, Madrid, Librería Católica San José, 1880, p. 19 (las referencias siguientes al texto, entrecomilladas, pertenecen todas al prólogo de esta edición; pp. 19 y ss.).
35 Pedro Sáinz Rodríguez, Testimonios y recuerdos, Barcelona, Planeta, 1978, pp. 256-264.
36 Ibid., pp. 268-269.
37 Gonzalo Torrente Ballester, Literatura española contemporánea, Madrid, Afrodisio Aguado, 1949, p. 103.
38 Homenaje a don Marcelino Menéndez y Pelayo en el primer centenario de su nacimiento, Madrid, Publicaciones de la Universidad de Madrid, 1956.
39 Ibid., pp. 39-40.
40 Ibid., pp. 71-72.
41 Ibid., p. 85.
42 Ibid., pp. 119.
43 Ibid., pp. 47-53.