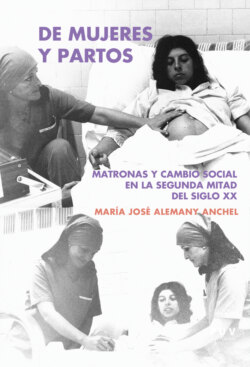Читать книгу De mujeres y partos - Mª José Alemany Anchel - Страница 8
ОглавлениеCAPÍTULO 1
DE TEORÍA Y METODOLOGÍA
1.1. EN TORNO A LOS FUNDAMENTOS TEÓRICOS
Como es sabido el varón ha sido durante mucho tiempo el sujeto histórico por excelencia y, por analogía, las mujeres han sido incluidas en la generalidad en los documentos escritos. A pesar de que las periodizaciones admitidas por la historia tradicional no funcionaban cuando se tomaba en consideración a las mujeres y de que existían pruebas de que ellas habían influido directa o indirectamente en los acontecimientos de la vida pública, durante siglos fueron las eternas olvidadas (Morant, 2005) y hubo que esperar hasta finales de los años setenta del siglo XX para que, con el desarrollo de la segunda oleada del feminismo como movimiento social y político de transformación de las relaciones de poder entre hombres y mujeres, se planteara la necesidad de intervenir en el discurso científico desde una perspectiva crítica y reflexiva sobre los modos de elaboración del saber. Surgieron diversos enfoques historiográficos que bajo el epígrafe de La historia de las mujeres (Hernández Sandoica, 2004) tenían el propósito de rescatarlas de la invisibilidad a la que habían estado sometidas, dotándolas de la relevancia que tenían como sujeto y como objeto histórico, en función de su peso demográfico y de su participación en el crecimiento y en el desarrollo de las sociedades de las que habían formado parte: “...no podrían añadir un suplemento a la Historia para que las mujeres pudieran figurar en el decorosamente? (Morant, 2005)”.
Fue a partir de la polémica suscitada por el ensayo filosófico de Simone de Beauvoir El segundo sexo, publicada en 1949, cuando se inicia el debate que culminaría con la construcción de la historiografía feminista. Beauvoir empezó cuestionando determinados presupuestos heredados de la Ilustración. Los historiadores del momento aceptaban de buen grado la doctrina roussoniana que afirmaba que las mujeres pertenecían por naturaleza al ámbito de lo privado y por ello estaban ausentes del mundo público y de la política. Ante el esencialismo determinista que justificaba la superioridad y el dominio del varón y el sometimiento de la mujer a causa de su biología, Beauvoir planteaba que habían sido las normas y leyes sociales, la cultura y el poder de los hombres, los que a través de los siglos habían puesto límites a su acción social y política, ubicándolas en una condición de subalternidad.
El otro tema que –a pesar del poco interés que suscitó entre los intelectuales de su tiempo– sería fundamental para las disciplinas humanistas es el de la construcción cultural e histórica de las identidades de los sujetos. Beauvoir negó que la vocación natural de la mujer fuera la maternidad y se opuso a los presupuestos del psicoanálisis que afirmaban que el hijo representaba para la madre lo mismo que el pene para el varón. También manifestó su disconformidad con el denominado instinto maternal apoyándose en testimonios de la literatura y en historiales clínicos. En ese sentido, treinta años después, la historiadora feminista E. Badinter realizó una investigación sobre el amor materno desde los siglos XVII al XX demostrando que no se puede hablar de instinto y sí de la influencia de los usos y las costumbres en cada momento histórico, que son los que marcan los comportamientos sociales (Badinter, 1981).
Los antecedentes de la historia de las mujeres hay que buscarlos, como sabemos, en la relación entre las diversas ciencias sociales, cuestionando planteamientos tradicionales sobre la consecución científica de la verdad. Se ha partido de los trabajos de la antropología social centrados en el estudio del otro –otras sociedades, otras culturas–, de la profundización en el tema de la familia, o de la historia de las mentalidades con su interés por el ámbito privado y por la vida cotidiana de las personas, tomando en cuenta su faceta individual y subjetiva. Surgieron las primeras intervenciones en cuanto al concepto de etnocentrismo, cuestionando la creencia generalizada en el mundo académico de la superioridad de los propios valores y creencias que había contribuido a la legitimación de la desigualdad entre poblaciones y grupos sociales1. En cuanto al debate historiográfico, las principales aportaciones realizadas por el feminismo han ido en el sentido de reformular dos términos: lo considerado político y lo tenido por cultural, admitiendo la subjetividad como mecanismo cognitivo y proponiendo una reescritura de la historia que incluya la reflexión profunda sobre el sujeto histórico consciente, como plantea Borderías (1990) (Hernández Sandoica, 2004, p. 36).
Otra aportación importantísima es la introducción del concepto de política dentro de la historia de las mujeres, superando los planteamientos antes comentados de “esferas separadas” en las cuales se situaban los conceptos binarios de sexo o política, familia o nación, mujeres u hombres, haciendo imposible una interpretación de los hechos relacional o multicausal. En ese sentido, nos sumamos a la reflexión de E. Hernández Sandoica cuando afirma que “la historia de las relaciones de género resulta ser por tanto la aplicación historiográfica de un planteamiento alternativo en las ciencias sociales” (2004, pp. 42-43). La utilización del término política se había realizado hasta entonces, casi exclusivamente, cuando se hablaba de la relación entre el feminismo y el sufragismo. Colaizzi afirma que hacer teoría del discurso de las mujeres es una toma de conciencia del carácter histórico-político de lo que llamamos realidad y, además, es “...un intento consciente de participar en el juego político y en el debate epistemológico para determinar una transformación en las estructuras sociales y culturales de la sociedad” (1990, p. 20). En definitiva, se trata de introducir las experiencias de vida y la subjetividad de las mujeres en la reflexión histórica con la misma categoría que las actividades públicas y políticas, sin olvidar la legitimidad que ha proporcionado el discurso científico, político o religioso a las actividades realizadas por los varones.
Desde el feminismo se planteó el paralelismo que se producía con la disciplina antropológica en cuanto al concepto de androcentrismo, que había generado una serie de sesgos relacionados con el sujeto que estudia –selección y definición del problema–, con la sociedad observada y, en tercer lugar, con las categorías, conceptos y enfoques teóricos utilizados en una investigación. Para resolver estos problemas se incluyó la perspectiva de las mujeres en dichas investigaciones, adoptando el género como categoría de análisis (Maquieira, 2001, pp. 128-129), procedente del debate feminista americano. Como sabemos, J. Scott (1990) definió el género como un modo de pensar y analizar los sistemas de relaciones sociales como sistemas también sexuales y una manera de señalar la insuficiencia de los cuerpos teóricos existentes para explicar la persistente desigualdad entre mujeres y hombres: “...una construcción cultural y social que se articula a partir de las definiciones normativas de lo masculino y de lo femenino, la creación de una identidad subjetiva y las relaciones de poder tanto entre hombres y mujeres como en la sociedad en su conjunto” (Scott, 1990, p. 43).
Inmediatamente se presentó el problema de clarificar si existía una uniformidad que permitiera escribir una historia común de las mujeres, haciéndose necesaria la elaboración de un concepto de género que pusiera de manifiesto el carácter cultural y social de las diferencias sexuales, superando las explicaciones biológicamente deterministas y filosóficamente esencialistas (Morant, 2000, p. 295).
Coincidimos con quienes defienden que ello permitió avanzar en el camino para desvelar el origen de la construcción de las relaciones de poder y la desigualdad entre los sexos, así como para pensar los procesos por los cuales se había construido –y todavía se mantiene– la diferencia sexual y las formas cambiantes que ésta adopta, vinculando directamente lo personal y lo social, el individuo y la sociedad, lo material y lo simbólico, la estructura y la acción humana, situando la experiencia vivida en el centro mismo del orden cognitivo (Hernández Sandoica, 2004, p. 35).
La pregunta a resolver era, en nuestra opinión, ¿son tan marcadas las diferencias biológicas entre varones y mujeres que justifican los distintos papeles y responsabilidades que ambos desempeñan en la sociedad? Ya desde los clásicos se había argumentado que las diferencias entre los sexos –y entre las clases sociales– venían determinadas por la naturaleza. Este determinismo biológico ha sido reelaborado hasta nuestros días, tomando fuerza esta teoría a partir de los estudios de Darwin sobre el origen de las especies, justificando las diferencias genéticas como un mecanismo para adaptarse al medio. Tanto desde la biología como desde la psicología se han realizado críticas a la sociobiología, porque apoyándose en la selección natural se justifican algunos comportamientos que generan desequilibrios de poder entre las personas –xenofobia, homofobia, dominación masculina o estratificación social–. Como ha señalado la bióloga (Bleier, 1984) habría mayor justificación científica para explorar y tratar de entender la gran variedad entre los individuos que la engañosa supuesta diferencia entre los sexos. También desde la antropología, Verena Stolcke afirma que “el estudio tanto de la diversidad como de las semejanzas entre los seres humanos y las sociedades es una tarea irrenunciable” (Maquieira, 2001, p. 165).
La sociedad victoriana, en la cual las ideas de Darwin rompieron con siglos de superstición, fue la que se propuso crear un modelo de relaciones de género basado no en cómo eran las mujeres en la realidad, sino en cómo ellos, los hombres, consideraban que debían ser: el varón se tenía que desenvolver en el mundo público y la mujer en la esfera doméstica. Esta dicotomía que se pretendió universal y ahistórica en la experiencia vital de los seres humanos, ha sido criticada desde el feminismo por diversas autoras que desde la antropología plantean la toma en consideración del contexto, es decir, el conjunto de características ecológicas, históricas, sociales, económicas y culturales que combinadas de una manera particular, configuran las prácticas, los procesos y las relaciones sociales (Maquieira, 2001, p. 146). M. Rosaldo afirma que existe –contrariamente al supuesto modelo homogéneo y universal– una gran diversidad por cuanto hace a los papeles desempeñados por las mujeres y por los hombres, ya que en función de la sociedad observada son realizados por unas u otros. Sí que existe, sí que se constata, esta vez sí con carácter universal, que en todas las sociedades las actividades atribuidas a los varones gozan de mayor consideración que las efectuadas por las mujeres. De esa valoración diferenciada se deriva que sean ellos quienes detenten el poder y la autoridad (Maquieira, 2001, p. 148).
Esta división del trabajo que genera desigualdades solo tiene un hecho biológico incuestionable y es que tanto la gestación como el parto se producen en el cuerpo de la mujer. El que a partir del nacimiento de los hijos, la mujer se haya dedicado no solo a la alimentación y al cuidado de sus crías, sino que también –por extensión– al del resto de los miembros de la unidad familiar, es una construcción cultural y socialmente aceptada.
Del mismo modo que se elaboró la dicotomía entre el espacio público y el doméstico, este planteamiento se extendió hasta otros conceptos de manera binaria, con valoraciones positivas y negativas de los mismos en función de que representaran categorías que se asimilaban al varón o a la mujer. Nos referimos a los binomios cultura/naturaleza, trabajo/hogar, razón/sentimientos o producción/reproducción, como simplificaciones realizadas para representar la vida de los hombres y de las mujeres. Uno de los primeros planteamientos de la crítica feminista fue revisar cómo dichos dualismos formaban parte del esquema conceptual de la ciencia moderna y cuáles eran las posibilidades de modificar dichas herramientas conceptuales. En cuanto a las atribuciones otorgadas a la privacidad, cuando se refieren al mundo masculino hacen énfasis en la individualidad; por el contrario, cuando se habla de la privacidad femenina se refiere a todo lo contrario, una especie de negación de la propia individualidad para dedicarse a los demás.
Uno de los problemas derivados de los planteamientos dualistas ha sido la preeminencia otorgada a la producción sobre la reproducción, con la consiguiente devaluación e invisibilidad de las actividades realizadas por las mujeres, ya que éstas se han realizado principalmente en la esfera doméstica, donde no se intercambia un salario. Diversos trabajos como los ya citados de Maquieira y Borderías, o los de otras autoras, han cuestionado dichos modelos teóricos proponiendo una redefinición del concepto de trabajo a partir de las actividades y aportaciones sociales y económicas efectuadas por las mujeres, y no desde la lógica de los planteamientos hegemónicos.
Como avanzábamos al principio, desde los años setenta y ochenta del siglo XX se empezó a trabajar con el concepto de género, con el objetivo de desentrañar ese complejo proceso de construcción de la diferencia entre hombres y mujeres que la convierte, rotundamente, en desigualdad. En un primer momento la tendencia que se siguió estaba relacionada directamente con los procedimientos de la historia social (Bolufer, 1999, pp. 531-550), haciendo énfasis en aquellos aspectos tradicionalmente significativos en las vidas femeninas como la maternidad o el parto, el trabajo y la riqueza o la pobreza, procesos entre los cuales discurrían sus vidas. Posteriormente, las historiadoras reconocerían el valor de las fuentes narrativas donde se escribía sobre lo que eran y lo que debían ser las mujeres, casi siempre por manos masculinas. También se rastreó en la literatura, incluso la considerada menor, como es el género epistolar donde se encontró la palabra de algunas mujeres. Se investigaron pequeños documentos relacionados con la vida privada y documentos judiciales donde algunas mujeres planteaban sus quejas ante los abusos de las autoridades, de sus maridos o de sus familias (Morant, 2005, p. 11). El análisis de estos textos ha puesto de manifiesto que las mujeres no siempre fueron críticas con el pensamiento y las actitudes que las sometían. Sin embargo, se ha podido reconocer que en muchos casos trataron de modificar las cosas a su favor, actuando desde los espacios que les eran más favorables como la casa, la familia, la religión o la educación de otras mujeres.
El siguiente paso consistió en distinguir entre sexo y género, ya que esta nueva dualidad se derivaba de otra más amplia: naturaleza y cultura, con la pretensión de trasladar a las mujeres desde el eterno mundo de la naturaleza al otro más elaborado de la cultura, del cual eran sujeto y objeto al mismo tiempo. Se define el sexo como el conjunto de características genéticas, hormonales, genitales y cromosómicas que se visualizan en los cuerpos de las personas. El término género se utilizó para detallar la construcción cultural de lo femenino y lo masculino2 (Hernández Sandoica, 2004, p. 40) (Bock, 1991, p. 51). En ese sentido, es fundamental la aportación de la antropóloga feminista Gayle Rubin, que ya en 1975 publicó un artículo que ha servido de referencia en posteriores teorizaciones feministas, en el cual afirmaba que entre los hombres y las mujeres son muchas más las similitudes que las diferencias, por tanto, “la idea de que hombres y mujeres son dos categorías mutuamente excluyentes debe surgir de algo diferente a una oposición natural inexistente” (Rubin, 1986, pp. 95-145).
Coincidimos con las autoras que plantean que al utilizar el género como categoría analítica se hace necesario dividir el concepto en diversos componentes para dotarlo de operatividad y, posteriormente, entender las relaciones entre los mismos. Dentro de la categoría género, entendida como un proceso multifactorial, formarían parte conceptos como la división del trabajo, que consiste en una asignación estructural de tipos particulares de tareas a categorías particulares de personas; la identidad de género, entendida como el complejo proceso elaborado a partir de las definiciones sociales y las autodefiniciones de los sujetos; las atribuciones de género, que se refieren a los criterios sociales, materiales y/o biológicos que las personas de una determinada sociedad utilizan para identificar a los hombres y las mujeres a partir del conocimiento de las diferencias anatómicas; las ideologías de género, que se definen como sistemas de creencias que explican cómo y por qué se diferencian los hombres y las mujeres; símbolos y metáforas culturalmente disponibles que son representaciones simbólicas y a menudo contradictorias; normas sociales, entendidas como expectativas ampliamente compartidas que prejuzgan la conducta adecuada de las personas que ocupan determinados roles sociales. Otro elemento a tener en cuenta son las instituciones y organizaciones sociales en las cuales se construyen las relaciones de género, como la familia, el mercado de trabajo, la educación y la política, que son capaces de crear normas de comportamiento que se transmiten de una generación a otra.
En el ámbito de la sanidad uno de los conceptos más interiorizados es el de estereotipo. Un estereotipo de género es una creencia u opinión, sin base científica, según la cual algunas actividades, profesiones o actitudes son más propias de un sexo o del otro. Uno de los estereotipos más generalizado en el sistema sanitario es aquél según el cual las mujeres se dedican a cuidar mientras que los hombres se centran en la tarea de curar. La jerarquización en las instituciones sanitarias recuerda el reparto de papeles en la familia tradicional, donde el maridovarón –y en este caso médico–, es quien toma las decisiones y la esposa-mujer –y en nuestro ejemplo enfermera o matrona–, tiene una posición subalterna. Subyace una concepción evidente, que atribuye al sexo masculino el dominio de la técnica y de la ciencia, mientras que las mujeres cuentan con una serie de destrezas y capacidades innatas que las convierten en mejores cuidadoras. La presencia o la ausencia de las mujeres en puestos de responsabilidad en el ámbito de la salud está asociada a varios factores, entre los que cabe destacar uno que está relacionado con otro de los estereotipos de género: el que niega la capacidad de ejercer autoridad a las mujeres. La autoridad es una cualidad que se vincula con lo masculino –tal y como hemos argumentado anteriormente– mientras que, tradicionalmente, el papel de las mujeres ha sido asociado al de la sumisión. Tanto es así que –a la hora de acceder a responsabilidades de dirección– a las mujeres se les exige mayor demostración de conocimientos, saberes y habilidades profesionales que a sus compañeros hombres.
Además, el peligro de naturalizar el cuidado como algo propio del sexo femenino es que se tiende a percibir el cuidado como algo vinculado a lo doméstico aunque se desarrolle en el contexto hospitalario. La propia naturalización de los cuidados implica una desvalorización de éstos, ya que lo natural es innato, no conlleva esfuerzo y, por lo tanto, no es valorado.
Finalmente, la categoría más trascendental de la que vamos a ocuparnos en este texto es la del prestigio, entendido como un valor y un reconocimiento otorgado a partir de las relaciones sociales que, en contadas ocasiones, tiene una relación directa con el poder material.
Este último concepto es de especial relevancia en el caso de uno de los oficios realizados tradicionalmente por mujeres. Nos referimos al hecho más trascendente para el mantenimiento de la especie, como ha sido desde tiempos inmemoriales la asistencia a las mujeres en el momento de su parto. Este trabajo ha sido durante siglos, doblemente devaluado; en primer lugar, sencillamente, por ser realizado por mujeres y en segundo lugar por ser un trabajo manual. Sin embargo, fue a partir del siglo XVII, con la llegada de los cirujanos –varones– al mundo de la obstetricia, cuando ésta se convirtió en un trabajo de enorme prestigio porque la dirección del mismo iba a ser ostentada por varones y porque ellos iban a aportar el conocimiento científico que, como sabemos, hasta el siglo XX estuvo monopolizado por éstos.
Es verdad que desde los albores del siglo XX la situación empezó a cambiar, y las mujeres comenzaron a ganar tímidamente cierto espacio en el ámbito público, especialmente de la mano de las valerosas mujeres republicanas y laicistas. No lo es menos que siguieron encontrando muchas resistencias incluso entre sus correligionarios varones, algunas fundamentadas en las barreras que se alzaban para la autonomía de las mujeres en tanto que tradicionalmente se las consideraba muy influenciables por la Iglesia Católica. Sin embargo, como dice Ana Aguado, esta prevención nacía de cuestiones más profundas, ya que entroncaban: “en la ancestral misoginia patriarcal, y en sus discursos y mecanismos de control social, de los cuales no estaban exentos ni mucho menos los republicanos” (Aguado, 2002, p. 107).
Con el siglo XX, también a partir de la primera década –como veremos más adelante–, las mujeres matronas comenzarán a tener un espacio de mayor visibilidad tanto en el ámbito de la formación académica como en el del reconocimiento profesional. Hablamos de cambios suaves pero significativos, siempre –eso sí– desde una concepción definida por la necesaria tutela de los hombres médicos.
1.2. ANDROCENTRISMO, GÉNERO E INVESTIGACIÓN EN HISTORIA DE LA CIENCIA
La construcción de la ciencia moderna a lo largo de los siglos XVII y XVIII se sustentó en una epistemología positivista que propugnaba la objetividad absoluta, la neutralidad axiológica y la voluntad de independencia de cualquier contexto social o político. Como sabemos, sin embargo, no existe tal objetividad libre de discrepancias o influencias.
En materia de salud, el papel ejercido durante siglos por la Iglesia como generadora y guardiana de las verdades incuestionables pasó, poco a poco, a detentarlo la emergente ciencia médica cuyas recomendaciones y criterios llegaron a convertirse –en tanto que nuevos paradigmas objetivos– en los dogmas de estricta observancia para los ciudadanos.
El androcentrismo tiene una especial incidencia en las ciencias que tienen como objeto de estudio al ser humano. Al identificar lo humano con lo masculino las mujeres quedan fuera de su campo de estudio, a excepción de los aspectos reproductivos. Por otra parte, como en cualquier otra rama de saber, en las ciencias de la salud se invisibiliza la aportación de las mujeres que ha sido enorme y constante a lo largo de la historia, tanto en la praxis cotidiana como en los saberes acumulados a través de la misma.
Somos conscientes de las limitaciones que en ocasiones se han derivado de una utilización poco crítica del género como categoría de análisis: uso del término género en lugar de mujeres o sexo; hacer referencia a los dos géneros, masculino y femenino, reforzando las dicotomías y los roles asignados al hombre y a la mujer; hablar de las relaciones de género queriendo significar relaciones de complementariedad olvidando en el discurso el componente jerárquico que de ellas se deriva; usar la palabra género en lugar de feminismo como estrategia de despolitización; o, por acabar aquí, la tendencia a desligar la perspectiva de género de otras categorías como clase, etnia o raza3. Estos errores, no obstante, han permitido avanzar hacia una re-conceptualización o re-definición del mismo.
En la investigación relacionada con las prácticas de salud se hace indispensable la utilización del concepto género por varias razones. En primer lugar porque la historia de la ciencia se ha construido desde posiciones androcéntricas, dejando en la invisibilidad la mayoría de las prácticas de salud que, secularmente, han sido realizadas por mujeres. También porque las enfermedades que afectaban al aparato reproductivo de las mujeres eran cuidadas y curadas por otras mujeres, siendo consideradas estas actividades de una categoría inferior. En sentido más estricto, el acompañamiento y la asistencia a los partos era una actividad que, tanto el discurso médico como el religioso, desaconsejaban –cuando no prohibían– realizar a los varones. Otra razón que avala la necesidad de recuperar la historia de las mujeres es que, desde tiempos inmemoriales, la realización de determinadas prácticas de salud ha sido patrimonio de las matronas, quienes se han situado fuera de la ciencia institucionalizada en función de que fueron pocas las mujeres que pudieron transmitir sus conocimientos por escrito y mantener su posición ante el saber hegemónico de los varones médicos o cirujanos.
La historia de la ciencia no ha sido ajena al comportamiento general de la historiografía y también ha construido su saber al margen de los conocimientos sobre salud, tanto científicos como profanos, que circularon en distintas épocas y en diferentes contextos sociales, sin preguntarse quiénes y cómo se habían elaborado, aplicado en la práctica y difundido entre la sociedad de su tiempo. No es extraño que algunas autoras al hablar de la invisibilidad de las aportaciones de las mujeres a la ciencia los denominen saberes excluidos.
Las comadronas dominaban un saber empírico y realizaban muchas técnicas obstétricas antes de que éstas alcanzaran el reconocimiento social y científico que les otorgó el pasar a ser de dominio masculino. Los saberes, pues, de aquellas matronas han de ser re-evaluados para que adquieran significado. Es por razones de este tipo que algunas investigadoras feministas proponen cuestionar los límites que definen lo que es ciencia desde el conocimiento legitimado. La filósofa Hanna Arendt (1996) nos da luz sobre la posibilidad de modificar los límites entre poder y autoridad en favor de esta última, otorgando valor a los textos científicos y médicos escritos por mujeres en la historia de la medicina y posibilitando el análisis de las prácticas de autorización o desautorización en las sociedades en las cuales alcanzan significado. Como sugiere Teresa Ortiz (2006, p. 72) autoridad, autoría y pensamiento de la diferencia sexual son conceptos que han posibilitado dar valor a las aportaciones de las mujeres y a su subjetividad, y han permitido sacar a la luz determinadas prácticas segregadas no solo como formas de exclusión, sino también como espacios de libertad y de construcción de identidades propias y de autoridad femenina.
Al estudiar las formas de organización de las actividades sanitarias y científicas es necesario introducir la perspectiva de género, porque las profesiones y las actividades sanitarias las construyen y las practican tanto hombres como mujeres, haciéndose patente la diferencia de oportunidades sociales de sus miembros en función del sexo, así como las relaciones de poder, de jerarquía y de autoridad que se dan dentro de una misma profesión o entre profesiones distintas dentro de un ámbito similar. Un ejemplo de esto último es la asistencia al parto que es el eje de estas páginas, donde existe una tradición de práctica femenina durante siglos. Es necesario, pues, investigar sobre los posibles conflictos, pactos o rupturas entre los profesionales sanitarios, hombres y mujeres, y la superación o pervivencia de los mismos a través de los distintos momentos históricos.
1.3. CORRIENTES FEMINISTAS Y SUS APORTACIONES EN LA SALUD DE LAS MUJERES
Al contemplar la salud de las mujeres desde una perspectiva de género nos encontramos con tres líneas cuya genealogía se ha sucedido cronológicamente pero, al no ser excluyentes, ha sido necesario ir avanzando hacia un nuevo enfoque sin dejar de investigar en el anterior, de manera que hemos de afirmar que la característica más llamativa es el eclecticismo. Las aportaciones a los modelos de salud que se han realizado desde las distintas corrientes feministas han ido confluyendo con los desarrollos de las teorías sobre la salud. Estas tres líneas sucesivas han influido en los modelos de programación, en la intervención y en la investigación en salud.
La primera hace referencia exclusivamente a la Salud de las Mujeres y viene determinada por el trabajo realizado por un movimiento feminista americano, el Colectivo de Salud de las Mujeres de Boston que, a finales de los años 70 saca a la palestra el hecho de que el sistema médico se ha apropiado de los cuerpos femeninos y de sus funciones, aun en el caso de que no haya una patología que lo justifique. Se propone cambiar las condiciones de vida de las mujeres, entender que éstas tienen unas necesidades diferentes que son consecuencia de la biología y que hay determinados aspectos que se tienen que auto gestionar: la reproducción, la sexualidad y la salud mental. Aunque puede considerarse pre-género, sigue vigente en la actualidad.
La segunda se encuadra dentro de lo que podemos denominar Desigualdades de género en salud y con el objetivo de alcanzar la igualdad y la equidad entre unas y otros, se propone realizar los estudios pertinentes para comparar la salud de mujeres y hombres de modo que se lleguen a conocer las desigualdades existentes, porque se entiende que las diferencias son injustas y, además, evitables.
El enfoque más avanzado se denomina Análisis de género como determinante de salud y enfermedad y pretende encontrar la razón por la cual se producen estas desigualdades que tienen su origen en las relaciones entre las mujeres y los hombres, la influencia de los roles sociales y de los modelos que utilizamos, por tanto contempla la subjetividad y las identidades de género. Solo conociendo donde están las causas, podrá afrontarse el origen de la discriminación hasta llegar a comprender que las diferencias existentes en función del sexo de las personas no tienen por qué llevar implícita una jerarquización en las relaciones sociales.
En cuanto a la parte de este capítulo dedicada a la interrelación entre las teorías de la salud con las teorías feministas, este trabajo es deudor del magnífico texto de Velasco (2009) “Sexos, género y salud. Teoría y métodos para la práctica clínica y programas de salud”. A lo largo del siglo XX se desarrollan tres grandes bloques en cuanto a teorías de la salud (Kuhn, 2001): el primero es el paradigma biomédico que contempla las teorías biomédica y social, el segundo bloque es el de teorías críticas, incluyendo la teoría socialista, la psicoanalista, la estructuralista, la postestructuralista, la ecosocial y la biopsicosocial. El tercer bloque lo constituye la teoría feminista con sus distintas corrientes. Sobre estos pilares se construirá el denominado enfoque de género en salud.
Distintas corrientes se han ido sumando dentro de las propuestas del movimiento feminista, interrelacionándose entre ellas y conviviendo, hasta el punto de que muchas coexisten en la actualidad. Por ello consideramos oportuno realizar un somero recorrido por los aspectos más importantes de dichas corrientes y las aportaciones que han realizado al tema de la salud, basándonos en los trabajos de distintas autoras que con sus exhaustivos trabajos han analizado cada una de las distintas corrientes. Nos referimos a los trabajos de Juliet Mitchell (1974), Elizabet Fee (1983), Jane Flax (1990), Celia Amorós (1997 y 2005), Silvia Tubert (1990, 2001 y 2003), Elena Beltrán y Virginia Maquieira (2001), en la lectura de cuyos rigurosos textos se basa esta aproximación.
Como sabemos, la primera oleada del feminismo se desarrolló en Europa y EEUU desde la última década del siglo XVIII hasta principios del siglo XX y estuvo vinculada a la consecución del sufragio femenino. En los años 60 del siglo pasado comienza la llamada segunda oleada del feminismo en Estados Unidos con la corriente del feminismo liberal, que aboga por la igualdad de derechos y de oportunidades entre las mujeres y los hombres en lo que respecta al acceso a la educación, al trabajo y a los bienes sociales. El límite más importante de esta corriente, también llamada feminismo “blanco”, es que habla de las mujeres como si se tratara de un grupo homogéneo sin tener en cuenta las diferencias de clase, etnia, condición social u orientación sexual. Se critica abiertamente las formas en que se manifiesta el poder de los hombres médicos en la asistencia sanitaria hacia las mujeres. Según Betty Friedan (1963, pp. 78 y 208), su máxima exponente, se ejerce un autoritarismo en las consultas de ginecología tratándolas como niñas y también en las consultas de psiquiatría abusando de la prescripción de tranquilizantes, con el objetivo de domesticarlas para que sean sumisas en el cumplimiento de las exigencias a las que están sometidas en función de la sexualidad y de la reproducción.
Para el feminismo socialista la opresión que sufren las mujeres deriva de la lucha de clases propia de las sociedades capitalistas, por tanto no consideraron necesario militar en un movimiento distinto ya que el marxismo al crear una sociedad socialista, eliminaría la posición subordinada de la mujer dentro de la familia. Estos planteamientos fueron defendidos tanto por Alejandra Kollontai, que llegó a ser ministra tras la revolución de octubre, como por Rosa Luxenburgo, dirigente de la Liga Espartaquista (origen del Partido Comunista Alemán) asesinada en enero de 1919, quien llegó a enfrentarse con las tesis de Lenin reclamando la igualdad. Para ambas, no obstante, la opresión objetiva que la mujer padece no hace necesario que cristalice una causa feminista diferenciada del partido obrero, sino que aquella es un derivado de la lucha de clases por lo que su superación entra dentro de la estrategia del partido. Las limitaciones de esta corriente se han puesto en evidencia ya que, aún en sociedades socialistas o incluso, dentro de los partidos que las propugnan, la dominación sobre las mujeres se sigue manteniendo. En cuanto a las aportaciones de esta corriente al tema de la salud podemos destacar su planteamiento de que las desigualdades en la salud entre mujeres y hombres se derivan de la división originaria del trabajo en productivo y reproductivo, de manera que, por un lado existe una segregación laboral horizontal que hace que las mujeres se concentren en ciertos sectores y en ciertos puestos de trabajo; y una segregación vertical, de modo que existe una desigualdad en cuanto a las posibilidades de acceso a las responsabilidades y a la jerarquía de puestos dentro de una misma profesión. Ponen en la palestra los riesgos para la salud derivados del entorno laboral y denuncian las cargas de trabajo que asume la mujer, debidas a los imperativos del cuidado y de la maternidad que no son reconocidas ni remuneradas y se añaden al trabajo laboral fuera del domicilio. Por tanto, dentro del feminismo socialista, hay que tener en cuenta la clase social y critican a la corriente liberal por hablar de “las mujeres” como si fueran un colectivo homogéneo.
A partir de los planteamientos enunciados por la corriente marxista, a finales de la década de los 60 y durante la del 70 del siglo XX, surge el llamado feminismo radical con el propósito de encontrar una explicación al origen de la opresión de las mujeres. Según sus autoras, la raíz de la dominación no solo tiene que ver con las consecuencias del sistema capitalista, sino que hay una estructura superior –el patriarcado– que es un constructo primario sobre el que se asienta toda sociedad (Millet, 1995, p. 70). Por tanto, es necesario actuar desde el movimiento feminista, incluso manteniendo una doble militancia con sus partidos políticos. Se considera que ejercen una crítica radical por dos motivos: en primer lugar porque buscan la raíz de la dominación de las mujeres y, en segundo, porque proponen una revolución sexual que será la que, según sus presupuestos, acabará con la estructura patriarcal. El texto más representativo de esta corriente es Política Sexual (Millet, 1995) cuya autora, analiza el patriarcado desde sus fundamentos biológicos, sociales, políticos y psicológicos. La revolución sexual se propone con un lema: “lo personal es político” (Haninsch 1969) y sugiere que es la política la que permite que dentro de los hogares, en la vida privada de las mujeres y los hombres, exista una forma de relacionarse y de asumir las responsabilidades que se derivan de la vida en común. Proponen la emancipación de las mujeres, es decir, salir de la posición subordinada en la relación de poder con los hombres.
En cuanto a los temas de salud sus aportaciones son importantes. Se plantean romper con las ataduras ligadas a la reproducción y a la maternidad como institución, se involucran en la lucha por la liberalización del aborto y en defensa de la elección libre de la maternidad. También se manifiestan contra la prostitución, la pornografía y la violencia sexual. Entienden que las relaciones patriarcales de poder se reproducen en el campo de la salud, ejerciendo el médico el papel de padre, la enfermera el papel de madre y el o la paciente el papel de niño o niña. Por tanto, paternalismo y autoritarismo se ponen de manifiesto en el ejercicio de sus funciones. Al mantenerse la familia como institución fundamental se contribuye a la perpetuación del sistema y se mantiene a las mujeres como responsables de las funciones domésticas que se derivan de la maternidad y del cuidado, se impide la libre elección de la maternidad y se esconden los deseos de autonomía de las mujeres bajo los efectos de los tranquilizantes. Dan un paso más y realizan otra crítica al sistema sanitario que según esta corriente provoca una doble discriminación hacia las mujeres: por un lado como pacientes y por otro, porque son situadas en función de la distribución sexista de las profesiones sanitarias en puestos subordinados.
En los años 70 se produjo en EEUU el Movimiento de Salud de las Mujeres con el objetivo de oponerse al poder ejercido por el sistema médico, dando un empuje cualitativo, trabajando para que las mujeres fueran agentes de su salud y para que se crearan servicios de atención a sus necesidades que se encaminaran hacia el autoconocimiento y el autocuidado. Este movimiento se extendió también por Europa. Surgen así los Grupos de Autoayuda que tan buen resultado han dado en nuestro país en la desmedicalización de la menopausia. Uno de los movimientos más representativo fue el Colectivo de Mujeres de Boston, citado anteriormente, que publicó en 1971 Nuestros Cuerpos, Nuestras Vidas, reeditado hasta la actualidad con nuevas aportaciones y que ha pretendido poner en manos de las propias mujeres el saber sobre el cuidado de su propia salud.
La siguiente corriente dentro de la teoría feminista se basa en la recuperación del cuerpo femenino por las mujeres, haciéndose cargo de su sexualidad y de su maternidad que hasta entonces han sido gestionadas por los varones y que constituirá el germen del denominado feminismo de la diferencia. Nos referimos al Feminismo Cultural que parte de un cierto esencialismo al plantear que la opresión de las mujeres no deriva de las estructuras patriarcales sino de una naturaleza masculina dominadora y ahistórica según una de sus voces más importantes, la de Adrienne Rich. La heterosexualidad y no el patriarcado, como afirmaban las feministas radicales, es el origen de la opresión (Rich, 1986). Por tanto, las autoras más extremistas de esta corriente promoverán una separación y una crítica acérrima hacia lo masculino y defenderán el lesbianismo como la mejor opción, criticando el modelo de heterosexualidad obligatoria. Buscan la especificidad y lo esencial de las mujeres, que es anterior al lenguaje y a lo simbólico y de este modo, las aportaciones relacionadas con la salud se centran en teorizar sobre la existencia de una psicología femenina que permite recuperar el protagonismo y el valor de las funciones maternales, al tiempo que favorecerá la autonomía y el cuidado entre las mujeres. Promueven espacios de desarrollo personal entre las mujeres y luchan activamente contra la violencia masculina hacia éstas y contra la pornografía.
Como hemos comentado anteriormente, durante los años 70 del siglo XX aparecieron y se consolidaron varias de las corrientes feministas que en la actualidad siguen con plena vigencia. La siguiente tendencia de la que vamos a hablar es el Ecofeminismo que, manteniendo la clasificación aportada por (Puleo, 2002, pp. 36-39) en un artículo publicado en el 2002, a su vez, tiene tres vertientes. El Ecofeminismo clásico, donde feministas con conciencia ecológica retoman la identificación de las mujeres con la naturaleza procedente del patriarcado y también algunas ideas del esencialismo femenino de la corriente cultural, para afirmar que las mujeres, en función de su biología, poseen cualidades maternales para la conservación de la vida y para ejercitar la ética del cuidado, es decir, le darán la vuelta a los planteamientos, para reafirmar estas cualidades de las mujeres como garantes de la continuidad de la vida, en contra de la tendencia destructiva hacia el planeta propia de la cultura masculina que nos ha llevado a las guerras y a la contaminación de la Tierra. En cuanto a las aportaciones a la salud, de esta corriente deriva la tendencia del parto natural, donde la mujer debe seguir sus propios instintos, lejos de la intervención del sistema médico que con frecuencia dirige –sin necesidad– la normal evolución del nacimiento. También la lactancia materna prolongada se adscribe a estas posiciones. No obstante, tenemos que añadir que tanto la lactancia materna como la evolución natural del parto han sido refrendadas por la evidencia científica, de manera que se alejan del esencialismo originario para situarse en perfecta sintonía con las recomendaciones de los organismos internacionales que trabajan por la salud. El problema reside en que estos aspectos relacionados con la maternidad y la crianza siguen estando infravalorados desde el androcentrismo, que continúa siendo el que rige el valor que tienen las actividades que realizan varones y mujeres.
La segunda vertiente es el Ecofeminismo espiritualista que surge de la pobreza y la marginación en los países del denominado Tercer Mundo. Está liderado por Vandana Shiva y persigue que sean las mujeres las que tengan el control de los alimentos y del medio ambiente, ya que en sus países son ellas las que están vinculadas a los cultivos y se responsabilizan de la alimentación de sus hijos. Del mismo modo que los movimientos marxistas buscan el acceso a la producción y el control de los bienes por las clases sociales oprimidas, esta tendencia del ecofeminismo trabaja para que las mujeres dejen de ser explotadas, para que se deje de destruir el medio ambiente y para que ellas puedan controlar los bienes. Vandana Shiva realiza una seria crítica del desarrollo técnico occidental que ha colonizado el mundo entero:
Lo que recibe el nombre de desarrollo, es un proceso de mal desarrollo, fuente de violencia contra la mujer y la naturaleza en todo el mundo (...) tiene sus raíces en los postulados patriarcales de homogeneidad, dominación y centralización que constituyen el fundamento de los modelos de pensamiento y estrategias de desarrollo dominantes (Shiva, 1995) (Puleo, 2002, p. 38).
La tercera vertiente es el Feminismo ecologista o constructivista. Sus planteamientos comparten algunas posiciones anteriores como el antirracismo o el antielitismo, pero no están de acuerdo con el esencialismo de las clásicas ni con el espiritualismo que hemos comentado anteriormente. Está liderado por Bina Agarwal y se muestra crítica hacia el ecofeminismo espiritualista porque hace extensiva la explotación patriarcal y la relación de las mujeres con la naturaleza a todas las mujeres del Tercer Mundo, sin tener en cuenta que éstas pertenecen a distintas clases sociales, a distintas castas y a distintas razas. Está de acuerdo en que la destrucción del medio ambiente afecta en mayor medida a las mujeres y al conjunto de las poblaciones de los países menos desarrollados, pero atribuye la responsabilidad a los grupos dominantes que monopolizan el poder y no solo al sistema patriarcal que, evidentemente, no es homogéneo para todas las mujeres. En cuanto a las aportaciones en el ámbito de la salud de estos dos últimos planteamientos ecofeministas, podemos destacar la puesta en marcha de acciones comunitarias y colectivas de empoderamiento de las mujeres en el Tercer Mundo, promoviendo acciones solidarias entre ellas para los cuidados relacionados con la maternidad y la crianza de hijas/os y el control de la producción de alimentos.
Influenciadas por cada una de las corrientes de pensamiento crítico que surgieron en el transcurso del siglo XX como marxismo, psicoanálisis, estructuralismo y postestructuralismo, las corrientes feministas se fueron nutriendo de cada una de ellas. Así llegamos al Feminismo Psicoanalítico en el que, a lo largo del siglo XX y comienzos del XXI, las complejas, fructíferas y en ocasiones polémicas relaciones entre el psicoanálisis y los feminismos teóricos, buscarán explicaciones a la creación y la perpetuación de los principios patriarcales. Estas relaciones, en ocasiones enfrentadas, otras veces difíciles y otras de convergencia, no pueden ser resumidas en unos párrafos porque sería un recorrido demasiado simplista y se dejarían de lado determinados matices y algunas ambigüedades, que han ido enriqueciendo con los sucesivos debates las teorías feministas (Flax, 1995, pp. 68-108) y que en la actualidad continúan vigentes. Por tanto, recogemos aquí lo que nos parece más importante de esta corriente para el objetivo de nuestro trabajo: su contribución a los marcos teóricos sobre la salud teniendo en cuenta el enfoque de género. Esto es posible gracias a que se toma en cuenta la subjetividad en las distintas formas de enfermar.
Las psicoanalistas discípulas de Freud4 fueron las primeras que se acercaron a planteamientos feministas, buscando encontrar un modelo de feminidad no androcéntrico, es decir, que no se definiera a partir de sus diferencias y oposiciones con la masculinidad. Esta esencia de la feminidad predispone a un deseo y a un ejercicio instintivo de la maternidad y sugiere la figura de la madre, que de manera temprana será la que imprima su huella en etapas arcaicas del desarrollo infantil. En El segundo sexo, Beauvoir (1949) realizó una crítica a la teoría freudiana porque no cuestionaba la desvalorización y la desventaja social de la mujer, sino que parecía justificar una cierta inferioridad, considerando que era natural y que formaba parte del psiquismo. Sin embargo, sus críticas fueron puntuales y respetó el psicoanálisis, porque alejaba las explicaciones unicausales sobre problemas psicológicos basadas en razones biológicas y daba cabida a la significación que para cada persona tiene la vivencia de determinadas situaciones. A este planteamiento se adscribe veinticinco años después Mitchell (1974), explicando que Freud no indica cómo han de ser la mujer o el hombre para que respondan al modelo patriarcal, sino que estudia cómo son los individuos dentro de ese mismo sistema. Según la autora, las feministas hasta ese momento solo habían dado importancia a las cuestiones sociales ignorando lo que ocurría en el inconsciente, es decir, en la subjetividad. Mitchell desarrolla por primera vez la principal aportación del psicoanálisis al feminismo: una teoría sobre la subjetividad. Esta permitirá comprender como se perpetúa la subordinación de las mujeres, gracias a que los mecanismos por los que se produce llegan a ser internalizados y reproducidos subjetivamente y es en el inconsciente donde la sociedad patriarcal reprime la feminidad.
Su contribución a los conceptos de salud y enfermedad procederán del psicoanálisis. Incorpora la atención a la subjetividad en salud y el análisis de las identidades femenina y masculina. De este modo, la enfermedad es una expresión del sufrimiento subjetivo que se produce por conflictos vividos entre lo social y lo psíquico y tiene una íntima relación con el desempeño de los roles y la vivencia de la identidad femenina o masculina. En cuanto al modelo de atención en la clínica propone la escucha de la subjetividad de la paciente y del significado simbólico de los síntomas. Otra de las aportaciones importantes es que recomienda tomar en consideración todos los aspectos que contribuyen a la salud, también la salud mental, que en el caso de la mujer había estado polarizada casi con exclusividad por la salud reproductiva. Sugerirá métodos para trabajar la autoestima y para afrontar los modelos de vida dentro de los grupos de mujeres, planteando alternativas de cambio. Por primera vez, da nombre a un problema hasta entonces no catalogado en el sistema sanitario: el malestar de las mujeres.
De todo lo dicho hasta ahora, es fácil concluir que se ha producido dentro de la teoría feminista una división en dos grandes bloques: uno es el feminismo de la diferencia, que defiende la idea de que existe una esencia femenina incuestionable e irreductible que hace diferentes a las mujeres. A este bloque se adscriben el feminismo cultural, y los ecofeminismos –clásico y ecologista–. También hay un feminismo psicoanalítico que ofrece fundamentos para que se busque una esencia femenina temprana, que existiría antes de la posterior construcción cultural de la identidad femenina. El segundo gran bloque es el feminismo de la igualdad, que se muestra convencido de que la feminidad y la masculinidad son construcciones culturales, por tanto no puede existir ninguna esencia ligada al cuerpo biológico, sino que ambos sexos pueden ser iguales en todos los aspectos de la vida que son socialmente construidos. En este segundo bloque se inscribe el feminismo psicoanalítico constructivista, que está convencido de que la identidad femenina se construye a partir de la experiencia vivida y a partir de los ideales y los mandatos culturales y sociales, que se inscriben en la subjetividad de cada mujer y de cada hombre.
Como venimos repitiendo a lo largo de esta exposición, las distintas corrientes filosóficas del siglo XX impactaron en todas las áreas de conocimiento. Bajo la influencia del estructuralismo y el postestructuralismo, antropólogas, psicoanalistas y filósofas feministas, a lo largo de los años setenta del pasado siglo, continúan su búsqueda de las razones de la opresión de las mujeres y el modo de desprenderse de ella. Para ello, analizan la estructura de las relaciones entre hombres y mujeres, utilizando el concepto de género a partir de la definición de identidad de género que se conocía a partir de las contribuciones de John Money, psicólogo sexólogo, y de Robert Stoller, psiquiatra y psicoanalista. Ambos trabajan en la clínica con personas hermafroditas, inter-sexos y transexuales y observan las discrepancias que pueden existir entre el sexo biológico y la identidad sexual. Money define la identidad de género, que puede ser diferente del sexo biológico y que la niña o el niño adquieren en edades tempranas a partir de la experiencia vivida en relación con su madre y su padre. Stoller define el género como todos los aspectos psicológicos, sociales y culturales de la feminidad y la masculinidad. Ambos utilizaron el marco psicoanalítico para el estudio de la construcción subjetiva de la identidad psicosexual, siguiendo la formación del inconsciente, diferente y separada de la biología (Velasco, 2009, p. 77).
Con la influencia del clima de revolución cultural en 1968 se estaba produciendo un fuerte debate entre dos posturas antagónicas por lo que respecta a la situación de las mujeres. Por un lado, el determinismo biológico del sexo, que afirmaba que la identidad sexual se asociaba de manera directa con la anatomía. Esta posición, respaldada fuertemente por las posiciones teóricas de la biomedicina, apoyaba la asociación tradicional entre determinadas características emocionales y los demás componentes de la identidad femenina, con la dedicación a las funciones maternales que, invariablemente, la excluían socialmente. En el otro lado del debate estaba el constructivismo que afirmaba que la identidad femenina o masculina se construye a partir de la experiencia vivida que permite incorporar a nuestra subjetividad determinados mandatos e ideales sociales que provienen de la cultura.
Así llegamos al feminismo estructuralista que desarrolla la antropóloga feminista Gayle Rubin, tras su relectura del marxismo y del psicoanálisis. Analizó el concepto de género desde una óptica feminista superando los planteamientos de Stoller e incorporando la relación de poder que subyace a la jerarquía que se establece en cuanto a los atributos que cada cultura asigna a una mujer, que solo por ello son desvalorizados, con respecto a los del varón. Rubin (1986, pp. 95-145) propone el sistema sexo-género donde aporta una explicación del porqué las mujeres quedan subordinadas en las relaciones entre los sexos. Entiende que el sistema patriarcal no justifica suficientemente la realidad, porque las relaciones de poder y la opresión hacia las mujeres se mantienen también en estructuras socioeconómicas ajenas a la familia, incluso en sociedades no capitalistas. Afirma que es el sistema sexo-género el que articula las relaciones entre los sexos, de manera que el sexo biológico es confundido con el género. Según la autora este sistema consta de tres elementos: el primero es la existencia de sexos biológicamente diferentes, el segundo elemento lo conforman las atribuciones y normas que cada cultura u organización social aplica a cada sexo y, el tercer elemento, lo explica a partir del paralelismo que encuentra entre los sistemas de parentesco postulados por Lévi Strauss y la estructura que establece la relación en el sistema entre los sexos y el género. Al atribuirle a la mujer papeles infravalorados, pasivos y dependientes, se da pie a que se articulen las relaciones de poder. Además considera que esas atribuciones y las normas de comportamiento que cada sociedad adscribe a mujeres y hombres son interiorizadas por las personas durante la construcción de la subjetividad, apoyándose en la teoría psicoanalítica. Destaca también por su argumentación de que la sexualidad es también un producto cultural, ya que la identidad de género de cualquier individuo se conforma durante la crianza y lleva implícita los deseos y las fantasías sexuales prescritos por la sociedad a cada persona según sea mujer o varón. En cuanto a sus aportaciones a las teorías y los conceptos de la salud, será la precursora del análisis de género como determinante psicosocial de la salud. Propone la utilización de la escucha para recabar el análisis de género que se desprende del discurso de pacientes, sean mujeres u hombres. Introduce el análisis de las continuas manifestaciones de las relaciones de poder médico, que discurren bajo los mismos parámetros que las relaciones de poder de género.
Dentro del feminismo comienzan a cuestionar la existencia de identidades fijas. Se hace evidente que no hay una sola identidad femenina que represente a la mujer universal. Con esta premisa empieza a trabajar el feminismo postestructuralista, reivindicando la salida de planteamientos binarios mujer/hombre, femenino/masculino, en la construcción de las identidades de cada persona, ya que hay que tener en cuenta muchos otros factores como la clase social, la etnia, el nivel cultural, la vivencia subjetiva o las distintas opciones sexuales. En esa línea se trabaja con el concepto de la deconstrucción que significa denostar cualquier generalización que impida reconocer la singularidad de cada individuo. Foucault se ocupó de investigar sobre los mecanismos de poder ejercidos por la sociedad que obligan a los sujetos a adscribirse a identidades fijas para no verse marginados o excluidos (Foucault, 2007)5. Dentro del feminismo postestructuralista o postmoderno destacan varias autoras por sus aportaciones. Desde la perspectiva esencialista tenemos a Hélène Cixous que utiliza en sus textos conceptos de feminidad que llevan a pensar en la inestabilidad de la identidad femenina. Los textos de esta escritora francesa han sido estudiados por Villar (2006), de la Universidad de Granada y concluye que uno de sus objetivos principales es desafiar el pensamiento androcéntrico y por extensión, su visión dualista y jerárquica de los géneros. Utiliza conceptos para visualizar la emancipación de la mujer, por ejemplo, sus estrategias sobre la bisexualidad, identidades lésbicas o mujeres “negras” y/o “pobres”, que son muy parecidas al sincretismo cultural que han defendido los pensadores más reputados de la teoría postcolonial. También coincide con esta teoría en interceder por un hibridismo y una fluidez que sobrepasan con frecuencia la hegemonía binaria/heterosexual establecida por las ideologías dominantes.
La segunda autora es una psicoanalista postlacaniana, Luce Irigaray, que aporta un pensamiento contributivo a la argumentación del feminismo de la diferencia. Reinterpreta las categorías fundamentales del psicoanálisis y de la filosofía tomando en consideración el inconsciente y el cuerpo femenino, así como el lazo de la mujer con la madre. En su obra Espéculo (Irigaray, 2007), propone la fundación de una teoría de la diferencia sexual a partir de una crítica a las tesis de Freud, afirmando que si la mujer se mira en un espéculo en vez de en un espejo, se dará cuenta de que no tiene un vacío, sino todo un interior por descubrir, una sexualidad rica y múltiple. Discrepa con Simone de Beauvoir sobre la diferencia femenina afirmando la intrínseca diversidad de la naturaleza femenina: la diferencia sexual.
Se necesita también cultivar y desarrollar identidad y subjetividad en el femenino, sin renunciar a sí mismas. Los valores de los que las mujeres son portadoras no son suficientemente reconocidos y apreciados, incluso por las mismas mujeres. Sin embargo, son valores de los que el mundo hoy tiene necesidad urgente, sea que se trate de un mayor cuidado de la naturaleza o de una capacidad de entrar en relación con el otro (Irigaray, 2010).
Propone crear un espacio entre mujeres que trabaje al margen del modelo masculino de la cultura occidental y que recupere los valores de la esencia femenina, pero afirmando que de la biología y de la naturaleza formamos parte tanto las mujeres como los hombres y lo que hay que conseguir es acabar con la jerarquía en los atributos que desvalorizan a la mujer.
La psicoanalista y especialista en semiótica Julia Kristeva es la tercera persona relevante dentro de esta tendencia. En su libro Lo femenino y lo sagrado6 (Clèment y Kristeva, 2000) escribe sobre la diferencia esencial del cuerpo:
“...de esa porosidad turbadora de las mujeres. (...)” ...el yo femenino es ‘vaporoso’. Ves que asocio el destino del erotismo femenino con el de la maternidad: aunque se trate de dos vertientes totalmente distintas de la experiencia femenina, el cuerpo vaginal, ese habitáculo de la especie, impone de todas formas a la mujer una experiencia... ‘de la realidad interior’, que no se deja sacrificar fácilmente por lo prohibido, (...) Por ello se comprende que esa profundidad vital constituya también un peligro social (Clèment y Kristeva, 2000, pp. 25-26).
Siguiendo con el permanente debate que se produce dentro de la corriente feminista (Alcoff, 1989, pp. 18-41), cuestiona el esencialismo con que se desarrollan algunas hipótesis. Plantea la necesidad de elaborar una teoría de la subjetividad que se base en la experiencia vivida de cada persona y se aleje del esencialismo biológico, de las prescripciones y de las normas culturales y sociales propias de determinismo social. En el mismo sentido se desarrolla el trabajo de Teresa de Lauretis, siempre preocupada por la desarticulación de los mecanismos sociales e históricos de la dominación y de la invisibilización de las mujeres. En cuanto a la construcción de la subjetividad femenina de Laurentis afirma que los seres humanos, como seres sociales, nos construimos cotidiana y precozmente a partir de los efectos del lenguaje. Con esas premisas se conforma la auto-representación, que lleva implícita la diferencia entre sujetos mujeres y sujetos varones y también la valoración jerárquica y negativa del sujeto mujer. También incorpora sus reflexiones afirmando que, por un lado, estaría la mujer como una construcción ficticia y, por otro, las mujeres como seres históricos reales. A partir de ahora ya no se hablará de la mujer como algo universal, sino de las mujeres.
Hay “lenguajes”, estrategias lingüísticas y mecanismos discursivos que producen significados; hay diferentes modos de producción semiótica, formas distintas de invertir esfuerzos para producir signos y significados. En mi opinión, la manera de emplear ese esfuerzo, y los modos de producción implicados, tienen una relevancia directa, incluso material, para la constitución de los sujetos dentro de la ideología: sujetos diferenciados por la clase, la raza, el sexo y cualquier otra categoría diferencial que pueda tener valor político en situaciones vitales concretas y momentos históricos determinados (De Laurentis, 1992, p. 55).
Será Judith Butler quien cuestionará el tratamiento que se está dando al género desde la teoría feminista en su libro El género en disputa: el feminismo y la subversión de la identidad (1990), uno de los libros más influyentes del pensamiento feminista contemporáneo. La filósofa analiza Introducción al narcisismo y Duelo y Melancolía de Freud para bucear sobre las bases más arcaicas de una identidad, donde se produce ‘la pérdida primordial’ y el dolor psíquico inscrito en el inconsciente. A partir de esas lecturas reconoce el dolor por la pérdida de identidad que padecen las personas cuyas identidades sexuales no son reconocidas, como homosexuales y lesbianas, bisexuales o transexuales. Más adelante lo llamará ‘dolor de género’ cuando a través de sus trabajos filosóficos, complejos y muy difíciles de interpretar sin desvirtuarlos, acuñe la teoría Queer. Butler plantea que el ‘sexo’ entendido como la base material o natural del género, como un concepto sociológico o cultural, es el efecto de una concepción que se da dentro de un sistema social ya marcado por la normativa del género. Este planteamiento, a partir del cual el sexo y el género son apartados de cualquier planteamiento esencialista, desestabilizó la categoría de ‘mujer’ o ‘mujeres’, y obligó a la perspectiva feminista a repensar sus supuestos, y entender que ‘las mujeres’, más que un sujeto colectivo dado por hecho, era un significante político. Butler no quiere decir que el sexo no exista, sino que la idea de un ‘sexo natural’ organizado en base a dos posiciones opuestas y complementarias, es un dispositivo mediante el cual el género se ha estabilizado dentro de la normativa heterosexual que caracteriza a nuestras sociedades actuales. Plantea la performatividad de género, donde cada cual hace su puesta en escena que puede ser tan diversa como identidades haya, en función de una normativa genérica que promueve y legitima o sanciona y excluye (Butler, 2001).
Las repercusiones tanto del feminismo estructuralista como del postestructuralista en cuanto al concepto y a la planificación de programas de salud, se derivan de no aceptar la definición de ‘mujer’ como un sujeto único y universal. Hay que tener en cuenta en el momento de la planificación de estos programas distintas variables: los estereotipos en cuanto a etnia y país, la edad, la clase social, la ideología, el sexo y la orientación sexual, así como las experiencias –tal y como han sido entendidas y vividas–, con el objetivo de atender verdaderamente las necesidades de las personas. Y, desde luego, se contempla la visibilidad de las identidades sexuales y de género sean cuales sean, sin caer en parámetros recurrentes de patologización de lo diferente.
En esta síntesis de la evolución del pensamiento feminista, llegamos a lo que se conoce como la tercera ola del feminismo, con la corriente postfeminista que incluye la teoría queer y el transgénero, cuyas máximas principales son la diversidad, la subversión y destrucción de los roles sexuales, al tiempo que se mantiene la lucha por los derechos igualitarios. Se produce una importante brecha con el feminismo, al que se acusa de haber elaborado sus aportaciones teóricas desde un planteamiento universal y heterosexual. La identidad lésbica ha asomado tímidamente y sin hacer demasiado ruido en el movimiento feminista, del mismo modo que en el resto de la sociedad del siglo XX. Ello se explica porque el lesbianismo ha estado condenado hasta hace pocos años al campo de la patología y empieza a tener marco teórico en los inicios del siglo XX al amparo de la teoría Queer.
Dos son las autoras consideradas como máximo exponente del marco teórico de la vanguardia feminista, Judith Butler y Judith Halberstam. Ambas autoras son especialistas en teoría Queer, en estudios de género, en teoría feminista y en cultura de la postmodernidad. Pero, como venimos argumentando a lo largo de estas páginas, todos estos campos se mantienen en conflicto, manteniendo estrechas y a la vez tensas relaciones. (Halberstam, 2008) realiza un recorrido muy interesante por las distintas formas de masculinidad que han sido desarrolladas por las mujeres desde el siglo XVIII al XX, desde mujeres que en siglos anteriores vivían haciéndose pasar por hombres, hasta las nuevas culturas actuales transgénero, drag queen7, transexuales masculinos, pasando por la incursión en importantes subculturas lesbianas como la butch femme –lesbiana masculina–, y también por el análisis de la masculinidad femenina en el cine. Halberstam reinterpreta con rigor histórico cada una de estas formas de masculinidad y pone de manifiesto que los géneros y las sexualidades son mucho más complejos y diversos de lo que supone el sistema heterocentrado en que vivimos.
En estas últimas páginas hemos realizado un escueto recorrido por las distintas corrientes que fueron conformando y enriqueciendo la teoría feminista a lo largo del siglo XX y en los inicios del XXI. Las características de este trabajo no permiten una extensión más detallada, lo que aportaría matices y facilitaría la comprensión de las divergencias y las confluencias entre las distintas vertientes que han convivido durante estos años. Ahora nos proponemos llegar al estado de la cuestión actual, acercándonos a los dos grandes bloques que, a priori, parecen divergentes pero que se han ido entrecruzando en estas décadas.
El ideal del movimiento feminista en sus comienzos, indiscutiblemente, es el de la igualdad entre mujeres y hombres. El del primer período se inscribe en la consecución de derechos civiles, persiguiendo hacer realidad el sufragio de las mujeres. En la segunda ola, las primeras elaboraciones teóricas, tanto desde el feminismo liberal, como del socialista y del radical –apoyados por la teoría marxista–, se inscriben en la consecución de la igualdad de derechos, la igualdad social y, por tanto, en contra de las relaciones de poder. Más adelante también se profundiza en las identidades masculina y femenina, apoyándose en el concepto género para estudiar las diferencias que son construidas socialmente y por ello no son esenciales. Es aquí donde empezamos a encontrar posiciones que van permeando la igualdad y la diferencia.
También durante la segunda ola del movimiento feminista hubo elaboraciones teóricas que se adscribieron a la diferencia. Nos referimos a los inicios del feminismo cultural y sus derivaciones, así como los ecofeminismos que empezaron con la afirmación de que las mujeres son diferentes y hay que reconocer y visibilizar esas diferencias. También desde estas corrientes se indaga sobre las identidades, produciéndose notables avances en torno a la feminidad. Esta línea se adscribe a la esencia femenina y tiene su razón de ser en la experiencia del cuerpo vivido y en la maternidad.
Será a partir de las líneas iniciadoras de lo que se ha dado en llamar tercera ola, donde tanto el estructuralismo como el postestructuralismo o postmodernismo, incorporaron una idea que viene a cambiar sustancialmente sus planteamientos: ni las mujeres ni los hombres son iguales entre ellos. Estas diferencias, como venimos insistiendo a lo largo de este texto, vienen determinadas por la etnia, por la clase social, por la cultura y el país al que pertenecen o por la orientación sexual que han decidido tomar en sus vidas. Se supera la idea de diferencia y se toma como referencia la diversidad, concepto que plantea menos divergencias, ya que es perfectamente asumible que reconocer la diversidad de las mujeres –y de todas las personas– no impide hablar de igualdad. Para poder recuperar la identidad femenina proponen señalar y mantener los rasgos diferentes para las mujeres, lo que les proporcionará un lugar simbólico para poder superar la primacía masculina. La principal referencia dentro del ámbito de nuestro país del feminismo de la igualdad es Celia Amorós, que no puede compartir la idea de ese orden simbólico porque es asimétrico y es producto de una jerarquía de poder: “...las mujeres tendríamos que encontrarnos en una situación de equipotencia con respecto a los varones para instituir esa simbólica [ese orden simbólico] propia sin connotaciones de inferioridad y subordinación, lo cual implica el logro de la igualdad (Amorós, 1998)” (Velasco, 2009, p. 85).
El concepto de género utilizado desde el feminismo constructivista permite incorporar en el análisis a personas de distinto sexo y condición, que tienen identidades distintas, pero no por ello tienen que disfrutar de menos derechos. Desde una postura ecléctica respecto a igualdad y diferencia nos encontramos actualmente con la necesidad de seguir reflexionando, investigando y teorizando sobre el hecho humano, la diferencia sexual, las identidades, y seguir manteniendo la presión para que haya mayor libertad y justicia. En el marco de la igualdad de derechos y oportunidades se ha de mantener la militancia política. Pero aunque es en el marco teórico donde parece que tendrán que desarrollarse las discrepancias en torno a la diferencia y a la diversidad, es en el plano político donde hay que luchar por la no discriminación de las y los diferentes.
Dentro del campo de la salud podemos relacionar con las reivindicaciones que se han producido en la corriente de la igualdad, la consecución de Políticas de Igualdad y Equidad en los recursos de salud. Esto contempla la detección de los sesgos de género que se producen en la asistencia sanitaria, las desigualdades por sexos en las maneras de enfermar y la influencia de las relaciones de género en la medida que producen una serie de enfermedades más prevalentes en las mujeres debido a su rol de género. Por último, se presta atención a los factores de riesgo que producen desigualdades en la forma de enfermar de mujeres y varones. Las aportaciones derivadas del feminismo de la diferencia se relacionan con el análisis de la diferencia en la identidad femenina. Esto contempla el desarrollo de métodos de atención diferencial a aspectos propios de la fisiología femenina como maternidad, parto, puerperio y lactancia. Uno de los aspectos más destacables de este modo de atención es la creación de grupos de cuidados de salud entre mujeres, y que funcionan en aspectos de la salud ante los cuales las mujeres se muestran más vulnerables: salud mental, climaterio y menopausia, malos tratos y cáncer de mama entre otros.
A lo largo del siglo XX las distintas posiciones de la teoría feminista han ido insertándose en los métodos y en la investigación relacionada con la atención al cuidado y la salud de las personas. La teoría crítica feminista a partir de los años setenta ha ido perfilando su propia epistemología a partir de dos premisas que hasta entonces no habían formado parte de la observación del fenómeno humano: la existencia de los sexos y la relación de podersubordinación que rige sus relaciones. Por tanto, su interés principal será visibilizar el sexismo y del androcentrismo presentes en el mundo de la ciencia e investigar las causas de su existencia. Se denuncia la supuesta neutralidad de la ciencia, de modo que cuestionan la afirmación de que las personas que investigan se sitúan necesariamente en una posición de objetividad. Entre los métodos de investigación utilizados es frecuente encontrar la fenomenología social para estudiar sus efectos sobre la salud pero del mismo modo se apoyan en recursos positivistas para cuantificar la magnitud y las repercusiones de tales efectos.
Coincidimos con distintas autoras cuando hacen la propuesta de acotar los aspectos sobre los cuales habría que debatir, con el objetivo de modificar la desigual realidad existente Fox Keller (1985), Harding (1996), Lagarde (1996) y Pérez Sedeño (2001). Se trataría en primer lugar de mostrar y cuestionar las díadas tradicionales que se mueven en una lógica binaria: mujer/hombre, femenino/masculino, pasivo/activo, privado/público, emocional/racional, para evidenciar la jerarquía social que se establece desvalorizando la parte femenina de las díadas. En segundo lugar, consideran imprescindible visibilizar distintos fenómenos, por citar algunos de ellos: la exclusión, el silenciamiento y la omisión, el tratamiento sesgado, la devaluación, la discriminación y la subordinación de lo femenino en general y de las mujeres en particular, para poder cuestionarlos. En tercer lugar y refiriéndonos directamente al tema de la salud, habría que desvelar y criticar las premisas biologicistas que tratan de definir las características y las diferencias entre mujeres y hombres. Así mismo, es necesario derribar y cuestionar las premisas esencialistas que ligan los hechos de ser mujer a la biología, es decir, al sexo, en vez de reconocer que se trata de una construcción cultural: el género. Por último, es necesario huir de las premisas universalistas, que suponen que hay una identidad única para la mujer y, por ende, para todas las mujeres.
La filósofa Sandra Harding (1993) revisó las críticas feministas de la ciencia y las investigaciones realizadas desde posiciones androcéntricas. Según la autora hay tres posiciones epistemológicas feministas que cuestionan la ciencia cada una de ellas a distintos niveles. El empirismo feminista sostiene que por la simple inclusión de las investigadoras mujeres se corregirán los sesgos sociales observados –androcentrismo y sexismo–, a pesar de que no se cuestione la metodología utilizada. Según este planteamiento el problema es la ciencia mal hecha. Por ello, con la presencia de científicas e investigadoras se corregiría el problema. En el campo de la salud estaríamos hablando de las investigaciones epidemiológicas sobre morbilidad diferencial por sexos que, valiéndose de métodos estadísticos, pueden dar a conocer la incidencia de determinadas enfermedades en cada sexo o el distinto esfuerzo terapéutico que se aplica ante el mismo cuadro clínico, en función de que los síntomas aparezcan en una mujer o en un varón. Gracias a este tipo de estudios se están evidenciando las distintas formas de enfermar de unas y otros y la distinta forma de ser atendidos en las unidades clínicas, además de que, al utilizar métodos de investigación validados por la ciencia, los resultados son reconocidos y asumidos por ella. El punto más débil de estas investigaciones es que, al situarse dentro del paradigma científico hegemónico, no cuestionan el sesgo androcéntrico existente que subyace en la selección de los problemas a investigar o en el tipo de preguntas sobre las posibles causas de dichos problemas.
La siguiente posición es el punto de vista feminista. Entiende que basándose en la realidad, la experiencia vivida por las mujeres plantea un punto de vista diferente al de los hombres y ello se traduce en que los problemas a investigar serán los que a priori parezcan relevantes para la salud de las mujeres y no se constriñen a los factores de riesgo clásicos. Contempla la influencia de la doble jornada laboral o la dedicación de las mujeres al cuidado personal y de los afectos en los miembros que componen la familia. La mirada feminista muestra cómo las mujeres experimentan el mundo y cómo es posible encontrar relaciones de subordinación y de exclusión social en sus relaciones con los hombres. Esta línea también es aceptada –aunque con menos complacencia– por la ciencia hegemónica porque se sigue valiendo de la metodología positivista, aunque añade algunos métodos de investigación cualitativa que interpretan cómo es vivida una experiencia por las mujeres. Respecto a los sesgos de género que se producen en la práctica clínica afirman que son debidos a la poca consideración que se tiene hacia las mujeres y su sufrimiento y a que la sociedad actual está estructurada en base a unas relaciones de poder que se reproducen mediante estereotipos que también mantiene el personal sanitario en su atención profesional. Una vez más, las críticas a este punto de vista vienen por la supuesta universalidad que se presupone en las mujeres, sin tener en cuenta las diferencias en función de la clase social, la raza o la cultura a la que pertenezcan.
La tercera posición es el postmodernismo feminista que incorpora nuevos conceptos sobre los que es necesario investigar: la construcción social de la subjetividad, las relaciones de género y poder, la división sexual del trabajo, las estructuras familiares y la crianza de las hijas e hijos, las distintas identidades sexuales y de género entre otros. Y todos ellos según la clase social, la cultura o la orientación sexual. Los métodos a utilizar en estas investigaciones vienen determinados por un enfoque cualitativo y por ello son cuestionados desde el paradigma biomédico y el positivismo, aunque en la última década están siendo mejor aceptadas desde el enfoque de género en salud. No obstante, en la actualidad son necesarias las tres posiciones porque es imprescindible obtener información de todos los campos y porque no podemos olvidar que cada persona que investiga se sitúa en un marco teórico y pertenece a una institución con unas características determinadas.
1.4. LA UTILIZACIÓN DE FUENTES ORALES EN LA HISTORIA DE LAS MUJERES
Como sabemos el individuo había sido una variable a ignorar desde los planteamientos de la cultura hegemónica hasta los años sesenta del pasado siglo. Los sociólogos primero y los historiadores algo más tarde, se han preocupado por rescatar y restituir al individuo como actor principal de sus investigaciones. El desarrollo de una metodología que ponga las bases para hacer un uso adecuado y provechoso de las fuentes orales, es un paso importante en el largo camino de la renovación epistemológica necesaria en la investigación histórica. Cuando se investiga sobre un período de la historia reciente el papel de las fuentes orales es fundamental, y más importante todavía cuando el grupo estudiado, siguiendo la formulación gramsciana, forma parte de las clases subalternas. Utilizar los testimonios de las informantes supone en nuestro caso retomar la pregunta de Spivak (1994, pp. 1475-1490) y afirmar que la relación entre el subalterno y la hegemonía es suplementaria y nos permitirá contribuir a la democratización de la historia.
La devaluación de los trabajos realizados por mujeres no ha sido, claro, una singularidad absoluta. Ya el auge de la historia social producido en el último tercio del siglo XX evidenció ejemplos equiparables. Distintos centros federados a la American Oral History Association crean en 1973 la revista Oral History Review, donde se articula una postura crítica hacia el privilegio que se concede al estudio de las élites y se comprometen con los movimientos radicales de las minorías, bajo la influencia que ejerce la proximidad de la explosión cultural del Mayo del 68 (Dosse, 2007, p. 245). Los campesinos o los obreros no habían generado suficiente documentación tradicional, por lo que el recurso a las fuentes orales se hizo una necesidad evidente. Lo mismo ocurrió con la historia de las mujeres. Hacer visibles las experiencias vividas por determinadas mujeres, sean estas mujeres notables o no, pero dándoles la categoría de sujetos significantes y expresivos de un conjunto más amplio, nos permite un intento de reinterpretación o de relectura de la historia desde el punto de vista de Derrida (1971, pp. 11-13).
Para poder introducir la visión de las mujeres en el análisis de los distintos momentos históricos, es importante resaltar la importancia de las fuentes orales, sobre todo cuando nos proponemos abordar la historia contemporánea (Folguera, 1990, pp. 177-211). La utilización de metodologías cualitativas, por ejemplo con el método biográfico, ha permitido situar en el centro de la investigación las vidas particulares de las mujeres y de este modo, se ha hecho necesario volver a cuestionar las dicotomías clásicas: producción/reproducción, público/privado o familia/trabajo, a partir de experiencias concretas. Los relatos de las mujeres también nos han hecho re-evaluar determinadas posturas consideradas de aceptación o de sumisión y re-considerarlas como estrategias de adaptación o de mejora social (Borderías, Bertaux y Pesce, 1990) tanto para ellas mismas como para sus hijos.
La biografía nos permite observar cómo las mujeres se constituyen en sujetos de su propia historia cuando comprobamos que en circunstancias económicas y sociales parecidas, no todas las personas actúan de la misma manera. En este sentido, compartimos con el sociólogo italiano Franco Ferraroti la idea de que las biografías “no hablan solas... La fecundidad heurística de las biografías está profundamente condicionada. Las declaraciones personales escapan al subjetivismo... en la medida en que se ligan y quedan unidas a las condiciones objetivas, a los datos de las condiciones concretas en las que el entrevistado vive” (Ferraroti, 1980, p. 238). También facilita la comprensión comparar la evolución social dentro de una misma familia, ya que podemos analizar la relación entre mujeres de una generación con las de la generación precedente y con las de la posterior. Pero sin duda, una de las principales aportaciones del método biográfico y de las historias de vida es la posibilidad de integrar en el discurso, es decir, en el tiempo biográfico, los acontecimientos históricos para así contextualizar la legislación, las normas sociales o los discursos elaborados desde la ciencia o la religión y valorar su repercusión en los diferentes momentos vitales de las personas (Borderías, Bertaux-Wiame, 1997, p. 186).
La lectura del itinerario vital en cada una de las entrevistadas, que se inscribe en el destino común de las mujeres de ese grupo socioprofesional –las matronas–, introducirá nuevos elementos para ampliar nuestro conocimiento de un determinado período histórico. Se trabaja con una aproximación a la prosopografía, un género muy antiguo que tiene como objetivo reproducir las características de un grupo desplegando las informaciones sobre todos sus miembros. Es un método que aborda tres dimensiones: el tiempo, el espacio y el rol social (Dosse, 2007, pp. 222-226). Significa la elaboración y la yuxtaposición de informaciones individuales, pero revestirá con su ordenación de datos un tipo de explicación útil para la historia política y social. En definitiva, nos permite descubrir las relaciones existentes entre el individuo y las estructuras, ponderando los datos cuantitativos con consideraciones más cualitativas y subjetivas.
Debemos ser, no obstante, muy cuidadosas con este recurso a la utilización de informantes que preconizamos. Hacer entrevistas no es sólo un problema de convicción y voluntad, sino que trabajar con fuentes orales implica asumir la fidelidad a las normas básicas del rigor científico y metodológico. La investigación que utiliza el documento oral no puede limitarse a la incorporación de citas ad hoc que no son sino fragmentos de los testimonios grabados.
El uso de fuentes orales requiere, como hacemos con las fuentes primarias tradicionales, una aproximación crítica. Lo que una informante nos dice no tiene porqué aceptarse, necesariamente, como aquello que podríamos llamar la realidad histórica (si es que hay una única realidad histórica), y no por una voluntad dolosa o simplemente de engaño por parte del testigo, sino porque sabemos que la memoria humana es frágil, sabemos que es selectiva y, por ello, parcial e interesada (Alcàzar, 1994, pp. 234-235).
Cierto es, como afirmara Paul Thompson en su obra más reconocida (Thompson, 1998), que la duda respecto a la fiabilidad de la fuente también puede extenderse a las fuentes escritas que encontramos en el archivo clásico, especialmente en cuanto hace a aquello de la parcialidad o al interés inconfesable. También, como sabemos, las fuentes gráficas, por ejemplo, han podido ser manipuladas, pero esto no ha de servirnos de consuelo o de coartada a quienes somos partidarias de la fuente oral. Lo bien cierto es que el trabajo con este tipo de fuentes permite democratizar la propia historia haciendo participar a las personas en la construcción del discurso y nos ayuda como historiadoras a conocer y comprender situaciones insuficientemente estudiadas.
Aquel trabajo con pretensión científica que las incorpora ha de sustentarse en la convicción de que los testimonios que grabamos y transcribimos han de pasar por un filtro crítico importante, el cual nos permitirá realizar una selección de los elementos utilizables. Esto no debe entenderse como que sólo se conservarán algunos testimonios elegidos, “sino que el investigador deberá saber distinguir separadamente el fenómeno histórico y la memoria que el individuo o sector de individuos guarda de aquel fenómeno” (Alcàzar, 1994, p. 236).
El uso de la fuente oral debe ser valorado porque nos permite avanzar en el conocimiento de los hechos pero, especialmente, en la forma en la que el grupo humano del que forma parte la informante los vivió y los percibió. De sobra está decir, pues, que “es de importancia capital rescatar la subjetividad, pero es un grave error llegar a confundirla con hechos objetivos” (Alcàzar, 1994, p. 236). Este componente de la subjetividad no debe quedar fuera del corpus de la investigación porque la percepción, los sentimientos y el modo de expresarlo, son elementos que nos pueden ayudar a configurar esa historia que no es ni más ni menos que la historia de las matronas que trabajaron durante los años estudiados en el cuidado de las mujeres mientras daban a luz a sus hijas e hijos. Coincidimos con Alcàzar en que la aproximación crítica a la fuente oral se consigue estableciendo una relación dialéctica entre los diversos tipos de fuentes que tengamos a nuestra disposición; es decir, mediante dos procedimientos de carácter interactivo: el primero con la documentación escrita existente y el otro con el resto del corpus de documentos orales. Es la adecuación de la figura singular con un medio y una época lo que busca el historiador, cuyo verdadero tema es el contexto histórico en sí mismo más que la persona entrevistada.
La utilización de fuentes orales en este trabajo pretende rescatar la memoria histórica de algunas de las matronas que trabajaron en distintas instituciones sanitarias, tanto en Valencia como en otras ciudades españolas, en la segunda mitad del siglo XX. A partir de su testimonio recogeremos los posicionamientos personales que son producto de las circunstancias o vivencias individuales que tuvieron, pero también extraeremos los planteamientos que forman parte del discurso colectivo del grupo al que pertenecían y que como cualquier grupo profesional tiene su propio lenguaje y sus propias convicciones que están relacionadas con las posiciones hegemónicas del discurso científico del momento. Asumimos que cada una de las memorias recogidas puede sintonizar o entrar en contradicción con la de alguna otra profesional entrevistada, lo que nos permitirá conformar las distintas lecturas sobre el pasado y superar planteamientos esencialistas o monolíticos. Los problemas de las contradicciones entre las diferentes memorias del pasado pueden verse agravados por el lugar que cada informante ocupaba dentro de la jerarquía hospitalaria o por la clase social a la que pertenecían. No pretendemos rescatar la verdad en el sentido convencional del término, sino que intentaremos hacer visibles tanto los recuerdos como los olvidos, conscientes como somos de que la memoria individual es valorativa y categórica. Por tanto “...todo lo que en la memoria es exaltado y contrastado, en el campo del saber de los historiadores es opaco y matizado” (Romero, 2006).
Entendemos que rescatar y dar valor a esta memoria histórica nos proporcionará claves transversales para entender el papel que jugaron las matronas en el cambio que supuso la institucionalización del parto en el medio hospitalario. Utilizar sus testimonios como fuentes orales es recoger las experiencias vitales como máxima expresión de estas actoras, hasta ahora anónimas, que se conforman como un elemento clave para construir la interpretación histórica de nuestro pasado sanitario reciente.
Pero vayamos por partes. El primer aspecto sobre el que conviene reflexionar es el de los problemas teóricos y técnicos que suscita el trabajo con fuentes orales. Para conseguir el máximo de información y que ésta sea lo más fiable posible se hace necesario seguir unas normas básicas de rigor científico y metodológico teniendo en cuenta dos aspectos: a) la relación dialéctica que se puede establecer entre las fuentes orales y los documentos como se ha dicho anteriormente, lo cual nos permitirá medir la distancia entre lo dicho y lo no dicho [olvidado, silenciado, ocultado] (Joutard, 1986) y b) que una entrevista concreta no es más que una parte del conjunto más amplio de las personas que conforman la muestra. En opinión de Mercé Vilanova la palabra recogida ilumina el escrito, enriqueciéndolo y dándole un contexto humano debido a que aporta elementos subjetivos y literarios, que tiene una influencia desmitificadora, que rompe el aislamiento elitista de los archivos y porque una historia social que pretende ser mayoritaria no puede olvidar la visión que de ella tienen las personas que fueron elementos clave de la misma (Vilanova, 2005, pp. 5-19).
En cuanto a las cuestiones de carácter metodológico, cuando desde la disciplina histórica se quieren utilizar fuentes orales, es preciso tener en cuenta una serie de elementos antes de iniciar el trabajo de campo. Se debe elegir el universo de la muestra que es el número de personas que pueden actuar como informadoras y que viene determinado por coordenadas cronológicas, geográficas, culturales, profesionales, sociales e, incluso, sexuales. A partir de este momento se define una muestra que tenga representatividad sociológica y estadística, esta última característica siempre que estemos hablando de encuestas cerradas que pueden tratarse estadísticamente, y puede elegirse de manera aleatoria entre todas las personas que podrían ser entrevistadas. Es importante determinar con claridad cuál va a ser nuestro universo de la muestra con el propósito de que ésta sea representativa. Dentro de ese universo pasaremos a realizar una elección aleatoria entre todas las informantes y este grupo constituye la muestra. En ese sentido, la persona que investiga tiene que estar en condiciones de explicar por qué se han elegido unos testimonios en vez de otros.
Una vez elegida la muestra hay que planificar una estrategia para entrevistar a las informantes. No existe un modelo ideal de cuestionario sino que cada investigador deberá determinar a priori su estrategia para interrogar conciliando la muestra de testimonios y sus circunstancias, con los intereses de la investigación. Nos referimos en este caso a elaborar una guía de preguntas genéricas que puedan facilitar el trabajo del investigador y que nosotros proponemos que sea semiestructurada para que garantice que se van a tratar los temas que consideramos fundamentales para nuestro trabajo, pero dejando libertad a la persona entrevistada para que profundice o se extienda lo que considere oportuno. Es conveniente mantener una charla inicial sin grabaciones para establecer un clima de empatía que nos permita, una vez finalizada la sesión, completar el testimonio si fuera necesario. Esta relación de empatía entre el sujeto informante y la persona que realiza la entrevista debe conseguirse manteniendo una distancia justa, donde se simultanearán momentos de complicidad y tomas de distancia objetiva para mantener el hilo conductor, ambos necesarios para la investigación (Dosse, 2007, p. 14). Es importante evitar que la persona que es entrevistada sienta que debe arrojar un cúmulo de información sin coherencia y a modo de discurso erudito. Debe sentirse cómoda con su forma de hablar, de gesticular, de usar el lenguaje y no fingir o querer aparentar lo que no es. Conseguir este clima es nuestro trabajo (Alcàzar y Pinazo, 2013).
Durante el desarrollo de la entrevista consideramos que las intervenciones del investigador deben ser mínimas y lo más breves posibles. Simultáneamente, es aconsejable animar al informante relacionando lo que está diciendo con otras informaciones, descubriendo sus estructuras ocultas, comparando la información obtenida con las hipótesis teóricas previas y clarificando el contenido según la importancia que el historiador le conceda (Berg, 1990). Una vez realizada la entrevista se procede a la transcripción integral de las grabaciones para hacer inteligible la versión escrita, sin perder el tipo de lenguaje original, los giros dialectales o la terminología utilizada, respetando la idiosincrasia del discurso de la informante. El resultado obtenido en las entrevistas debe ser sometido a un análisis de contenido, fragmentando el texto temáticamente, todo lo cual formará la parte central de la metodología de la historia realizada a partir de fuentes orales como cualquier otra fuente primaria, o de un estudio estadístico, en el caso de que se trate de encuestas. Cabe señalar también que los datos extraídos de las entrevistas también pueden tratarse en clave cuantitativa para hacer estudios estadísticos como sistematizar las opiniones atendiendo a criterios como la edad, centro de trabajo, etc.
Para conformar las fuentes primarias de este trabajo hemos realizado entrevistas en profundidad a cincuenta y dos matronas que desempeñaron su profesión desde los años cincuenta hasta finales del siglo XX. Muchas de ellas continúan todavía en activo. Cada una de las entrevistas fue precedida de varias conversaciones telefónicas para presentarme, exponer el motivo de mi petición, y concretar el lugar y la hora de la cita. La primera fue realizada con motivo de un taller práctico dentro de la formación de las matronas en la asignatura de Historia de la Profesión, en la Escuela Valenciana de Estudios para la Salud en Valencia. Dificultades técnicas con la grabación hicieron necesaria una segunda entrevista, esta vez en un apartamento que nuestra informante tenía en Benicàssim. En las otras once que se realizaron a matronas que habían trabajado en los domicilios y que eran personas jubiladas, nos desplazamos al domicilio de las informantes, donde antes de realizar las preguntas que llevaba en un cuestionario semiestructurado, mantuvimos una charla de dos horas aproximadamente. Les expliqué la orientación de este trabajo, recalcando la importancia de rescatar sus recuerdos como mujeres; como mujeres que habían trabajado en el espacio público en unos años en los que la incorporación femenina al mundo laboral no era habitual, y la relevancia que tenían sus testimonios para abordar la evolución de la asistencia a los partos en un período en el cual se había producido un cambio importante: de la propia casa al hospital.
Cuando las informantes estaban en activo nos desplazamos al lugar de trabajo siempre que fue posible, aprovechando unas horas en las cuales pudieran disponer del tiempo suficiente para poder hablar con tranquilidad. Podemos afirmar que la disposición que mostraron nuestras matronas fue máxima. Cada una de las grabaciones fue realizada en vídeo, y tuvo aproximadamente dos horas de duración. Posteriormente efectué las transcripciones de las mismas e introduje los DVD en el ordenador para poder trabajar con los testimonios recogidos. A todas las informantes les agradezco profunda y sinceramente su disponibilidad y sobre todo su capacidad para, pacientemente, recordar y referir cada una de las situaciones planteadas.
En el caso de la entrevista a la matrona que se ocupó de todos los preparativos necesarios para poner en marcha la apertura del hospital maternal La Fe en 1971 –Isabel Royo–, he de decir que fue facilitadora al máximo ya que tras dos citas que habíamos tenido que posponer por motivos de salud, ella misma me llamó y acudió a mi despacho donde mantuvimos una larga conversación. Aquella mujer recta, exigente, dura y que, desde mi punto de vista, había mantenido una distancia de seguridad con todas las matronas que durante aquellos años estuvimos bajo su jurisdicción, se mostró como una mujer inteligente, ordenada y rigurosa, colaboradora con todo lo que su testimonio pudiera aportar para este trabajo, asertiva y argumentando con criterios profesionales cada una de las situaciones que abordamos.
Para las matronas entrevistadas supuso un reconocimiento, ya que se estaba dando valor a una experiencia intensa que ellas habían vivido y a que iban a contribuir con su testimonio a la reconstrucción de un período histórico y a unas circunstancias de la atención sanitaria que estaba lejos de la realidad actual.
1 Actualmente, tanto el orientalismo, el postcolonialismo y los estudios de género, recogidos bajo el epígrafe Cultural Studies constituyen un innovador grupo de trabajo, procedente de los Estados Unidos, que orienta sus investigaciones con un enfoque humanista científico.
2 En el texto ya clásico La creación del patriarcado, G. Lerner define el género como la construcción cultural de la conducta que se considera apropiada a los sexos en una sociedad y en un momento determinado. También Bock concluye que la utilización del género como herramienta analítica persigue el objetivo final de “un enfoque de la historia general que no sea neutro con respecto al género sino que lo incluya”.
3 Para una información más detallada de las consecuencias de la utilización imprecisa o contradictoria de la categoría género ver (Ortiz, 2006, pp. 44-47).
4 De sus discípulas, las más relevantes citadas por Tubert (2001) son Jeanne Lampl de Groot, Marie Bonaparte y Ruth Mack Brunswick.
5 Sobre la función de los mecanismos de poder en la sociedad moderna y el análisis de Foucault es interesante la crítica de Garland (2006, pp. 137-188).
6 El libro está compuesto de las cartas que intercambiaron las autoras entre noviembre de 1996 y octubre de 1997 en las cuales reflexionan sobre la sexualidad, el cuerpo, el pensamiento como algo trascendente y específico de las mujeres.
7 Podríamos resumir el significado de estas palabras como una de las variantes binarias de la identidad transgénero, que describe a un hombre que se viste y actúa exagerando los estereotipos de una mujer con rasgos marcados, con una intención primordialmente histriónica que se burla de las nociones tradicionales de la identidad de género y los roles tradicionales.