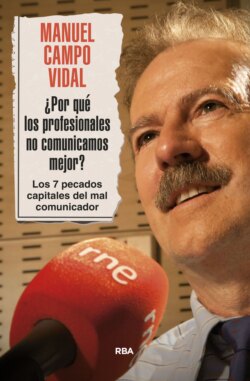Читать книгу Por qué los profesionales no comunicamos mejor - Manuel Campo Vidal - Страница 8
1
ОглавлениеNÁUFRAGOS EN COMUNICACIÓN
«Si llego a saber que tenía que hablar en público, igual no marco el gol en la Final.»
ANDRÉS INIESTA, autor del gol de la victoria en la Final del Mundial 2010. Acto de recibimiento a la Selección Española en Madrid
Es una lástima: personas con alto nivel de formación en su profesión (arquitectos, economistas, abogados, médicos, periodistas, ingenieros, policías, políticos, deportistas o profesores de cualquier asignatura) no comunican bien. No comunican bien ni sus proyectos, ni siquiera lo que saben, lo que aprendieron en la universidad o en la escuela especializada.
Observen en su vida cotidiana: hay médicos que comunican las peores noticias sin tacto alguno; arquitectos que se creen más importantes que su edificio y así lo expresan; ingenieros que hablan solo para los de su secta tecnológica; abogados convencidos de que su licenciatura jurídica equivale a hablar como Demóstenes; profesores que creen que con explicaciones densas —cuando no confusas— generarán mayor admiración entre el alumnado; entrenadores de fútbol seguros de que un envoltorio grosero en sus declaraciones y discursos estimulará la virilidad de sus jugadores. ¡Ah! Y periodistas que antes de escribir o hablar harían bien en ordenar sus ideas y, de paso, comprobar la veracidad de las noticias.
Estamos hablando de un asunto grave, de gran trascendencia: la deficiente comunicación de los profesionales supone siempre pérdida de competitividad para ellos mismos y para sus empresas, perjudica la formación de líderes y limita gravemente la productividad en general. En estos tiempos difíciles con tantas incertidumbres económicas globales y locales, «el mundo necesita gobernabilidad y, en casi todos los países, liderazgo político», nos ha advertido Mijaíl Gorbachov, expresidente de la URSS.[1] Liderazgo en los países y también en las empresas, cabría añadir. Y es muy difícil que surjan líderes si no dominan el arte de comunicar.
No comunicamos suficientemente bien, salvo excepciones, ni presencialmente, ni por teléfono, ni por correo electrónico, ni en las reuniones, ni en las conferencias. Se detecta a diario. En cualquier intervención en público afloran los defectos más habituales: improvisamos, hablamos demasiado, hablamos muy alto, o muy bajo, escuchamos poco, no estructuramos bien el mensaje, no vocalizamos bien... ¡No solemos decir correcta y pausadamente ni nuestro propio nombre, ni el de la empresa o entidad a la que representamos!
La globalización también nos ha desnudado ante esa realidad. Nuestras economías están cada vez más interrelacionadas y, en consecuencia, los profesionales de distintos países más interconectados. En esos encuentros, en congresos, reuniones, gestiones de venta o de promoción, a españoles, portugueses y latinos en general les falla la conexión. Sin rodeos: comunicamos bastante peor que otros y, en consecuencia, estamos en condiciones de inferioridad en la batalla competitiva.
¿Por qué sucede esto? Hay un cúmulo de circunstancias que han conducido a esta situación, pero básicamente lo que sucede es que en la universidad, y en la escuela en general, en todos esos países, se olvidaron de enseñar una asignatura fundamental: la comunicación, la capacidad de expresarse con eficacia.
Para ser precisos, no es la única asignatura que se olvidaron de impartir. No se enseñó comunicación, pero tampoco emprendimiento. Y así nos va. La mayoría de licenciados, ante todo, prefieren ser funcionarios o empleados por cuenta ajena. La cultura de la seguridad ante la vida y la aversión al riesgo se impuso sobre la creatividad y la formación de empresas. Pero hay más: en algunos países, por ejemplo España, no nos enseñaron suficientemente, ni nos exigieron, idiomas extranjeros. Así hemos llegado a una situación en la que ni siquiera los presidentes de Gobierno de la democracia —con alguna excepción, en el caso de Felipe González, que sabía francés, y de Leopoldo Calvo Sotelo, que incluso leía en alemán— no manejaban habitualmente ninguna lengua distinta al castellano. Si bien es cierto que José María Aznar estudió inglés al dejar la presidencia. Ello condena a una situación de inferioridad evidente en cumbres internacionales y es refuerzo de esa máxima sobre la definición contemporánea de «español» que le escuché al profesor Xavier Mena: «Ciudadano del mundo que se pasa la vida estudiando inglés».[2]
Además, en la escuela primaria y en secundaria no hubiera estado mal aprender también normas del código de circulación, porque seguramente habría menos accidentes. O educación afectivo-sexual, y tendríamos menos dramas entre los adolescentes. Por ambos déficits pagamos un amplio tributo.
Pero aquí debemos centrarnos fundamentalmente en la comunicación. Jorge, director de Marketing para España de una empresa internacional de perfumería, se sincera así: «Yo no creo tener menos capacidad profesional que mi colega americano o mi colega francesa. ¿Y por qué ellos hablan en público con naturalidad —al menos aparentemente—, son convincentes, se ajustan a los tiempos, seducen a los directivos y a los participantes en nuestra convención anual? En cambio yo... no duermo bien la noche anterior a mi convención y no me despego del PowerPoint porque lo tengo por mi salvavidas».
La incomprensión crece en Jorge después de revisar su currículum, que es bastante equivalente al de sus colegas. Si su formación es la misma que la de su homólogo americano y la de su colega francesa que, según él, habla «de forma tan estructurada»... ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está precisamente en ese déficit de formación inicial que tampoco se resolvió ni en escuelas superiores, ni posteriormente en la experiencia laboral en la mayoría de casos.
Ahí está el secreto profundo de por qué los latinos comunicamos tan mal, con las excepciones que, afortunadamente, podemos encontrar. Y ese mal generalizado se hace especialmente dramático para los profesionales porque comunicar bien es ganar oportunidades directivas, comerciales, sociales y de liderazgo.
Es más: las deficiencias comunicativas explican, en parte, la baja productividad de nuestras economías. Se pierden demasiadas horas en reuniones que podrían terminar antes y a las que se llega sin prepararlas y sin fijar objetivos. O se cierran sin articular unas conclusiones, y sin levantar acta. En cualquier centro de trabajo se tarda demasiado tiempo en identificar y resolver problemas cotidianos. La comunicación interna es deficiente en casi todas las empresas, compañías mediáticas incluidas. Y el uso de las herramientas (teléfono, correo electrónico, PowerPoint y hasta micrófonos) está generalmente viciado y es poco eficaz.
Pero la deficiente comunicación se hace más patente al salir al exterior, porque a los problemas generales se suma el escaso conocimiento de idiomas que lleva a que, con frecuencia, en los mercados exteriores se detecten etiquetas de productos procedentes de países latinos con faltas de ortografía en inglés o francés. Como el nivel es bajo en los países de origen, nadie ha reparado en ello.
Cualquier observador exterior se da cuenta de ese error enseguida. Alan Solomont, primer embajador de Obama en España, declaró al poco de llegar a Madrid: «No quiero criticar pero España, creo, se vende mal. Ha cambiado de manera admirable, y los españoles no deberían olvidarlo ahora, en esta fase difícil. A veces creo que España no se valora lo suficiente a sí misma».[3]
La comunicación es, sin duda, nuestra asignatura pendiente porque nuestros ingenieros tienen conocimientos similares a los de los ingenieros franceses, los economistas reciben una formación equivalente a la que se ofrece en Alemania y lo mismo sucede en las escuelas de arquitectura y de marketing, o en las facultades de medicina. En comunicación básica, solo en comunicación y en idiomas, nuestra formación es inferior. Y, en consecuencia, en la vida profesional competimos en peores condiciones con nuestros homólogos de otros países. Busquemos en esa dirección la explicación a una parte de nuestros problemas. Y comencemos a resolverlos.
Empecemos por admitir que la comunicación es central en nuestras vidas, aunque nadie nos hubiera advertido de ello. O no lo suficiente. Podría alegarse que eso se sobreentiende, que no hace falta decirlo. Pero resulta que sí hace falta subrayarlo: la comunicación es determinante en nuestras vidas en el ámbito profesional, político, empresarial y cultural. Y, por supuesto, en el ámbito personal.
Actuamos como si no lo fuera, como si con saber leer y escribir ya resultara suficiente, como si con eso ya supiéramos comunicar. Para comunicar bien, además, hace falta saber hablar y sobre todo escuchar. Porque una cosa es hablar y otra muy distinta comunicar. Hay quien habla de forma incontenible y apenas comunica. En ese caso, como primera noticia comunica que no sabe comunicar. No sabe hacer llegar las ideas, las informaciones, los argumentos a la audiencia.
Fíjense bien: eso pasa también con demasiada frecuencia entre periodistas, políticos, empresarios y profesionales de diversas especialidades. Hablan, pero no comunican. El propio Gorbachov, en la entrevista citada, nos advertía: «La enfermedad de nuestro tiempo es la incontinencia verbal. Se gastan muchas palabras en proclamas pero no se concreta nada. Son mensajes vacíos».
Por tanto, tomemos en serio la comunicación. Dedicarle atención y algún recurso supone ganar eficacia, satisfacción, liderazgo, tiempo, posición y, seguramente, resultados económicos. Pero sobre todo, haremos mejor las cosas que hacemos. Hay que recuperar la estimulante satisfacción por el trabajo bien hecho: este es un componente importante de la competitividad y la innovación.
Y, sobre todo, no hay que desesperarse porque todavía estamos a tiempo: se puede recuperar la capacidad de comunicar mejor con alguna dedicación. Se pueden aprender habilidades comunicativas de forma eficaz. Vamos a ello. Hablemos de comunicación y aprendamos en este texto de algunos casos reales, además de revisar el origen de ese déficit porque, como decíamos, todo empezó en la escuela primaria...
DE NIÑOS NO SALÍAMOS A LA PIZARRA
Los niños y niñas de mi país, a diferencia de otros escolares del mundo, apenas salíamos a la pizarra. ¿Lo recuerdan? Cuando eso sucedía, era una excepción y hasta un mal trago que incluso generaba solidaridad entre los compañeros. «Este profe va a por ti»; «Eso no se te puede hacer», etc. Mientras, en las aulas americanas, británicas o italianas nuestros coetáneos tenían casi siempre exámenes orales o eran interrogados constantemente por sus profesores en clase: «Comente ese texto; ¿qué quiere decirnos el autor en ese pasaje?; ¿qué emoción le produce esta poesía?». ¿Emoción? ¿Alguien recuerda el uso de esa palabra en nuestro sistema educativo?
Nuestros maestros y profesores explicaban la lección, después preguntaban y nosotros respondíamos los exámenes por escrito. Es decir: se creó un sistema oral de transmisión de conocimientos, desde el profesor hasta el alumno, y un sistema escrito de vuelta porque esos conocimientos se medían después con papel mediante. Por tanto, aquí se formaban solamente receptores. Mientras, en las aulas americanas, británicas o italianas se formaban emisores, además de receptores. Y en las escuelas francesas, desde la primaria hasta la universidad, se enseñaba a estructurar con precisión la respuesta de los alumnos, y se exigía ordenar los conocimientos para expresarse después oralmente o por escrito.
Como consecuencia de que solo nos formaron como receptores y no como emisores, no estamos acostumbrados a hablar, ni tampoco a escuchar activamente, y la escucha es absolutamente fundamental, entre otras cosas, para emitir mejor. Escuchamos poco y, en consecuencia, fallamos después estrepitosamente en la emisión. Ya lo advirtió Plutarco, el historiador y ensayista griego: «Para saber hablar, es preciso escuchar».
Digámoslo de otro modo: de las cuatro habilidades básicas para comunicar —leer, escribir, hablar y escuchar— en la escuela únicamente nos enseñaron las dos primeras, leer y escribir, que son, desde luego, fundamentales. Pero no solo hay que saber leer y escribir, sino hacerlo muy bien para comprender lo que se lee y también para expresarse por escrito, ya que resulta preocupante el retroceso en la calidad de la expresión escrita. Los déficits de los profesionales proceden de la falta de enseñanza de las dos últimas habilidades: hablar y escuchar.[4]
Hablar es fundamental. «La gobernación se hace hoy con palabras. Deciden tanto como los hechos. Deciden, sobre todo, la parte psicológica de la crisis», ha escrito Fernando Ónega.[5] Y por gobernación podemos entender aquí, de forma general, la de la política, de las empresas, de las escuelas, de las asociaciones y de la vida misma.
Saber hablar es fundamental, pero saber escuchar de forma activa también. «Aquel que sabe escuchar será aquel al que después escuchen», sostiene Blondel en su librito Développer votre ecoute pour manager encore mieux.[6] Insiste el autor francés en que los mejores líderes son aquellas personas que buscan primero comprender, antes de hacerse entender. Y para comprender, claro, hay que escuchar.
Por lo general, los profesionales con responsabilidades empresariales o políticas escuchan más bien poco. Conocen su país o su compañía a golpe de encuesta, pero eso no es exactamente escuchar. Cualquier directivo de televisión conoce con detalle la audiencia del día anterior, los políticos estudian las encuestas de intención de voto y los directores de marketing, la tendencia comercial de su mercado. Pero eso no es exactamente escuchar.
Algunos directivos de compañías conceden a la escucha de los clientes la importancia debida. Durante la presidencia de Eugenio Galdón en la empresa española de telecomunicaciones y televisión ONO, a los ejecutivos de la empresa se les obligaba a pasar al menos un día al semestre en el centro de atención al cliente como un operador u operadora más. Sin duda, el contacto directo, ese baño de realidad, les resultaba enormemente interesante y clarificador.
Su sucesor en esa presidencia, José María Castellano, ya había experimentado algo así en Inditex, la multinacional gallega de confección: «El propio Amancio Ortega y yo mismo atendíamos a los clientes en las tiendas de Zara cuando viajábamos. En México, por ejemplo». Cabe suponer la incredulidad de un turista gallego en una tienda de México al ser atendido personalmente por Castellano o por Ortega.
Cierto es que no en todos los países latinos se observa ese método tan estricto de emisión oral del profesor frente a emisión escrita por parte del alumnado. Los niños italianos y los argentinos, entre otros, salen a la pizarra ya desde la escuela primaria y buena parte de los exámenes universitarios son orales. Con eso dan un paso muy importante: vencer el miedo escénico. Fundamental, pero insuficiente.
El discurso, la intervención oral, debe planificarse, estructurarse y después interpretarse en la escena, ya sea el aula, la sala de reuniones o de conferencias. No basta con atreverse a hablar en público y dejar que las palabras fluyan sin demasiado control. En ese río de palabras pueden naufragar incluso las ideas, los mensajes, y la comunicación no resulta eficaz.
Para algunos de esos oradores incontenibles que se encuentran en todas las latitudes, sus conversaciones deberían editarse. Pero ¿dónde está la sala de edición del discurso o de la intervención? Obviamente en la mente del orador. Los discursos deben escribirse antes, a ser posible, y revisarlos cuidadosamente. No sucede así en la vida, como nos decía Ernesto Sábato: «La vida no puede escribirse primero en borrador y después corregirla».[7] De acuerdo, pero en los discursos, en los libros y en la comunicación en general, sí cabe hacerlo y después pasar a limpio el trabajo para lograr una comunicación sin tachaduras y borrones.
Esa es la realidad comunicativa de nuestro entorno, acaso la nuestra, nada gratificante, pero se puede revertir si tomamos conciencia de ello y nos proponemos resolverlo. Una realidad de la que nos apercibimos ahora y no antes por una sencilla razón: porque la globalización, la internacionalización de los mercados, la necesidad de salir al exterior y la presencia constante de profesionales extranjeros en nuestros países nos sitúa frente a un espejo en el que nuestra actuación profesional se refleja con poca brillantez, cuando no con deficiencias.
ESTA SOCIEDAD NO ADMIRA LOS DISCURSOS
En cada país y en cada momento se fijan los referentes de admiración que determina la sociología popular, pero que también imponen los creadores de opinión. Por esa razón, en España, en general en el sur de Europa y, sobre todo, en Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela, etc., se admira la condición física de las personas. En consecuencia, estimulados por las revistas y la televisión que destacan sobre todo la belleza y el glamour, una parte de los gastos de los particulares van encaminados al cuidado del cuerpo vía cosméticos, gimnasios o cirugía estética. En las mujeres, sí, pero también cada vez más en los hombres.
Otro parámetro desgraciadamente extendido, en general en el mundo y especialmente en los países citados, es la fascinación ante la riqueza y el lujo. Con un agravante: se admira no solo el poder del dinero, sino la capacidad de generarlo o adquirirlo en muy poco tiempo. Las hemerotecas están repletas de frases que así lo describen y el culto al llamado «pelotazo» es manifiesto.
Es tan primitiva la situación, tan bajo el nivel de comunicación, que en algunos países, por ejemplo en España durante algún tiempo atrás, se admiró al que hablaba en público por el solo hecho de vencer el miedo escénico y tomar la palabra ante otros semejantes. No se entraba demasiado en si sabía hablar bien o no: sencillamente se le admiraba, de entrada, por atreverse a hablar. Incluso la admiración crecía si el que hablaba se extendía en su intervención —a veces hasta dos horas— y también si hablaba a gran velocidad. «¡Qué facilidad de palabra tiene!», se jaleaba. Es decir, se le admiraba por hablar mucho y hablar rápido, precisamente algunos de los errores más frecuentes de los que comunican mal.
En determinados ámbitos de mayor peso cultural —en todos los países, los latinos incluidos—, se admira al científico, al profesor brillante, al erudito o al orador excepcional. Desgraciadamente, los parámetros de promoción en universidades y en la propia Administración están mucho más relacionados con la protección de la mediocridad, lo que ha debilitado los referentes de la excelencia. Es más, una parte importante del tiempo y de los recursos se invierten en guerrillas entre departamentos, entre profesores, y en conspiraciones políticas de bajo vuelo en otros casos. Así nos va.
En relación con las universidades, por algo será que apenas ninguna universidad española o latinoamericana se encuentra entre las doscientas mejores del mundo, mientras que los centros de Estados Unidos copan ocho de los diez primeros puestos, según la clasificación que hizo la Universidad de Shanghái.[8]
Sin embargo, hay otros índices similares, como el denominado QS que se publica con el «Times Higher Education», y ahí dos universidades españolas están entre las 200 primeras: la Universitat de Barcelona —que asciende en el año 2010 desde el puesto 171 al 148— y la Universitat Autònoma de Barcelona, que pasa del 211 al 173.[9]
Aun así, hay sociedades como la francesa o la británica en las que la admiración por la oratoria está bastante asentada. Cualquier profesor, cualquier directivo de empresa o cualquier persona que sepa que debe dirigir unas palabras en público, se toma esa obligación como un reto y procura expresar sus sensaciones, o simplemente su mensaje, de la forma más brillante que le es posible. Contribuye así no solo a la proyección de su propia imagen y a la de su empresa o institución, sino a la relevancia general del acto y honra de ese modo a la persona o al colectivo al que dirige sus palabras.
No es, desgraciadamente, nuestro caso, con algunas excepciones. Quien tiene que hablar en público toma esa obligación como un fastidio. Suele incurrir en algunos de los siete pecados capitales de la comunicación, que más adelante comentaremos: improvisación, falta de escucha, no cuidar la comunicación no verbal, descontrol del tiempo, arrogancia, no saber empezar ni terminar y déficit o exceso de emoción. Además, habla con una sola idea previa en su mente y no cuida la puesta en escena.
Por si todo esto fuera poco, una parte muy amplia de los profesionales se ve acomplejada por la raíz de sus estudios: ciencias o letras. Para bien y para mal. Creen los de ciencias, erróneamente, que la palabra no está hecha para ellos, olvidando, quizá por desconocimiento, que lo más importante en un mensaje es su estructura y que nadie está mejor preparado para estructurar algo que quien haya invertido tanto tiempo estudiando matemáticas o física. Creen los de letras, también erróneamente, que por haber estudiado derecho, filosofía o literatura, eso significa automáticamente la convalidación en la práctica de la asignatura de hablar en público.
Comentamos la pregunta sobre si comunican mejor los de ciencias y los de letras en Radio Nacional de España y fue un catedrático de Medicina de Alicante, Eliseo Pascual, el que intervino de forma muy acertada y salomónica reconociendo de entrada que «puestos a hacerlo con gracia, los de ciencias o los de letras lo hacen igual de bien o de mal».[10]
Compartimos con él que cuando los técnicos intentan comunicar a la población en general, algunos lo hacen como si emitieran un informe de su especialidad y, aunque existe el problema de que muchas materias requieren conocimientos previos para comprender determinados argumentos, la búsqueda de comparaciones o metáforas razonablemente veraces es esencial para llegar a un público amplio.
¡Qué delicia escuchar al Premio Nobel de Química de 1995, Mario Molina, refiriéndose a problemas medioambientales! Este asesor de Barack Obama salta del dióxido de carbono y otros gases a describir la atmósfera como una capa estrecha en relación con el volumen de la Tierra: «Es como la cáscara de una manzana». O traduce el efecto invernadero para la comprensión general: «Es como si al planeta Tierra lo envolviéramos en una manta».[11]
Para el catedrático Pascual, el gran maestro de la divulgación fue Félix Rodríguez de la Fuente,[12] conductor de programas sobre divulgación científica en Televisión Española, y cita a los anglosajones como maestros en esta actividad de divulgar conocimientos sin perder la esencia de lo que se quiere decir. No es congénito: simplemente se han preparado mejor que la mayoría de nuestros divulgadores para hacerlo así.
El gran divulgador contemporáneo en España y en los países latinos a través de los canales internacionales de TVE es Eduard Punset, que con su programa «Redes» ha conseguido adentrar en los enigmas de la ciencia a millones de espectadores.
Otro gran divulgador hace unas décadas fue Jacques Cousteau, el mítico comandante Cousteau, conocido por sus programas en todo el mundo.[13] Su hijo menor, Pierre-Yves Cousteau, sigue sus pasos y es capaz de sintetizar en un titular lo que su padre representó: «Mi padre fue el Che Guevara de los océanos». Y justifica ese magnífico eslogan de este modo: «Nos concienció de que bajo la superficie del agua hay un mundo que proteger, y que la responsabilidad es nuestra, pues se trata del legado para nuestros hijos».[14]
En Francia, se cuida especialmente la comunicación. Los políticos, en buena parte, son altos funcionarios del Estado procedentes de la École Nationale d’Administration (la prestigiosa ENA), como es el caso de Michel Rocard, o del Instituto Politécnico, como Valéry Giscard d’Estaing. En la Escuela de Comercio de París, por ejemplo, imparten clases de comunicación habitualmente profesores de la École Nationale d’Administration. Sabemos que Rocard dedicaba regularmente las tardes de los viernes —un par de horas en un instituto de comunicación— a mejorar sus habilidades. Nunca logró hablar como François Mitterrand, pero se situó en un nivel de eficacia comunicativa por encima de sus colegas. Y contribuyó así a elevar el nivel y la exigencia de una comunicación mejor en la política. Al fin y al cabo, la creación de un clima en el que destaque la admiración por la palabra resulta fundamental.
Asistí a una cena muy especial hace algunos años en la Casa de América de Madrid. Alberto Ruiz-Gallardón, alcalde de Madrid y antes presidente de la Comunidad, excelente orador, había preparado meticulosamente su intervención para impactar al auditorio, sabedor de que precedía a Julio María Sanguinetti en el uso de la palabra. Y lo consiguió. Después habló Sanguinetti, expresidente de Uruguay, poseedor de un verbo florido, extraordinario, de gran eficacia comunicativa. Una verdadera delicia. Años después, citaba una frase suya con admiración Alfonso Guerra, exvicepresidente del Gobierno de España: «Cuando muere un dictador, hacen cola los valientes».[15] Un alegato demoledor contra los cobardes que suplen con fanfarronería su falta de compromiso en tiempos difíciles.
LA COMUNICACIÓN COMIENZA POR EL PROPIO NOMBRE
Las posibilidades que ofrece la comunicación hay que aprovecharlas integralmente: desde la primera palabra hablada o escrita, hasta el último vocablo. Observarán que una parte importante de los profesionales despilfarran oportunidades ya desde el momento en que pronuncian su propio nombre o el de su empresa para presentarse. ¿Cuántas veces no se han encontrado con un nombre ininteligible en su teléfono celular? O incluso en una conversación presencial cuando es frecuente pedir aclaración sobre el nombre de la empresa. Sobre todo si ese nombre incluye palabras en otro idioma. De forma especial, en el sector tecnológico, donde es muy frecuente poner los mismos apellidos en el bautizo empresarial: «networks», «systems», «process», etc.
Debería ser justamente lo contrario. El nombre hay que cuidarlo, pronunciarlo con claridad. El nombre es nuestra marca personal. Debe pronunciarse con la intención de fijarlo en la memoria de nuestro interlocutor, que, seguramente, conocerá una docena de nombres por día, incluso más si asiste a un congreso o a una convención.
Al fin y al cabo, como ha escrito Amélie Nothomb, «no es casual que los humanos lleven nombres en lugar de matrícula: el nombre es la llave de la persona. Es el delicado ruido de su cerradura cuando queremos abrir su puerta».[16]
A principio de la década de 1980, cuando llegué a Prado del Rey, que era el cuartel general de Televisión Española en Madrid, me sorprendió el esmero que ponían los colegas que me iban presentando al pronunciar su nombre. Casi lo deletreaban y, en ocasiones, lo simplificaban escondiendo apellidos muy comunes —Fernández, Rodríguez, García— para facilitar su recuerdo destacando su segundo apellido si era menos conocido. Ya llevaba por entonces en el periodismo casi una década, pero no había percibido ese empeño durante mi actividad profesional en Barcelona.
Años después, he reflexionado que el nombre propio en aquel microclima del corazón de la televisión en España —entonces no había cadenas privadas ni autonómicas— era un arma, entendida como una marca. La competencia estaba en el programa de antes y en el de después, estaba en el despacho de al lado. Fijar el nombre propio por parte de un realizador, o de un productor ante el subdirector de un programa, que era mi puesto en aquel momento, equivalía a una tarjeta de presentación.
Puede ser que el nombre de una persona o de una empresa no sea original. En el caso de una empresa el asunto tiene solución: se cambia y listo. Para eso existen algunos especialistas como Fernando Beltrán, que fundó un estudio al que bautizó «El nombre de las cosas». Beltrán, que es el autor de marcas como Opencor o Amena, sostiene que «los nombres tienen que ser útiles y, a veces, el mejor no es el que más te guste a ti, sino el que mejor va a funcionar.»[17] También explica que al Parque Biológico de Madrid no iba nadie hasta que lo rebautizaron como Faunia. Bien es verdad que no solo cambió el nombre: hubo una campaña de marketing con la nueva denominación, con acuerdos de entradas gratuitas para empleados de grandes empresas estratégicas —medios de comunicación, preferentemente— y otras iniciativas. Pero el nombre, sin duda alguna, ayudó: parque biológico puede entenderse como centro de investigación, como un parque tecnológico avanzado, y no como un espacio temático para acudir con la familia.
Si el nombre de la empresa no es original, puede cambiarse. Y de hecho, por motivos comerciales y por cambios de accionariado, algunas compañías, y especialmente las de telecomunicaciones, así lo han hecho. Amena, el nombre que creó Beltrán, pasó a ser Orange por adquisición de la multinacional francesa. Vodafone en España era antes Airtel. Y la propia Telefónica, sin cambio accionarial significativo, decidió llamarse Movistar, denominación comercial de tanta fortuna que acabó dando nombre incluso al teléfono fijo.
Cuando se trata de un nombre propio, el asunto es más complicado porque, a diferencia de lo que sucede en Estados Unidos, en buena parte de los países europeos y americanos, el proceso legal es verdaderamente complejo. Aunque hay algunas excepciones.
Hace años, cuando éramos pocos en España los que promovíamos la figura del emprendedor a través de programas de formación, viveros de empresa o, en mi caso, a través de programas televisivos, alguien me dijo: «Hay un tipo muy interesante en Asturias que impulsa el emprendimiento y que debes conocer. Se llama Pericles». «¿Qué más?», pregunté. «Nadie sabe más —me respondieron— se hace llamar Pericles y eso es lo que pone en su tarjeta.»
Supe desde aquel momento, por aquella información, y pude comprobarlo más tarde cuando lo conocí, que se trataba de una persona creativa porque tenía un nombre de diseño. Hombre decidido y sin complejos porque se atrevía a cambiar su propio nombre, y con una formación intelectual importante porque había estudiado y recordaba a Pericles, uno de los más grandes oradores de la antigua Grecia. Todos los indicios sugeridos por el nombre se confirmaron después. Se llamaba José Luis Pérez —o algo así—, era ingeniero técnico, exentrenador de balonmano de un equipo de jóvenes y creó desde una vieja siderurgia en Langreo, en la cuenca minera asturiana, un centro pionero en la producción de libros educativos y programas escolares para el emprendimiento llamado Valnalón, justo en el valle del río Nalón.
Todo el mundo en su ámbito, en España y también en algunos países de América, le conoce por Pericles. Su grado de conocimiento sería muy inferior de haber mantenido en su tarjeta el nombre de José Luis Pérez. Hacerse llamar Pericles, sin duda, le imprimió personalidad.