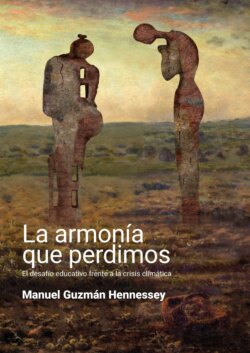Читать книгу La armonía que perdimos - Manuel Guzmán-Hennessey - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление2. Este anfiteatro es hoy toda la Tierra
El verano del 2007 irrumpió en la primavera de Madrid como un lento presagio: todavía no era julio y ya el calor asfixiaba. Desde un cielo que parecía venirse abajo la canícula tironeaba la piel de los días, y fue así como, poco a poco, aquel fogón en el aire se fue llevando las fragancias de sus parques y avenidas; los almendros de Quinta de los Molinos se fueron desvaneciendo, del morado al rosa, del rosa al violeta pálido, y luego, del violeta pálido al blanco negruzco. Las primaveras de Madrid (y las de Europa y todas las del mundo) fueron languideciendo hasta tal punto que nunca más hubo flores como las que había habido en el pasado. Nunca más las fragancias de la vida, ni los colores rotundos, ni el aire cálido pero inofensivo; nunca más los vientos salutíferos, ni la alegría de un sol bueno y amistoso. Nunca más.
Pero la evolución de aquella transformación de los paisajes tardaría varios años. En el 2007 comprobarían los científicos cuánto habíamos avanzado como especie, como civilización y como cultura, hacia un abismo inédito. Nos dimos cuenta —todos— que asistíamos, sin habérnoslo propuesto, al espectáculo de nuestra propia extinción. El anfiteatro era ya toda la Tierra, pero las cortinas velaban y develaban cada nuevo acto de la tragicomedia de una manera tan lenta, que algunas veces podía tardar veinte años y otras cincuenta o más. Ahora estamos en 2020 y constatamos qué tantos y tan drásticos han sido los cambios que hubo en tan poco tiempo y en tan amplios espacios (en los colores, los olores y las formas del mundo), que poco a poco nos hemos ido acostumbrando a las nuevas texturas de la vida: cierta acritud de los suelos, un aire gris y tóxico, y una manera de llover tan rotunda y abundante que algunas veces nos produce miedo. Los colores del mundo se componen de matices mortales: los rosados más o menos grises, ciertos grises abismales, los marrones intensos y los ocres —sobre todo los ocres— ofrecidos al desgaire de unos vientos de muerte, en el sortilegio terroso de sus variadas gamas.
El almendro (Prunus amigdalus) es el árbol de la primavera en España; florece cuando el clima del invierno depone sus rigores, entre marzo y abril, y nos prodiga sus frutos entre agosto y noviembre. Pero es un árbol de doble filo, puede producir almendras dulces o amargas: las dulces tienen propiedades nutritivas y son sabrosas, las amargas son venenosas; al contacto con la saliva producen ácido clorhídrico y bastan 20 o 30 para tener riesgo de muerte. Solo los entendidos saben distinguirlas, pues los árboles de ambas variedades poseen flores idénticas: hermafroditas, que tienen el androceo y el gineceo en la misma flor. Todo es doble en los almendros, y aquella condición de belleza y fortaleza, de dulzura y veneno, de masculinidad y feminidad, quizá nos sirva para entender mejor la trampa doble de la crisis global: sabemos que el modo de vida que escogimos para progresar puede llevarnos a la hecatombe colectiva, pero al mismo tiempo es dulce y nos produce confort; sabemos que no podemos seguir usando masivamente combustibles fósiles para mover el progreso de los pueblos, pero no podemos dejar de usarlos, por lo menos por un tiempo más o menos largo. Si este tiempo nos alcanza o no para conjurar las catástrofes que se vienen, no es asunto que parezca preocupar al colectivo de los gobernantes del mundo. Las fechas perentorias de la transición no forman parte de los cálculos del desarrollo, que lo suyo es la planificación del crecimiento. Crecimiento y más crecimiento. Nos dedicamos a vivir el presente como si no hubiera mañana, y, mucho menos, como si aquel mañana (tan próximo, tan perentorio) no estuviera en alto riesgo, aún evitable si sabemos actuar.
Por una columna de opinión del periodista Antonio Albiñana87, me entero de la publicación de un libro: Solo tenemos un planeta. Sobre la armonía de los humanos con la Naturaleza (2016). Sus autores Jorge Wagensberg y Joan Martínez Allier conversan allí sobre las razones que pudo haber tenido la civilización actual para amenazar a la vida. Y se preguntan (según anota la reseña de Icaria Editorial): ¿por qué está unida la economía a la idea del crecimiento? ¿Por qué, si el planeta es finito, la economía industrial y la sociedad de consumo, en vez de imitar las estrategias y tácticas de la naturaleza y hacer un uso eficiente de la energía, incumplen totalmente las leyes de la física? Agregaría dos preguntas: ¿por qué insistir (ahora, en la década 2020-2030), en ‘esta economía’ basada en el uso desmedido, ilimitado, indiscriminado, insensato de los combustibles fósiles, si ya sabemos que es la causante del problema que nos está llevando a una catástrofe colectiva? ¿No es acaso más sensato cambiar de rumbo? ¿Reconocer que nos equivocamos (todos) como especie, como civilización, como cultura, y rectificar el camino hacia el futuro para salvar la vida? Sobre estas preguntas (y sus complejas e inciertas respuestas) giran los ejes de este libro. Christiana Figueres88 hizo, en la PreCop de Costa Rica en 2019, un llamado a la sensatez global. Llamó a emprender las acciones necesarias para enderezar el rumbo del progreso colectivo89 y garantizar la sostenibilidad de la vida. ¿Qué significa esa frase? ¿Que el progreso tomó un camino equivocado? Probablemente sí, pues eso es lo que indica el nivel actual de las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera90 y su consiguiente repercusión en el aumento de la temperatura global91. Si situamos el punto de inflexión de esta realidad en la mitad del siglo XX, podemos proyectar (usando para ello la proyección de las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera basada la famosa gráfica del palo de Hockey92) una hipotética (¿?) línea del progreso en el sentido contrario al que hoy tienen las temperaturas globales y las concentraciones de dióxido de carbono93. Esto sugeriría que, en la medida en que estos índices tienden a subir, la noción de progreso humano (deterioro de la calidad de vida y amenaza climática) tiende a bajar, pero la sensación de progreso real (paradigma de crecimiento ilimitado) tiende a subir. Por eso he llamado a este gráfico ‘sensación térmica’ del progreso.
Figura 5. ‘Sensación térmica’ del progreso
Fuente: elaboración propia con base en el cuadro de Luthi, D., y colaboradores, 2008; Etheridge, D. M., y colaboradores, 2010; datos sobre el núcleo de hielo de Vostok /J. R. Petit y colaboradores; registro de CO. Mauna Loa, NOAA. Recuperado el 9 de febrero de 2020, de https://climate.nasa.gov/evidencia/
El pensador italiano Giambattista Vico (1668-1744) elaboró la teoría del Corsi e recorsi, que relaciona los procesos históricos con el progreso de los pueblos. El crecer y el descender, el subir y el bajar. Para Vico, la historia es un proceso y no necesariamente un progreso. Voltaire y Condorcet promulgaron el pensamiento contrario: “Hay una evolución continuada, ininterrumpida en la historia de la humanidad”. Vico sugiere que puede haber involución. Pensadores más recientes, como Ian Stewart, hablan de un círculo en el que el nuevo proceso gana y agrega atributos con respecto del anterior, movimiento en espiral en el sentido de que se avanza hacia arriba, en el que tras de cada movimiento algo se gana para el porvenir de la historia y del progreso.
Yo creo que el pensamiento del Antropoceno94 nos da la última pista para elaborar quizá una nueva teoría del progreso humano, que incluya la posibilidad del retroceso pero que represente también una nueva esperanza si sabemos aprovechar las teorías del decrecimiento o de la prosperidad sin crecimiento, como postulan Serge Latouche y Tim Jackson, entre otros. Para invocar a la sensatez, Figueres usó una metáfora brutal que debería conmovernos: la naturaleza se debe estar burlando de lo estúpidos que hemos sido95. Me hizo acordar de la frase que lleva el hilo del documental The age of stupid de Franny Amstrong: “¿Por qué no nos dimos cuenta?”. El economista Manfred Max Neef también hizo una reflexión sobre la estupidez colectiva; dijo que la especie humana se distinguía de las demás precisamente por ser la única capaz de cometer actos estúpidos. Jorge Wagensberg, pensando en la educación, argumentó que la naturaleza no tenía la culpa de los planes de estudio que se siguen en las universidades. Pero lo que más me llamó la atención de la metáfora de Figueres fue que le entregó a la naturaleza no solo la capacidad de hablar y de expresarse, de protestar y de rebelarse, sino la de burlarse de lo estúpidos que hemos sido quienes se supone que tenemos un cerebro altamente desarrollado para comprender la complejidad del mundo. Tan inteligentes se considera comúnmente a los humanos, que con frecuencia se nos recuerda algo que no es cierto: que somos la única especie con humor, y que el humor es la medida de la inteligencia.
Evidentemente es muy reciente la tendencia de entregarle derechos a la naturaleza, como ha ocurrido en las constituciones políticas de Ecuador y Bolivia96, pero el poeta Víctor Hugo alcanzó a prever, en 1840, lo que pasaría siglos después, cuando escribió que “produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla mientras el género humano no escucha”97. Si la naturaleza habla es preciso escucharla. Y cuando digo habla no expreso una metáfora; la naturaleza, efectivamente habla, quizá en el lenguaje de las plantas a que alude Emanuele Cocia98, en el lenguaje de los ríos (“rebeldes sin cauce”, como dice Gustavo Wilches Chaux) o de las ranas, porque ya sabemos que todo el tiempo pasa, pero la rana permanece (Jean Rostand)99. Por algo sería que en la lengua mítica la Tierra era llamada la madre del derecho. Carl Schmitt comenta que cuando los poetas se refieren a la tierra la llaman justíssima tellus100. Figueres también dijo que esta era la primera generación que podía tomar la decisión de rectificar el rumbo de la historia para salvar la continuidad de la vida, e invitó a los jóvenes a tomar acciones y reclamar sus derechos. A esta esperanza (y por este reclamo) que comparto, apelo. Creo posible, aún, modificar las estructuras de la economía global, si emprendemos un esfuerzo educativo concebido como una cruzada integral para el salvamento de la vida. Pero no me hago ilusiones sobre la eficacia de la diplomacia internacional.
Creo sí en el poder de una reacción ciudadana de los jóvenes del mundo, ayudada por los mayores. Dudo que los actuales líderes del mundo estarán a la altura de semejante desafío y faciliten, después del fracaso de Madrid (COP 25, 2019), una enmienda del Acuerdo de París basada en los datos que entregó el IPCC en octubre de 2018. Según este informe, es claro que, si no se aumenta la ambición de las metas de reducción de emisiones, especialmente de los países que son los mayores emisores de carbono, va a ser muy difícil evitar las catástrofes que vendrán y mantener la esperanza en el liderazgo global. Pero educar a las nuevas generaciones sobre la posibilidad de otro tipo de desarrollo sí es posible. Y como esta descomunal y estructural tarea sigue siendo la asignatura pendiente de los educadores, intentaré exponer en este libro algunas ideas que puedan servir al propósito de imaginar, soñar y enseñar que una economía (una sociedad) más humana, basada en la prevalencia de la vida por sobre cualquier otro valor, es posible. Opino que ese debe ser (siempre debió haber sido) el propósito superior del sistema educativo.
Primero la humanidad
En el portal sobre educación Rethinking Economics (rethinkeconomics.org/) se plantea: “El crecimiento es una opción tanto política como económica. Si optamos por buscar el ‘crecimiento’, debemos preguntarnos: crecimiento de qué, por qué, para quién, durante cuánto tiempo y cuánto es suficiente”. Pero no es de economía que quiero hablar aquí. Es de humanidad, de cultura y de un nuevo pensamiento capaz de revertir los valores que nos han traído hasta aquí. Creo posible construir —entre todos— un nuevo esquema de valores que privilegie la vida y guíe los destinos de una nueva sociedad. Primero la humanidad, después la economía, primero la casa común: oikos, después la crematística101. Dicho mejor: antes de pensar en la posibilidad de la crematística es preciso pensar cómo salvar la casa común. Es cierto que para salvar la casa común no podemos desconocer lo económico; lo que quiero decir es que sí es de economía que vengo a hablar aquí, pero no de una economía centrada en el crecimiento como único camino de la felicidad colectiva. Quisiera invitar a considerar que una nueva economía es posible, y que el camino sugerido por Acemoglu y Robinson en 2019 podría ser parte de la solución: una ciudadanía activa que ‘encadena’ la conducción democrática de los Estados para que avancen, con mucho cuidado, durante estos años de crisis, por un ‘estrecho corredor’ cuya función es la de conducir el desarrollo por una ruta difícil que sin embargo es capaz de equilibrar los derechos de las personas y de la naturaleza, con la prosperidad102.
La mención del libro Solo tenemos un planeta me remitió a mis recuerdos de Jorge Wagensberg (fallecido mientras yo escribía esta página). Lo conocí en 2004. Había ido a Buenos Aires el año centenario del nacimiento de Salvador Dalí para sumarse a los actos conmemoratorios de aquella efemérides en el Centro Cultural Borges. Allí recordó las jornadas que él había promovido en 1985 en Figueres, sobre la relación entre el arte y la ciencia, tomando como eje las obras de Dalí. Y como he sido un admirador de la evolución del pensamiento de Wagensberg desde la física hasta la ecología, o más bien, desde la vieja física hacia esa nueva forma de la física que es el análisis de la biósfera intervenida por la civilización actual, me he preguntado por la posibilidad de imaginar una nueva ecuación que quizá explique mejor que la evolución de la física el momento que vivimos. La ecuación arte + ciencia = nueva física. Pero quizá convendría poner la palabra nueva física entre comillas debido a que no se trata de la física de partículas entendida como la evolución de la física clásica, sino de una nueva física en el sentido más ontológico de la palabra, quizá una metafísica que entreveo que deberá ocuparse, quizá más allá del 2030, de una biósfera a punto del colapso, la del Antropoceno: física para el rescate de la vida, física, ahora sí, reina de todas las ciencias, para el rescate de lo humano. Arte + ciencia + nueva física = Humanidad. Shopenhauer decía que el hombre cuando se enfrenta conscientemente a la muerte y comprueba la finitud de toda existencia, le acosa la vanidad del esfuerzo emprendido por toda la humanidad precedente; entonces, de este asombro nace en él la necesidad de una metafísica propia solo del hombre, por eso, el hombre, es un animal metaphysicum103. Entreveo la formación de ese tipo de metafísica, concebida desde el más profundo sentido de lo humano, para salvar la vida.
Pues bien, esta nueva ciencia (integradora de todas las demás) devendrá (lo puedo intuir) más desde el arte que de la ciencia, y más desde un nuevo sentido de lo humano que desde la física o la economía clásicas. Algo más de mi intuición que de mis certezas me dice que Salvador Dalí pudo entrever esta nueva disciplina (más adelante me referiré a ello), y algo también más desde mi intuición que desde mi razón me confirma la visión lúcida y profética de Wagensberg, un profesor de teoría de los procesos irreversibles que se interesó por la obra de Dalí y acabó escribiendo sobre ecología con el reconocido ambientalista J. Martínez Allier.
Alexander von Humboldt (1769-1858) intuyó a partir de la comprobación de nuestra enorme complejidad biológica que “todo es interacción”104, la evolución social que iría a tener la ecología: el ambientalismo complejo del siglo XXI, como lo concibe hoy Julio Carrizosa (1935-). Confluencia virtuosa de múltiples saberes alrededor de la protección de la vida, sabiduría que hunde sus raíces en las más antiguas prácticas de convivencia entre los hombres y la naturaleza, la antiquísima filosofía del Tai Zu Kun, a la que también se refirió Carrizosa en el año 2001: “La naturaleza y el hombre se comunican entre sí, todas las cosas en la Tierra están interrelacionadas, sus espíritus están influenciados por cada uno de los otros”. Otro visionario, el sociobiólogo Edward Wilson, conocido como el padre de la consiliencia, escribiría a finales del siglo XX que la mejor manera de garantizar la continuidad de la vida y de la cultura era propiciando la unión de todas las artes y las ciencias105. Tolstói había escrito: “El arte no es un ornamento que se adiciona a la vida; no es tan sólo placer, solaz o diversión, sino un órgano de la vida humana que transforma la percepción racional del hombre en sentimiento”. Herbert Read glosó de esta manera las palabras de Tolstói (según dijo Ramón de Zubiría en el Simposio Permanente sobre la Universidad de 1981, en Bogotá):
El arte no es únicamente un proceso equiparable en importancia con la ciencia para la vida y el progreso de la humanidad, sino que tiene la función única de unir a los hombres por el amor de los unos por los otros y el amor por la vida misma.
De Zubiría, pionero en llamar la atención sobre este vínculo, diría después: “la verdadera utilidad de la unión entre la ciencia y el arte no es otra que la de salvar la vida, estimulando el amor entre todos los seres humanos”106. Estos pensamientos, y muchos de otros autores, nutren nuestra propuesta educativa, llevada a cabo (ya lo he dicho) más desde el corazón que desde el cerebro, pero intentando mezclar adecuadamente las materias de la realidad con las de la ciencia.
Once años para cambiar la economía del carbono
Antes de la Cumbre de París los países trabajaron para alcanzar la meta de frenar el aumento de la temperatura antes del temido límite de los 2ºC. Hoy sabemos que ese límite es insuficiente. El límite actual (señalado por la ciencia: IPCC, 2018) es de 1,5ºC. Pero en el año 2015 no lo sabíamos. De manera que los países idearon un esquema de contribuciones nacionalmente determinadas (NDC, por sus siglas en inglés) que presentaron ante la Secretaría de la Convención Marco de Cambio Climático de la ONU (CMNUCC). De este esquema de negociaciones salió el Acuerdo de París. Los países trabajaron con base en metodologías muy diversas para definir sus metas, algunos tomando como base sus emisiones del año 1990, otros del 2005, otros del 2006, y otros (como Colombia) del 2010, pero todos dijeron que su “contribución” era “ambiciosa y justa”. ¿Qué quería decir, en el año 2015, que era ambiciosa y justa? Que alcanzaría para que no superáramos los 2ºC. Con ello frenaríamos las consecuencias del cambio climático.
¿Cómo se podía saber en 2015 si esas contribuciones nacionales eran “ambiciosas y justas”, si el escenario donde estas contribuciones actuarían, para frenar el problema, aún no había llegado: 2020-2030? No se podía saber con exactitud. ¿Y qué pasaba si descubríamos, en el camino, que estas contribuciones no resultaban ni ambiciosas ni justas? No pasaría nada, debido a que quienes así las calificaron ya no estarían al mando de las negociaciones de sus países y quizá debido a ello ya habían olvidado sus promesas o sus argumentos. No habría a quiénes preguntarle por sus criterios de “ambición y justicia”.
Y si extendemos un poco más el escenario: 2030-2050, ¿cómo podemos saber hoy cuál será la evolución del clima y sus efectos? ¿Acaso aquellas contribuciones fueron formuladas teniendo en cuenta las recomendaciones de la ciencia? Lo que sabemos es que, en la mayor parte de los países, no. Esto también lo sabíamos en el año 2015. ¿Por qué? Muy sencillo, porque no se puede reducir el consumo de carbono sin modificar la estructura fundamental de la economía basada en el uso creciente de combustibles fósiles. Cuando la crisis avance (¿2030-2050?) y haya más víctimas en el mundo debido a las olas de calor, las inundaciones, las sequías, y al aumento del nivel del mar, ¿asumiremos en serio la tarea de modificar la economía del carbono? ¿Será demasiado tarde para hacer la transición hacia una nueva economía basada en energías renovables? Y, en el evento de que la sociedad reaccione y decida emprender los cambios estructurales que se requieren, ¿habrá dinero en el mundo para ello en ese hipotético momento? ¿O todo el dinero de las precarias economías de entonces deberá destinarse a la atención de las emergencias y los desastres: a las víctimas de la crisis global?
La economía intensiva del carbono comprometía, en 2014, aproximadamente el 1,6 % del PIB global107 —algo así como 1,2 billones de dólares— pero los científicos nos advirtieron, a tiempo, que tal situación podía empeorar, debido a que antes del 2030 el mundo podría enfrentar la catástrofe humanitaria de seis millones de muertes al año. Entonces deberíamos invertir el 3,2 % del PIB global para atender esta emergencia. En noviembre de 2019 Oxford Economics reveló que la reducción del PIB global podría llegar al 20 % antes de 2100108. La economía intensiva del carbono está subvencionada con unos cinco billones de dólares anuales109. Si la situación de la emergencia climática de hoy sigue empeorando (sin contar los estragos de la pandemia), es decir, si el nivel actual de emisiones de carbono se mantiene (el actual, calculado sobre datos del 2009), según advierte el escenario rcp 8.8 del Grupo Intergubernamental de Científicos sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas110, las pérdidas económicas globales podrán superar el compromiso del 10 % del ingreso bruto del mundo antes de 2100. Este escenario, que los entendidos conocen como el business as usual, le costaría al mundo 26 billones de dólares anuales desde el 2030111. Y un dato del Banco Mundial revela que si estos niveles de emisiones se mantienen, antes de 2030 ingresarán a la línea de pobreza extrema del mundo más de cien millones de personas112, y solo en el sudeste asiático, 800 millones de personas ingresarán a la línea de pobreza extrema antes de 2050113. Algunos estudios calculan que cada grado de calentamiento adicional equivale a 1 % del PIB, con lo cual si el mundo se mantiene por debajo de 1,5ºC sería veinte billones de dólares más rico que si la temperatura sube 2ºC (objetivo del Acuerdo de París, 2015)114. Otros datos indican que un calentamiento de 3,7ºC causaría daños por valor de 551 billones de dólares115.
Pero esa economía intensiva en carbono —¿una economía suicida u homicida?— no tiene que ser eterna. El informe The Energy Report, estudio desarrollado por WWF, AMO y Ecofys, afirma que el mundo puede depender en un 100 por ciento de la energía renovable para 2050116. Ahora bien, la economía intensiva en carbono no es el síntoma, es el problema. La economía de mercado no es necesariamente el problema, sino la economía desregulada que desbordó ‘la voluntad’ de los mercados atendiendo solo al paradigma del crecimiento ilimitado. La doctrina del desarrollo no es el problema, sino la idea de progreso ligada al desarrollo que basa sus postulados únicamente en el paradigma del crecimiento. Algunos han llamado a esta la economía del estado estacionario117.
El desarrollo sostenible (1992) ya no es la solución. Es la prolongación ‘artificial’ de una enfermedad diagnosticada como terminal. Es el espejismo o falso dilema de una cultura que no se resigna a perder su paradigma rector. El dilema no es desarrollo sostenible o insostenible, sino sostenibilidad de la vida o negación de la crisis. Desde que el desarrollo de los pueblos empezó a medirse en términos exclusivos del crecimiento de su PIB, empezó también la distorsión del concepto de progreso. Quizá fueron Max Neef, Elizalde, Lebret, Goulet, ul Haq y Sen los primeros en alertar sobre esta distorsión. Ellos escribieron que el auténtico desarrollo es el desarrollo humano, y que los pueblos están desarrollados cuando las personas cuentan con las capacidades suficientes para llevar adelante planes de vida que les faciliten la felicidad. Adela Cortina recomienda sustituir el discurso de la sostenibilidad por el de la justicia, y el del desarrollo sostenible por el del desarrollo humano. James Lovelock propone una especie de retirada sostenible118.
La negación de la crisis tiene múltiples matices, que van desde recetas de maquillaje hasta la negación (rabiosa, insensata, anticientífica) del cambio climático. La solución (de largo plazo) es una nueva cultura, y una nueva economía es el eje de esta nueva cultura. Pero para que sea efectiva la transición 2020-2030 hacia esa nueva economía aún sin diseñar, esta debe ser integral119.
Es cierto que tenemos muy poco tiempo para ello, y que formular (‘enseñar’) una transformación tan radical de la economía del mundo en tan poco tiempo parecería un objetivo más cercano de las ilusiones que de la academia. Admito que puede serlo, pero al mismo tiempo apelo a la urgencia de emprender acciones de gran escala. Creo que así como en otros momentos de la historia han sido posibles transformaciones radicales en el modo de vivir, estamos frente a una magnífica posibilidad de la crisis, como la definió Alexánder King, el fundador del Club de Roma. Si en este momento los tiempos del mundo no coinciden con los de los métodos de la academia, es preciso poner en la balanza los tiempos que nos restan para el salvamento definitivo de la vida y elegir (o reinventar) aquellos métodos ortodoxos de una academia clásica, y diseñar (también allí) un programa no ortodoxo (innovador, audaz) de salvamento. A la academia en general, pero especialmente a las universidades, convendría repensar su papel en la sociedad, y reformular la responsabilidad que tienen frente a la crisis del clima. Deberían empezar por incorporar, cuanto antes, esta nueva variable en todos los currículos de formación, y también en las actividades de investigación y de extensión. Para incorporar la variable de la crisis climática es preciso preguntarse (como Ernesto Sábato) por aquello que de humanos hemos perdido (la armonía); y retomar, desde la educación, las preguntas y los debates sobre los dilemas morales de nuestro tiempo. Recordar que estos interrogantes son las preguntas por la vida que han animado, desde siempre, los pensamientos de los verdaderos educadores. La educación sobre la crisis climática debe empezar por diseñar estrategias para volver a cultivar nuestra humanidad, como pedía Séneca: mientras vivamos, mientras estemos entre los seres humanos. El sentido de una educación para la acción, para la vida y desde la comprensión de la ingente complejidad del mundo, que más adelante propondré, explora una nueva noción de la globalización. Una especie de geocentrismo complejo que recupere (reinterprete) la idea de ciudadanía global de los filósofos estoicos que Séneca resumió como el kosmou polités ya razonado por Diógenes Laercio. Séneca postulaba que la educación debería hacernos conscientes de que cada uno pertenece simultáneamente a dos comunidades: una grande y común, en que medimos los límites de nuestra nación por medio del sol, y otra pequeña, que es la comunidad que nos ha sido asignada por nuestro nacimiento: la patria chica. El sentido de educar, en tiempos de esta crisis climática, bien podría sugerirnos la idea de que el geocentrismo que necesitamos instaurar para recuperar la armonía que perdimos no es otra cosa que sentirnos parte de una comunidad grande y amenazada, que no midió sus límites por la ocupación del cielo (la atmósfera) y depositó allí las moléculas de su lenta destrucción. Los estoicos quizá se adelantaron al dilema moral de nuestro tiempo, pues postularon que los ciudadanos del mundo no debían (bajo ninguna circunstancia) poner, en primer lugar, sus lealtades a formas de gobierno o poderes temporales sino que solo debían profesar estas lealtades profundas a la comunidad moral conformada por todos los seres humanos.
Documental Antes de que sea tarde
Una acción inmediata que bien podría impulsar la esperanza de las nuevas generaciones (de la generación del cambio climático) consiste en que, a partir de los esfuerzos conjuntos entre los actores estatales y los no estatales, pueda enmendarse el Acuerdo de París en la cumbre de Chile (COP 25, 2019) o, en su defecto, que esta nueva y potente alianza de ciudadanos activos de todo el mundo encuentre los mecanismos necesarios para que se aumenten las metas globales de reducción de emisiones de carbono y, al mismo tiempo se acelere la transición de la economía hacia un esquema no dependiente de los combustibles fósiles, antes de que sea demasiado tarde, como escribe Leonardo Di Caprio. No obstante, teniendo en cuenta que esta nueva esperanza necesita concretarse en acciones y que no todos los caminos para que ello suceda están despejados, este libro —que parte de una propuesta pedagógica— no tiene un carácter celebratorio sino testimonial.
Desde la plaza Margarita Xirgu
Pues bien, el asunto es que uno de aquellos días de la primavera de Madrid del año 2007, viernes quizá, el autor de este libro caminaba por la plaza Margarita Xirgu al tiempo que los espectadores de la obra Dominic public representaban, en calidad de actores, el guion de Roger Bernat. Y mientras caminaba repetía un sonsonete que —ahora lo sé— me serviría de mantra para mirar y entender mejor lo que allí estaba pasando. Decía: “Antonio Torres Heredia, hijo y nieto de Camborios, con una vara de mimbre va a Sevilla a ver los toros”. El verso me vino (lo sabrán algunos) debido a que Federico García Lorca había dedicado a la Xirgu su famoso poema. Entonces pude ver (o prever) un paisaje humano tan angustioso y singular, que se me antojó que sería como el del fin de los tiempos: confusión de miradas y movimientos, titubear de pasos, dudas e incertidumbres, temores del otro humano ¿cercano, distante, hermano?, palabras sueltas, asombros y miedos de variadas raigambres. Y cuando pregunté qué era todo aquello me explicaron que era una obra de teatro en la que los espectadores —investidos de actores en la plaza pública— debían contestar unas preguntas dictadas en sus auriculares, desde donde también escuchaban los compases de La flauta mágica de Mozart. Y así, de esta manera, los actores-espectadores de la obra de Bernat debían interactuar con los transeúntes que por allí pasaban (yo uno de ellos). ¡Vaya puesta en escena!, me dije. Y decidí quedarme hasta el final, para entender mejor lo que pasaba, o tal vez para aprender algo de aquella inesperada lección de la primavera.
Representación en Tokio de Dominic Public de Roger Bernat
Concluí que todos éramos actores de un guion ajeno, dictado —entre músicas sublimes— acaso por un dios malo o un titiritero vengativo, ¿acaso la mano invisible de los mercados? Razoné que la sociedad que nos tocó vivir, esa “organización sin alma” que anticipó Tagore en los albores del siglo XX, era también la sociedad del fin de las primaveras. La sociedad del Antropoceno y de la trampa bifronte del desarrollo, una especie de ‘Gran Teatro del Mundo’ donde la mayor parte de los hombres y las mujeres funcionaban como actores de reparto, sin posibilidad alguna de determinar sus destinos, manejados a control remoto por ‘las maravillas del avance científico y tecnológico’, por el paradigma predominante del progreso y el desarrollo, cuyas normas nos venían dictando, ¡cómo no!, desde los bancos multilaterales y las reuniones del G-7, el G-8 y el G-20. Pensé entonces en los versos de Jorge Luis Borges:
Cuando los jugadores se hayan ido, cuando el tiempo los haya consumido, ciertamente no habrá cesado el rito […] [Este] anfiteatro es hoy toda la Tierra […] No saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino, no saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada. También el jugador es prisionero de otro tablero de negras noches y de blancos días. Dios mueve al jugador, y éste, la pieza. ¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza […]?120.
Once años son el periodo que el IPCC señaló en 2018 como el tiempo que nos quedaba para emprender una reacción sin precedentes, para empezar y tener listos los cambios estructurales que garanticen la transición de los actuales modelos de crecimiento y desarrollo hacia una economía libre de carbono antes de 2050. Cuando compruebo que estos plazos perentorios vienen dictados por la mejor ciencia disponible y no por ‘ambientalistas extremos’ o profetas de catástrofes, pienso en el mundo que conocerán mis hijos: Juan Pablo, María Carolina y Mariángela; ellos estarán aquí en 2050, pero Elena, mi nieta, tendrá apenas treinta y un años en 2050, lo cual quiere decir que vivirá, muy probablemente, hasta 2100 o quizá más.
Entonces acudo una vez más a la poesía y la esgrimo, aquí, quizá como estandarte inútil: “Me niego a admitir el fin del hombre” decía Faulkner121. Recuerdo la manera insistente y reiterativa con que Donella Meadows (1941-2001) clamó, hasta el último día de su vida, desde sus intervenciones académicas y columnas de opinión, por un diálogo franco sobre el crecimiento y sobre la necesidad de replantear lo básico de aquel olvidado vínculo entre humanidad y desarrollo: el bienestar y la felicidad. Argumentaba que no podíamos insistir en la acumulación y el crecimiento como faros de un progreso equívoco. Su última columna es premonitoria; la escribió en su lecho de enferma, dieciocho días antes de morir. Permitirán los lectores que reproduzca aquí algunos de sus apartes, como homenaje a quien fuera mi maestra, en este difícil arte de combinar la academia, el activismo y el periodismo122.
Si el planeta en su conjunto se calienta un grado, los polos se calentarán unos tres grados más o menos, que es precisamente lo que está sucediendo ahora. El océano Ártico tiene un 15 por ciento menos de cobertura de hielo que hace 20 años. En la década de 1950, ese hielo tenía un promedio de 10 pies de espesor; ahora tiene menos de seis. Al ritmo actual de fusión, en 50 años el Ártico podría estar libre de hielo durante todo el verano, eso dice un artículo en la revista Science del 19 de enero; sería el final de los OSOS polares. De hecho, la mayoría de las criaturas del océano Ártico ya están en problemas. Apuesto a que no sabías que había muchas criaturas en el océano Ártico. Tampoco los científicos, hasta que comenzaron a buscar. En la década de 1970, un biólogo ruso llamado Melnikov descubrió 200 especies de pequeños organismos, algas y zooplancton, colgando alrededor de témpanos de hielo en cantidades inmensas, formando selvas de limo en el fondo de los icebergs y nubes de plancton en cada ruptura de aguas abiertas. Sus cadáveres caen al fondo para nutrir las almejas, que se comen las morsas. El bacalao ártico raspa las algas del hielo. El bacalao es comido por aves marinas, ballenas y focas. El rey de la cadena alimentaria es el gran oso blanco, que vive principalmente de focas. Ese era el sistema, hasta que el hielo comenzó a adelgazarse. Melnikov regresó al Mar de Beaufort en 1997 y 1998 y encontró que la mayoría de esas pequeñas criaturas, muchas de ellas nombradas por él (y para él), se habían ido. El hielo casi se había ido. Las criaturas dependientes del plancton (como el bacalao), o del hielo para guaridas (focas) o para viajar (OSOS) también se habían ido [...] No parece justo, ¿verdad? Que el Ártico, el único lugar que apenas hemos pisoteado, el último sueño virgen del desierto, debiera sufrir primero y más que nada por nuestra incapacidad para controlarnos a nosotros mismos y nuestras pasiones tan a menudo ignorables […]
¿Y qué otras cosas ocurrieron en el año 2007? Al examen de algunos hechos que ocurrieron aquel año me referiré en el capítulo que sigue, no sin antes despedirme de Danna Meadows, en la plaza Margarita Xirgú de Madrid.