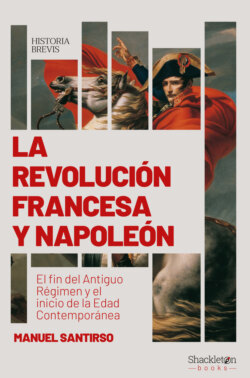Читать книгу La Revolución francesa y Napoleón - Manuel Santirso - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Introducción
ОглавлениеLas edades históricas son una pura convención, una forma de pautar el devenir humano, por definición continuo, y jamás comienzan o terminan un día concreto. Sin embargo, el tópico escolar de que la Edad Contemporánea se inicia el 14 de julio de 1789 con la toma de la Bastilla encierra parte de verdad. Cierto, la historia no se atiene a cortes tan drásticos, pero aún resuenan las palabras del escritor alemán Johann Wolfgang von Goethe, que ante las fuerzas desplegadas en la batalla de Valmy de 1792 no pudo menos que exclamar «aquí y ahora comienza una nueva era de la historia universal».
Sin ir tan lejos como él, hoy sabemos que en las últimas décadas del siglo xviii y las primeras del xix se gestó un cambio drástico en la historia humana. Naturalmente, la Revolución francesa no produjo semejante mutación por sí sola, pero fue una pieza imprescindible de esa bisagra histórica. Aportó la instauración consciente de los principios de libertad —individual—, igualdad —ante la ley— y propiedad —privada—; también, aunque solo después de un largo recorrido, el de fraternidad.
La Revolución francesa, en efecto, no fue patrimonio exclusivo de la burguesía, una clase social en embrión que se formaría al compás del proceso revolucionario, de las libertades que implantó y de las reglas económicas que impuso. También perteneció a los campesinos, la inmensa mayoría de la población entonces, y a la plebe de las ciudades. Todos reaccionaron ante el colapso del Antiguo Régimen que, después de una última etapa de esplendor, se alzaba como un obstáculo para el crecimiento y el progreso. Los insuperables problemas financieros de la monarquía de Luis XIV, el precedente de la Revolución estadounidense de 1776 y una coyuntura económica insegura fueron causas eficientes que coadyuvaron a desencadenar los hechos.
No obstante, la revolución no estalló por la mera acumulación de esas causas. Solo lo hizo cuando se alcanzó un bloqueo, que se rompió por la acción mancomunada de las masas y de una minoría dirigente que preconizaba un orden alternativo. Su desarrollo posterior siguió un proceso que, con la ventaja que da la distancia, nos parece lógico: preparación, crisis, reformas, radicalización, reacción, consolidación y expansión. En la terminología al uso sobre la Revolución francesa, eso equivale a reacción nobiliaria (1787-1789), Estados Generales y Asamblea Nacional (1789), Asamblea Constituyente (1789-1791), Asamblea Legislativa y Convención (1791-1794), reacción termidoriana (1794-1795), Directorio (1795-1799) y época napoleónica (1799-1815). ¿La revolución comprendió todas esas fases? Como siempre, los historiadores no nos ponemos de acuerdo en cuanto a las fronteras temporales de un acontecimiento o un proceso. ¿No se la podría limitar a 1789-1799, o a 1789-1794? Por razones que el texto debería dejar claras, aquí se ha optado por una periodización amplia, de 1787 a 1815.
Aunque las principales acciones revolucionarias, aquellas que contribuyeron más al gran cambio histórico que se refería al principio, acontecieron en los primeros años, la Revolución francesa a menudo se contrae abusivamente a su fase más radical, e incluso al Terror de 1793-1794. La propaganda contrarrevolucionaria impuso en su día la reducción a ese breve episodio —apenas diez meses—, una simplificación que arraigaría en el imaginario colectivo. No hay modo de que al hablar de la Revolución francesa no se evoque la guillotina. Sin embargo, la Convención jacobina y el Terror no fueron un patinazo (dérapage), como han sostenido ciertas revisiones historiográficas conservadoras, ni la culminación frustrada de un proceso, como ha pretendido cierta izquierda política y académica: tan solo señalaron el momento álgido de la pugna entre revolución y contrarrevolución. Aquí se ha adoptado una fórmula muy narrativa para dar cuenta de esta fase, más cuando muchas de sus soluciones carecerían de continuidad.
En comparación, el período directorial ha sido marginado por la investigación y olvidado por el público, cuando introdujo algún orden en el marasmo revolucionario y consolidó sus principales logros, gracias a soluciones más sólidas que en la fase radical de la Convención y más realistas que en la monárquica y constitucional que la precedió. Las dudas reaparecen al ocuparse de la época napoleónica, para algunos un colofón, para otros una culminación previsible, para otros, en fin, una desviación aberrante. Muchos pensadores de los siglos xix y xx se preguntaron si era inevitable que una gran revolución liberal o democrática acabase con un régimen autocrático, y la incógnita todavía se plantea de vez en cuando. En cualquier caso, al final de la fase napoleónica la revolución había experimentado con casi todos los formatos de la política contemporánea: constitucional, liberal, democrático, totalitario y cesarista.
Los períodos directorial y napoleónico dejaron patente, a menudo por la vía de las armas, una vocación universal que la Revolución francesa había mostrado desde sus inicios. Al mismo tiempo, pero de forma conflictiva, ultimó el concepto de «nación», que la Revolución estadounidense había enunciado como «pueblo». Al hacerlo, forjó una poderosa arma de cohesión social, pero también desencadenó la formación de otros nacionalismos, que con frecuencia se alzaron frente a ella en una mezcla de mímesis y contestación. Por otra parte, la soberanía nacional correspondía al conjunto de los ciudadanos, iguales ante la ley, pero ¿quién era considerado ciudadano? Al reservar esa condición a los hombres blancos, adultos y propietarios, la revolución trazó también las líneas de unas exclusiones que tardarían siglos en desaparecer: las de las mujeres, los pobres, los esclavos, las gentes de color, etc.
La Revolución francesa ha seguido fascinando hasta hoy. La historia contemporánea como disciplina surgió al analizarla durante las primeras décadas del siglo xix. Quienes creyeron que se debía perseverar en las líneas que había marcado, pero en pos de una mayor igualdad y contra las exclusiones antes señaladas, la tomaron como arquetipo. Muchos la usaron como referencia: los escritos socialistas, la Revolución de 1848, la Comuna de París de 1871, la Revolución rusa de 1917, y hasta la revuelta de mayo de 1968. Mientras tanto, su estudio producía montañas de papel impreso, seguramente más que ningún otro episodio de la historia. Hoy sigue habiendo revistas y asociaciones de investigadores dedicadas a ella de forma monográfica. Su presencia llegó a ser tan agobiante que algunos historiadores de la segunda mitad del siglo xix criticaron el «mito de la revolución» y el «catecismo revolucionario». En realidad, esas objeciones también rendían tributo a una transformación histórica a la que, deslumbrados, volvemos una y otra vez.