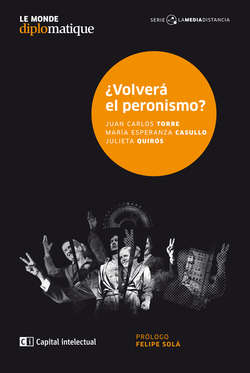Читать книгу ¿Volverá el peronismo? - María Esperanza Casullo - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеPresentación
José Natanson y Martín Rodríguez
¿Qué se puede hacer salvo hablar de peronismo?
¿Volverá el peronismo? ¿Sobrevivirá a esta nueva crisis? ¿Siempre habrá peronismo? En un programa político de televisión se fijó en la grilla una mesa-debate entre columnistas sobre las posibilidades del peronismo en el 2019. Diversas noticias fueron sucesivamente posponiendo esa mesa que sin embargo, semana a semana, se restablecía en la grilla, hasta que una noche finalmente se pudo hacer. Siempre estaba vigente, y la permanente vigencia del peronismo (que incluye la muletilla de “no darlo por muerto”) se ve en el síntoma de la absoluta naturalización con la que los profesionales del comentario político lo retoman como tema, como género, como interrogación. El ex senador bonaerense Juan Amondarain escribió en un intercambio en Twitter: “A veces me parece que más que un partido que gobierne bien y defienda sus ideas lo que queremos es un objeto de estudio”.
El formato de la serie de libros La media distancia presupone una mecánica: nos formulamos una pregunta que consideramos flotante en la atmósfera política, elegimos tres autores capaces de escribir al respecto, luego un prologuista, finalmente una introducción, y así tenemos un libro. En este caso, sin embargo, el libro sobre el peronismo no nació de una pregunta específica, sino de una necesidad y una convicción: no aceptar lo que “algunos”, desde el poder, quieren que nos preguntemos sobre el peronismo. No hay preguntas inocentes. Pero la pregunta flotante que el triunfo de Cambiemos en 2015 dejó fue la del fin del peronismo. Como con Raúl Alfonsín en 1983. Pues no.
En un mundo más gaseoso, donde el contagio retórico le quitó al pobre Zygmunt Bauman la palabra “líquido” para ponerla como adjetivo obligado en cualquier cosa, un mundo que vio caer el Muro de Berlín, las Torres Gemelas, Kadafi, que vio declinar a la Unión Europea, etc., cabe preguntarse si no habría llegado el momento de la “caída”, del ocaso definitivo del peronismo. Sin embargo, sigue habiendo razones concretas y específicas que nos despiertan la reflexión: la inconsistencia del programa de Cambiemos, el descascaramiento de la promesa meritocrática de un gobierno que dijo que necesitábamos pura economía y menos política, y la resiliencia objetiva del peronismo con su diversidad real. Ambas razones nos enfrentan a la lógica precisa de que el peronismo no sólo no ha muerto, sino que además es sensato creer que puede volver.
Como señala Juan Carlos Torre en su artículo, el 2001 golpeó las puertas de los comités radicales y de muchos partidos políticos que organizaban las preferencias del electorado argentino, pero dejó a salvo a las unidades básicas. El mérito –y con quien la historia debería alguna vez hacer justicia– de la presidencia de Eduardo Duhalde fue lograr, desde la estructura de poder que le quedaba, sostener la gobernabilidad argentina, y hacerlo en nombre del peronismo. Un peronismo que hacía un trabajo de maestranza mientras las luces se las llevaban las novedades participativas del momento (las asambleas barriales, la autogestión, Luis Zamora, los piqueteros; Rosendo Fraga decía en aquellos días que mientras la sociedad se deslumbraba por estos nuevos fenómenos Duhalde y Raúl Alfonsín se ocupaban por ejemplo de completar la Corte Suprema con la designación silenciosa de un nuevo juez: Juan Carlos Maqueda).
El kirchnerismo le agregó al peronismo como estructura de poder una estructura de sentimientos, una narrativa, una identidad juvenil. Pero el kirchnerismo nos quiso intensos antes que felices. Revivió a ese peronismo enclenque que habían dejado el menemismo y el duhaldismo, pero al precio de borrarle de su cultura una de sus contraseñas históricas (y discutibles): “Nunca hice política, siempre fui peronista”. Frase que patentó el novelista Osvaldo Soriano y que fue repetida hasta el hartazgo en el cine, el teatro y la televisión costumbristas (No habrá más penas ni olvidos, Gatica, el Mono). Y que sintoniza con otra frase, atribuida a Lorenzo Miguel: “El peronismo es como comer fideos los domingos con la vieja”. Es, en líneas generales, el peronismo de la generación de nuestros abuelos, tan sentimental y aparentemente contradictorio, al que la generación de nuestros padres quiso discutir y “precisar” ideológicamente hasta las últimas consecuencias. “El Viejo nos cagó”, era la frase familiar y a la vez fatal de una madre montonera durante la crianza de alguno de nosotros. Nunca estuvo claro si esta enunciación, si la idea de un peronismo subterráneo, que más que proclamarse se da por hecho, un peronismo axiomático, que no requiere más demostración que la evidencia de su existencia, se repetía como algo positivo o no, ya que era una condición que enunciaban tanto los peronistas como los gorilas para ilustrar su “irracionalidad”. Se trataba en todo caso de revelar la consistencia de un peronismo “natural”, de una memoria histórica afectiva que quiso ser barrida a sangre y fuego primero por las dictaduras y luego por los procesos políticos de la democracia.
El proceso político que comenzó en 1976 cambió la estructura social y rompió la antigua homogeneidad del proletariado argentino. Pero muchas veces la profundidad de este proceso de cambios no se refleja en la inmadurez de la “pregunta periodística” sobre el peronismo: preguntarse por el peronismo es preguntarse por las mutaciones de las clases sociales argentinas. ¿Sigue siendo razonable pensar que todos los humildes votan al peronismo? ¿Sigue siendo razonable, tras el kirchnerismo, pensar que todas las capas medias son antiperonistas?
Forzando un poco el razonamiento, hasta se podría decir que el macrismo (gran organizador de los sentimientos de la anti-política) irrumpió en la escena política argentina para partir al medio esa frase: quedarse con los que dicen “Nunca hice política” y regalarle al peronismo a los que solo son peronistas.
Al mismo tiempo, en contraposición al kirchnerismo fueron emergiendo una serie de alternativas peronistas que pretenden dotarlo de todo aquello que el kirchnerismo dejó afuera: el conservadurismo económico, la reivindicación de la gente común, las demandas del país pampeano y productivo, “la racionalidad”. La lógica de esa fractura de culturas políticas es el eje del artículo de Julieta Quirós sobre una comarca cordobesa. Quirós revive allí las negociaciones entre unos políticos cuyas identidades son inestables pero que a la vez –como el papa Juan Pablo II, que hablaba varios idiomas pero que cuando sufrió el atentado gritó en polaco– no dejan de hablar, en momentos extremos, su lengua madre. Aparece allí algo así como una “naturaleza política” del peronismo. Quirós ensaya el descenso a la práctica concreta del poder administrativo argentino: los caminos de la burocracia, la lucha por los recursos, las palabras al viento y las palabras de honor de esas negociaciones que persisten en el corazón de la política territorial. El modo en que los peronismos nombran lo singular. Sin fetichismos.
María Esperanza Casullo complementa esa mirada en un texto que gira en torno al modo en que históricamente se ha abordado el mundo popular desde las “ciudades del conocimiento”. Casullo reconstruye la filosofía de la historia ahí donde las ciencias (“sin querer”) reproducen la misma fractura social que abordan: el viaje para volver, mantener la “otredad”. En la relectura de una biblioteca básica del ensayo argentino Casullo sitúa los abordajes de frontera que, en el siglo XXI, revisan la vida del conurbano peronista. Sin idealizar ni romantizar las formas concretas de esa política de márgenes, deja ver la estela perenne de una ideología del conocimiento social que lo impregna todo. Incluso más: que impregna también la práctica política oficial de hoy. Su tema son los viejos y los nuevos desiertos de la Nación.
La pregunta es, entonces, la inevitabilidad de la supervivencia del peronismo. El politólogo radical Andrés Malamud discute con los best sellers antiperonistas a lo Fernando Iglesias: “El peronismo es como el clima: hay que aceptarlo o emigrar”. La virtud del artículo de Torre es pensar fríamente la escena temida del fin del peronismo a riesgo de equivocarse, en un margen de error tan autoconsciente que el propio autor se encarga de salvar. En el prólogo, Felipe Solá, penúltimo eslabón entre el peronismo tradicional y las clases medias, advierte sobre la esterilidad de pensar al peronismo como una parte constitutiva del alma argentina. El peronismo puede volver, dice, desea Solá, pero para eso tiene que construir una oferta. ¿Podrá hacerlo una vez más? Ya en ciertos cálculos de la politología, la economía y la sociología podríamos suponer que la profunda transformación de la estructura social que dio lugar al peronismo sugiere que hace rato están dadas las condiciones para su extinción. Pero esa pelota que siempre pega en el palo muestra no sólo la insuficiencia de los abordajes y la necesidad de repensarlo todo, sino también un “plus” argentino: ¿qué es eso que se niega a morir?