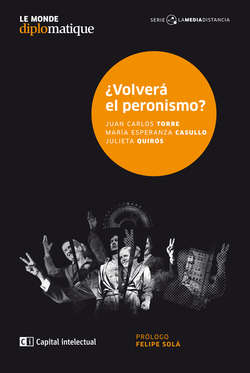Читать книгу ¿Volverá el peronismo? - María Esperanza Casullo - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеJuan Carlos Torre
Los huérfanos de la política de partidos revisited
Como ocurre con todo proyecto de investigación, aquel en el que me embarqué hace casi 15 años para escribir mi artículo “Los huérfanos de la política de partidos”, fue el producto de una insatisfacción (1). La insatisfacción que entonces me producía el modo en que se interpretaba un hecho por cierto extraordinario de la vida política del país: los porcentajes hasta entonces nunca alcanzados por los votos nulos, los votos en blanco y la abstención en las elecciones de octubre de 2001. Esa visión predominante consideraba esos datos electorales como la manifestación de un contundente repudio de los ciudadanos a los partidos. Ese repudio estaba simbólicamente capturado por la consigna “¡Que se vayan todos!” que se alcanzó a oír en medio del fragor de las jornadas de protesta con las que terminó el año 2001 y que sellaron la suerte del gobierno del presidente De la Rúa.
A mi juicio esa interpretación era errónea. Se había producido sí un contundente rechazo pero éste no había afectado a todos los partidos por igual. Los dos pilares de la alianza gobernante, la UCR y el Frepaso, perdieron el 60% de los votos obtenidos dos años antes; el partido Acción por la República del entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, perdió el 80%. Pero, por su parte, el Partido Justicialista soportó comparativamente mejor la revuelta anti-partido: perdió un 25% de votos, y finalmente pudo –es verdad, no sin tropiezos– dar una salida a la emergencia política provocada por la renuncia del presidente De la Rúa.
En resumen, pues, la formidable ola de desafección partidaria prácticamente pulverizó al polo no peronista; entre tanto el Partido Justicialista logró esquivar en gran parte el voto-bronca y consiguió victorias electorales en casi todos los distritos de la geografía política. La hecatombe electoral del 2001, importante como fue, se distinguió, a su vez, con respecto a experiencias traumáticas como las que, por esos años, llevaron al colapso del sistema de partidos en Perú y en Venezuela. A diferencia de esas experiencias, el desenlace de la crisis en Argentina no fue el ascenso político de líderes outsiders al cuadro partidario existente, como Alberto Fujimori en Perú o Hugo Chávez en Venezuela. Más bien, fue la reposición del Partido Justicialista en su condición de partido predominante y de ancla del sistema de partidos argentino.
Para caracterizar a la masa de electores que quedaron a la intemperie con la diáspora de los simpatizantes de la UCR y la desaparición del Frepaso y de Acción por la República utilicé la expresión “Los huérfanos del sistema de partidos” y me pregunté enseguida: ¿hacia dónde habrían de canalizar sus preferencias políticas en el futuro? Para responder a esta pregunta introduje una diferenciación dentro del universo de “Los huérfanos de la política de partidos”: hacia un lado aquellos cuyas preferencias políticas los inclinaban hacia el centro-derecha, como era el caso de los votantes del partido de Cavallo, y hacia otro, aquellos cuyas preferencias políticas los inclinaban hacia el centro-izquierda, como era el caso de los votantes del Frepaso y los desertores de la UCR.
Con los datos que tenía en el momento de escribir mi artículo sostuve que la canalización de esa masa electoral se orientaba hacia dos nuevas agrupaciones creadas por figuras disidentes de la UCR, Ricardo López Murphy hacia el centro-derecha y Elisa Carrió hacia el centro-izquierda. Con la información que tenemos hoy sabemos que, al cabo de casi 15 años, la peregrinación electoral desatada por el cimbronazo del polo no peronista encontró para muchos un refugio: el que ofrece en la actualidad la convergencia del PRO, la UCR y la Coalición Cívica dentro de “Cambiemos.”
Cuán sólido y estable es ese refugio los años por venir nos lo dirán. Al respecto, esto es, acerca de la solidez y estabilidad de ese refugio, creo que vale la pena tener en cuenta otra distinción que introduje en mi artículo del año 2003. La distinción entre los adherentes y los simpatizantes de los partidos. El vínculo de los adherentes con los partidos descansa sobre una relación de pertenencia cimentada en una prolongada identificación política. Por su parte, los simpatizantes se vinculan con el partido en función de la cercanía de sus preferencias con las propuestas del partido. Las expectativas de unos y otros con relación al desempeño del partido son, pues, diferentes. La identificación política de los adherentes produce un recurso de capital importancia para los partidos: la lealtad. Ese es un recurso invalorable porque la lealtad independiza el respaldo al partido de los resultados de sus políticas en el corto y mediano plazo. Como lo mostró durante años el núcleo de votantes fieles del radicalismo. A diferencia de lo que cabe esperar de los adherentes, los simpatizantes tienen con el partido una relación más laica porque, teniendo preferencias definidas, no las asocian de manera estable con ninguna fuerza política. Su respaldo tendrá un alcance específico, dependerá de los resultados de las propuestas del partido y estará en contraste con el apoyo más general y difuso de los adherentes que se nutre de una identificación afectiva con la organización partidaria.
He recordado esa distinción entre adherentes y simpatizantes y que equivale a la distinción por cierto conocida entre voto de pertenencia y voto de preferencia con un objetivo: destacar que, a mi juicio, la mayoría de los electores de Cambiemos se compone de simpatizantes que a la hora de los comicios deposita un voto de preferencia y no un voto de pertenencia. Previsiblemente, si la gestión de Cambiemos no está a la altura de sus expectativas su reacción natural bien puede llegar a ser colocar en el banquillo de los acusados a los dirigentes de la actual coalición en el gobierno, retirándoles el respaldo.
Vista en perspectiva, la tendencia del electorado del polo no peronista a dar y a retirar su apoyo es lo que ha hecho de él, tanto en su variante de centro-derecha como en su variante de centro-izquierda, la clave de la dinámica electoral del país. A partir de 1983 es allí donde ha estado la fuente principal de la volatilidad del voto, y, en consecuencia, también la fuente principal del triunfo o la derrota de las ofertas electorales que han competido por el gobierno.
Por el contrario, el vínculo de la mayoría de los electores del Partido Justicialista con la organización ha sido tradicionalmente menos contingente y se ha mantenido “con lluvia o con sol”, es decir, se ha comportado bastante ajeno a los avatares de sus políticas a lo largo del tiempo, garantizando al partido un caudal de votos nunca inferior al 35% del electorado. Con este telón de fondo, en el artículo sobre “los huérfanos”, sostuve que la crisis del 2001 no había afectado significativamente la salud de los vínculos del electorado peronista con su partido.
Y agregué: las dificultades que es posible observar dentro del Partido Justicialista son muy distintas a las que exhibe el polo no peronista y, en su caso, tienen que ver sobre todo con su cohesión como maquinaria política. En principio, podría decirse que dificultades como ésas no tenían nada de novedoso. El conflicto por el poder dentro de la organización había sido un fenómeno recurrente en un partido caracterizado por reglas internas laxas y cambiantes. Lo que consideré novedoso en esas dificultades es que tenían su origen en un conflicto de proyectos ideológicos, de un lado Carlos Menem con su propuesta hacia la derecha en línea con sus 10 años de gobierno y del otro sus rivales –por ejemplo, Antonio Cafiero y Eduardo Duhalde– con la reivindicación más o menos actualizada de la tradición nacional-popular. La intensidad de esa pugna parecía estar poniendo en riesgo la convivencia dentro del partido. Con los elementos disponibles en 2002 afirmé que esa disputa dentro del polo peronista tenía un final abierto.
Vista con los ojos de Torcuato Di Tella esa disputa encerraba un desenlace prometedor: la implosión de ese formidable catch-all party que era el Partido Justicialista, el cual, como el Partido Demócrata de Estados Unidos en los años sesenta –recordemos a John Kennedy versus la máquina política demócrata del Sur– daba cabida en sus filas a una gran diversidad ideológica. Partidario de una mayor homogeneidad de ideas y políticas con un signo hacia la izquierda, Di Tella esperaba desde hacía tiempo que la resolución de esa disputa le permitiera al Partido Justicialista liberarse del peso muerto de sus corrientes de derecha. Con ello, el Partido Justicialista podría convertirse con su base de apoyo popular en el gran articulador de un polo de izquierdas en el marco de un sistema de partidos “a la chilena” con una clara línea divisoria de izquierda/derecha.
La trayectoria ideal vislumbrada por Di Tella pareció hacerse realidad luego que Néstor Kirchner accediera a la Presidencia en 2003 y dos años más tarde, en 2005, conquistara el control del partido. Fue entonces que, en un viraje sorpresivo, le imprimió a su gestión una versión radicalizada de la tradición nacional-popular, en sintonía con el giro del péndulo político de América Latina hacia la izquierda impulsado por Lula en Brasil, Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia. La empresa política de Kirchner no sólo pareció poner fin a la larga espera de Torcuato Di Tella; también ofreció un refugio a un segmento del universo que identifiqué en 2003: me refiero a huérfanos de la fallida aventura política del Frepaso. A poco de asumir la Presidencia, Kirchner proclamó su identificación con “la generación diezmada” –una designación en código para nombrar a los jóvenes de clases medias que en los años setenta habían tomado las armas en nombre del peronismo sólo para conocer primero la decepción y después la muerte–.
Con esa proclama y gestos contundentes en el frente de los derechos humanos logró reactivar a la izquierda peronista. Al abandonar su condición de célula dormida, los sobrevivientes de la generación setentista volvieron al primer plano, esta vez menos tocados por los valores republicanos que habían marcado su anterior encarnación en los tiempos del Frepaso y más animados ahora por el espíritu vindicativo que había originalmente rodeado su ingreso a la vida pública. Con ese espíritu se sumaron a la cruzada contra “el pejotismo” lanzada por Kirchner poniendo la mira en los cuarteles generales de su propio partido con vistas a construir un “pos-peronismo”. Por obra del “fuego amigo” el país asistió por vez primera a la tentativa de poner fin al PJ tal como lo conocíamos, ese poderoso aparato hecho de políticos profesionales, jefes sindicales, redes clientelares.
Sin embargo, esa ambiciosa tentativa, que supo movilizar también el entusiasmo de nuevas generaciones, no pudo concretarse plenamente. Kirchner tuvo que aprender duramente una lección de la política: en democracia no se puede gobernar y querer cambiar al mismo tiempo el principal instrumento de gobierno, un partido que acompañe y sostenga las iniciativas. Con el paso del tiempo, la consigna “¡Que se vayan todos!” se fue poniendo en sordina a medida que desde la Presidencia Kirchner tuvo que rodear a su séquito de militantes fieles con la compañía de las ramas viejas del peronismo de siempre.
El arte de la combinación política dentro del magma peronista que distinguió a Néstor Kirchner murió con él a fines de 2010. Sin su tutela y luego de la reelección un año después, en octubre de 2011, con el 54% de votos, Cristina Fernández gobernó durante su segundo mandato atrincherada detrás de un remedo de monarquía, con su corte de protegidos y delfines y conoció en 2015 el gusto amargo de una derrota en buena parte autoinfligida.
Hasta aquí llego en esta reconstrucción, por cierto esquemática, de los últimos avatares de la principal fuerza política del país. Con esta reconstrucción he querido delinear el escenario político dentro del cual me propongo en el presente artículo explorar una secuela de la crisis que fue el disparador de mi mencionado artículo “Los huérfanos de la política de partidos”. Más concretamente, la pregunta que quiero formular es la siguiente: ¿le llegó al peronismo su 2001? Esto es, ¿la dinámica del colapso partidario que arrasó al polo no peronista está hoy acaso a las puertas del polo peronista amenazando no digo su supervivencia pero sí su condición de partido predominante? Si la causa de esta pregunta fuese sólo la disputa de candidaturas que hoy divide a la familia peronista la respuesta sería negativa: no es la primera vez que los peronistas concurren a las elecciones divididos, para el caso basta recordar las elecciones presidenciales del 2003.
Formulo la pregunta porque, a mi juicio, el contexto en que tiene lugar la puja de candidaturas esta vez es diferente; en la puja de candidaturas creo ver la expresión de un efecto social retardado de la crisis del 2001. Dicha crisis no fue sólo política con un efecto inmediato en la desafección partidaria que pulverizó al polo no peronista. Ella también exhibió en el rostro de la pobreza que trajeron al primer plano los saqueos en el Gran Buenos Aires la magnitud de la fisura abierta en el cuerpo social del país. Y como tal, puso de manifiesto también la magnitud del quiebre de la columna vertebral del peronismo, el mundo del trabajo. Para resumir el argumento que quiero explorar anticipo una conjetura: la candidatura de Cristina y la candidatura de Massa son la expresión bastante representativa de dos fragmentos en los que están divididas las bases populares del peronismo.
Como habrán advertido el foco de este ejercicio especulativo es la provincia de Buenos Aires. La explicación es obvia: allí está concentrado el núcleo principal del mundo del trabajo del país y es allí también donde se juega el partido de fondo sobre el futuro del peronismo. ¿Qué decir de los peronismos de las otras provincias a los efectos de hacer conjeturas sobre el peronismo como movimiento político? Diría que esos peronismos son centralmente la cabeza de partidos provinciales que, a la manera de los neoperonismos de los años sesenta, acompañan desde una prudente distancia las tribulaciones del vértice del peronismo y concentran su energía política en las negociaciones con el gobierno central. Por cierto, llegado el caso habrán de definirse pero estimo que son actores secundarios en la resolución del conflicto.
Para entrar en el argumento que quiero explorar retomo la afirmación que acabo de hacer: el estado de fragmentación de las bases populares del peronismo. Se trata de una situación que está a la vista de todos y que colorea toda descripción del paisaje social y político del país. Para ponerla dentro de una perspectiva histórica reitero un lugar común: desde mediados de la década de 1940 en Argentina se desenvolvió lo que se conoce como la sociedad salarial, esto es, la inserción de amplios sectores de la fuerza de trabajo urbana dentro de las garantías de los derechos laborales, la protección de la seguridad social, la estabilidad relativa del empleo. Como todos los fenómenos sociales, ese panorama tuvo sus excepciones y no pocas veces estuvo amenazado.
Pero, en términos generales, caracterizó la excepcionalidad argentina entre los países de América Latina en los que fue más marcada la amplitud de la economía informal, las limitaciones de la política de bienestar social, los grandes bolsones de pobreza. Ese panorama fue drásticamente alterado por las reformas de mercado implementadas en la década de 1990. Como consecuencia, un vasto universo de trabajadores fue confinado a niveles de privación material y social inéditos en el país y que todavía hoy están vigentes para un tercio de la población que se encuentra bajo la línea de pobreza. La otra cara de ese estado de cosas hoy la pone en evidencia el sector por cierto significativo –un 40%– de la fuerza de trabajo ocupado en la economía formal, organizado en sindicatos y asistido por las obras sociales.
La fractura social que acabo de evocar y que conocemos bien fue diluyendo la relativa homogeneidad de las condiciones de vida y de trabajo que por muchos años singularizó a las bases populares del peronismo. Dentro de esa relativa homogeneidad había por cierto diferencias, ¡cómo negarlo!, pero esas diferencias no tenían un carácter permanente ni definían taxativamente los proyectos de vida individuales. En cambio, los contrastes que hoy podemos detectar en la morfología del mundo del trabajo son más rígidos y delinean unas fronteras sociales que son más difíciles de franquear.
A la vista de este cuadro de fragmentación cabe una pregunta: ¿cuál es su productividad política? Creo que podemos convenir en que dos han sido hasta ahora sus principales corolarios. El primero en el plano de la acción colectiva. En el segmento de los sectores populares más postergados, la formación y el desarrollo del movimiento piquetero. Y, a su turno, en el segmento de los trabajadores formales, la reactivación del movimiento sindical. Entre ambas movilizaciones las relaciones fueron casi inexistentes; más concretamente, el movimiento piquetero libró sus luchas y se desenvolvió a espaldas del movimiento sindical. El segundo corolario de ese cuadro de fragmentación lo observamos en el plano de las demandas. Mientras el movimiento piquetero reclamó del Estado asistencia social por medio de bolsas de alimentos y programas de empleo mínimo subsidiados, el movimiento sindical cerró filas y se unificó en defensa de esos enclaves de bienestar obrero que son las obras sociales y en la resistencia al pago del impuesto a las ganancias. Como reflejo de las asimetrías existentes la distancia entre ambas demandas no pudo ser más elocuente.
Cuando me pregunté antes si no había llegado hasta el peronismo el efecto retardado de la crisis del 2001 estaba haciendo referencia a los corolarios políticos de ese cuadro de fragmentación social, a saber, la gestación de una brecha dentro de las bases populares del peronismo. ¿Por qué hablo aquí de “un efecto retardado” de la crisis del 2001? Porque durante la larga temporada kirchnerista los efectos políticos de ese cuadro de fragmentación social fueron en parte neutralizados por obra de la acción estatal.
Con este señalamiento estoy en los hechos aludiendo al papel de la política. ¿Y cuál es el papel de la política?, podemos preguntar. El papel de la política es suturar lo que la dinámica social agrieta y separa. La política puede tomar, por ejemplo, la forma de una intervención estatal, como ocurrió durante los años de gobierno kirchnerista, que mediante distintas iniciativas compensó a unos y subsidió a otros y logró de ese modo mantener encolumnadas las bases populares del peronismo.
Dicho esto creo que esa conclusión –el logro del gobierno kirchnerista– debe ser matizada porque la eficacia de ese recurso de la política –la acción estatal– menguó con el tiempo. Para poder apreciar lo que acabo de señalar hay que ampliar la caracterización de las bases populares del peronismo, que hasta aquí estuvo muy centrada en el mundo de los trabajadores para sumar a ellos otra fuente del caudal del voto peronista como son las clases medias bajas del Gran Buenos Aires. Y una vez que lo hacemos sale a la luz un fenómeno que está en línea con lo que he llamado los corolarios políticos de la fragmentación social, los prejuicios de las clases medias bajas frente a los sectores más pobres. Como nos lo dice la sociología cuando destaca que el uso de los estigmas es tanto más probable cuanto más próximas están las poblaciones al contraste social o cultural, y como nos lo cuentan los testimonios de antropólogos y periodistas, en los barrios de las clases medias bajas es muy difundida la visión de los pobres como “vagos” que “viven del Estado” y cuya presencia muy cercana es una fuente de inseguridad.
Este fue el caldo de cultivo de la premonitoria ruptura de la hegemonía oficialista en el Gran Buenos Aires en 2013 por Sergio Massa y su Frente Renovador, que hizo campaña hacia ese electorado abogando por una política de mano dura en materia de orden público, para secundar después la resistencia sindical al Impuesto a las Ganancias. Avanzando en el tiempo llegamos a la nueva coyuntura que se abrió en 2015 con la derrota del Frente por la Victoria. A partir de entonces la acción estatal como recurso de la política ya no estuvo disponible. ¿Cómo hacer ahora para amalgamar los fragmentos dispersos de un movimiento cuyas bases sociales ya no tienen en la actualidad la relativa homogeneidad de antaño? En el arsenal de los recursos de la política hay uno que ha probado ser idóneo en circunstancias parecidas, me refiero a un discurso que sepa colocarse por encima de la heterogeneidad que generan los contrastes objetivos y logre articular el común denominador de una tradición o identidad política compartida. Es decir, la política contra los efectos de la sociología. Cuando echamos una mirada sobre la coyuntura del peronismo con esta perspectiva lo que observamos es un fenómeno inédito en la vida pública del país: la cancelación de la palabra “peronismo” en el discurso público de candidatos salidos del movimiento peronista.
Ya en su momento, en los tiempos de su cruzada anti pejotista, Néstor Kirchner había vetado el canto de la Marcha Peronista en sus actos públicos. Fue una iniciativa descaminada. Como quienes concurrían a los actos lo único que conocían como efecto de fusión era la Marcha Peronista comenzaban a cantarla espontáneamente y Kirchner tenía luego que sumarse para no quedar afuera. Hoy no estamos ante un veto; lo que tenemos por delante es el ensordecedor silenciamiento de símbolos que nos han acompañado a lo largo de los años. Cristina ha renunciado a ellos, Massa ha hecho lo mismo; y, en los hechos, han quedado como recurso de figuras minoritarias del movimiento.