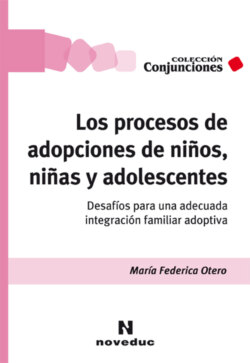Читать книгу Los procesos de adopciones de niños, niñas y adolescentes - María Federica Otero - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
La necesidad de una nueva terminología
ОглавлениеTerminología es el conjunto de términos o palabras propias utilizadas en una ciencia, técnica o especialidad. Así, quienes trabajamos con niños, niñas y adolescentes, y especialmente con sus procesos de adopción(es), utilizamos sin darnos cuenta ciertas palabras acerca de cuya significación tenemos un consenso implícito. Por otra parte, es sabido que el lenguaje no es ingenuo y que representa el imaginario que sustenta las concepciones.
Teniendo esto en cuenta esto, así como lo ya postulado en relación con el imaginario social antiguo y el emergente o nuevo, propongo una revisión crítica de ciertos términos utilizados habitualmente y una evaluación de otros nuevos, adaptados ahora al paradigma emergente. Veamos algunos ejemplos.
1. “Seguimiento de guarda”. ¿Qué se quiere expresar con estas palabras? En general, se utilizan para designar el informe que la autoridad judicial solicita a un equipo técnico, a un psicólogo o a un licenciado en Trabajo Social, con el fin de conocer el estado del niño en la situación de una guarda preadoptiva. Pero esta forma de expresión ya no representa lo que hoy en día se diagnostica para conocer el estado de un chico en la familia guardadora. En su lugar, propongo suplantarlo por “diagnóstico de incorporación, integración y situación vincular”.
Así, no se trata de “seguir” ninguna guarda (con la connotación persecutoria que eso conlleva), sino de conocer los procesos vinculares que se estén dando en la organización familiar, de corroborar que no se vulneren derechos de ese niño, de verificar que se esté dando una integración familiar favorable y, sobre todo, de que el/los adulto/s adoptante/s sea/n quien/es incorpore/n activamente al chico a esa organización familiar.
Entonces, con el concepto “diagnóstico de incorporación, integración y situación vincular” me refiero al proceso diagnóstico que realiza un equipo a pedido de la autoridad judicial, respecto a los indicadores de incorporación del niño por parte de los guardadores a su familia, de integración de los adultos al niño y viceversa, de modalidades vinculares y de presencia/ausencia de situaciones de protección o vulneración de derechos.
2. Resulta interesante diferenciar los conceptos “diagnóstico de incorporación, integración y situación vincular” y “proceso de acompañamiento a la familia en situación de guarda con fines adoptivos”. En el primero, como ya dijimos, se buscará corroborar si se respetan los derechos del niño en la nueva familia, si se están teniendo en cuenta y satisfaciendo sus necesidades y si hay indicadores de inicio de vínculos adecuados, de incorporación del niño tal cual es y de integración en la organización familiar. En el proceso de acompañamiento de la familia en situación de guarda, por otra parte, el objetivo es ofrecer un espacio de contención, de asesoramiento y de apuntalamiento a favor de la integración e inclusión familiar.
Cabe señalar aquí también la diferencia entre los términos “incorporar” e “integrar”. Por su lado, “incorporar” proviene del latín incorporare, que en una de sus acepciones significa agregar una o más personas a otras para formar un cuerpo. Por eso, “incorporar” refiere a las acciones, actitudes, sentimientos y emociones de los guardadores hacia el niño, que permiten “agregarlo” a su organización familiar. Quien ejerce la incorporación no es el niño, sino el adulto. El guardador incorpora al niño tal cual es a su familia, teniendo en cuenta la situación de vida de él, sus particularidades y sus orígenes. Se trata, por lo tanto, de una obligación y una responsabilidad del adulto. Por su parte, “integrar” proviene del vocablo latino integrare y significa “completar un todo con las partes que hacían falta, ya sean objetos o personas; hacer que algo o alguien forme parte de un todo”.
Entonces, lo esperable en una situación de guarda con fines adoptivos es que se den estos dos movimientos psicoafectivos: incorporación por parte de los adultos al niño e integración, considerando que la incorporación siempre debe promoverla el adulto –tanto en el plano concreto como en el afectivo y simbólico–, mientras que la integración corresponde a los diferentes entrecruzamientos familiares que hacen a la “ilusoria” pero necesaria completud de la familia.
Desde esta perspectiva, el acompañamiento técnico profesional (realizado no solo a los adultos sino principalmente al niño, niña o adolescente que está integrándose a una nueva familia) se convierte en imprescindible.
3. La terminología de “la evaluación de los pretensos adoptantes” también correspondería al antiguo paradigma: alguien que “evalúa” a otro que “pretende” adoptar.
Considero que sería más oportuno denominar proceso diagnóstico sobre las capacidades parentales adoptivas (PDCPA) a aquel mediante el cual un equipo interdisciplinario del Estado, a través de instrumentos especializados, recaba datos e indicadores que luego analizará e interpretará con el objeto de determinar acerca de las capacidades parentales adoptivas.
Si bien, como veremos en los próximos capítulos, las capacidades parentales adoptivas serían varias, el concepto “prohijar” (“adoptar quiere decir prohijar”, tal como lo entiende Giberti) las sintetiza muy correctamente: “Se trata de un niño prohijado porque previamente no ha sido hijado, ya que no fue mantenido al lado de los progenitores como guardianes de su prole (Giberti, 1992)”.
A su vez, etimológicamente, “diagnóstico” es una palabra formada por el prefijo dia-, “a través de”, y por gnosis, que significa “conocimiento”. Evaluar significa señalar el valor de algo. En este sentido, no debería existir nada de valoración en el diagnóstico. De lo que se trata es de conocer la existencia o no de capacidades para satisfacer las necesidades específicas de cuidado y crianza de un chico que deberá ser prohijado.
4. Tanto “postulantes” como “pretensos adoptantes” (o “candidatos”, como se denomina en Brasil a quienes desean adoptar) son significantes cargados de una connotación de ranking, de quién es preferible a otro, de una “selección del mejor” y, precisamente, no es de eso de lo que se trata. Me parece oportuno designarlos “personas interesadas en adoptar”.
5. El término “disponibilidad adoptiva” es utilizado usualmente para referirse a la parentalidad posible, como la disponibilidad emocional, afectiva y material de un hombre o una mujer en determinado momento de la vida para asumir una función parental, específicamente en relación con la edad de del niño, su situación de salud, si “aceptaría hermanos” y qué tipo de adopción admitiría (simple o plena). En nuestro país, la llamada “disponibilidad adoptiva” estuvo por años relacionada con lo que quería, deseaba o imaginaba la persona interesada en adoptar. Así, se arribaba a conocer la “disponibilidad adoptiva” efectuando dos o tres simples preguntas: ¿Qué niño o niña aceptarían tener? ¿De qué edad? ¿“Sanito” o con alguna dificultad de salud? ¿Admitirían hermanos? En realidad, como veremos en los próximos apartados, no se trata de lo que el adulto “aceptaría”, sino de determinar transdisciplinariamente la compatibilidad de las capacidades parentales adoptivas con respecto a un posible niño o niña según su estado de salud, edad, cantidad de hermanos y tipo de adopción. Por lo tanto, el término “disponibilidad adoptiva” también pertenece al paradigma antiguo; la construcción del nuevo exige otra expresión. Propongo emplear “compatibilidad adoptiva” para designar a las necesidades afectivas, emocionales y materiales del niño. La compatibilidad adoptiva deviene como un producto entre el deseo de la persona que quiere adoptar y el proceso diagnóstico de sus capacidades parentales adoptivas, que realiza el equipo profesional. (14)
6. Otro término muy utilizado en libros, conferencias y obras académicas es “adopción tardía”, referido a los adolescentes en situación de adoptabilidad o en proceso de adopción.
En realidad, los procesos de adopción de los adolescentes no son en sí mismos tardíos por la edad del chico. En algunas circunstancias, tardías han sido las falencias del sistema. Por lo tanto, correspondería dejar en el pasado el concepto de “adopción tardía” y empezar a utilizar simplemente la palabra “adolescentes en situación de adoptabilidad” o “adolescentes en proceso de adopción”.
7. Era muy usual hablar de “carpeta” para referirse al informe de idoneidad para adoptar realizado, a solicitud del adulto interesado, por las organizaciones no gubernamentales especializadas en adopción. Con ese informe y los documentos personales se formaba una “carpeta”. Las personas la fotocopiaban y la llevaban a los diferentes juzgados de provincias, donde dejaban un ejemplar para postularse a una posible adopción.
8. Otro término utilizado es el de “devolución”, referido a cuando una familia en situación de guarda decide no continuar con el proceso. A estas situaciones propongo denominarlas “exclusión”, en referencia al ya referido concepto de Giberti (2009) cuando habla de las familias excluyentes como contraposición a las incluyentes.
| Lenguaje del antiguo paradigma | Lenguaje emergente |
| Familia biológica. | Familia de origen. |
| Pretensos adoptantes. | Personas interesadas en adoptar / personas inscriptas en los registros de adoptantes. |
| Carpetas. | Informe diagnóstico. |
| Disponibilidad adoptiva. | Compatibilidad adoptiva. |
| Adopción tardía. | Procesos de adopción de adolescentes. |
| Seguimiento de guarda. | Diagnóstico de incorporación, integración y situación vincular. |
| No se diferencia el seguimiento de guarda con el proceso de acompañamiento familiar. | Se diferencia el diagnóstico de inclusión, integración y situación vincular del proceso de acompañamiento familiar. |
| Devolución. | Familias excluyentes. |
| Matrimonio. | Matrimonio, unión convivencial, por una única persona. |
| Evaluación de pretensos adoptantes. | Proceso diagnóstico de capacidades parentales adoptivas(PDCPA). |
Finalmente, el nuevo paradigma nos recuerda constantemente la necesidad de centrar el proceso de adopción en el niño, al mismo tiempo que nos advierte que se trata de un proceso particular que devendrá tal según las circunstancias, también particulares, de cada chico que precise una nueva familia. Por eso, en el próximo capítulo hablaremos sobre los niños, las niñas y los adolescentes sin cuidados parentales y las etapas previas a sus adopciones.
1. Código Civil de la República Argentina:
Art. 599. Personas que pueden ser adoptantes. El niño, niña o adolescente puede ser adoptado por un matrimonio, por ambos integrantes de una unión convivencial o por una única persona.
Todo adoptante debe ser por lo menos dieciséis años mayor que el adoptado, excepto cuando el cónyuge o conviviente adopte al hijo del otro cónyuge o conviviente.
En caso de muerte del o de los adoptantes u otra causa de extinción de la adopción, se puede otorgar una nueva adopción sobre la persona menor de edad.
Art. 600: Plazo de residencia en el país e inscripción - Puede adoptar la persona que:
a) resida permanentemente en el país por un período mínimo de cinco años, anterior a la petición de la guarda con fines de adopción; este plazo no se exige a las personas de nacionalidad argentina o naturalizadas en el país;
b) se encuentre inscripta en el registro de adoptantes.
Art. 601. No puede adoptar:
a) quien no haya cumplido veinticinco años de edad, excepto que su cónyuge o conviviente que adopta conjuntamente cumpla con este requisito;
b) el ascendiente a su descendiente;
c) un hermano a su hermano o a su hermano unilateral.
2. A la fecha, todas las provincias argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuentan con un Registro de adoptantes. La gran mayoría de ellos se organizó en el contexto de los poderes judiciales de cada una de las jurisdicciones, y algunos pocos registros en los poderes ejecutivos locales.
3. Con la expresión “peregrinar” aludo a que era habitual que las personas interesadas en adoptar realizaran sus “carpetas” (evaluaciones de idoneidad) en las ONG y/o en el Consejo Federal de Niñez, y con la copia de esa documentación se dirigieran a los juzgados de las diferentes provincias para postularse en cada uno de ellas como posibles adoptantes.
4. Organismo dependiente del Ministerio de Justicia de Nación, creado por la Ley 25.854.
5. Consejo Consultivo creado por el Decreto Reglamentario 1328/09 de la Ley 25.854.
Art. 3º. La Dirección Nacional del Registro Único de aspirantes a guarda con fines adoptivos contará con un Consejo Consultivo, que se desempeñará ad honorem, encargado de asesorar al Director Nacional en los asuntos de importancia, a su requerimiento. Estará integrado por:
1. El titular de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social o quien este designe al efecto.
2. Un representante de los órganos superiores competentes de cada jurisdicción adherente.
3. Los miembros de la Comisión creada por Resolución MJSyDDHH Nº 1145/08 del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.
6. El Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia fue creado por la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que está conformado por quien ejerce la titularidad de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) y por los representantes de los Órganos de Protección de Derechos de Niñez, Adolescencia y Familia existentes en cada una de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sus funciones principales son: concertar y efectivizar políticas de protección integral de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y sus familias; efectivizar, conjuntamente con la SENAF, la transferencia de los fondos a los Estados provinciales para el financiamiento de dichas políticas; y promover, de manera conjunta, mecanismos de seguimiento, monitoreo y evaluación de las políticas públicas destinadas a la Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.
7. Con “guarda de hecho” me refiero a aquellas situaciones particulares en las que, generalmente, una mujer en situación de vulnerabilidad entrega a su hijo a un adulto o pareja, sin ninguna intervención judicial. Las características comunes a estas situaciones y que las diferencian de aquellas otras no prohibidas y previstas por la ley son: a) la presencia de intermediarios; b) el contacto intencional del intermediario con la mujer embarazada en situación de vulnerabilidad; c) la ausencia del progenitor masculino; d) si bien la madre puede haber expresado su voluntad de que su bebé pase a vivir con estos otros adultos, no se puede afirmar que sea una decisión libre e informada, ya que no se cumplen los tiempos que marca la ley; e) los niños son bebés.
Para una mayor comprensión de las situaciones de guarda de hecho, prohibidas finalmente por la última modificación del Código Civil, recomiendo la película argentina Una especie de familia (2017) del director Diego Lerman, quien logra describir casi con exactitud las maniobras típicas de las situaciones de “entregas directas” en nuestro país.
8. Se utiliza el término “matrimonio” adrede, para indicar que en el paradigma antiguo los “matrimonios bien constituidos” eran los que tenían prioridad para acceder a una adopción, excluyendo a las familias compuestas por una persona y a las parejas convivientes.
9. La frase “disponibilidad adoptiva” se utiliza para hacer referencia a ciertas características de los chicos a quienes los adultos estarían “disponibles a aceptar”. Así, en algunos registros locales de adoptantes aún se les pregunta al principio del proceso de evaluación si “acepta” grupos de hermanos; si “acepta” adopción simple y hasta que edad “aceptaría” y con qué situación de salud.
Lo que quiero remarcar es que no se trata de lo que el adulto “acepta” y mucho menos antes de comenzar el proceso diagnóstico. De lo que se trata es de que luego de haber transcurrido todo el proceso diagnóstico se pueda arribar a qué características de “compatibilidad adoptiva” surgen a partir del entrecruzamiento del deseo de los adultos y de las observaciones que haya realizado el equipo profesional acerca de las capacidades parentales específicas. Entonces, la disponibilidad adoptiva no sería lo que el adulto desea, sino el producto al que se arriba luego de transcurrido todo el proceso diagnóstico. La disponibilidad adoptiva no podría crearse con las manifestaciones que surjan al comienzo del proceso diagnóstico, sino con el resultado del mismo.
10. Con “fantasía” me refiero al concepto psicoanalítico. Al decir de Laplanche y Pontalis (2004): “Los términos ‘fantasía’, ‘actividad fantaseadora’, sugieren inevitablemente la oposición entre imaginación y realidad (percepción). Si se hace de esta oposición un eje de referencia fundamental del psicoanálisis, habrá que definir la fantasía como una producción puramente ilusoria que no resistiría a una aprehensión correctora de lo real”.
11. Las llamadas “entregas directas” eran justificadas por la misma creencia del paradigma reinante que entendía que, por un lado, estaban “las pobres mujeres que no pueden criar a sus hijos” y, por el otro, “tantos matrimonios bien constituidos que tienen mucho amor para dar”. Y entonces, “¿Por qué no juntarlos y pasarles el chico? Les estamos haciendo un bien…”.
En estas circunstancias, la “decisión” de entregar a un niño al cuidado de otra familia sin el derecho a la información que conlleve el debido consentimiento (por lo que no sería técnicamente una “decisión”) quedaba en manos de la madre de origen (generalmente, en situación de vulnerabilidad), que era captada por algún intermediario y entregada a otro matrimonio. Los niños así “entregados para adopción” tenían una historia casi siempre silenciada y ocultada, vulnerándose sus derechos. No se agotaban las instancias de medidas de protección, no se respetaba el derecho a la identidad (muchas veces se constituían situaciones de sustracción de la misma a través de maniobras en las que el hombre anotaba como propio al chiquito que le era entregado y, pasado un tiempo, su esposa solicitaba la adopción de integración), se abusaba de la situación de vulnerabilidad de la familia de origen, y el tipo de vínculo que se construía entre estos nuevos padres y el niño tenían sus raíces en maniobras antiéticas, mentiras, engaños y ocultamiento.
12. Si bien el tema de la transdisciplina y los equipos para el abordaje integral de los procesos de adopción los veremos más adelante, en el Capítulo 6, a modo de introducción cabe recordar la complejidad que conllevan los procesos de familia en general y la necesidad de abordarlos desde un enfoque no unitransdiciplinar. Si pensamos, por ejemplo, en el momento en que se decreta jurídicamente la adopción de un chico, es entonces que este adquiere jurídicamente la condición de hijo/a. Pero, ¿se crea necesariamente al mismo tiempo el proceso de “devenir hijo o hija”? ¿La respuesta está a la vista? No. La complejidad que conlleva ese proceso de “devenir hijo o hija” implica un deseo, una puesta en escena del imaginario de dos sujetos (del futuro adoptante y del futuro adoptado), y un tiempo concreto y real en el que se va construyendo particularmente el nuevo vínculo. En palabras de Deleuze:
El “devenir nunca es imitar, ni hacer como, ni adaptarse a un modelo, ya sea el de la justicia o el de la verdad. Nunca hay un término del que se parta, ni al que se llegue o deba llegarse. (…) Los devenires son lo más imperceptible, son actos que solo pueden estar contenidos en una vida y que solo pueden ser expresados en un estilo (Deleuze, 1980).
En otras palabras, el “devenir hijo de” es un proceso de construcción en el tiempo, no lineal, no predeterminado, que conlleva un pasaje de lo extraño y ajeno a lo íntimo, a lo familiar y a la sensación y vivencia de pertenencia. Así, no podríamos pretender comprender y abordar el proceso de filiación solo desde lo jurídico o solo desde lo psicológico o solo desde lo social. La filiación, así como todo proceso en el que están implicadas la historia y la subjetividad de las personas, configura en sí misma un objeto transdisciplinario.
13. Afirma Giberti:
Entonces, la adopción por definición es una familia incluyente por el modo de incorporar a aquel o aquella que quiere tener como cercano, o aquel niño o niña que quiere tener como interlocutor, para verlo crecer y para intercambiar vida. Vidas que son distintas pero que, al estar dentro de la inclusión, funcionan de un modo amoroso (Giberti, 2009).
14. Para mayor profundidad de este concepto, ver el Capítulo 4, “El proceso diagnóstico de capacidades parentales adoptivas”.