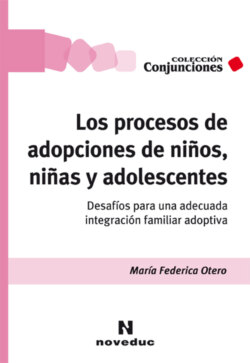Читать книгу Los procesos de adopciones de niños, niñas y adolescentes - María Federica Otero - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo 1 Los procesos de adopción(es) y el paradigma emergente Contextualizando los procesos de adopción(es)
ОглавлениеLos procesos de adopción(es) estuvieron presentes a lo largo de toda la historia. Ya en la sociedad de la Antigua Roma se constituían a través de rituales y de protocolos sociales.
Por un lado, los hijos adoptivos eran elegidos por las familias aristócratas para asegurar su descendencia y, por el otro, la sociedad veía con buenos ojos las acciones de quienes adoptaban, por entenderlas como actos de caridad y beneficencia.
En la Argentina, durante el siglo XIX, la adopción estuvo ligada al “auxilio” de los niños huérfanos y abandonados. Como lo señala Villalta (2003), las prácticas conocidas como “colocación de menores”, tanto para convertirlos en hijos como para “erigirlos” en servicio doméstico, estaban a cargo de la Sociedad de Beneficencia.
Sin lugar a dudas, estas primeras concepciones dejaron sus huellas en el tiempo en relación con lo que entendemos por adopción. Así, este instituto jurídico filiatorio vendría a saciar el deseo de ser padre o madre de quien no puede serlo de modo natural, asimilándolo al mismo tiempo con actos de misericordia, beneficencia y auxilio.
Este enfoque también arraigó en los ámbitos jurídicos y académicos entre quienes deseaban adoptar y, por ende, en la sociedad argentina en su conjunto. De este modo, resulta sencillo observar cómo, hasta hace muy poco tiempo, las opiniones, los interrogantes y los reclamos –tanto de la sociedad como de los mismos operadores de la justicia, profesionales y periodistas– se construían coherentemente desde esa lógica.
En consecuencia, las inquietudes de la sociedad en general se expresaban en conceptos tales como por qué existe tanta burocracia para adoptar; por qué se solicita que cumplan tantos requisitos los adoptantes, si a los padres por naturaleza no se les demanda nada; cuánto tiempo demoran los trámites y por qué no se agilizan, si hay tantos chicos en la calle y tantas familias que quieren adoptar, tanta gente sufriendo, tantas personas con amor para dar…
Por otra parte, también sería oportuno tener presente que los procesos de adopción se desarrollan en un contexto macropolítico social mayor: el del paradigma y las políticas públicas en materia de infancia de la época.
En ese sentido, si tenemos en cuenta el período comprendido entre la primera Ley de adopción, desde 1948 hasta la fecha muchas han sido las modificaciones en el trato que el Estado les otorgó a los niños, a las niñas y a los adolescentes en general.
Así, durante los últimos setenta años hemos transitado un camino de transformaciones iniciado en la convicción de entender a los chicos y chicas como objetos de tutela, hasta la comprensión y valoración de los infantes como sujetos plenos de derechos.
Paralelamente a este proceso conceptual evolutivo “de objeto a sujeto de derecho”, fue dándose también –aunque con muchos obstáculos y muy de a poco– la evolución de la concepción de la adopción entendida como “darle un hijo a quien no lo tiene” o a quien tiene “mucho amor para dar” (Giberti, 2010) hasta la concepción de la adopción como el derecho del niño a tener una familia, cuando se haya comprobado fehacientemente que no puede ser cuidado por la suya de origen.
A fines del 2009, con la creación y el comienzo de la implementación de la Red Federal de Registros, el Estado argentino asumió la responsabilidad de ir organizando un sistema registral de adultos interesados en adoptar que colaborara con la justicia en garantizar a los niños y niñas el derecho a vivir en una familia y satisfacer sus necesidades particulares. Ya no se trataría de “darle hijos a quienes no podían tenerlos por naturaleza”, sino que ahora:
El Estado debe retomar la responsabilidad de aportar a los niños y niñas una familia cuyos miembros puedan garantizarles el ejercicio de sus derechos y la satisfacción de sus necesidades. Para eso, será preciso contribuir en la formación de equipos profesionales supervisados por el propio Estado, dispuestos a acompañar a los futuros adoptantes en la composición de una familia en plenitud (Giberti, 2010).
Al respecto, es importante aclarar que, hasta entonces, la función de diagnosticar y de “registrar” a las personas interesadas en adoptar se encontraba en manos de organizaciones no gubernamentales (ONG), de algunos pocos registros provinciales y en el área de adopciones del entonces Consejo Nacional de Niñez y Familia (CONAF), actual Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF).
El nuevo sistema federal registral comienza a funcionar con la intención clara de crear una red registral a nivel federal, respetando tanto el orden de inscripción de las personas interesadas en adoptar como el derecho del niño a permanecer en su lugar de origen y a que sea el Estado, a través de los equipos técnicos de los Registros de cada jurisdicción, quien realice los diagnósticos a los adultos con intención de adoptar.
Desde entonces, cualquier ciudadano que cumpla los requisitos que establece el Código Civil (1) puede inscribirse en el Registro de su jurisdicción (2) sin necesidad de “peregrinar” (3) por las distintas jurisdicciones (como se venía haciendo), ya que la inscripción en el Registro de su domicilio o jurisdicción es válida para el resto del país.
Al mismo tiempo, la Red Federal posibilita que los juzgados puedan seleccionar los guardadores adecuados para cada situación particular de vida del chico en su lugar de origen. Solo si no existiesen personas inscriptas con disponibilidad adoptiva acorde a las necesidades particulares del niño, niña o adolescente, el juez (a través de una fundada Resolución) puede requerir y seleccionar a personas inscriptas en el Registro de la región o, en su defecto, en el resto del país.
La Dirección Nacional del Registro Único de Aspirantes a Guarda con fines Adoptivos (DNRUA) (4), a partir de los cambios estructurales surgidos del Decreto Reglamentario 1328/09 de la Ley 25.854, trabajó por primera vez con la colaboración permanente del Consejo Consultivo (5), garantizando así el federalismo en el Sistema Registral.
También en ese momento existía un consenso generalizado en el reclamo acerca de una nueva ley de adopción que viniese a aclarar los grises, y en la necesidad de que el instituto de la adopción encontrase dentro del país su adecuación definitiva a la Convención de los Derechos del Niño (aprobada en 1989 por la ONU e incorporada a la Constitución Nacional de 1994) y a la Ley 26.061 de Protección Integral.
Si bien desde todos los sectores representativos –políticos, sociedad civil, jurídicos, académicos, etc.– se alentaba a saldar esta deuda con la sociedad argentina en general y con los niños, niñas y adolescentes en particular, la realidad es que no existían consensos claros respecto de algunos puntos particulares que demoraron las modificaciones de la ley. En líneas generales, los temas polémicos fueron: la prohibición o no de las guardas de hecho, el rol del organismo de protección de derechos durante todo el proceso y la posibilidad, o no, de realizar diferentes tipos de adopción. De estos tres temas, tal vez el que cargaba con mayor incidencia sociopolítica era el de la prohibición explícita o no de las entregas directas de niños. En octubre de 2010, por primera vez, todos los organismos de protección de derechos de las diferentes provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), en sesión del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia (6), manifestaron y advirtieron su preocupación por las prácticas de “entregas directas”, entendiendo que violaban los derechos proclamados en la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Por esa razón, solicitaron su prohibición explícita en el Código Civil, así como la penalización de la compra-venta de niños en el Código Penal.
En mayo del 2011, en las conclusiones del Tercer Encuentro Nacional de Registros de Adoptantes de todo el país, organizado por la Dirección Nacional del Registro Único de Aspirantes a Guarda con fines Adoptivos (DNRUA) y con las firmas de casi todos los Registros de adoptantes de las provincias, CABA y representantes de los diferentes poderes judiciales, se redactó un documento que manifiesta también la preocupación por la existencia de las “guardas de hecho” (7) y acompaña toda iniciativa que tenga por objeto desterrarlas.
Si bien hasta 2011 ya se habían logrado importantes avances, aún faltaba alcanzar la ansiada coherencia de todos los actores del Estado. Al respecto, la Dra. Koghan (2011), para entonces presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, afirmaba:
Hablar de adopción siempre presenta complicaciones por lo sensible del tema, por los derechos involucrados, por las personas que se encuentran comprendidas, por las diferentes opiniones y visiones que giran alrededor de este instituto del Derecho pero, por encima de todo, por la cantidad de prejuicios aún vigentes, presentes tanto en personas con formación jurídica como en la sociedad en general.
Finalmente, en agosto del 2015 llegó la tan esperada reforma del Código Civil y con ella la reforma de la Ley de Adopción, que en su artículo 594 define con exactitud el instituto de la adopción:
Una institución jurídica que tiene por objeto proteger el derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir y desarrollarse en una familia que le procure los cuidados tendientes a satisfacer sus necesidades afectivas y materiales, cuando estos no le pueden ser proporcionados por su familia de origen. La adopción se otorga solo por sentencia judicial y emplaza al adoptado en estado de hijo, conforme las disposiciones de este Código.
Ya no quedan dudas, entonces, sobre cuál es la real finalidad del instituto de la adopción: proteger a los niños y garantizarles el derecho a vivir en familia. Respecto a la inclusión de la definición de adopción en el Código Civil y de la Nación, afirma Herrera (2015):
En una materia en la cual se han tenido diferentes –y extremas– concepciones al respecto, una definición sobre la adopción permite ubicarla en su justo y preciso lugar: ser una figura tendiente a que todo niño que no puede vivir en su familia pueda hacerlo en otra de manera permanente y estable, viendo satisfecho de este modo un derecho humano como lo es el derecho de todo niño a tener y vivir en una familia. El concepto que recepta la reforma en el art. 594 coloca en el centro al niño adolescente, afirmándose que la adopción es una institución tendiente a proteger el derecho de niños y adolescentes a vivir y desarrollarse en una familia que le procure satisfacer sus necesidades afectivas y materiales, siempre y cuando ellas no puedan ser proporcionadas por la familia de origen (Herrera, 2015).
Otro de los avances más relevantes del nuevo Código Civil en materia de adopción se refiere al reconocimiento de los tres tipos de adopciones (plena, simple y de integración), y la facultad que otorga a la autoridad judicial para determinar el tipo de adopción más conveniente según las circunstancias y atendiendo fundamentalmente al interés superior del niño, que debe marcar el camino del tipo de adopción.
Ahora es el turno de que los equipos técnicos de los juzgados y de los organismos de protección, los hogares y los registros de adoptantes se adecuen a este desafío jurídico y realicen el mayor de los esfuerzos por encontrar las metodologías rigurosas, adaptadas y acordes para el buen acompañamiento de los chicos y las familias (adoptivas y de origen, en el caso de la adopción simple) a fin de favorecer procesos de inclusión e integración satisfactorios.
En suma, los adelantos indiscutibles que trae aparejada la reforma del Código Civil de 2015 en materia de derechos del niño refuerzan positivamente el verdadero concepto y objeto de la adopción y proponen un nuevo el reto a los equipos técnicos: perfeccionar metodologías de acompañamiento a las integraciones familiares.
El flamante paradigma que define al instituto de la adopción como el derecho del niño, niña o adolescente a tener una familia, cuando no fuera posible ser cuidado y criado por su familia de origen, deja entonces atrás la lógica de las preocupaciones dirigidas a calmar la angustia de los adultos, y abre la puerta al mundo de los derechos de los niños.
Así, nuevos interrogantes y “guías” de abordaje profesional van ganando su espacio y colocan al niño, la niña y el adolescente en el lugar central que les corresponde. Las preguntas giran entonces ahora en torno a qué significa para ellos que los adopten. ¿Cuál es la fantasía de familia que tiene cada chico? ¿Qué familia le gustaría o necesita tener? ¿Cuáles podrían ser sus miedos, dificultades, síntomas y mecanismos defensivos? ¿Qué precisa el niño que convive en un hogar o “con familia sustituta”? ¿Cómo podemos promover experiencias reparadoras y enriquecedoras para su vida actual y futura? ¿Qué repercusión tendrá mi presencia real en su mundo anímico, si soy el psicólogo personal y/o familiar, el juez o el operador del hogar? ¿Qué es lo que hace que un proceso de adopción sea satisfactorio (principalmente para el niño, niña o adolescente) convirtiéndose en una forma de filiación legal, pero también afectiva? ¿Por qué advienen situaciones en las que el vínculo de parentalidad no sucede? ¿Cómo preparar y acompañar a un niño, a una niña o a un adolescente para el proceso de adopción?
Como ya dijimos, las adopciones no son hechos nuevos. Nuevas son nuestras preguntas, nuestros registros y conceptualizaciones y el paradigma emergente. Nuevo es cómo las miramos, cómo las nominamos, cómo reconstruimos su significado y cómo actuamos en consecuencia. En esta actual perspectiva, alerto sobre la necesidad de virar nuestra mirada definitivamente hacia los chicos y, además, comprender que los procesos de adopciones son principalmente los de los niños, las niñas y los adolescentes. Solo así conseguiremos que dichos procesos sean para ellos lo más saludables y beneficiosos que se pueda lograr.