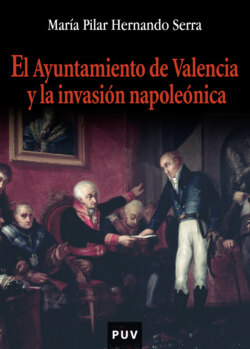Читать книгу El ayuntamiento de Valencia y la invasión napoleónica - María Pilar Hernando Serra - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление1. Sobre el proceso de supresión de las instituciones municipales valencianas –jurados, consejo general, racional– y, en concreto, de adaptación de la nueva estructura municipal y establecimiento del primer ayuntamiento borbónico, véase M. Fernanda Mancebo: «El primer ayuntamiento borbónico de la ciudad de Valencia», en Estudios de Historia de Valencia. Valencia, Universidad de Valencia, 1978, pp. 293-307. Sobre los decretos de Nueva Planta y su aplicación en general a todas las instituciones valencianas, véase Mariano Peset: «Notas sobre la abolición de los fueros en Valencia», AHDE, 42 (1972), pp. 657-715; «Apuntes sobre la abolición de los fueros y la Nueva Planta valenciana», en Primer Congreso de Historia del País Valenciano. Valencia, Universidad de Valencia, 4 vols., 1976, III, pp. 525-536. Para la situación anterior a la derrota de Almansa puede consultarse, Sergio Villamarín Gómez: Las instituciones valencianas durante la época del Archiduque Carlos. Valencia, Universitat de València, 2001 (tesis doctoral inédita).
2. Véase Encarnación García Monerris: La monarquía absoluta y el municipio borbónico. La reorganización de la oligarquía urbana en el ayuntamiento de Valencia. Madrid, CSIC, 1991, pp. 108-109.
3. Es destacable que las treinta y dos regidurías estuvieron ocupadas por valencianos, la gran mayoría de alto rango nobiliario, y no por castellanos como se había procedido meses antes en la recién creada.chancillería de Valencia. Véase Mariano Peset: «La creación de la chancillería de Valencia y su reducción a audiencia en los años de la Nueva Planta», en Estudios de historia de Valencia. Valencia, Universidad de Valencia, 1978, pp. 309-334.
4. Referente a la introducción del derecho castellano en general en Valencia, véase Pascual Marzal Rodríguez: «Introducción del derecho castellano en el reino de Valencia: la instrucción de 7 de septiembre de 1707», Torrens, 7 (1991-1993), pp. 247-264.
5. Instrucción que ha de observar la ciudad de Valencia estando junta su ayuntamiento y fuera de él, de 20 de marzo de 1709. Biblioteca Universitaria de Valencia (en adelante BUV), Fondos valencianos, ms. 178, 8.
6. Véase Pilar García Trobat y Jorge Correa Ballester: «El intendente corregidor y el municipio borbónico», en E. Juan y M. Febrer (ed.): Vida, instituciones y universidad en la historia de Valencia. Valencia, Institut d’Estudis Comarcáis de l’Horta-Sud, Universität de Valencia, 1996, pp. 111-137; de los mismos autores: «Centralismo y administración: los intendentes borbónicos en España», Quaderni Fiorentini, 26 (1997), pp. 19-54. Véase también como estudio más general sobre el intendente en España, Henry Kamen: «El establecimiento de los intendentes en la administración española», Hispania, 95 (1964), pp. 368-395.
7. Por real resolución de 4 de febrero de 1736 se fijó el número de regidores en veinticuatro: dieciséis en laclase de nobles y ocho en laclase de ciudadanos. E. García Monerris: La monarquía absoluta..., p. 123.
8. Desde 1304 hasta 1707 el reino de Valencia estuvo dividido en dos gobernaciones, Valencia y Orihuela, subdívidida la primera en otras dos subgobernaciones, Castellón y Xàtiva. Joan Piqueras Haba y Carmen Sanchis Deusa: La organización histórica del territorio valenciano, Valencia. Valencia, Conselleria d’Obres Públiques, Urbanisme i Transports, 1992, pp. 39 y ss.
9. Por la real orden de 25 de noviembre de 1708, el reino de Valencia quedaba dividida en 12 gobernaciones con sus correspondientes corregimientos al frente: Valencia, Alicante, Castellón, San Felipe (Xàtiva), Peníscola, Xixona, Morella, Orihuela, Alzira, Alcoi, Dénia (señorío del duque de Medinacelli) y Montesa (perteneciente a la orden militar del mismo nombre). En 1737 se añade Cofrentes. Sobre todo el proceso de establecimiento de los corregimientos, véase Enrique Giménez López: «El establecimiento del poder territorial en Valencia tras la Nueva Planta borbónica», Estudis, 13 (1987), pp. 201-239.
10. Ramón Lázaro de Dou y de Bassols: Instituciones del derecho público general de España con noticia del particular de Cataluña, y de las principales reglas de gobierno en cualquier estado. Madrid, 1800, 9 vols., II, p. 122.
11. La razón que señalan algunos autores, como Mercader Riba o Torras i Ribé, no sería otra que constituir al corregidor como instrumento de represión y control en los difíciles años de la post-guerra. Josep Maria Torras i Ribé: Els municipis catalans de l’antic régim (1453-1808). (Procediments electorals, órgans de poder i grups dominants). Vic, Eumo, 1983, pp. 166-167.
12. En 1716, ante una nueva propuesta de división gubernamental por parte de la cámara, en la que se eliminan la mayor parte de corregimientos militares, el rey pide opinión al capitán general de Valencia y al intendente Rodrigo Caballero. Su respuesta fue contraria a que se alterara la planta. Archivo Histórico Nacional (en adelante AHN), Consejos, leg. 17.984.
13. El 5 de diciembre de 1715 fue nombrado corregidor de capa y espada, Antonio Orellana Tapia, uniéndosele en 1718 el cargo de la intendencia. AHN, Consejos, leg. 17.985.
14. Hasta mil ducados de vellón para los corregimientos de primera clase; dos mil ducados de vellón para los corregimientos de ascenso, y los que produjeran mayor renta serían los corregimientos de término o tercera clase.
15. Benjamín González Alonso: El corregidor castellano (1348-1808). Madrid, Instituto de Estudios Administrativos, 1970, p. 253.
16. Una resolución de la cámara, del 23 de mayo de 1788 señalaba que la vara de segunda clase pasaba a ser de tercera, por exceder de los 2.000 ducados requeridos a los de segunda clase, según Ja cédula de 1783. AHN, Consejos, leg. 17.985.
17. AHN, Consejos, legs. 13.562-13.563.
18. La Real Audiencia ha sido objeto de estudio por Francisco Javier Sánchez Rubio: La real audienciade Valencia durante el reinado de Fernando VII (1808-1833). Valencia, Universitat de València, 1999 (tesis doctoral inédita).
19. Manuel Ardit Lucas: Revolución liberal y revuelta campesina: un ensayo sobre la desintegración del régimenfeudal en el País Valenciano (1793-1840). Barcelona, Ariel, 1977, pp. 17-21.
20. Antonio Domínguez Ortiz: La sociedad española en el siglo XVIII. Madrid, Instituto Balmes de Sociología, Departamento de Historia Social, 1955, p. 71.
21. Antonio José Cavanilles: Observaciones sobre la historia natural, geografía, agricultura, población y frutos del reino de Valencia. Madrid, 2 vols., 1797, (edición facsímil, Valencia, Artes Gráficas Soler, 1972), I, p. 134.
22. Archivo Municipal de Valencia (en adelante AMV), Hacienda, caja n° 1.843. Por tratarse en este caso de vecinos o contribuyentes estas cifras hay que multiplicarlas por cuatro para tener el número aproximado de habitantes.
23. En concreto y por parroquias, los vecinos eran: San Pedro, 255 vecinos; San Martín, 2.409; San Andrés, 906; Santa Catalina, 588; San Juan, 1.841; Santo Tomás, 235; San Esteban, 1.302; San Nicolás, 459; San Salvador, 156; San Lorenzo, 105; San Bartolomé, 346; Santa Cruz, 1.149, y San Miguel, 514 vecinos. AMV, Elecciones, Ia B/I, caja n°7.
24. Véase Gonzalo Anes: El Antiguo Régimen: los Borbolles. Madrid, Alianza, 1979, pp. 48-54.
25. Sobre la organización gremial, Vìcent Lluís Salavert Fabiani y Vicente Graullera Sanz: Professió, ciencia i societat a la Valencia del segle XVI. Barcelona, Curial, 1990.
26. G. Anes: El Antiguo Régimen..., p. 140. Alicante, Gandía, Algemesí, Xàtiva o Alzira eran otras ciudades donde el número de franceses residentes era considerable.
27. En 1805 se especifica que la línea de demarcación alcanza hasta 4.000 pasos geométricos desde las murallas de la ciudad. AMV, Capitulares y actas, D-198, libro de instrumentos, 1805, s.f. Según Cavanilles, los límites de la Particular Contribución abarcarían la extensión de tierra correspondiente a un círculo con un radio de una legua valenciana desde las puertas de la ciudad. José Luis Hernández Marco y Juan Romero: Feudalidad, burguesía y campesinado en la huerta de Valencia: la estructura agraria de la Particular Contribución de Valencia ante la crisis del Antiguo Régimen. Valencia, Ayuntamiento de Valencia, 1980, pp. 41-42.
28. Son muy interesantes las ideas que aportan algunos autores sobre la relación casi señorial entre la ciudad y la Particular Contribución. Véase Encarnación García Monerris: «Los conflictos de jurisdicción entre Valencia y su Particular Contribución. La ciudad como parte del orden feudal vigente en la crisis del Antiguo Régimen», en E. Sarasa Sánchez y E. Serrano Martín (eds.): Señorío y feudalismo en la península ibérica (ss. XII-XIX). Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 4 vols., 1993, IV, pp. 367-385.
29. Estos electos fueron suprimidos en 1731 por el intendente, una vez finalizados ios repartimientos del equivalente. Posteriormente se restituyeron en el cargo, cobrando especial importancia como representantes de un sector de la población. Jorge Correa Ballester: Impuesto del equivalente y la ciudad de Valencia 1707-1740. Valencia, Conselleria d’Economia i Hisenda, 1986, p. 84.
30. Javier Guillamón: Las reformas de la administración durante el reinado de Carlos III. (Un estudio sobre dos reformas administrativas de Carlos III). Madrid, Instituto de Estudios de Administración Local, 1980, pp. 263-359.
31. AMV, Cartas misivas, g3-68.
32. Las elecciones de dichos alcaldes en cada barrio se celebraban anualmente a finales de diciembre. La elección se celebraba en junta general en la casa Audiencia de Valencia, por los vecinos del barrio y cuartel correspondiente, presidida la elección por el respectivo alcalde de cuartel. AMV, Elecciones, 1a B/Ia.
33. Estas trece parroquias eran: San Martín, Santo Tomás, San Andrés, San Juan del Mercado, San Miguel, Santa Cruz, San Pedro, San Esteban, San Salvador, Santa Catalina, San Bartolomé, San Lorenzo, y San Nicolás. Algunas de ellas tenían territorio fuera de los muros de la ciudad: San Esteban, San Salvador, Santo Tomás y San Lorenzo.
34. Todavía a principios del XIX en Valencia hay intendente-corregidor, a pesar de la separación legal de ambos cargos que se había decretado en 1766. Sólo hubo unos años anteriores en los que se cumplió dicha orden: desde 1770 a 1797, en el que se sucedieron en el cargo de corregidor Diego Navarro Gómez, Juan Cervera, Joaquín Pareja Obregón y Juan Pablo Salvador de Asprer. Véase Enrique Giménez López: «Caballeros y letrados. La aportación civilista a la administración corregimental valenciana durante los reinados de Carlos III y Carlos IV», Revista de Historia Moderna, 8-9 (1990), pp. 167-182.
35. Establecido el primero en 1709 y el personero y los diputados del común por el auto acordado de 5 de mayo de 1766. Novísima recopilación 7, 18, 1.
36. Véase apéndice 1. Lista de empleados del ayuntamiento de Valencia en 1811.
37. R. L. de Dou y de Bassols: Instituciones del derecho público..., II, p. 199.
38. Véase apéndice 2.
39. Se encuentra esta precisión en el último párrafo de la instrucción. Sin embargo, desconocemos la existencia de tal instrucción de carácter general sobre ayuntamientos. También Alzira posee sus propias instrucciones –del 31 de octubre de 1709–, muy parecidas en su estructura y regulación a las de Curiel para Valencia, aunque algo más detalladas. Arxiu Municipal d’Alzira (en adelante AMA), Govern. Llibres d’actes, 1.1.3.0.1., I, publicadas en María Pilar Hernando Serra: «El ayuntamiento de Alzira a finales del Antiguo Régimen», en VII Assemblea d’Història de la Ribera (Sumacárcer, noviembre 1998) (en prensa). Sí existen ordenanzas dictadas para otras ciudades, como por ejemplo las de Xàtiva de 1750 o la de Castellón de la Plana, un poco más tarde. De las primeras nos habla Isaíes Blesa i Duet: El municipi borbonic en l’antic régim: Xàtiva (1700-1723). Xàtiva, Ajuntament de Xàtiva, 1994, p. 78. Las de Castellón, son las Ordenanzas para el régimen y gobierno de la fiel y leal ciudad de Castellón de la Plana de 13 de diciembre de 1784.
40. Véase también Jerónimo Castillo de Bovadilla: Política para corregidores y señores de vassallos en tiempos de paz, y de guerra, y para juezes eclesiásticos y seglares, y de sacas y, aduanas y de residencias y sus oficiales: y para regidores, y abogados, y del valor de los corregimientos, y goviernos realengos, y de las órdenes. Amberes, 2 vol., 1750, I, p. 90.
41. AMV, Libros de autos de rentas y providencias de buen gobierno, G-18, 3 de noviembre de 1803.
42. En Cataluña, sin embargo, el regidor decano no era el más antiguo sino el de mayor rango nobiliario. Véase J. M. Torras i Ribé: Els municipis catalans..., p. 207.
43. «Desde los reyes católicos, don Fernando y doña Ysabel, a esta parte, se embían a las ciudades y villas de estos reynos, corregidores, por governadores y juezes ordinarios de ellas, con pleníssima jurisdicción por tiempo de un año.» J. Castillo de Bovadilla: Política para corregidores..., I, p. 15.
44. Con las ordenanzas de 1718 quedarán diseñadas las competencias del intendente extendiéndose a los cuatro ramos de hacienda, guerra, justicia y policía. H. Kamen: «El establecimiento...», pp. 371-376. También, P. García Trobat y J. Correa Ballester: «El intendente corregidor...», pp. 113-121; B. González Alonso: El corregidor..., p. 247.
45. Antes de las ordenanzas de 1718 se dictaron unas anteriores –Instrucción de los superintendentes de provincia del 18 de marzo de 1714–, que se encuentran publicadas por P. García Trobat y J. Correa Ballester: «El intendente corregidor...», pp. 133-137.
46. «Ordenanza de 13 de octubre de 1749 para el restablecimiento e instrucción de intendentes de provincia y ejércitos.» Novísima recopilación 7, 11, 24. En Valencia, dicha unión del intendente y el corregidor ya se había producido en 1718, cuando se nombró como corregidor de la ciudad de Valencia al intendente Luis Antonio Mergelina.
47. Véase Encarnación García Monerris: «Ordenación administrativa. Orden público y buen gobierno. La separación de intendencias y corregimientos de 1766», en R Fernández Albaladejo y M. Ortega López (eds.): Antiguo régimen y liberalismo. Homenaje a Miguel Artola. Madrid, Alianza, 3 vols., 1995, III, pp. 133-142.
48. AMV, Capitulares y actas, D-205, 28 de marzo, fol. 63v.
49. AMV, Capitulares y actas, D-205, 29 de marzo, fol. 64v.
50. AMV, Capitulares y actas, D-205, fol. 67v.
51. AHN, Estado, 83-N (2), doc. 459.
52. Archivo Municipal de Alicante (en adelante AMAlc), Cabildos, libro 107, año 1812.
53. «Corregidor en comisión de Valencia: al fiscal de lo civil de Valladolid, Diego José de Salazar, separando la intendencia del corregimiento. Cádiz, 3 de junio de 1811», AHN, Consejos, leg. 13.550.
54. AMV, Capitulares y actas, D-209, fols. 127r, 130r.
55. AMV, Capitulares y actas, D-209, fols. 140r-143r.
56. AMV, Capitulares y actas, D-209, fol. 143r.
57. B. González Alonso: El corregidor..., p. 261.
58. Antonio Juan Pérez López: Teatro de la legislación universal de España e Indias. Madrid, 28 vols., 1794, III, p. 80.
59. Lorenzo de Santayana Bustillo: Gobierno político de los pueblos de España, y el corregidor, alcalde y juez en ellos. (Estudio preliminar de F. Tomás y Valiente). Madrid, Instituto de Estudios de Administración Local, 1979, p. 137.
60. Publicada por Josep Maria Gay Escoda: El corregidor a Catalunya. Madrid, Marcial Pons, 1997, p. 903 (el subrayado es nuestro).
61. Instrucción de corregidores y alcaldes mayores de 15 de mayo de 1788, en Novísima recopilación 7, 11, 27.
62. José Prat Quadras había sido alcalde mayor de Campodrón, Berga, Villafranca del Penedés y de Xàtiva. AHN, Consejos, leg. 17.856.
63. Dalmau de Cubells será objeto de un proceso de purificación, acabada la guerra, para aclarar su colaboración o no con el gobierno francés. En dicho proceso será exculpado y rehabilitado por las autoridades españolas. AHN, Consejos, leg. 13.564.
64. AMV, Juntas de abastos, F-87, 186r.
65. En uno de los informes del ayuntamiento para la obtención de una regiduría vacante se hace alusión a «los regidores, ahora subrogados en lugar de los antiguos jurados, deben tener las mismas qualidades que aquellos..., continuando el lustre y distinción de este ayuntamiento...» AMV, Elecciones, 1a B/I, caja n° 6.
66. E. García Monerris le llama Pedro Pascual García de Almunia. A mi entender, Pedro no es el regidor sino su hermano mayor, Antonio. Pedro era abogado colegiado de Valencia, nacido en 1745 según su expediente de incorporación, y que por lo tanto sería poco probable que hubiera sido regidor con posibilidad de ejercer por sí mismo el cargo a los doce años de edad en 1757 cuando aquél obtiene la regiduría. Archivo Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (en adelante AICAV), Expedientes de incorporación, año 1770, doc. 9.
67. Novísima Recopilación 7, 5, 1.
68. J. Castillo de Bovadilla: Política para corregidores..., p. 118. En otro momento de su tratado, Bovadilla afirma categóricamente que «es obligación del regidor residir en el pueblo donde lo es», p. 42.
69. Por ejemplo, regidores como Antonio Pascual, natural y vecino de Valencia, pero que su familia procedía de Alzira y con posesiones en Oliva, BUV, Varios, 8, doc. 9; Nicolás Máñez, nacido en Valencia, pero oriundo de Alcalá de Xivert o José Joaquín Miralles, marqués de Carrús, cuya familia procedía de Elx. Habían nacido en Valencia, Agustín Abas, José Insa, el marqués de Valera, y Vicente Guillem Buzarán. AMV, Elecciones, 1a B/I, caja n° 6, caja n° 4, doc. 46; caja nc 5 doc. 61. Por su parte, Miguel Gomis era de Cullera, Mariano Ginart, de Segorbe y Vicente Ferrando, de Cocentaina.
70. AMV, Elecciones, 1a B/I, caja n° 6.
71. AMV, Capitulares y actas, D-172, libro de instrumentos, s.f.
72. AMV, Elecciones, 1a B/I, caja n° 4, doc. 43.
73. «Frente a las solicitudes basadas en la escasez de rentas o deterioro de las propiedades, tanto rústicas como urbanas, que proliferan en la primera mitad del siglo, a partir de las décadas centrales adquiere mayor preponderancia el argumento contrario, esto es, la existencia de un patrimonio cuantioso y la percepción de pingües rentas.» M. Carmen Irles Vicente: Al servicio de los Borbones: los regidores valencianos en el siglo XVIII. Valencia, Institució Alfons el Magnánjm, 1996, p. 60.
74. AMV, Elecciones, 1a B/I, caja n° 6, doc. 125.
75. En el antiguo reino de Valencia el 57,96 % del territorio era tierra de señorío laico, frente al 24,07 % de realengo. El resto se repartía de la siguiente manera: un 11,86 % era propiedad de órdenes militares y tan sólo un 6,11 % de señorío eclesiástico, según Mariano Peset y Vicente Graullera: «Nobleza y señoríos durante el XVIII valenciano». Estudios de historia social, 12-13 (1980), pp. 245-281.
76. Véase Jorge Antonio Catalá Sanz: Rentas y patrimonios de la nobleza valenciana en el siglo XVIII, Madrid, Siglo XXI de España, 1995.
77. J. A. Catalá Sanz: Rentas y patrimonios..., pp. 83-84.
78. Datos extraídos del artículo de Encarnación García Monerris: «Los nuevos hidalgos y el poder local», en Les élites locales et l'état dans l’Espagne moderne. Du XVIe au XIXe siècle. Paris, Centre National de la Recherche Scientifique, 1993, pp. 267-279.
79. M. Peset y V. Graullera: «Nobleza y señoríos...», p. 277.
80. Véase, respecto a mayorazgo y demás instituciones sucesorias, los trabajos de Pascual Marzal Rodríguez: «Algunas costumbres testamentarias de la nobleza valenciana», en E. Juan y M. Febrer (eds.): Vida, instituciones..., pp. 87-109; y «Una visión jurídica de los mayorazgos valencianos entre la época foral y la nueva planta», AHDE, 66 (1996), pp. 229-364. Como obra más general sobre el derecho de sucesiones en Valencia, véase del mismo autor: El derecho de sucesiones en la Valencia foral y su tránsito a la Nueva Planta. Valencia, Universität de Valencia, 1998.
81. J. Castillo de Bovadilla: Política para corregidores..., p. 118.
82. A. Domínguez Ortiz, en la clasificación que intenta hacer de la nobleza, establece una primera categoría prenobiliaría o de dudosa nobleza, en donde estarían incluidos los llamados ciudadanos honrados y los juristas o nobleza de letras, según la ley justiniana recogida en Partidas 2, 21, 8. Véase de este autor: Las clases privilegiadas en el Antiguo Régimen. Madrid, Istmo, 1973, p. 55. También, José Berní Catalá: Resumen de los privilegios, gracias y prerrogativas de los abogados españoles. Valencia, 1764, p. 24. El privilegio XIII se titula «que los abogados son ciudadanos».
83. La cédula termina diciendo que se ha de estimar y tomar por hidalgos a los generosos, caballeros, nobles y ciudadanos de inmemorial, así como a los insaculados en las ciudades de Valencia, Alicante y San Felipe, por particulares privilegios concedidos a estas ciudades. Véase Mariano Madramany: Tratado de la nobleza de Aragón y Valencia, especialmente del reyno de Valencia, comparada con ta de Castilla. Valencia, 1788, (ed. facsímil Valencia, París-Valencia, 1985).
84. Véase, Encarnación García Monerris: «Las vías de acceso al poder local en la Valencia del s. XVIII. Continuidad y cambio de un proceso de ennoblecimiento de los oficios municipales», Revista de Historia Moderna, 6-7 (1988), pp. 39-65.
85. Pasarán por el ayuntamiento durante estos años 4 marqueses (Valera, Carrús, Moral y Jura-real); 3 barones (Benifaió, Campo Olivar y San Vicente y Giner); y un conde (de la Concepción).
86. AMV, Elecciones, 1a B/I, caja n° 4.
87. José Miralles Gumiel, oidor de la audiencia de Valencia, opositor a cátedra en la universidad de Valencia, es el padre del que será regidor de Valencia desde 1786, José Joaquín Miralles Anglesola. El abuelo de éste y padre del primero es José Miralles Siurí, fallecido en 1795. Sobre José Miralles Gumiel, véase Salvador Albiñana: Universidade ilustración. Valencia en la época de Carlos III. Valencia, Institució Alfons el Magnànim, 1988, p. 108. Sobre José Miralles Siurí, Archivo del Reino de Valencia (en adelante ARV), Real acuerdo, libro 91, fol. 900. Véase también Pere Molas Ribalta: «Las audiencias borbónicas en la corona de Aragón», en Historia social de la administración española: estudios sobre los siglos XVII y XVIII. Barcelona, Institució Milä i Fontanals, 1980, 117-163, p. 160. Sobre la familia Anglesola, cuyo heredero del vínculo es precisamente el regidor del Ayuntamiento de Valencia, véase Joan Brines y Carmen Pérez Aparicio: «La vinculació al País Valencià: origen, transmissió i dissolució dels vineles d’en Guillem Ramon Anglesola», en Homenatge al Doctor Sebastià García Martínez. Valencia, Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, Universitat de Valencia, 1988, 2 vols., II, pp. 229-252.
88. Archivo General de Simancas (en adelante, AGS), Gracia y justicia, leg. 800.
89. El solicitante había elegido el título de vizconde de casa Férriz y conde de la Concepción, siendo definitivamente intitulado como conde de la Concepción el 27 de febrero de 1790, pues el título de vizconde que le antecede queda suprimido al otorgársele el de conde. ARV, Real Acuerdo, libro 85, fol. 1.016.
90. AMV, Elecciones, 1a B/I, caja n° 5.
91. Manuel Danvila y Collado: «Estudio sobre la nobleza valenciana», en La germanía de Valencia. Madrid, 1884, pp. 461-482.
92. Enrique Giménez López: Alicante en el siglo XVIII. Economía de una ciudad portuaria en el Antiguo Régimen. Valencia, Institució Alfons el Magnànim, 1981, p. 194.
93. AMV, Cartas reales, h3-29.
94. AHN, Consejos, libro 2.505, fol. 48-50.
95. AHN, Consejos, libro 2.506.
96. En las actas capitulares del 31 de julio de 1801 se recoge la petición de Manuel Giner al rey ante la Real Audiencia, solicitando la declaración de hidalguía para sí, sus hijos y descendientes legítimos por línea recta masculina. AMV, Capitulares y actas, D-189, fol. 217.
97. Novísima recopilación 7, 5, 11.
98. Real Cédula de 18 de marzo de 1783, Novísima recopilación 8, 23, 8. No hay que olvidar que poco antes se había dictado una real cédula de 26 de agosto de 1763, por la que se declaraba que se perderían las exenciones derivadas del grado de doctor, si se realizaban oficios mecánicos. Mariano Peset, María Fernanda Mancebo, Mario Martínez Gomis y Pilar García Trobat: Historia délas universidades valencianas. Alicante, Instituto de Cultura Juan Gil Albert, 2 vols., 1993, II, p. 193.
99. Justo Pastor Fuster: Biblioteca valenciana de los escritores que florecieron hasta nuestros días y los que aún hoy viven, con adiciones y enmiendas a la de D. Vicente Ximeno. Valencia, Imprenta y librería de D. José Ximeno, 2 vols., 1827-1830, II, p. 347.
100. AMV, Elecciones, 1a B/I, caja n° 4.
101. Sobre el colegio de abogados de Valencia, véase Carlos Tormo Camallonga: El Colegio de Abogados de Valencia: del Antiguo Régimen al Liberalismo. Universitat de València, 1998 (tesis doctoral en prensa).
102. Mariano Ginart ingresó en el Colegio de Abogados de Valencia en 1792. AICAV, Expedientes de incorporación, año 1792, doc. 10. Perteneció a la Junta de Comercio de 1802 a 1805, llegando incluso a ser, en 1812, presidente de dicha junta.
103. AMV, Capitulares y actas, D-209.
104. AMV, Elecciones, 1a B/I, caja n° 5.
105. Pere Molas Ribalta: «Sobre la burguesía valenciana en el siglo XVIII», en Actes du ler Colloque sur le Pays Valencien à l’époque moderne. Pau, Université de Pau (Valencia, Artes Gráficas Soler), 1980, p. 252.
106. M. Ardit Lucas: Revolución liberal..., pp. 65-66. Mariano Rubio tenía también una serie de impedimentos para poder ser nombrado regidor, como era ser arrendador de varios abastos de aquella ciudad, lo que estaba expresamente prohibido por la ley. Se le hizo renunciar a dichos arriendos y aumentar la cantidad que ofrecía de 30.000 reales al doble. En un principio el rey no lo aceptó, pero finalmente fue nombrado y expedido el título el 27 de agosto de 1798. AHN, Consejos, leg. 18.353.
107. L. Santayana Bustillo: Gobierno político..., p. 41.
108. Ibidem.
109. «...la administración de los propios, la tutela sobre los comunes, el arrendamiento de los puestos de abastos públicos y la policía sobre mercados, géneros, pesos y medidas, la decisión sobre imponer arbitrios, la posibilidad de ocupar de hecho ciertos bienes propios o comunes... todos esos menesteres, cargados de riesgos y de posibles fraudes, constituían el núcleo del gobierno económico de los pueblos y también el conjunto de oportunidades de las que podían salir beneficiados particularísimamente quienes, por ser regidores municipales y propietarios inamovibles de tales oficios, estaban en posición óptima para administrar “ad usum privatum” las cosas públicas.» Francisco Tomás y Valiente: Gobierno e instituciones en la España del Antiguo Régimen. Madrid, Alianza, 1999, p. 280.
110. Carlos Merchán Fernández: Gobierno municipal y administración local en la España del Antiguo Régimen. Madrid, Tecnos, 1988, p. 227.
111. «Ha de haber en el pueblo Casa de Ayuntamiento, donde se junten los que le gobiernen a tratar del gobierno de la república.» L. Santayana Bustillo: Gobierno político..., p. 103. El ayuntamiento de Valencia tenía su sede, ya desde la época foral, en la calle Caballeros, junto al Palau de la Generalitat, en lo que actualmente es el jardincillo de dicho palacio, frente a la basílica de la Virgen de los Desamparados. Véase Marcos Antonio de Orellana: Valencia antigua y moderna. Valencia, Acción bibliográfica valenciana, 2 vols., 1923-1924, I, p. 269.
112. El sistema de sorteo no era el que se seguía en municipios castellanos como Salamanca o Santiago de Compostela, en las que se procedía al nombramiento o elección por votación de regidores para cada comisión. Javier Infante Miguel-Motta: El municipio de Salamanca a finales del Antiguo Régimen (contribución al estudio de su organización institucional). Salamanca, Ayuntamiento de Salamanca, 1984, pp. 78-80; Eduardo Cebreiros Álvarez: El municipio de Santiago de Compostela a finales del Antiguo Régimen (1759-1812). Santiago de Compostela, Escola galega de Administración Pública, 1999, p. 268.