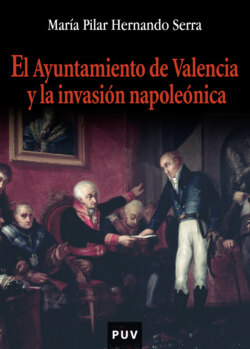Читать книгу El ayuntamiento de Valencia y la invasión napoleónica - María Pilar Hernando Serra - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление1. EL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA A FINALES DEL ANTIGUO RÉGIMEN
En los albores del siglo XIX, el municipio valenciano seguía rigiéndose según el derecho establecido a lo largo de la centuria anterior. Las grandes reformas de la administración local del Antiguo Régimen se habían producido tras la guerra de Sucesión y, posteriormente, durante el reinado de Carlos III.
El nuevo modelo de ayuntamiento se había implantado en Valencia en 1707, durante los primeros años de vida de la dinastía borbónica. Con los decretos de Nueva Planta se iniciaba una hueva andadura para la Corona de Aragón y también, por lo tanto, para el reino de Valencia. La dureza de la nueva legislación se dejó sentir con un cambio institucional, legislativo, fiscal, y también social y cultural. Valencia se «castellanizó» en todos los aspectos, y uno de ellos fue la administración territorial local.1
Después de la derrota de Almansa, a manos de las tropas de Felipe V, los acontecimientos se desarrollaron con gran celeridad. Tras un primer consistorio provisional y abolidas la legislación e instituciones forales se pasó a constituir el primer ayuntamiento según el modelo castellano. El primer corregidor borbónico fue Nicolás Francisco Castellví y Vilanova, conde de Castellar, siendo su alcalde mayor Pedro Buendía Arroyo. Nombrados éstos en agosto de 1707, un poco más tarde, en diciembre de ese mismo año, se designaron a los treinta y dos regidores que se habían previsto para la ciudad de Valencia. Los nuevos regidores juraron y tomaron posesión de sus cargos en enero de 1708.2 Se trataba de nombramientos vitalicios, y no anuales como habían sido hasta entonces los cargos municipales en la Corona de Aragón.3 Es decir, en tan sólo unos pocos meses desde la batalla de Almansa, el municipio foral pasaba a la historia.
A partir de aquí, el ayuntamiento valenciano se fue adaptando a todas las modificaciones y reformas que se fueron introduciendo de mano del Supremo Consejo de Castilla.4 El cargo de síndico procurador general, previsto en la instrucción de 20 de marzo de 1709.5 El establecimiento del intendente en 1711 y su posterior regulación por sendas instrucciones de 1718 y 1749, cuando se unió al corregimiento.6 La reducción del número de regidores de treinta y dos a veinticuatro, afectando la disminución solamente a los regidores nobles, que pasaban a ser dieciséis.7 Y finalmente, ya en el último tercio de siglo, la creación de las juntas municipales de propios y arbitrios en 1760; la introducción de las figuras del síndico personero y los diputados del común en 1766, así como la separación de la intendencia del corregimiento ese mismo año; y la nueva regulación de los corregidores y alcaldes mayores en 1783 y 1788.
La adecuación continuó con la nueva división territorial. Ésta se produjo un año después de los decretos de Nueva Planta, por una real orden del 25 de noviembre de 1708, en la que se dividía el reino de Valencia en doce gobernaciones –en vez de las cuatro torales–,8 aumentándose este número a trece, en 1737.9 Al frente de cada una de ellas se situaba el corregimiento de la ciudad sede de la gobernación.
Los corregimientos se dividían en corregimientos militares de capa y espada o de letras. Los de letras se concedían a personas «letradas», es decir personas que habían completado los estudios de leyes, y por lo tanto podían impartir justicia por sí mismos sin auxilio de nadie. Frente a este tipo de corregimientos estaban «los otros políticos, o como se llaman también en las leyes, de capa y espada, que se dan a personas de mérito, y experiencia, sin ser necesaria la circunstancia de letrados».10
Como apunta De Dou, en la Corona de Aragón van a predominar los corregimientos militares –aquellos que tienen unido el gobierno civil y military los de capa y espada, frente al mayor número de corregimientos de letras castellanos. 11 En palabras del intendente Rodrigo Caballero refiriéndose al reino de Valencia, «aquel territorio necesitaba por muchos años que los que mandasen las governaciones fuesen hombres de guerra y tubiesen, como tenían, jurisdicción político y militar».12 En los corregimientos de capa y espada lo normal es que recayera el nombramiento en un sujeto de la carrera de armas, pero éste no tenía el mando militar –que correspondía al capitán general–. El Ayuntamiento de Valencia se constituyó desde 1715 como un corregimiento de capa y espada, y así continuó hasta el siglo XIX.13
A finales de siglo, la real cédula de 21 de abril de 1783 estableció tres clases de corregimientos: de primera, de segunda o de tercera clase, o lo que es igual, de entrada, de ascenso y de término, dependiendo de la renta que produjeran. 14 Esto significaba respecto a Valencia –corregimiento de término o tercera clase–, que los puestos de cabeza del ayuntamiento, es decir, corregidores y alcaldes mayores, estarían ocupados por personas de dilatada carrera en la administración pública. Éstos tendrían que haber pasado por los puestos precedentes en ayuntamientos de entrada y de ascenso, siguiendo un riguroso orden de antigüedad y mérito. Con esto se reforzaba la tendencia, que ya se había iniciado en 1766 a instancias del fiscal Campomanes, de convertir a los miembros del ayuntamiento en verdaderos funcionarios públicos.15 Junto al corregidor, se establecían dos alcaldes mayores, uno de segunda y otro de tercera clase. En la época de nuestro estudio, el ayuntamiento valenciano estuvo presidido por un corregidor de capa y espada, asesorado por dos alcaldes mayores de la misma clase.16 Entre ellos, a partir de 1788, se distinguirían simplemente por el título de la alcaldía más antigua y más moderna de la ciudad.
Por un informe que solicitó el Supremo Consejo de España el 3 de noviembre de 1809, para que el ayuntamiento le informara sobre los corregimientos y las alcaldías mayores, vemos que Valencia seguía siendo un corregimiento de capa y espada de tercera clase, con dos alcaldías mayores de la misma clase.17 En esos momentos, el corregimiento de Valencia estaba servido interinamente por el alcalde mayor más antiguo.
VALENCIA A PRINCIPIOS DEL SIGLO XIX
La ciudad de Valencia era la capital de su gobernación y también la capital del reino. Albergaba las principales instituciones: la Real Audiencia,18 la Capitanía General, y su ayuntamiento era el de mayor número de regidores en comparación con las demás ciudades. En los años de la guerra del Francés también fue la sede de las juntas que fueron surgiendo ante la falta de autoridades centrales, así como para la organización de la defensa militar del reino.
La ciudad –al igual que el reino en su totalidad– había experimentado, sobre todo en el último tercio del siglo XVIII, un importante crecimiento demográfico.19 De 300.000 habitantes en todo el reino en 1714, se había pasado a 825.059 en 1797, según el censo de Godoy.20 En la época del referido censo y de acuerdo con Cavanilles, la ciudad contaría con unos 100.000 habitantes.21 En un censo o descripción de todas las gobernaciones realizado hacia 1740, el número de vecinos –contribuyentes– intramuros y de la Particular Contribución era de 18.208, excluidos sólo los eclesiásticos regulares y seculares.22 Posteriormente, en diciembre de 1813 y finalizada la guerra, el número de vecinos de las 13 parroquias del interior de la ciudad era de 10.265 vecinos.23
Un 4 % de la población total pertenecía al estamento nobiliario, agrupando a nobles de primera clase junto con la llamada nobleza menor, ciudadanos honrados o de inmemorial y nobleza de privilegio o reciente.24 Vivía este sector de la población de las rentas que les producían sus posesiones repartidas por todo el reino. Solían habitar en la ciudad y administrar sus bienes por medio de apoderados. Por otro lado, comienza a aparecer una clase social emergente, la nueva e incipiente burguesía. Ricos comerciantes que habían prosperado en los últimos años del siglo XVIII, sobre todo en los sectores de la industria textil y sedera. La Junta Particular de Comercio de Valencia reunirá a los principales comerciantes de la ciudad, constituyendo un fiel reflejo de la cada vez mayor actividad económica en aquellos años. Al lado de ellos, subsistirá la organización gremial,25 de origen medieval, que agrupaba a los artesanos, fabricantes y demás menestrales que tenían su localización principalmente en la ciudad. Digna de mención también era la importante colonia de extranjeros, mayoritariamente franceses, que se habían asentado, no sólo en la capital, sino en otras importantes ciudades del reino y prácticamente en toda la franja mediterránea.26 Este hecho le confería a la ciudad cierto carácter cosmopolita que no tenían, por ejemplo, otras ciudades del interior.
A nivel fiscal, correlativamente al mayor número de habitantes, Valencia era la que soportaba una mayor carga impositiva. La ciudad y la Particular Contribución cargaban, aproximadamente, con un 20 % del total de la cuota del equivalente que se fijaba cada año para todo el reino. Incluso el sistema para su recaudación, dada la cifra mayor de contribuyentes, era especial. No era el del repartimiento que se utilizaba para las demás ciudades, sino que se había configurado como un derecho de puertas –al estilo de las alcabalas castellanas–, que recaía sobre artículos de consumo.
Los límites territoriales de actuación del Ayuntamiento de Valencia se extendían no sólo al casco urbano de la ciudad, sino también a los alrededores de la misma, huertas y arrabales, la llamada Particular Contribución.27 Dividida ésta en cuatro cuarteles –Benimaclet, Campanar, Patraix y Russafa–, comprendía los lugares, villas, calles y parroquias adscritos a cada cuartel, además de los lugares de Albuixec, la Puebla de Farnals y la villa del Puig.
La relación existente entre el Ayuntamiento de Valencia y la Particular Contribución se extendía a varios extremos.28 En primer lugar, los habitantes de los cuatro cuarteles y demás territorios contribuían en las sisas y arbitrios municipales de la ciudad de Valencia. En segundo lugar, también participaban en las elecciones de los cargos de diputados del común y síndico personero, desde que éstos fueron creados en 1766. Por otro lado, el ayuntamiento aprobaba los nombramientos de alcaldes y tenientes de algunos de los lugares de la Particular Contribución, recibiendo el juramento de estos cargos en la propia sala consistorial en los primeros días de cada año.
El tráfico fluido de gentes y de mercancías que se producía entre los habitantes del casco de la ciudad y los labradores de los arrabales hacía necesaria una regulación, en muchos casos pormenorizada, de esta intensa relación. Introducción de frutos y productos del campo en la ciudad, entrada de los labradores para recoger las inmundicias del casco para estercolar, etc., protagonizarán muchos de los asuntos que se tratarán en los cabildos del consistorio valenciano.
Al frente de cada uno de los cuatro cuarteles de la Particular Contribución se encontraban los electos mayores, cabezas de cada cuartel que casi siempre actuarán conjuntamente en defensa de los intereses de los habitantes de la Particular Contribución frente al Ayuntamiento de Valencia. Estos electos eran dos, elegidos en junta general de cada cuartel, presidida por uno de los alcaldes mayores de la ciudad. Lo más probable es que se tratara de una elección directa por los propios habitantes de cada cuartel.29 También estaban los partidarios de cuartel, es decir, representantes de partidos o lugares de cada uno de ellos, y el fiel de hechos, que llevaba un libro donde se debían recoger los acuerdos y decisiones de las juntas.
El casco urbano de la ciudad, es decir, el recinto amurallado de Valencia, también estaba dividido, a su vez, en cuatro cuarteles o distritos. Esta división se llevó a cabo como consecuencia de la real cédula de 13 de agosto de 1769,30 en la que se ordenaba que las ciudades sedes de audiencias o chancillerías debían subdividirse en cuarteles conforme ya se había hecho un año antes en Madrid. La real cédula de 1769 establecía la división de la ciudad intramuros en cuatro cuarteles, estando al frente de ellos los cuatro alcaldes del crimen de la Audiencia de Valencia. Estos cuatro cuarteles eran los del Mar, Serranos, Mercado y San Vicente. Los alcaldes de cuartel, miembros de la Real Audiencia, ejercían este cargo como anejo al que tenían como magistrados. Funcionaban como verdaderos alcaldes ordinarios respecto al territorio asignado. Gozaban de jurisdicción civil y criminal, siendo de alguna manera los responsables del buen orden y estado de cada uno de sus cuarteles. Durante los años de la guerra fueron alcaldes de cuartel: en el cuartel del Mar, Vicente Fuster; en el de Serranos, Ramón Calvo de Rozas y desde 1810, Francisco Cándido Paz; en el del Mercado, José María Manescau, y desde 1811, Vicente Lisas Balsas; y en el cuartel de San Vicente, Manuel Domingo Morales.
La cédula también establecía que cada cuartel se dividiera en ocho barrios, estando al frente de cada uno de ellos el correspondiente alcalde de barrio. Antiguamente la ciudad ya había contado con una figura semejante llamado cap de guaita, distribuidos por parroquias. Con la Nueva Planta se intentó establecer un oficio similar, pero al parecer no fue necesario «por la quietud y buen gobierno que desde entonces siempre a reynado en esta ciudad».31 Fue en 1769 cuando vuelven a introducirse con el nombre de alcaldes de barrio. En este caso el cargo era anual, eligiéndose de la misma manera que los comisarios electores de los diputados del común y síndicos personeros. Es decir, se trataba de alcaldes elegidos directamente por los vecinos del respectivo barrio,32 constituyéndose en los órganos más inferiores en todo el entramado de justicias establecido. Ejercían las primeras diligencias, como examen de testigos, recogida de armas, etc., que inmediatamente elevaban a los alcaldes de cuartel como superiores suyos. También se encargaban de la matrícula de vecinos; cobro de contribuciones –como el alumbrado–; colaboración en el alistamiento de quintas; cuidado de la limpieza y aseo del barrio; quietud y recogimiento de pobres, etc.
Además de la división de la ciudad en cuarteles y barrios existía otra división –más antigua– de la ciudad, que era la división de la misma en las trece parroquias.33 Esta división es la que se tomaba como base para llevar a cabo las elecciones de diputados y personero, eligiéndose en cada parroquia, por concejo abierto, doce comisarios electores, que luego elegirían a aquellos cargos.
LA OLIGARQUÍA MUNICIPAL VALENCIANA: UN PODER SÓLIDAMENTE ASENTADO
A la cabeza del Ayuntamiento de Valencia a principios del siglo XIX se situaba el intendente-corregidor,34 asistido por los dos alcaldes mayores, funcionarios letrados creados para asesorar al corregidor militar –lego en materia de justicia–, en los pleitos y causas que le correspondían. El corregidor y el alcalde mayor eran órganos de carácter jurisdiccional, diferenciándose del resto de cargos municipales en que no tenían ningún tipo de jurisdicción.
Junto a ellos, el «cuerpo» del ayuntamiento lo constituían un total de veinticuatro regidores, dieciséis en la clase de nobles o caballeros y ocho en la clase de ciudadanos. Por otra parte,, el síndico procurador general y el síndico personero del público, así como los cuatro diputados del común.35 Destacaban todos ellos por su participación directa en los cabildos municipales, además de por desempeñar sus funciones específicas, fundamentalmente, en materia de abastos. Tenían también un papel importante en la vida municipal los dos abo– gados consistoriales y los dos subsíndicos, el secretario del ayuntamiento –con todos los oficiales y ayudantes de escribanía–, el mayordomo de propios y el contador titular.
Finalmente, en una categoría «inferior», hay que nombrar a los vergueros o maceros, el alguacil mayor, el portero, los pregoneros, timbaleros, clarineros y músicos ministriles. No podemos, tampoco, dejar de mencionar una serie de oficios municipales con funciones específicas como la del agente en la corte, el intérprete, el capellán, los arquitectos de la ciudad, los fieles y pesadores de la alhóndiga, el perrero, el archivero mayor, el médico, etc., cuyos salarios estaban sufragados por los propios de la ciudad.36
El ayuntamiento es definido por Dou como «el cuerpo que representa todo el pueblo», cuerpo que ha de arreglar «todo lo gubernativo y útil para los vecinos, y común. Éste es el principio de lo que llamamos ayuntamientos o cabildos de regidores».37 Por lo tanto, toda la actuación de la institución municipal ha de estar dirigida a ese fin común.
Para el funcionamiento del Ayuntamiento de Valencia, no existían unas ordenanzas propiamente dichas que regularan su funcionamiento en el proceder cotidiano. Nos tenemos que remontar a una exigua instrucción que en 1709 se otorga a la ciudad de Valencia, que constituirá la única regulación –muy breve en contenido– de su ejercicio. Fuera de esta instrucción, el ayuntamiento se atendrá a sus propios acuerdos a la hora de proceder en determinados asuntos, como sorteo de comisiones, elección de vocales para las juntas de propios, abastos, etc.; a las decisiones que pueda tomar el Real Acuerdo sobre asuntos del ayuntamiento; y por último, a la legislación central proveniente del Consejo de Castilla, que por otro lado siempre se refiere a órganos concretos, sus competencias, etc., y no al ayuntamiento en bloque como órgano colegiado.
La instrucción a la que hago referencia estaba fechada el 20 de marzo de 1709, Instrucción que ha de observar la ciudad de Valencia estando junta su ayuntamiento y fuera de él.38 Ésta era la instrucción que los regidores y alcaldes mayores juraban observar, guardar y cumplir cuando tomaban posesión de sus cargos. Se mantendrá hasta principios del siglo XIX, una instrucción que se había dictado exclusivamente para Valencia, a los dos años de haberse establecido la Nueva Planta. Fue dictada por el fiscal Luis Curiel para regular el ayuntamiento al estilo castellano. La instrucción es una legislación de carácter urgente, dada su brevedad y su insuficiencia. En ella misma se señala que sería completada por «otra general para el govierno de los ayuntamientos, que se imprimirá con ella, donde se comprehenden otros muchos casos que conducen al buen govierno de los pueblos».39
La instrucción comienza señalando tres días a la semana para celebrar los cabildos ordinarios,40 precisando, incluso, la hora de las ocho de la mañana para el verano y las nueve para el invierno. Desde 1803, por una providencia de buen gobierno, se establecía que los cabildos ordinarios se celebrarían los lunes y los jueves sin necesidad de convocación; los miércoles, las juntas de propios a las diez de la mañana; y los cabildos extraordinarios cuando fuere necesario.41 En la instrucción, asimismo, se establecía el quorum para poder celebrar ayuntamiento en el número de cinco regidores, no siendo éste necesario para los cabildos extraordinarios.
Según la instrucción, la presidencia de los cabildos correspondía al corregidor, y así lo ratificaba la legislación posterior que regulaba esta figura. Cuando el corregidor no estaba presente, le suplían los alcaldes mayores, y en su defecto, el regidor decano, es decir, el más antiguo en el consistorio.42 Esto, que no está previsto en la instrucción, era la práctica normal en Castilla, y así se procede en Valencia en los años que estamos estudiando.
A la hora de tomar acuerdos, el sistema de votación sí estaba regulado en la instrucción. Comenzaba votando el regidor más moderno, siguiendo los demás por orden inverso de antigüedad, conformándose con el voto del anterior, añadiendo o quitando, o dando su voto distinto. El presidente del cabildo en ese momento, fuera el propio corregidor, el alcalde mayor o el regidor decano, tenía voto de calidad si se producía empate en la votación. Por último, y aparte de otras cuestiones puramente formales, la instrucción establecía lo siguiente:
Será necesario el nombramiento de fieles executores, para el qual se formará una rueda para todos los meses del año, señalando dos para cada mes, y acabado el número bolverán a entrar los primeros, y antes de exercer su oficio jurarán en el ayuntamiento, que en él mirarán por el bien común, y cumplirán con su obligació [sic], que es cuidar de la bondad de los abastos, poner posturas, y limpieza de calles, y lo demás que pertenece que la ciudad esté bien proveída, con la jurisdicción que se expressará en las ordenanças.
Se refiere al llamado tribunal del repeso, una de las más importantes comisiones que desempeñaban los regidores, por ser sus competencias –abastos, calles, obras públicas– el grueso de los asuntos a los que se dedicaba el ayuntamiento.
La instrucción no dice nada más. No hay en ella una enumeración de competencias propias y exclusivas del cabildo municipal. Esas competencias las encontramos, en cambio, en las instrucciones que se dictan para los corregidores yalcaldes mayores. Las competencias de éstos se convierten en las competencias del ayuntamiento. Su actividad se desarrollará en materia de abastos, obras públicas y administración de los propios y arbitrios de la ciudad, fundamentalmente.
Como hemos dicho, los principales órganos del ayuntamiento eran el corregidor, los alcaldes mayores y los regidores. Junto a ellos, también destacaban por sus funciones el síndico procurador general, el síndico personero, los diputados del común, el secretario, el mayordomo de propios y el contador. Veamos, someramente al menos, los primeros, sus funciones y quiénes ocuparon estos cargos cuando estalló la guerra hasta el cambio que se produjo con la ocupación en 1812.
El corregidor
El corregidor comenzó siendo un comisionado del rey, enviado para casos concretos, con el fin de corregir –de ahí su nombre–, abusos e injusticias que se podían producir en los distintos pueblos y ciudades del reino.43 Esta figura fue evolucionando hasta convertirse en un órgano estable, con competencias jurisdiccionales y administrativas, y con carácter representativo de la monarquía, por un lado, y del ayuntamiento que presidía, por el otro.
La creación del intendente y el conjunto de competencias que se le atribuyeron relegó la función del corregidor a un segundo plano. Efectivamente, cuando en 1711 apareció el cargo del intendente,44 éste asumió todas las competencias referentes a los ramos de hacienda y guerra. Poco después, con las ordenanzas de 171845 se establecía expresamente que los corregidores quedarían bajo las órdenes del intendente, reuniendo éste, además de las que ya tenía, las competencias de justicia y policía. Más tarde, con la unión efectiva de ambos cargos en 1749,46 apareció el intendente-corregidor, figura omnipotente que pasaba, prácticamente, a controlarlo todo. Esta situación se mantuvo así hasta 1766 cuando, por real cédula de 13 de noviembre, se separaron ambos cargos. El corregidor volvía a asumir las competencias de justicia y policía, independientemente del carácter subordinado que, respecto a los tribunales superiores territoriales y al consejo, tenía en dichas materias.47
En Valencia, sin embargo, las cosas no sucedieron así, pues corregidor e intendente permanecieron unidos en una misma persona hasta 1809, año en que definitivamente quedaron separados cuando fue destituido el último intendente-corregidor, Francisco Javier de Azpíroz.48 Cuando Azpíroz fue separado del coiregimiento pasó a ejercer las funciones de corregidor el alcalde mayor más antiguo de la ciudad en ese momento, José Prat Quadras.49 Éste permaneció en el cargo con la condición de interino hasta la capitulación de Valencia ante las tropas francesas en enero de 1812. Al igual que el resto de los componentes del ayuntamiento siguió ejerciendo sus funciones hasta que el mariscal Suchet nombró a los nuevos miembros de la municipalidad, lo que se produjo dos meses más tarde de la capitulación. A partir de ese momento, José Prat Quadras desapareció de la vida municipal valenciana.
Separada, pues, definitivamente la intendencia del corregimiento, la Junta Suprema Central Gubernativa del Reino –en nombre del monarca ausente Fernando VII–, nombró intendente interino de Valencia al contador del ejército de Madrid, José Canga Arguelles, por real orden de 21 de marzo de 1809.50 Éste actuó como intendente de Valencia tan sólo ocho meses escasos, dejando la intendencia a finales de noviembre de 1809. La causa parece ser que fue un escrito anónimo que corría por Valencia en el que se le acusaba de poco patriotismo y colaboración con el gobierno intruso. Poco después fue sustituido.
A la junta superior de observación y defensa llega una copia del papel que corre por este pueblo, de la representación dirigida el 28 de octubre al conde de Contamina, del poco patriotismo del intendente en comisión del ejército José Canga Argüelles, al que se le atribuyen abusos en la inversión de caudales, se supone ocupar su padre un lugar eminente cerca del rey intruso, autor de grandes y ruinosas desavenencias, y todo con el objeto de favorecer a nuestros enemigos. Y por eso ha pedido él mismo cesar en el ejercicio de la intendencia y de vocal hasta estar sincerado. Ha puesto su persona a disposición de esta junta para las medidas de seguridad procedentes.51
En el momento de la ocupación de Valencia, en enero de 1812, ejercía el cargo de intendente interino el regidor ciudadano, Joaquín Villarroya. Mientras duró la ocupación francesa, volvió a ser intendente del ejército en la zona que quedó libre del reino José Canga Arguelles.52
En 1811 se produjo una situación curiosa: el 31 de mayo se dio a conocer al ayuntamiento el nombramiento de un nuevo corregidor, separado de la intendencia, para la ciudad de Valencia. Este nombramiento estaba hecho por el Consejo de Regencia y aprobado por las Cortes generales que ya estaban reunidas,53 recayendo en Diego José de Salazar, fiscal civil de la Chancillería de Valladolid. El propio Salazar envió al ayuntamiento una carta personal anunciando su designación como corregidor de esta ciudad.54 El nuevo corregidor pagó la renta de la media anata, sacó el título de corregidor, e incluso se trasladó a Valencia, para que, como era habitual, prestara juramento ante el Real Acuerdo, cosa que hizo el 28 de junio de 1811.55 Pues bien, en la sesión del ayuntamiento del mismo 28 de junio, se puso en conocimiento del consistorio el acto de juramento del nuevo corregidor. Pero a continuación, el secretario comunicó una real orden que acababa de recibir por correo real, dirigido al capitán general, en el que se revocaba, nueve días después, el nombramiento de Salazar.
Sin embargo del nombramiento de Diego Joseph Salazar, he resuelto nuevamente que suspenda por ahora, y hasta otra providencia, el darle la posesión del referido corregimiento. Y en caso de haberla tomado al recibo de ésta, le prevenga ud. se retire de esa capital al pueblo libre que mejor le convenga, cesando desde luego en el exercicio de su empleo. Cádiz, 12 de junio de 1811.56
Efectivamente, Diego Salazar ya no acudió al ayuntamiento ni juró su cargo ante el mismo. Como establecía la real orden se trasladó fuera de Valencia, ciudad a la que ya no volvió. No sabemos las causas por las que se revocó in extremis este nombramiento. Probablemente, la propia situación bélica que vivía el país y la crítica situación que soportaba la ciudad de Valencia frente a las tropas francesas que ya preparaban su tercer y definitivo asedio, pudiera tener que ver en estos cambios de última hora.
A partir de esa fecha ya no hubo nombramiento de corregidor hasta la vuelta de Fernando VII, finalizada la guerra, derogada la Constitución de Cádiz e implantado otra vez el sistema del Antiguo Régimen, con la excepción, claro está, del corregidor nombrado por el mariscal Suchet. Sin embargo, a pesar de la pervivencia del municipio borbónico más allá de la guerra del Francés, el empleo del corregidor quedó desfigurado, siendo considerado este período bélico por muchos autores, como el punto final de esta institución. A la postre, el punto final de todo un sistema para el que el reinado de Fernando VII supone tan sólo su agonía, su último suspiro.
En 1808 cae una concepción de gobierno, unas formas y una realidad que nunca volverán a recomponerse en toda su pureza. Entre otras cosas, a la vista de los textos anteriores, bien puede concluirse que desaparecen los corregidores. Los Borbones habían remozado muchas de sus piezas, e incluso habían experimentado con él la sorprendente transformación que los transmutó de oficiales en funcionarios, pero los corregidores eran vestigios del antiguo régimen y conservaban, entre otras muchas reminiscencias, su poder concentrado. La invasión constituye una conmoción tan fuerte que ni las restauraciones de Femando VII les permitirán sobrevivir por mucho tiempo.57
Los alcaldes mayores
En los corregimientos de capa y espada, por ser un militar el corregidor, era necesaria la figura del alcalde mayor –letrado– para asesorarle en materia de justicia, competencia propia del corregidor.
Antonio Javier Pérez López, en su Teatro de la Legislación definía el alcalde mayor como la voz que proviene de la arábiga cadí, equivalente a la castellana juez, y que según «nuestras leyes es la persona que el rey, o el que tiene su privilegio destina en algún pueblo, para que en su nombre exerza jurisdicción».58 La cita la tomaba Pérez López de la Nueva Recopilación y sin duda se ajustaba a lo que siempre se ha entendido respecto a estas autoridades, es decir, a aquel que sabe de leyes para asesorar al corregidor lego.
La figura del alcalde mayor o teniente de corregidor era más antigua que la del propio corregidor.59 En la Corona de Aragón, por ser un territorio donde van a predominar los corregimientos militares, el alcalde mayor va a cobrar especial importancia, pues va a ser el verdadero administrador de justicia. Clarificadora, al respecto, es la respuesta que da el Consejo de Castilla a una consulta de la cámara sobre los corregimientos militares.
Todos los correxidores de capa y espada, ya militares o que no lo sean, tienen y nombran un alcalde maior que para serlo precede su aprobación en el Consejo; con éste es la jurisdicción deel correxidor en todos los negocios del govierno político y de justicia igual y, por eso, de el primero que previene el negocio o la causa sin controversia ni questión, ni posibilidad de que nazca entre ellos, como derivada de una misma cabeza. Este abogado alcalde maior es quien entiende diaria y comúnmente en el manejo y conocimiento de las causas y negocios de justicia y en los que previene su governador o correxidor sirve de su asesor en la progresión del proceso y para sus sentencias...60
La legislación por la que se regía el alcalde mayor, era la misma que la del corregidor, es decir, la real cédula de abril de 1783. En ella se clasificaba a las varas de alcaldía en tres clases: de entrada o de primera clase; de ascenso o de segunda clase; y de término o de tercera clase. También se regulaba el cargo en la instrucción de 1788, donde en el capítulo 75 se establecía que,
todo lo dicho en los precedentes capítulos, debe entenderse proporcionalmente con los alcaldes mayores... por cuyo motivo se entregará también a los alcaldes mayores juntamente con su título, igualmente que a los corregidores, un exemplar de esta instrucción.61
El 25 de septiembre de 1805 fue nombrado alcalde mayor más antiguo de Valencia, José Prat Quadras,62 doctor en ambos derechos y abogado de los reales consejos. Permaneció en la alcaldía hasta la dominación francesa ejerciendo también el cargo de corregidor interino desde 1809, cuando fue destituido el corregidor Azpíroz.
Junto a él estuvieron durante los años de la guerra Ramón Macía de Lleopart, y Armengol Dalmau de Cubells. El primero, que había sido alcalde mayor de Valladolid y Écija, fue nombrado por el rey Fernando VII, el 26 de abril de 1808, jurando el cargo el 23 de mayo de 1808. Ejerció el cargo apenas un año, en concreto hasta el 1 de marzo de 1809, fecha en que salió de Valencia para ocuparse del corregimiento de Cuenca. Dalmau de Cubells fue nombrado por la Junta Suprema Gubernativa del Reino el 27 de noviembre de 1809 en Sevilla. Anteriormente, había sido alcalde mayor de Barcelona hasta el 5 de agosto de 1808, fecha en que abandonó la ciudad por la ocupación francesa. Nombrado alcalde mayor de Valencia, juró en el ayuntamiento el 23 de enero de 1810 y se mantuvo en el cargo hasta que –ya bajo dominación francesa– comenzó a actuar el ayuntamiento nombrado por Suchet el 7 de marzo de 1812. Por permanecer en Valencia durante la ocupación, fue acusado y juzgado de colaboracionista, aunque no sentenciado como tal.63 Dalmau de Cubells ejerció como corregidor interino tan sólo unos días, en concreto desde el 19 de febrero hasta el citado 7 de marzo de 1812, a consecuencia de la jubilación en aquella fecha de José Prat Quadras como corregidor interino.64
Los regidores
Los regidores vinieron a sustituir a los antiguos jurados del ayuntamiento foral.65 Esta afirmación necesita, sin embargo, matizaciones. Si por un lado, al igual que aquéllos, los regidores formaban el verdadero cuerpo del ayuntamiento, por otro lado, las diferencias con los jurados eran importantes.
En primer lugar, el número de veinticuatro regidores, considerablemente mayor al de los seis jurados. En segundo lugar, la forma de acceder al cargo: nombramiento real para los regidores, insaculación para los jurados. En tercer lugar, la duración en el cargo: vitalicio para los primeros, anual para los segundos.
Los regidores eran los verdaderos protagonistas de la vida municipal. Si el corregidor y el alcalde mayor eran elementos impuestos por el poder real, que venían de fuera, los regidores eran sujetos naturales del lugar, extraídos del mismo pueblo al que debían representar. En el desarrollo de las funciones que el ayuntamiento cumplía en el gobierno de la ciudad, fueron los regidores los que realmente destacaron, ya fuera por su dedicación o por todo lo contrario, su ausencia; por dirigir su actividad hacia sus propios intereses, o por el elevado sentido del deber hacia sus conciudadanos... Protagonistas también, por las recortadas competencias que tuvieron en la época que nos ocupa, casi limitadas a asuntos de carácter puramente domésticos, sometidos en gran medida al poder central. Recortadas competencias sí, pero que de alguna manera les ofrecían la posibilidad de obtener beneficios económicos, prestigio... En cierto modo, desempeñar el oficio de regidor, otorgaba un determinado status, al menos en el ámbito social de la ciudad en la cual se ejercía la regiduría.
El primer ayuntamiento borbónico valenciano contó con treinta y dos regidores, pero desde muy pronto se consideró excesivo este número. Por una real resolución de 4 de febrero de 1736 se redujo a veinticuatro, dieciséis nobles y ocho ciudadanos. Este número permaneció inalterable hasta el fin del ayuntamiento borbónico, salvo el paréntesis de la ocupación. Los regidores que formaban parte del ayuntamiento de la ciudad –y el período en que ejercieron la regiduría–, durante los años de la guerra, fueron los siguientes:
– Regidores nobles:
Antonio Pascual García Almunia (1757-1811†).66
José Joaquín Miralles Anglesola, marqués de la Torre de Carrús (1786-1811; 1812-1813; 1814-1817).
Pedro del Castillo Almunia, marqués de Jura Real (1789-1817†).
Rafael de Pinedo (1792-1811; 1812-1813; 1814-1824).
Roque Escoto (1793-1810†).
Francisco Antonio del Castillo Carroz, marqués de Valera y Fuentehermosa (1793-1811; 1812-1813; 1814-1817†).
Joaquín Guerau de Arellano Solsona (1797-1811; 1814-1819).
Mariano Rubio Ferrer (1798-1811; 1814-1823†).
Pascual Falcó de Belaochaga, barón de Benifaió (1800-1811; 1814†).
Mariano Ginart Torán (1800-1811; 1812-1813).
Pedro Catalá de Monsonís (1802-1810).
Bernardo Aliaga del Barco (1805-1811†).
Vicente Pascual de Bonanza (1805-1811; 1812-1813; 1814-1829†).
José M. de Bertodano Sanguineto, marqués del Moral (1808; 1814-1833).
Ignacio Llopis Férríz Vivanco, conde de la Concepción (1808; 1814-1833).
Vicente Juan Escoto (1811; 1812-1813; 1814-1833).
– Tenientes de regidores nobles:
Francisco Castillo Almunia (teniente del marqués de Jura Real) (1805-1811; 1812-1813).
José Antonio de Larrumbide (teniente de Joaquina Miralles Real) (1805-1810; 1814-1827†).
– Regidores ciudadanos:
Manuel M. Giner Giner, barón de San Vicente y Giner (1765-1811; 1814-1816).
Miguel Gomis (1790-1811†).
José Insa Bello (1793-1811; 1814-18231).
José Felipe Musoles Esteve, barón de Campo Olivar (1802-1811; 1814-1833).
Agustín Abás Vives de Portes (1801-1811; 1814†).
Joaquín Villarroya (1802-1811; 1814-1825).
Vicente Guillem Buzarán (1805-1810†).
Nicolás Máñez (1806-1811; 1812-1813; 1814-1833).
– Teniente de regidor ciudadano:
Vicente Ferrando Segura (teniente del barón de Campo Olivar) (1803-1811).
No hay una legislación propia para los regidores, al estilo de las instrucciones que a lo largo del siglo XVIII se dictaron para los corregidores o alcaldes mayores. Solamente contamos con algunas disposiciones en la Novísima Recopilación, la opinión de los autores –fundamentalmente Bovadilla y Santayana Bustillo–, y sobre todo, los memoriales presentados por los aspirantes. Memoriales que nos ayudan a determinar cuáles eran los requisitos que debían reunir los aspirantes a una plaza de regidor para conseguirla.
A la vista de dichos memoriales, estos requisitos estaban relacionados con su origen geográfico, rentas, condición social, profesión, méritos o servicios prestados al monarca.
Origen geográfico
Ser natural de la ciudad de donde se pretendía la regiduría. Éste era un requisito legal, recogido en la ley castellana, donde se establecía que los que fueran a servir los oficios de regiduría y juradería tenían que ser naturales del reino donde fueran a servirlos.67 También Bovadilla había recogido en su obra, en varias ocasiones, el requisito de la procedencia de los regidores.
Ha de ser natural de ellos, y vezino si es possible del pueblo donde fuere proveydo al tal oficio, a lo menos ha de ser preferido al forastero, por la mayor afición y amor que tendrá a la república...68
Los regidores que estuvieron en el ayuntamiento durante estos años de guerra, la gran mayoría de ellos eran naturales y vecinos de la ciudad de Valencia, aunque los padres o antepasados de algunos procedían de otros lugares, casi siempre del propio reino.69
De fuera del reino, procedía Joaquín Villarroya, de Villarroya de los Pinares en Aragón;70 Rafael de Pinedo, de Briñas, La Rioja;71 o los Escoto, procedentes de Genova.72
Renta
En la época foral, para poder ser insaculado, y por lo tanto jurado, se necesitaba acreditar una renta de, al menos, 400 libras.
Con el ayuntamiento borbónico parece que hay una primera etapa donde resultará beneficioso, para obtener el cargo, aludir a las necesidades económicas por las que pasa el aspirante. Sin embargo, hacia la segunda mitad del siglo XVIII, parece que ocurre todo lo contrario.73
Las razones por las que se debía acreditar una determinada renta eran fundamentalmente dos. Por un lado, suponía una fianza o aseguramiento de lo que el regidor pudiera, si se daba el caso, distraer del caudal público en el ejercicio de su oficio. En palabras textuales del documento citado, «por lo que pueda ocurrir en lo que deliberare o hiciere el regidor en perjuicio de los caudales públicos».74 Y por otro lado, como razón más de tipo honorífico o de categoría, suponía la consideración o presunción de que el regidor no necesitaba el sueldo de regidor –por otro lado, muy corto–, fundamentando su subsistencia únicamente en sus rentas. Ciertamente, el goce de una renta considerable otorgaba al regidor cierta independencia.
Eran, en su gran mayoría, familias con importantes y considerables rentas, así como dueños jurisdiccionales de distintos lugares de lo que entonces era el reino de Valencia.75 La mayoría de estas fortunas tenía un origen agrario.76 Estaban fundamentadas en la propiedad de tierras cultivadas, como era el caso del marqués de Jura Real, cuyos bienes vinculados pasaban de las 470 hectáreas de tierra; los Guerau de Arellano, con posesiones en los términos de Mislata, Massarrojos, Moneada, etc.; el marqués del Moral, heredero del mayorazgo fundado por Bernardo Bertodano,77 con una renta anual de 4.083 libras procedentes de posesiones en Riba-roja y Chiva, entre otras;78 o el barón de Benifaió, propietario del lugar del mismo nombre de 20’08 kilómetros cuadrados de extensión.79 Generalmente estas propiedades estaban vinculadas a mayorazgos conservándose en la familia en la medida de lo posible. Era práctica habitual fundar mayorazgos como signo de pertenencia a una determinada clase social, independientemente de la importancia o no, –en cuanto la cantidad y valor de los bienes vinculados– de dicho mayorazgo.80
Condición social
«Los regidores han de ser nobles y los más beneméritos y ricos de las ciudades...».81 Era condición imprescindible acreditar nobleza o hidalguía de cualquier clase para poder ser regidor de la clase de nobles, así como acreditar ser ciudadano de inmemorial para poder ser regidor de la clase del mismo nombre.
Si, como hemos visto, el primer ayuntamiento borbónico estuvo formado por miembros en su mayoría de la alta nobleza, no ocurrió así con el ayuntamiento de los primeros años del siglo XIX. Desde un principio se vio cómo la alta nobleza no mostraba gran interés por ocupar los cargos municipales, por lo que después de numerosos intentos porque esto sucediera, se fue dando entrada a la nobleza de reciente adquisición del título. De esta manera, llegaron al ayuntamiento algunos ricos comerciantes que obtuvieron la declaración de hidalguía, así como los que se presentaron como ciudadanos de inmemorial, con antepasados que habían ocupado cargos en el municipio foral. Hemos señalado en el apartado anterior algunos de los rasgos que caracterizaban a esta nueva clase social que dominaba el consistorio valenciano: posesiones de tierras, fundación de mayorazgos, a lo que hay que añadir la obtención de títulos de nobleza.
Se puede decir que el espectro de los miembros del ayuntamiento de principios del XIX lo formaron un grupo de nobles titulados y no titulados –algunos de cierta solera, como el marqués de Valera o el marqués de Carrús; otros con título de más reciente creación, como el marqués de Jura Real, o el barón de Campo Olivar–; un segundo grupo formado por los que se titularon a sí mismos ciudadanos, invocando a sus antepasados empleados en cargos concejiles; y por último, los menos, un tercer grupo que tan sólo alegó su condición de abogados, condición que otorgaba cierta hidalguía o privilegio.82
Por real cédula de Luis I del 14 de agosto de 1724, desaparece en Valencia la distinción entre las clases de nobles, generosos, caballeros y ciudadanos.83 A partir de ese momento sólo se diferenciarán, por un lado, los nobles o hidalgos, ya fueran de sangre y solar conocido o hidalgos de privilegio, y por otro lado, el resto, incluyéndose dentro de la clase hidalga a los ciudadanos de inmemorial. Se puede decir, por lo tanto, que la distinción entre nobles y ciudadanos había desaparecido, al menos teóricamente.84
De entre los regidores nobles con título, podemos destacar al marqués de Valera.85 Era canciller de Castilla, caballero de la Maestranza de Ronda, y luego fue presidente de la Sociedad Económica Amigos del País de Valencia.86
José Joaquín Miralles Anglesola era el primogénito del marqués de Carrús, José Miralles Gumiel, oidor de la Audiencia de Valencia.87 El título de marqués de la Torre de Carrús o d’en Carrós fue concedido a su bisabuelo Onofre Miralles y sucesores, el 23 de octubre de 1690. Tenía el grado de doctor en leyes por la universidad de Valencia y era diputado de caridad.88
Mucho más reciente era el del conde de la Concepción. Le había sido concedido a Ignacio Llopis Férriz Salt, oidor de la Audiencia de Valencia, por Carlos IV en 1790, por haber participado como procurador a las Cortes de 1789 por Valencia.89 Un último ejemplo es el del regidor Pascual Falcó de Belaochaga, barón de Benifaió. El barón obtuvo la regiduría en enero de 1800. Su abuelo Félix Falcó, que ya estaba en posesión del título de barón, había ocupado una plaza de regidor noble, y anteriormente de jurado caballero en el ayuntamiento foral.90
Por su parte, los que optaban a plazas de ciudadanos tenían que demostrar la condición de ciudadanos de inmemorial, es decir con antepasados insaculados en el gobierno foral. El ciudadano de inmemorial debía cumplir unos requisitos determinados, aunque no tan fáciles de demostrar como la condición de noble.
Los empleos militares y políticos se repartían entre los nobles y los ciudadanos que tenían rentas suficientes para mantenerse decentemente sin trabajar con sus manos... los que así vivían comenzaron a llamarse ciudadanos honrados, como más distinguidos que los demás plebeyos, cuyo decente estado y buena conducta les facilitaba la insaculación para los empleos del gobierno económico y administración de la justicia y adquirían en su consecuencia nuevas exenciones y prerrogativas...91
En todo caso, podemos decir que se trataba del último grado dentro de la clase hidalga –o un eslabón intermedio entre la nobleza y la plebe–,92 pero que también requería reconocimiento oficial. Como, por ejemplo, el privilegio de ciudadano de inmemorial que se reconoce a Mariano Ginart, el 10 de julio de 1809.93
Por lo tanto, como clase privilegiada que era, algunos de ellos también llegaron a obtener un título de nobleza, después de obtener título de hidalguía, como fue el caso del barón de Campo Olivar, que lo obtuvo el 29 de octubre de 1778.94 También Manuel Giner Giner consigue en 1804 ser agraciado con el título de barón de san Vicente y Giner,95 después de que lo venga solicitando desde 1801.96
Podemos concluir este apartado diciendo que, se tratara de regidores nobles o de la clase de ciudadanos, formaban parte, en ambos casos, de una clase privilegiada, sin prácticamente diferencias entre ellos, que copaba los cargos y cuya designación dependía exclusivamente del rey.
Profesión
Existían una serie de oficios incompatibles con el ejercicio de una regiduría, al menos porque se consideraba que si se ejercía uno de ellos no se podía cumplir con las funciones y comisiones de regidor. Por ejemplo, no podían ser regidores los empleados en rentas, Ministerio de la Marina o servicio de Correos.97
En la primera década del siglo XIX, desaparecida la prohibición de que no pudieran acceder a una regiduría los que habían ejercido oficio vil y mecánico,98 la situación debía ser bastante distinta a la que había, al menos, en la primera mitad del siglo anterior.
En el Ayuntamiento de Valencia de 1808 destacaba el grupo de juristas. Desde doctores en derecho, como Antonio Pascual García de Almunia, que estudió filosofía y obtuvo el grado de doctor en ambos derechos;99 o el marqués de Carrús, graduado en leyes y con dos años de práctica de abogado;100 a los abogados en ejercicio. De éstos algunos no estaban colegiados,101 como Nicolás Máñez, hijo de Cipriano Máñez, decano del Colegio de Abogados en 1787-1788, o Agustín Abás; y otros sí. Entre éstos se encuentra Mariano Ginart Torán, nieto de Joaquín Torán Sorell, conde de Albalat, o Miguel Gomis, José Insa, Vicente Ferrando y el marqués de Valera.102 Y por último los que, además de obtener una regiduría, son oidores. Dos de ellos, Felipe Miralles y su yerno José Antonio de Larrumbide, ejercieron un empleo en la Audiencia de Aragón como oidor, el primero y fiscal civil, el segundo. Ninguno de los dos abandonaron dicho empleo para dedicarse al de regidor. Posteriormente, este último fue nombrado por el Supremo Consejo de Regencia, secretario interino de estado y del despacho de Gracia y Justicia.103
También ocuparon el cargo militares como el barón de Benifaió –coronel de milicias provinciales–;104 Joaquín Villarroya, Joaquín Guerao o Vicente Pascual de Bonanza y Bernardo Aliaga, miembros, estos dos, de los guardias de Corps, condición que les distinguió para ser regidores.
Y por otro lado, los regidores relacionados con la actividad de comercio e industria. Roque Escoto o Mariano Rubio, son ejemplos de comerciantes ricos que acceden a regidurías en los últimos años del siglo XVIII, gracias a su poder económico, que va a ir sustituyendo, poco a poco, a otro poder de tipo nobiliario. De hecho, se puede decir que el privilegio de hidalguía que obtienen fue comprado. El primero, se dedicaba al comercio de la seda y del terciopelo –innovador precisamente en el hilado de la seda–, será, además, miembro de la Junta de Comercio de 1760 a 1780.105 Mariano Rubio Ferrer –personaje del cual se ha ocupado ampliamente Manuel Ardit–, compra el título de regidor, a pesar de que hacía mucho tiempo ya se había vuelto a prohibir la enajenación de oficios.106
En conclusión, y por lo que a la profesión de los regidores se refiere, predominaron entre ellos, los juristas o relacionados con el ámbito jurídico en general. Además, fue dentro de esta categoría donde más regidores ciudadanos encontramos. Podría deducirse de ello que la vía más generalizada de acceso a una regiduría, para aquellos que no tenían título de hidalguía, fue a través de la carrera de leyes. Aun así, un título universitario nunca fue ni mucho menos determinante para la obtención de una regiduría.
Obligaciones y funciones de los regidores
El jurista Lorenzo Santayana decía que «la obligación del regidor para con su república es la misma que la del tutor y curador para con el menor y el pupilo.»107
De esta manera tan expresiva describía cuál debía ser el espíritu del regidor –como el padre que se desvive por el hijo–, respecto a la tarea que tenía encomendada por razón de su cargo. Esto, siguiendo al mismo autor, se traducía en:
Procurar la utilidad de su pueblo, poner todo cuidado y diligencia en las dependencias de su cargo y comisiones de ciudad que se le encargaren [...] A su cuidado está, como y del corregidor y justicia, el del Pósito, su administración, y la de los propios y bienes del Concejo...108
En resumen, les estaba atribuido el gobierno político y económico de la ciudad, la gestión municipal en su doble vertiente, de administración de las rentas de la ciudad, los propios y arbitrios, así como todo lo referente a abastecimiento de la población, obras públicas, policía, sanidad, etc.109
Los regidores de Valencia a principios del XIX desarrollaron esas funciones a través del sistema de las comisiones o diputaciones. Ésta era la forma que tenían los regidores de desempeñar el gobierno de la ciudad «actuando cada comisión con carácter de “delegada” del pleno del regimiento o “ayuntamiento”».110 Por lo tanto, los regidores realizaban su labor a partir de dos vías distintas de organización: la asistencia a cabildos ordinarios y extraordinarios; y por medio de las comisiones y juntas.
El cabildo, es decir, la reunión de los regidores y del corregidor, era el lugar donde se tomaban las decisiones más generales que afectaban al municipio.111 También en los cabildos se recibían los juramentos de los alcaldes ordinarios cuyo nombramiento correspondía al ayuntamiento, alcaldes de barrio, de los propios regidores, y del corregidor y los alcaldes mayores, así como de otros oficiales reales.
A los cabildos también acudían el síndico procurador general y el síndico personero del público, dando entrada, en las ocasiones en que legalmente era necesario, o cuando por el tema a tratar era aconsejable, a los diputados del común. En otras ocasiones eran llamados los abogados consistoriales o los subsíndicos, cuando se requería de ellos informe o consejo legal sobre alguna cuestión jurídica, o sobre el estado de los pleitos en los que era parte la ciudad.
El otro medio por el que los regidores desplegaban su actividad y competencias era a partir de las distintas comisiones que se repartían o sorteaban, y a través de su participación en las distintas juntas municipales y otras que no tenían tal carácter. En concreto, por medio de comisiones anuales, a través de un complicado sistema de sorteo, de manera que todos los regidores pasaran por las diversas comisiones, y a su vez, estuvieran repartidas, en la mayor medida de lo posible, en cada ejercicio.112
Las comisiones que se establecieron a raíz de la propuesta del regidor Antonio Pascual fueron las siguientes:
Nueve comisiones incompatibles, es decir, que quien servía una de ellas no podía servir otra de estas nueve comisiones. Eran la comisión de universidad, san Gregorio y escribanos (2 regidores); almudín y ternas de justicia (2 regidores); carnes (2 regidores); vino y cárceles (2 regidores); fiestas, comedias y diversiones (2 regidores); sanidad (2 regidores); contadas de imposición, casa de Misericordia y Niños de San Vicente (1 regidor); calles (2 regidores); y alojamientos (1 regidor).
Ocho comisiones compatibles con todas las demás. Eran la de paja (1 regidor); madera (1 regidor); alumbrado (4 regidores); iglesias (6 regidores); Colegio del Patriarca y del Beato Juan de Ribera (2 regidores); propios y arbitrios (1 regidor); policía (1 regidor); y fábrica de muros y valladares (1 regidor).
Por medio, además, de una comisión mensual –prevista ya en la instrucción de Curiel, de 1709–, el llamado tribunal del repeso, que sin duda era una de las tareas más importantes y absorbentes para los regidores.
Y finalmente, a través de su participación en varias juntas, de distinta duración temporal, que a diferencia de las comisiones que tienen un marcado carácter ejecutivo, éstas tenían, sobre todo, carácter decisorio. Algunas juntas no podrían calificarse de municipales, pero en ellas había siempre representantes del ayuntamiento. Así ocurre, por ejemplo, con la Junta de Policía, la Junta de Gobierno del Hospital General, la Junta de la Fábrica de Muros y Valladares y Nueva del Río, o con la Junta Suprema de Hacienda, así como su participación en la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos. Otras, en cambio, sí son juntas municipales, como la de Propios y Arbitrios, la de Abastos, la Junta Municipal de Sanidad o la Junta de Patronato de la Universidad. Por último, destacaremos la participación de algunos regidores en organizaciones de distinta índole de la época, como la Sociedad Económica Amigos del País y la Junta Particular de Comercio.