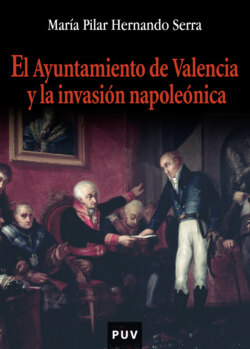Читать книгу El ayuntamiento de Valencia y la invasión napoleónica - María Pilar Hernando Serra - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеINTRODUCCIÓN
En 1808 las tropas francesas invadían la Península con el fin, encubierto, de ampliar el deseado imperio europeo proyectado por Napoleón. El ejército francés entraba como «amigo», pero el pueblo español no lo recibió como tal. Pronto se desató la guerra. El 2 de mayo de 1808, la población de Madrid se levantaba contra el ejército napoleónico. El 23 de mayo el levantamiento se repetía en la ciudad de Valencia al igual que estaba sucediendo en muchas otras ciudades. Se iniciaba, pues, un conflicto bélico contra el país vecino, Francia, que acabaría seis años después. Eterno enemigo y, sin embargo y a la vez, ocasional aliado, sobre todo, durante el siglo XVIII. Era una guerra contra un poder extranjero e invasor, una guerra por la independencia. Pero también era una guerra ideológica, del pueblo contra sus propias lacras. Una lucha en contra de todo aquello que impedía a la sociedad marchar hacia la construcción de una nación más avanzada, que pudiera desprenderse de las estructuras antiguas que la anclaban demasiado al pasado. Con la guerra de la Independencia, por lo tanto, empezaba una nueva época. Había llegado el momento de resolver y responder a todas y a cada una de las cuestiones que habían ido surgiendo a lo largo del siglo XVIII. En realidad, este proceso de conflicto, cuestionamiento y cambio era un proceso largo en el tiempo que se había ido gestando en el precedente siglo ilustrado y que ahora explotaba como revolución, en el marco y en la forma de una guerra. Guerra o revolución que fue dividiendo a España, territorial e ideológicamente. Territorialmente, en aquellas zonas que iban cayendo ante el ejército francés y que sufrirían la ocupación del gobierno de José I. Otras, permanecerían fuera del dominio francés, incluso durante toda la ocupación, como Alicante. Ideológicamente, quedaría dividida –al menos en las capas dirigentes, intelectuales, políticos, etc.–, entre los que aceptaron al nuevo rey –afrancesados, juramentados o colaboracionistas–, y los que se enfrentaron a este dominio. De estos últimos surgieron, desde el primer momento, dos posturas que aunque irreconciliables después, hicieron frente común ante el enemigo. Por un lado, los absolutistas, partidarios de mantener las cosas como estaban, y por el otro, los que creyeron que había llegado el momento de cambiarlas. Estos últimos eran los doceañistas o liberales, que aprovecharon la coyuntura para hacer suyas las ideas revolucionarias que habían confluido años antes en la revolución del país vecino. Partidarios ambos del monarca Fernando VII, los liberales, hijos de los viejos ilustrados, consiguieron una victoria momentánea: las primeras cortes liberales y la primera constitución española. Pero sólo fue eso, momentánea. Luego sufrirían –junto a los afrancesados–, castigo y represión...
La sociedad española del XVIII y sus instituciones manifestaban un agotamiento en sus posibilidades, patente desde hacía ya bastante tiempo. Era necesario darles una configuración nueva. La institución municipal, el ayuntamiento, unidad básica de la organización administrativa del Antiguo Régimen, participaba también de esta crisis. Era necesario que fueran profundamente renovados y adaptados a los nuevos tiempos que se avecinaban. Los primeros años del XIX hasta el momento de la guerra son una continuación en el funcionamiento del ayuntamiento del siglo XVIII. Implantado tras los decretos de Nueva Planta en 1707, conforme al modelo castellano, sustituía al municipio foral valenciano. El nuevo ayuntamiento, con el intendente-corregidor, los alcaldes mayores y los regidores, se consolidará a lo largo del setecientos adaptándose a todas las reformas que, principalmente, se llevaron a cabo durante el reinado de Carlos III. Entre esas reformas, cabe destacar la llevada a cabo en 1766, trascendental por lo que se refería al ayuntamiento borbónico. La introducción en el poder municipal de elementos nuevos, electivos y en cierta manera, de posible extracción popular, era el preludio de los cambios que se adoptarían en el futuro ayuntamiento constitucional.
El Ayuntamiento de Valencia adolecía de los mismos males que los de la mayoría de otras ciudades: estaba sujeto a una fuerte oligarquía urbana instalada en el poder municipal debido a la patrimonialización de los oficios públicos, sobre todo, de las regidurías. A su vez, la dependencia del ayuntamiento respecto de los órganos centrales, del Consejo de Castilla, limitaba su capacidad de actuación. Los regidores valencianos habían hecho del ayuntamiento un lugar donde ejercer todo el escaso poder que el centralismo de los monarcas Borbones les permitía. No obstante, el suficiente para convertirse en un oficio codiciado por las ventajas sociales y económicas que les reportaban. No se trataba de las familias pertenecientes a la más alta nobleza o con los mayores patrimonios, pero sí de cierta categoría, con títulos de hidalguía, algunos de cierta solera, otros de más reciente adquisición, pero que habían progresado gracias a sus economías y propiedades inmobiliarias. Por relaciones familiares y otros vínculos, pocas familias dominaban el consistorio, perpetuándose en el ayuntamiento. Y además de todo ello, la situación económica de los pueblos, difícil, complicada y sin una sencilla solución.
Con la guerra de la Independencia se producirán las primeras alteraciones en la organización y estructura existente hasta ese momento. Por ejemplo, la sustitución de los poderes centrales por las nuevas juntas que se crearon y la relación que éstas tuvieron con el ayuntamiento y sus componentes. Después, con la ocupación cambiará la estructura del mismo. Un nuevo consistorio será nombrado por el mariscal del Imperio francés que llevó a cabo la conquista y ocupación de la ciudad, Louis Gabriel Suchet, nombrado duque de la Albufera. Abarca un período concreto, desde el 9 de enero de 1812, hasta el 5 de julio de 1813. Es interesante ver quiénes fueron los componentes del nuevo ayuntamiento y su implicación con el movimiento afrancesado. También, cuáles fueron las novedades principales en las competencias y funciones de la nueva municipalidad, por emplear la terminología francesa. La obligación que tiene que asumir el ayuntamiento de soportar y organizar el sostenimiento del ejército francés, además de hacer frente a la exacción de contribuciones exageradas sobre la población, impedirán que cuestiones más de fondo se puedan poner en marcha en el ayuntamiento afrancesado.
Así pues, el municipio –también el de Valencia–, debía pasar el examen de la revolución. Revolución que se plasmaría a nivel general en la Constitución de 1812 y en la labor legislativa de las cortes de Cádiz que implantará el ayuntamiento constitucional. Sin embargo, en Valencia la legislación liberal apenas será aplicada. El desarrollo de la guerra hará que el período constitucional sea muy breve, más, incluso, que el de la ocupación francesa. No obstante, ambos períodos romperán, en mayor o menor medida, con el ayuntamiento borbónico.
En este libro he querido presentar la actuación y organización del Ayuntamiento de Valencia a lo largo de estos decisivos y conflictivos años de la guerra de la Independencia, y especialmente, durante el año y medio de la dominación francesa. Destacará en el campo económico y fiscal. El municipio es reflejo de la sociedad, de su población, de sus ciudadanos. Abordar el Ayuntamiento de Valencia en esta época, nos ofrece la posibilidad de conocer el comportamiento y reacción de la ciudad y de dicha institución –en aquellos momentos, muy tradicional–, ante un acontecimiento tan decisivo como fue esta guerra, ante una época llena de cambios y de novedades. En definitiva, no pretendo más que hacer una aportación al conjunto de las investigaciones pasadas y las que, seguro, continuarán en el futuro.
***
Quiero concluir estas primeras páginas dando las gracias a mis directores de tesis –de la que este libro forma parte–, y que tan generosa y sabiamente encauzaron los caminos de mi investigación, los profesores Mariano Peset y Pilar García Trobat. También a los doctores que formaron el tribunal que la juzgó y cuyas sugerencias han mejorado el texto que presento: Benjamín González Alonso, Bartolomé Clavero Salvador, Marc Baldó Lacomba, Pascual Marzal Rodríguez y Manuel Martínez Neira. Y en fin, a todos mis compañeros del Departamento de Historia del Derecho por su ayuda y aliento a lo largo de todo este trabajo.