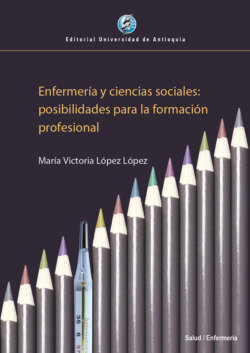Читать книгу Enfermería y ciencias sociales: posibilidades para la formación profesional - María Victoria López López - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление1
Acotaciones teórico-metodológicas
Referentes para la lectura de las ciencias sociales
Las ciencias sociales configuran un campo en el que confluyen distintos saberes disciplinares que se ocupan de la construcción de la vida en lo individual y lo colectivo, a la vez que comparten el estudio e intervención de problemas y respuestas que emergen en este proceso. Ello permite formular nuevas hipótesis o explicaciones, identificar escenarios, recoger distintas propuestas metodológicas y proponer conceptos que se retoman y se incorporan a la experiencia y al lenguaje cotidiano (Puga, 2009).
Desde una perspectiva crítico-social, se entiende que las ciencias sociales son expresiones formalizadas de acercamiento a realidades complejas, a la materialización de condiciones interconectadas como los procesos de individuación y socialización, y a las distintas formas, colectivas e individuales, de crear la vida, a lo largo del tiempo o desde lo cotidiano, con reconocimiento de determinadas regularidades y, a su vez, de incertidumbres y caos (Berger y Luckmann, 2008). Lo anterior lleva entonces a pensar las ciencias sociales como un espacio que se renueva a partir de relaciones dinámicas que suponen no solo cambios en los paradigmas explicativos de los que se sirve y en el papel de los sujetos, sino también el reconocimiento de una realidad siempre cambiante e incierta frente a la cual no suele haber salidas o explicaciones inmediatas.
El objeto de las ciencias sociales es comprender la realidad social en su carácter sociohistórico y cultural, razón por lo cual los sujetos se tornan en protagonistas del análisis, en cuanto constructores de distintos modos de vida y como seres que se forman en la interrelación con los demás y con los entornos económicos, ambientales, políticos e ideológicos, entre otros. Es precisamente en esta tarea interpretativa en la que los cientistas sociales enfrentan retos teórico-metodológicos para dar cuenta de cómo se construyen los datos de los criterios con los que se estructuran las preguntas y de cómo se interpreta la realidad. Al respecto Zemelman (2010) señala:
El primer desafío se traduce en tener que problematizar lo que se entiende por realidad socio-histórica […]. No es posible pensar en ningún tipo de estructura social, económica o política, como tampoco cultural, si no es como resultado de la presencia de sujetos en complejas relaciones recíprocas en cuanto a tiempos y espacios; lo que implica tener que enfocar los procesos como construcciones que se van dando al compás de la capacidad de despliegue de los sujetos, los cuales establecen entre sí relaciones de dependencia recíproca según el contexto histórico concreto (p. 356).
Esta claridad para las ciencias sociales, según Jaime Osorio (2012), abre dos caminos necesarios. En primer lugar, reconocer que toda observación y lectura que se haga de la realidad social estará cargada de teoría y de intencionalidades. Los datos son construcciones, razón por la cual es necesario dar cuenta de por qué se privilegian determinadas realidades, de los horizontes de visibilidad y los que quedan ocultos, así como de las posibles consecuencias que se generen por las rutas asumidas. En segundo lugar, posibilita encontrarle sentido a la transdisciplinariedad, pues, al margen del origen disciplinar, se requiere fortalecer diálogos académicos que, en la dimensión teórico-epistemológica y metodológica, rebasen las fronteras de los saberes para orientar a nuevas y, posiblemente, más complejas interpretaciones y acciones.
De esta manera, una condición esencial que direcciona el análisis y la contribución a la transformación de lo social, desde las ciencias sociales, es el reconocimiento del carácter dinámico de la realidad, de lo incierto, lo aún no dado, y del papel que tienen los sujetos como artífices de la construcción de relaciones susceptibles de transformaciones sociopolíticas, las cuales también generan impactos en distintas dimensiones de lo individual y lo colectivo. Tal como lo señala Edgar Morin (1984), contrario a lo que indica la ciencia formal y pese a las certezas innumerables, enfrentamos un proceso de conocimiento que se caracteriza por su complejidad, lo que trae consigo relaciones de incertidumbre y riesgos de error en su ejercicio.
En relación con la interdisciplinariedad, más allá de la aceptación de diálogo entre campos de saber, es importante insistir en la pertinencia de abogar por un “razonamiento de umbral” que lleve a abrir la mirada disciplinar y que dé la posibilidad de formular nuevas preguntas que trasciendan lo establecido por las disciplinas específicas. Romper esos esquemas hace posible reconocer nuevas realidades y construir conocimiento que no se limite a los ámbitos de sentido definidos originalmente en las disciplinas (León, 1995).
Asimismo, desde el paradigma crítico se concibe que la realidad va más allá de lo que existe y que es preciso avanzar en la reflexión sobre posibilidades y limitaciones de las ciencias sociales, de modo que se enfrente la rigidez con la que en ocasiones se produce conocimiento:
La realidad, como quiera que se la conciba, es considerada por la teoría crítica como un campo de posibilidades, siendo precisamente la tarea de la teoría crítica definir y ponderar el grado de variación que existe más allá de lo empíricamente dado. El análisis crítico de lo que existe reposa sobre el presupuesto de que los hechos de la realidad no agotan las posibilidades de la existencia y que, por lo tanto, también hay alternativas capaces de superar aquello que resulta criticable en lo que existe. El malestar, la indignación y el inconformismo frente a lo que existe sirven de fuente de inspiración para teorizar sobre el modo de superar tal estado de cosas. Las situaciones o condiciones que provocan en nosotros malestar, indignación e inconformismo parecen no ser excepcionales en el mundo actual (Santos, 2006, p. 16).
Según Santos (2006), se requiere que las ciencias sociales ayuden a comprender la realidad no como asunto externo a los sujetos, sino como parte de estos y como constructoras de sentidos en ámbitos posibles. De esta manera, dicho autor sugiere la creación de nuevos modos de producción de conocimiento en los que se pase de la teoría de la visibilidad a una práctica social en la que se valore la importancia epistemológica que tiene una construcción del conocimiento frente a las circunstancias histórico-sociales. Se trata de buscar aproximarnos a una epistemología amplia e incluyente que dé cuenta de posibilidades de ampliación de la ciencia. Esta puede surgir en lo regional o en lo local, aunque es en el contexto global donde la ruptura de las fronteras, con el intercambio de subjetividades e información, opera de forma más nítida tanto en lo económico como en la manifestación de lo sociocultural y en lo humano.
En tal sentido, Torres y Torres (2017) destacan, a la luz de las nuevas perspectivas en los procesos de construcción de conocimiento y en la dinámica histórica de la construcción de la realidad social, el papel activo de los sujetos y la importancia de la subjetividad. Este planteamiento reafirma la tensión entre lo objetivo y lo subjetivo como constituyente de la realidad social, circunstancia que debe recuperarse para el estudio del cuidado enfermero y su contextualización en función de los grupos poblacionales a los cuales se dirige, de sus características culturales y del objetivo de cuidar, recuperar y mantener la salud de los seres humanos.
El cuidado a la salud requiere de un acercamiento diagnóstico que tenga presentes tanto las características objetivas de salud o enfermedad como las características específicas, subjetivas y culturales, de los lugares en los cuales se realiza el cuidado y de los grupos a los que pertenecen las personas que reciben cuidados. No se trata solo de lo estructural relativo al cuidado y a la salud, sino de interpretar y comprender a los sujetos sociales en su interacción, en su contexto, como algo en el presente, en el devenir, en el momento de la interacción. Esto implica recuperar, además de las orientaciones de la ciencia, su interacción con el pasado y el presente de los sujetos sociales, los cuales se adscriben a grupos poblacionales específicos, a la otredad.
Zemelman (1992a) diferencia, precisamente, tres momentos de análisis, no lineales, que se refieren a las formas de constitución del sujeto y que pueden ayudar a reconocerlo y a realizar adecuadamente el diagnóstico del que se habla. En primer lugar, está el momento de lo individual, de lo familiar, de lo cotidiano; en segundo lugar, el de lo colectivo, de la identidad, del horizonte histórico compartido, pero no como un agregado de individuos, sino como un espacio de reconocimiento común, y, en tercer lugar, el de la fuerza del proyecto con capacidad de desplegar prácticas dotadas de poder.
Identificar lo anterior supone considerar los aportes de las ciencias sociales, humanas y del comportamiento, así como propender por construcciones interdisciplinarias y transdisciplinarias para orientar una relación de diálogo en ejes problemáticos que rebasen lo disciplinar y conduzcan a soluciones más pertinentes, contextualizadas en función de la cultura y de vivencias que ayuden a precisar a quienes, como individuos, requieren de atención.
Todo esto hace que para los profesionales de las ciencias sociales sea una tarea central el “reencantar el mundo”, es decir, acercar los seres humanos a la naturaleza y comprender que ambos son parte de un mismo universo en el que se expresan discontinuidades, ires y venires, diversas formas de tiempo más allá de la sucesión de eventos; lo que hace necesario también “reinsertar el tiempo y el espacio como variables constitutivas internas en nuestros análisis y no meramente como realidades físicas invariables dentro de las cuales existe el universo social” (Wallerstein, 1996, pp. 81-82), de manera que las formas de crear conocimiento y de interactuar con él cuenten con estos elementos como contexto.
Ahora bien, hasta este punto se ha remarcado la importancia de reflexionar sobre la posición del sujeto cognoscente ante la construcción de conocimiento, lo que Zemelman (2001) denomina el sentido preteórico y que hace referencia a que el individuo se dé cuenta de las circunstancias, se ubique en ellas y asuma su postura frente a un horizonte de conocimientos que le es posible construir a partir de lo que vive. Sin embargo, no es menos importante en este análisis la posibilidad de cuestionar la relación que se ha construido con la ciencia, pues, como lo plantea Morin (1984), “la ciencia comienza hoy a desvelar sus verdaderos rostros […], no es ni diosa ni ídolo; tiende a confundirse cada vez más con la aventura humana de la que ha surgido” (p. 17). De manera que debemos descentralizarla para reconocer no solo sus aportes, sino también sus ocultamientos.
Avanzar en este campo es una tarea en la cual se debe profundizar, pues romper con el culto exacerbado a la construcción de la ciencia ha sido el camino que ha permitido aceptar otras racionalidades, visibilizar y probar rutas distintas a la de la modernidad y la ciencia objetiva y reconocer el sujeto y la fuerza creadora de los grupos sociales como actores. Esta labor es pertinente tanto en las ciencias sociales como en otros campos, como la salud y, particularmente, la enfermería, desde donde se construyen realidades en medio de adversidades y esperanzas.
Un referente epistemológico a tener en cuenta sobre la relación entre la enfermería y las ciencias sociales que permite, a su vez, cuestionarla, se encuentra en lo que sugieren Jarillo y Arroyave (1995). Para estos autores, la definición de las ciencias sociales, al igual que la de otras áreas del conocimiento, no es disciplinaria, sino que se trata de procesos cambiantes y del reconocimiento de que, aunque la fortaleza de la definición de las disciplinas y su coherencia interna son necesarias, no son suficientes, pues ellas se validan en la aplicación y definición de los objetos que actúan. En este sentido, es preciso decir que la salud no es originariamente del dominio de las ciencias sociales, sino que es una construcción que se asume en la búsqueda de explicaciones relacionadas con la naturaleza y las características del objeto de estudio; es por ello que, para estos autores, lo central en la reflexión sobre la relación entre las ciencias sociales y la salud es el objeto, el cual, como se señaló, rebasa el alcance de las disciplinas, que si bien contribuyen a su comprensión, no abarcan plenamente el problema.
En este orden de ideas, para adentrarse en el análisis del objeto es necesario comprender que este se deconstruye y reconstruye, y que tiene singularidades enmarcadas en un contexto. Por ello, se precisa identificar los procesos que lo explican en su condición de único y, a través de las distintas disciplinas, contribuir con explicaciones que den cuenta de su complejidad y alcance. Es en esta búsqueda que cobra sentido e importancia reconocer la relación entre saberes.
Lo señalado lleva a considerar que las relaciones entre las ciencias sociales y la salud dependen del tejido que se arma entre los saberes a la luz del paradigma dominante y los subordinados. Así pues, cuando se piensa, por ejemplo, en salud, y se actúa según ella, en el caso de necesitar evidenciar una enfermedad para poder tratarla y para que sea posible demostrar su presencia a través de indicadores de medición cuantitativa y verificación, lo procedente es seguir los cánones de la ciencia. Es desde esta perspectiva que los aportes de las ciencias exactas, las biológicas y las naturales son centrales, mientras que el lugar de las ciencias sociales es complementario, pues ayudan a hacer diagnósticos de necesidades de atención o a solucionar problemas inmediatos. En este marco, la salud se torna un asunto predominantemente procedimental y las ciencias sociales un instrumento práctico en el escenario de las técnicas de observación, entrevistas, encuestas o estudios etnográficos que incorporen las posibilidades de una relación de diálogo a partir de algunas variables socioeconómicas que permitan tener elementos de contexto.
Ahora bien, si lo que se busca es comprender la salud como medio para la realización de la vida, se imponen diálogos interdisciplinares e interculturales que, como lo han sugerido algunos teóricos en salud colectiva como Saúl Franco (1993), requieren tener presentes no solo los saberes y las prácticas, sino también los significados y la visibilidad que tienen los sujetos implicados en el proceso vital humano, el de salud-enfermedad-muerte. A este proceso Canguilhem (1971) lo denominó “modos de andar por la vida”, para subrayar el carácter dinámico y cambiante de la relación salud-enfermedad, y para mostrar estos estados como formas históricas y biopsíquicas ancladas en el pasado y que, a su vez, prefiguran los futuros posibles. Es por ello que la reflexión sobre la vida no se orienta a un sujeto ideal, ubicado por fuera de la vida, sino a la vivencia subjetiva de la relación salud-enfermedad, al cuerpo subjetivo.
La subjetividad en el campo de la enfermería se evidencia en que tiene en el centro de su objeto el cuidado de seres humanos portadores de saberes, angustias, dolores y derechos; se trata de una disciplina social y su vinculación con las ciencias sociales a través de los referentes que toma de la sociología, la psicología, la educación, la antropología, entre otras, aporta esencialmente a la comprensión de un cuidado que rebasa los alcances procedimentales, porque supone la comprensión del otro, sea el paciente, la familia o las comunidades, partes clave de las acciones de cuidado, como un proceso bidireccional que se configura en contextos de subjetividades, conocimientos y prácticas como concreciones de lo humano.
Por lo anterior, es pertinente que en el campo de la salud se tengan en cuenta propuestas que, sin desconocer la validez de las ciencias básicas, incorporen las ciencias sociales a la base de su fundamentación epistemológica, teórica y metodológica. Sin embargo, se debe partir de la premisa de que la relación entre las ciencias sociales y la salud no es un asunto exclusivamente técnico, pues en enfermería es fundamental cualificar el cuidado como diálogo profesional entre campos de conocimiento, comunicación que parte tanto de la ciencia biomédica como de la comprensión de la subjetividad y sus diferentes expresiones.
Decisiones metodológicas y sistema categorial
La realización de esta investigación trajo consigo la pregunta por la postura epistemológica como uno de los criterios orientadores para una selección informada de la metodología pertinente, lo que exigió una actitud de ruptura o, como lo sugiere Bourdieu (2008), al menos un cuidado epistemológico. Este punto es importante porque, como parte del mundo social, el investigador, específicamente preocupado por un objeto de estudio en el cual está inmerso, debe afrontar problemas fundamentales, como la dificultad de ruptura con la experiencia propia y la restitución del conocimiento obtenido en dicho proceso. Llevar a cabo esta ruptura es destacable cuando se da tanto un exceso de proximidad con el objeto como un exceso de distancia, e implica analizar y describir los hechos y el conocimiento ordinario y el académico mediante procesos elegidos en la recolección y en la búsqueda de diferentes voces que deban ser representadas.
Lo anterior obedece a que los efectos de la necesidad estructural del campo se cumplen a través de la contingencia aparente de las relaciones personales, vividas con simpatía o antipatía, fundadas en los encuentros, en las búsquedas de la afinidad de los habitus, en el rigor metodológico y en el respeto a los otros. Los sociólogos están siempre expuestos a ser llevados por la visión primera, efecto de la lectura interesada (intuición ordinaria) adherida a la anécdota y a detalles singulares, lectura parcial que orienta a una falsa comprensión fundada en la ignorancia de todo lo que significa el conocimiento científico o de la estructura del sistema explicativo. Acerca de la necesidad del primero, Bourdieu (2008) opina que:
La explicación científica, que proporciona los medios de comprender […], es también la que permite transformar. Un conocimiento acrecentado de los medios que gobiernan el mundo intelectual […] debería enseñarle a situar sus responsabilidades allí donde se sitúan realmente sus libertades, y a rehusar obstinadamente las cobardías y los abandonos infinitesimales que le dejan toda su fuerza a la necesidad social (p. 15).
En la búsqueda de este conocimiento científico quien construye un objeto de investigación de la realidad social se reconoce como parte de ella, factor que influye en su parcialidad, ya que se ubica en la posición del espacio estudiado, y es por ello necesaria la reconstrucción del proceso, no siempre completo en los inicios. Esto aplica tanto para revisiones documentales, las cuales crecen y llevan a que se amplíen las revisiones y los textos utilizados, como para los participantes, en la medida en que se clarifican sus características y la manera como se llega a la saturación. Dicho en palabras de Bourdieu (2008):
Cuando la investigación tiene como objeto el universo mismo donde ella se lleva a cabo, los logros que procura pueden ser reinvertidos inmediatamente en el trabajo científico a título de instrumentos del conocimiento reflexivo de las condiciones y de los límites sociales de ese trabajo que es una de las armas principales de la vigilancia epistemológica (p. 28).
Según esta perspectiva, en este caso en que la universidad es ese objeto de investigación y, a la vez, el lugar en el que se ubica, no se puede separar la intención de establecer la estructura del campo universitario como espacio de muchas dimensiones, construido sobre la base del conjunto de relaciones y luchas de competencia, de la descripción de las lógicas que aspiran a conservar o a transformar la institución para redefinir la jerarquía de los poderes y, por lo tanto, los criterios que la sustentan.
Sumado a lo anterior, resulta importante hacer énfasis en otra consideración metodológica relacionada con el objeto de estudio. Esto es, que pensar las ciencias sociales como proceso complejo de conocimiento supone también, como lo propone Ortiz (2012), comprender que en la base de cada una de las disciplinas existe una concepción del mundo que se expresa en los referentes teórico-metodológicos, el rol del sujeto cognoscente y el proyecto social que ilumina las articulaciones con los distintos campos del saber, ya sea que se trate de las ciencias sociales o de las denominadas ciencias exactas, duras o aplicadas.
Diseño del estudio
Ahora bien, para entender cómo se presentan en este libro las ideas planteadas anteriormente, es pertinente aclarar que la investigación se basa en una estrategia cualitativa con características de diseño abierto y emergente, por lo cual el desarrollo de los objetivos es simultáneo y sujeto a modificaciones de acuerdo con la emergencia de hallazgos a lo largo de la investigación. Para dar cumplimiento a este tipo de diseño, en la investigación se recurre a una estrategia documental, en la que se incluye una revisión de programas académicos que permite reconocer su relación con las ciencias sociales, y se combina con diferentes técnicas interactivas. A continuación, se indica brevemente la forma en que se abordaron estos métodos.
Estrategia documental
La revisión documental de las categorías orientadoras, así como de las emergentes durante el proceso, se hizo de manera intencional en bibliotecas, archivos personales, archivos institucionales de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia y centros de documentación en la ciudad de Medellín. Para llevar a cabo dicha revisión, se elaboraron fichas categorizadas de contenido, fichas de indización coordinada y memos analíticos, lo cual orientó a una estrategia de triangulación con las diferentes categorías emergentes de la información recolectada.
Las categorías mediante las cuales se hizo la aproximación a la revisión documental, y que permiten dar cuenta de la validez y confiabilidad de los hallazgos, se centraron en las ciencias sociales como campos disciplinares (sociología, antropología, psicología y pedagogía) y en estudios específicos que, desde las ciencias sociales, trabajan la salud, el cuidado y la enfermería como profesión. Asimismo, entre estas categorías se incluyeron temáticas sobre la sociología de las profesiones, en este caso solo para enmarcar la enfermería en su carácter profesional. En cuanto a la enfermería y el cuidado, la revisión se enfocó en su evolución histórica, su institucionalización y el contexto geoespacial en cada etapa de su evolución temporal y relacional.
Por otro lado, como se indicó anteriormente, con el fin de contextualizar las reflexiones acerca del objeto de estudio, en esta revisión documental se hizo también, acorde con los objetivos del proyecto, una lectura de los diseños curriculares del pregrado en Enfermería de la Universidad de Antioquia en la propuesta vigente en el año 2019. Con ello se buscó identificar referentes de lectura que evidenciaran la relación de la enfermería y las ciencias sociales en el ejercicio de formación de los profesionales en enfermería.
En primer lugar, se revisaron los programas en relación con las conexiones explícitas que plantean con las ciencias sociales, expresadas en objetivos, unidades temáticas y bibliografías de apoyo, y, en segundo lugar, se identificaron ejes transversales de las ciencias sociales presentes en diferentes asignaturas cuya denominación orienta a las ciencias biomédicas o a la salud como hecho objetivo. Conceptualmente, este componente estuvo acompañado de una revisión documental acerca de la formación profesional en el campo de la salud y algunos referentes sobre las relaciones que se establecen entre los actores protagónicos en el interior de los centros docentes, en función de lo pedagógico y del papel de las instituciones formadoras.
Técnicas interactivas
Las técnicas interactivas utilizadas para la investigación fueron las entrevistas grupales (EG) e individuales (E) y las conversaciones informales. Estas se integraron al diseño del proyecto como un método de validación de los resultados parciales obtenidos en la revisión documental, estrategia clave seleccionada para el estudio. Su aplicación permitió, además, una complementación de los hallazgos cuando en la revisión se identificaron inconsistencias o aspectos no comprendidos para la investigadora.
Así pues, se realizaron tres entrevistas grupales con profesionales de enfermería e investigadores del cuidado con una duración aproximada de dos horas cada una. En ellas se contó con la participación de doce profesionales de enfermería de ambos sexos. Los criterios de selección de participantes fueron: la formación, el tiempo de experiencia, el conocimiento y el desempeño de la profesión en áreas clínicas y comunitarias. Además, se buscó tener distintas voces y, por ello, las entrevistas se realizaron con la siguiente diferenciación:
El primero de los grupos fue de profesionales en enfermería con especialización en ciencias sociales o en enfermería, y con amplia experiencia en docencia, investigación o áreas administrativas y asistenciales. Todas las personas en este grupo son, además, jubiladas de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia y poseen producción académica acerca de lo curricular y la profesión enfermera.
El segundo grupo estuvo conformado por profesionales de enfermería, con experiencia media desde su egreso, actualmente activos como docentes o investigadores del área clínica o comunitaria, y con responsabilidad o participación en los procesos de transformación curricular.
El tercer grupo, por su parte, estuvo compuesto por profesionales egresados de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia que se desempeñan en el cuidado en instituciones prestadoras de servicios de salud.
Es importante anotar aquí que, debido a actividades y compromisos previos, algunas de las personas invitadas no pudieron asistir a las sesiones colectivas, por lo cual se recurrió, como se mencionó anteriormente, a entrevistas individuales y conversaciones informales con ellas con el propósito de no perder sus aportes, desde experiencias diversas, que enriquecieran los análisis y los resultados. Esta información ofrecida por los participantes, tanto en las entrevistas grupales como en las individuales, fue grabada, transcrita y codificada para su correspondiente análisis y la posterior presentación de los resultados.
Por último, como estrategia de validación, complementación y revisión del documento final, y al considerar que la profesión de la autora de este libro no está relacionada directamente con la educación formal en enfermería, se sometieron los avances parciales y definitivos obtenidos en la revisión documental, en diferentes momentos, a la lectura y las sugerencias por parte de profesionales de reconocida experiencia en las áreas de la salud, la enfermería y las ciencias sociales.
Sistema categorial de la investigación
Los sistemas categoriales, como técnica metodológica recomendada por Galeano y Aristizábal (2008, p.164), constituyen una estrategia gráfica que hace visible, de manera sintética, las jerarquías y relaciones entre los conceptos y las categorías que dan cuenta del objeto de análisis. Estos sistemas implican una reflexión teórico-metodológica guiada por el objeto y los objetivos de la investigación y apoyan la focalización de las búsquedas provenientes de múltiples fuentes documentales y la agrupación de la información. Se trata, entonces, con la elaboración de un sistema categorial, de tener una guía teórico-metodológica y una herramienta pertinente para el diseño de los instrumentos de recolección que ayudan a sistematizar la interpretación de los datos.
En el caso particular de este libro, el punto de partida es considerar que las ciencias sociales, por su carácter de construcción permanente, inciden y, a su vez, son modificadas por la realidad social. Así pues, con base en esto, en la revisión documental y en la reflexión teórica, el desarrollo de esta investigación llevó a identificar como núcleo, de acuerdo con el propósito de formación de la enfermería, la pregunta por las relaciones que se pueden establecer entre esta formación y los ejes temáticos de las ciencias sociales.
En tal sentido, uno de los ejes centrales ha sido identificar temáticas de las ciencias sociales que inciden en el cuidado a través de la historia, es decir, sinergias con la enfermería, proceso en el cual se comparten problemas con intereses específicos que enriquecen los aprendizajes y la práctica de la profesión. De aquí que desde el sistema categorial de la investigación se diferencien tres contextos o planos de interrelación entre las ciencias sociales y la enfermería: el contexto geoespacial, el contexto institucional y el contexto profesional. (Véase esquema 1.1).
Contexto geoespacial
El primer contexto corresponde al geoespacial, en sus ámbitos global, regional, nacional y local, en los cuales se determinan procesos que impactan los proyectos educativos que, a su vez, como parte de la realidad, inciden en las formas de ser y hacer de las mismas instituciones formadoras. En el momento actual con predominio de la globalización, entendida esta no únicamente desde lo económico, sino también desde lo sociopolítico, se requiere la contextualización reflexiva de las profesiones, en este caso de la enfermería y su función principal, el cuidado, con el fin de comprender las implicaciones que dicho fenómeno tiene en ámbitos como el cultural, en el cual se han dado nuevas formas de acercamiento al cuidado y de preservación de la salud a partir del reconocimiento tanto de daños a esta como de posibilidades para construir alternativas de vida con los otros (familias, pacientes o grupos sociales).
Por otro lado, en este marco geoespacial se destaca la migración permanente o temporal, que, como condición ligada a la globalización, representa realidades particulares para la ciudadanía y genera respuestas que, desde las profesiones, son necesarias. Como resultado de ella se producen, por ejemplo, cambios trascendentales en el ámbito laboral que inciden en los trabajadores de la salud, como es el caso del personal de enfermería, en sus condiciones laborales y en su hacer profesional.
La globalización significa entonces, para los futuros enfermeros, un fenómeno relevante para comprender y ubicar su tarea en un tiempo y un espacio específicos, y, asimismo, para aprender a integrar en la vida cotidiana las experiencias sin dejar que las enfermedades imposibiliten la vida misma o sean su eje central. De esta forma, el profesional puede entender que el cuidado, más que un hecho objetivo, es una realidad humana que trasciende lo observable, lo cuantificable y la relación órgano-función, circunstancia que hace que en el ámbito global se requiera una comprensión y una aplicación de la enfermería que supere los avances tecnológicos e informáticos. Esta reflexión aplica también para el ejercicio investigativo y docente, en lo global, lo regional, lo nacional y lo local, afectados por la ruptura de fronteras y, en esa medida, modificados culturalmente, aunque con ritmos diferentes.
En este orden de ideas, la cultura constituye un referente clave en la comprensión de distintas expresiones y formas de construir la vida, y, por tanto, de las necesidades de un cuidado que proteja al sujeto y a la sociedad en medio de la globalización. En tal sentido, surge la pregunta por el papel protector de la cultura en la sociedad y las posibilidades de ampliación de las profesiones de la salud, en particular de la enfermería. Asimismo, en este contexto geoespacial interesa reconocer el valor socialmente asignado a la educación pública universitaria, el compromiso social y político de estas, y su ética ciudadana, asuntos fundamentales para determinar el enfoque con el que las universidades y las facultades asumen las propuestas curriculares y los equipos docentes que las sustentan. Estas inquietudes conducen más allá del marco geoespacial en el cual se ubican las instituciones formadoras y permiten comprender los cambios culturales, informáticos y espacio-referenciales.
Contexto institucional
En consonancia con lo anterior, un segundo contexto en este mapa categorial es el institucional, que en este caso hace referencia a la Universidad de Antioquia, lugar en el que se ubicó el estudio. Es importante tener en cuenta este contexto, pues las instituciones, más allá de la organización, se entienden como el armazón de la acción humana que contiene los hechos sociales desde las reglas y creencias de la propuesta educativa universitaria. Además, se constituyen como un lugar donde se tejen relaciones en el marco del conocimiento y la formación para el trabajo, un espacio macro- y microsocial en el que se hace visible el plano simbólico de la organización universitaria.
Desde lo global se definen rutas que son clave en el rol social y político de las universidades, y a partir de allí se obtienen criterios que son tenidos en cuenta por los ámbitos nacionales, regionales y locales en su propósito de competir globalmente e inscribirse en este contexto y en las demandas para la educación superior. De igual manera, la sociedad del conocimiento plantea exigencias que las mismas organizaciones formadoras deben cumplir en el escenario local, el cual también está condicionado por problemáticas propias de los contextos específicos.
Así pues, es preciso tener en cuenta, por un lado, categorías relacionadas con el sistema educativo nacional y sus vínculos con el contexto internacional de la educación, aspecto clave de su normatividad vigente, y, por el otro, las directrices de la universidad consideradas en su plan de desarrollo en lo concerniente al área de la salud y sus compromisos con la vida humana. A partir de este contexto es importante reconocer las principales directrices de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia, las cuales se destacan en el Proyecto Educativo Institucional (pei), en el currículo y en el plan de estudios. Allí las relaciones entre las ciencias sociales y la enfermería se explicitan como eje transversal que garantiza en la institución la identidad social desde dimensiones como integración, estrategia y compromiso que configuran la acción universitaria.
Contexto profesional
Por último, el tercer contexto corresponde al profesional, que articula la realidad de las profesiones en cuanto campo de formación y de desempeño en la sociedad, pues estas son una concreción de discursos, símbolos y prácticas que dan identidad. En este caso, se entiende la enfermería relacionada con ejes como la evolución histórica, sus campos de formación y sus elaboraciones, consideradas por los profesionales como teorías y modelos teóricos de diferente alcance.
Desde la sociología de las profesiones, el vínculo de la enfermería a la profesionalización se relaciona con la regulación, la organización profesional y gremial, la vocación, la autonomía, la institucionalización y las bases teórico-prácticas de análisis de la enfermería. Por lo tanto, en este contexto se incluyen dimensiones del cuidado de enfermería como práctica profesional, además de alcances y retos del cuidado como objeto de la profesión.
Ahora bien, a partir del supuesto de que los contextos geoespacial, institucional y profesional mantienen relaciones recíprocas y dinámicas, interdependientes de los contextos sociohistóricos y culturales, en el centro de este sistema categorial se destacan algunas relaciones que, desde los enfoques, las temáticas y lo metodológico, dan cuenta de particularidades y confluencias entre disciplinas de las ciencias sociales como la sociología, la psicología, la antropología y la pedagogía, marco en el cual se presenta a las ciencias sociales como campo interdisciplinario. Todos estos asuntos se exponen con más detalle en el capítulo 2, donde se plantea en profundidad el sistema categorial que orienta la lectura de este texto.
Esquema 1.1 Sistema categorial de la investigación