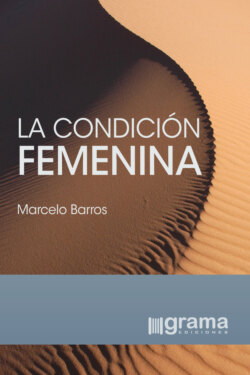Читать книгу La condición femenina - Marcelo Barros - Страница 7
ОглавлениеI La condición femenina
De un cuerpo fuera del sentido
“Me habría gustado escribirte acerca de la teoría sexual, pues tengo algo entre manos que me parece admisible y que se confirma en la práctica; pero sigo perplejo ante lo +++femenino, y eso me induce a desconfiar de todo el asunto”.
S. Freud, carta a W. Fliess 5-11-1899
El sexo corporal de la mujer
En la página 14 de Aun, leemos que al hombre, en tanto que está provisto del órgano al que se le dice fálico, el sexo corporal de la mujer no le dice nada. Y no le dice nada “a no ser por intermedio del goce del cuerpo”, según se afirma en la página siguiente. ¿Cuál es el sentido de eso? Que una mujer es enigmática porque no hay en su cuerpo nada que haga signo del deseo ni del goce, sobre todo cuando se trata de su deseo y de su goce, de los que le son más propios, para quien habla la lengua del deseo que es la lengua del falo. El enigma de la feminidad es el de su sexo corporal. Es un asunto que concierne al cuerpo de la mujer, porque no sabemos lo que es el cuerpo de una mujer más allá del falo que puede representar, y que es precisamente lo que ella no es. Decir que es un asunto de cuerpo no implica una reducción a la mera morfología. No se habla del cuerpo en el campo del psicoanálisis sin hablar también del goce ligado a ese cuerpo. Solo quienes no entienden nada del psicoanálisis ven esto como una referencia naturalista, porque el cuerpo, para la teoría analítica, no tiene nada que ver con la naturaleza. La importancia concedida a la diferencia sexual anatómica se vincula con la incidencia del significante en el imaginario corporal y en lo real del goce que lo acompaña. Siempre se señaló que la lógica del significante encontraba un punto de eclipse en el momento de representar lo femenino. Así lo sostuvo Lacan en sus Escritos, y también en Aun al puntualizar:
a) que nada especifica a la mujer como tal salvo su sexo.
b) que el sexo de la mujer no le dice nada al hombre.
Los caracteres sexuales secundarios son atributos de la madre y no de la mujer. Y todas las demás galas con las que ella puede proponerse como objeto deseable se sostienen de partes del cuerpo fetichizadas y propuestas como atributos fálicos. Es por eso que Lacan dice que solo por intermedio del goce del cuerpo, es decir, de un cuerpo recortado por el fantasma y falicizado, la mujer dice algo al erotismo viril. La mujer misma, en tanto sujeto, participa de ese falocentrismo. Por eso, la pregunta histérica por la mujer es perfectamente equivalente al esfuerzo por simbolizar el órgano femenino:
“Cuando Dora se pregunta ¿qué es una mujer? intenta simbolizar el órgano femenino en cuanto tal”. (Lacan, J., Las psicosis, Paidós, Barcelona-Bs. As., 1986, pág. 254).
El abanico de la clínica de la neurosis está regido por ese ensayo de simbolización –y desconocimiento– del órgano femenino. Se entiende que en ese esfuerzo de lo que se trata es también y principalmente de la simbolización de un cuerpo en goce, y de un goce que resulta extraño a la lógica del falo y la castración. Eso implica también un desconocimiento, a la vez que una creencia tenaz: la creencia en el falo materno. No debemos engañarnos al simplificar esta noción. Hay muchos modos de atribuirle el falo a la madre y al resto de las mujeres, y no es éste un asunto de hombres solamente. ¿Qué es atribuir el falo a las mujeres? Es creer que su goce está regido por la misma lógica que rige el goce del hombre, lo cual es por otra parte verdadero, pero hay algo de más, como dice Lacan. Es pensar que allí se sostienen las mismas condiciones, la misma lógica en el campo del amor, del deseo y del goce, que es el de nuestra pertinencia. El hombre ya le supone el falo a la mujer ahí donde él cree que ella cuenta con los mismos límites que él; incluso si piensa que ella cuenta con algún límite. Postular que el sexo corporal de la mujer no le dice nada al hombre significa que, en ese lugar específico, y desde la perspectiva fálica, la feminidad no da señal de nada, en tanto el falo es la lengua del deseo y todo lo que el cuerpo “dice” como deseo y para el deseo lo dice con ese significante, como se sostiene en la página 248 de Las formaciones del inconsciente:
“Lo que le importa al sujeto, lo que desea, el deseo en cuanto deseado, lo deseado del sujeto, cuando el neurótico o el perverso tiene que simbolizarlo lo hace literalmente en última instancia por medio del falo”. (Lacan, J., Las formaciones del inconsciente, Paidós, Bs. As., 1999).
Desde la dialéctica del falo y de la castración (siempre van juntos), desde este lenguaje, los dos sexos se “hacen señas” significándose a sí mismos como objetos deseables y significando lo que desean. También se significa lo que no sería valioso, lo cual se omite a veces y es igualmente importante. El eje falo-castración es aquello con lo que se construyen los cuerpos. Pero lo que se comprueba de una manera más que patente, es que, como bien señala J.-A. Miller en la página 82 de su curso sobre los semblantes, solo hay esbozos de simbolización del genital femenino, “a diferencia de la proliferación, la exuberancia del semblante fálico, completamente destacable en todas las civilizaciones” (Miller, J.-A. De la naturaleza de los semblantes, Paidós, Bs. As., 2001). La lengua del deseo es una lengua fálica, y esa es la razón de que Freud entendiera que había una sola libido –masculina– porque todo lo que es sexualizado, investido eróticamente a nivel de los fantasmas inconscientes, tiene una significación fálica.
La forma fálica es el patrón de lo que Freud llama “ilusión”, porque nos permite significar lo real del sexo y de la muerte asignándole un valor positivo o negativo. Aparte de un significante, el falo se nos revela como una función de sexualización. Se faliciza, por así decirlo, todo lo que se quiera proponer como un valor erótico idealizado o degradado. Porque el objeto degradado también tiene un valor fálico, y así las variadas máscaras de la feminidad valen para el deseo por su significación fálica. “Virgen” o “prostituta” no son términos rígidos, sino dos polos de una gama muy diversa de significaciones fálicas de la feminidad, diversamente combinables, en las que se incluyen los modos tiernos o sensuales, desabridos o excitantes, maternales o aniñados, ingenuos o provocativos. Si el órgano vaginal entra en el juego del deseo es por medio de una función fantasmática que lo “ficcionaliza”, y esto quiere decir que lo hace ser otra cosa que lo que es. El patrón fálico es lo que rige esa ficción, aunque ella pueda darse bajo cualquier registro pulsional, como el oral que es el más frecuente (una mujer decía, cuando veía un hombre que la excitaba, que “se le hacía agua la c…”). La muy conocida imagen de la copa, del Grial como símbolo de la feminidad, no deja de tener una significación fálica en la idea del “pene hueco” ya señalado por Lacan en la página 452 de Las formaciones del inconsciente. Construir ficciones es lo que hacemos permanentemente con la realidad. Nos lo muestra de un modo claro Freud en su trabajo sobre “El poeta y los sueños diurnos”, que en realidad trata del poeta y “el fantasear” –das Phantasieren–. Ahí vemos que se fantasea todo el tiempo, se vela lo real todo el tiempo. Jamás toleramos lo real desnudo, sin vestirlo de significaciones siempre fálicas, de interpretaciones, de una estructura más o menos narrativa o poética, trágica o cómica. Se aprecia bien este carácter de in-vestidura, de ropaje, que el sujeto le otorga a lo real y a sus retoños, en el término mismo que Freud emplea para designar la operación de velamiento que lleva a cabo el lenguaje onírico: verkleiden. Significa disfrazar, vestir, cubrir, pero con la connotación de “travestir”, de cubrir una cosa con las ropas de lo contrario a lo que ella es. Vestimos la realidad cruda con significaciones y esas significaciones nos consuelan; alivian la angustia de esa que es, como decía Borges, la mayor de las congojas: la prolijidad de lo real. Lo que Lacan llama en su seminario veinte la función fálica, es una función de consolación, tanto en el nivel de las significaciones del deseo como en el nivel del goce. La significación es fálica porque el falo es el referente último de todo lo que decimos.
Es la tesis de Freud: al final de nuestro discurso, de cualquier discurso, en última instancia hemos hablado velada o explícitamente del falo y de la castración. Porque el falo –que no es el pene– es por sobre todas las cosas el simulacro esencial, el semblante de los semblantes, un “sustituto real”, en suma, el consolador por excelencia, tal como lo propone la página 355 de Las formaciones del inconsciente. Se trata ahí del falo como significante del deseo, de ese falo que encontramos por todas partes, menos allí donde se lo espera, que es en el plano del encuentro sexual. Porque en el encuentro –o desencuentro– genital es donde el falo, el falo como tal, como sexual, nos falla. Pero las ficciones fálicas, en cambio, permiten que nos hagamos ilusiones y pululan por todas partes. Toda ficción es consoladora porque vela lo real que nos angustia. ¿No es esto lo que la teoría psicoanalítica nos dice acerca de la función de cualquier ensoñación, en tanto el sueño busca proteger el deseo de dormir? ¿No dijo Freud que en el fondo todo sueño es un “sueño de comodidad”, una consolación, una satisfacción alucinatoria, y en cierto sentido una masturbación? También es verdad que el deseo de dormir no es lo único que hallaremos en los sueños. En todo caso, a lo largo de este libro veremos que en la feminidad hay algo que contraría a esa función de consolación. Si por un lado ella juega el juego y su destreza para enmascararse es notoria, en lo femenino hay algo que se opone a las transacciones de la comodidad.
Freud ganó para siempre la condena de los obtusos al postular que el sexo de la mujer era el prototipo subyacente a cualquier representación de un órgano desvalorizado. Por supuesto, la torpeza inmejorable de sus críticos tomó eso como una desvalorización de la feminidad. Lo que la clínica mostró en ese entonces –y lo sigue haciendo– es que horror, odio, desprecio y disposición a la homosexualidad pueden ser los efectos negativos del descubrimiento de la diferencia sexual. Y la diferencia sexual reside, esencialmente, en que hay quienes no tienen el falo, aunque lo cierto sea que a la mujer no le falta nada en lo real. Es algo que decimos con Lacan aunque a menudo sin medir la importancia de lo que eso implica, porque lo decimos como si quisiéramos expresar: “En el fondo, no hay nada de qué asustarse ante el cuerpo de una mujer, porque a la mujer no le falta nada”. Pero si se consideran las cosas desde una perspectiva lacaniana, habría que decir que es justamente porque nada falta en el cuerpo femenino que la angustia aparece ante él. ¿No es lo que Lacan nos enseña, que hay angustia cuando nada falta? Lo único que especifica a la feminidad como tal es su sexo, pero este sexo que es el suyo no constituye un atributo significante y está por fuera de toda atribución. En realidad, y esto es el punto fundamental en el abordaje de la feminidad, ni siquiera se trata de ausencia de falo porque ahí donde concebimos esa ausencia ya hay una atribución fálica. El sexo corporal de la mujer se presenta en principio como algo que está por fuera de la dialéctica de la presencia y la ausencia del falo. Ni positivo ni negativo, ni dulce ni amargo. No dice nada. Es un silencio, y tenemos que decir que es un silencio mudo, porque hay silencios que hablan. Hablan cuando están articulados en la dialéctica de lo presente y lo ausente. Ese silencio del sexo corporal de la mujer es otra cosa; no es un atributo negativo, sino que es una ausencia radical de atribución, lo que es muy diferente. El sexo corporal de la mujer es la negación de todo semblante, y por eso la tan conocida queja de las mujeres “no tengo qué ponerme” guarda una verdad de estructura que hay que saber leer: no se trata de ponerse algo para cubrir la ausencia de lo que nunca se trató que tuviese. La ausencia fálica misma ya es algo que la mujer “se pone”. Esto es algo articulado como tal por Lacan en la página 155 de La relación de objeto:
“Este falo, la mujer no lo tiene, simbólicamente. Pero no tener el falo simbólicamente es participar de él a título de ausencia, así pues es tenerlo de algún modo”. (Lacan, J., La relación de objeto, Paidós, Bs. As., 1998, pág. 155).
Esta es una idea a la que debemos conceder toda su importancia y debe guiarnos en la consideración de este tema. Que una mujer se suponga a ella misma –o que el otro la suponga– como carente de falo ya constituye una elaboración simbólica, ya es un modo de hacer que su sexo “diga algo”. La ausencia de falo no es un silencio, sino más bien un callar que es declarativo en un contexto de diálogo, como la carta que uno juega dada vuelta. No por ello es menos carta, ni participa menos del juego. En cambio, el sexo corporal de la mujer como real no “hace señas” porque está fuera de todo sentido. Solo cuando es investido fálicamente por el fantasma de él –y el de ella–, ese cuerpo dirá “no tengo”. Decir eso es, con todo, tener algo que decir. Hacer de su sexo una ausencia de falo, ya es una operación fálica que una mujer, como sujeto, lleva a cabo y por la cual investirá su cuerpo de valor fálico, hará de él un falo presente que vela y evoca el falo ausente que contiene. Todo esto significa que pensar lo femenino como “falta de” resulta de esa elaboración que lo hace entrar en la dialéctica falocéntrica bajo el signo de un menos.
“¿Qué quiere decir lo que no tiene? Aquí estamos ya en el nivel donde un elemento imaginario entra en una dialéctica simbólica… en una dialéctica simbólica lo que no se tiene existe tanto como todo lo demás. Simplemente está marcado por el signo menos”. (Lacan, J., La relación de objeto, Paidós, Bs. As., 1998, pág. 125).
Un “menos”, insistimos, declarativo, una atribución que permite la identificación de la mujer y la construcción de una máscara. Esto quiere decir que tanto le posibilita a ella identificarse, como al partenaire identificarla. La máscara fálica con la que la mujer se viste –incluso desnuda– es una ficción. Pero la misma ausencia del falo en su cuerpo que esa máscara vela forma parte de esa ficción. Es la elaboración simbólica de su feminidad corporal, de su sexo silencioso e inenarrable. Porque el sexo corporal de la mujer no es una nada, ni un vacío. La nada y el vacío ya son idealizaciones, embellecimientos discursivos de un real desconsolado y crudo. Freud lo supo ver cuando imaginó las artes del tejido y el hilado como artes femeninas destinadas a velar el sexo de la mujer. No se comprende el alcance de ese comentario de Freud si no se entiende que todo discurso tiene también un estatuto textil. Tejemos fantasías para vestir con ellas el mundo y el cuerpo. La imagen fálica es el molde esencial para elaborar esas ficciones que son el varón y la mujer. Sin embargo, más allá de estas consideraciones de carácter general, hay que demorarse en esta indicación freudiana que hace de la mujer una tejedora por excelencia. Hay en ello una huella importante para captar la lógica de su goce, porque lo que se teje, antes que nada, son significantes, pero no siempre lo que las mujeres tejen está regido por el patrón fálico. Sus redes no son redes que siempre agraden a la masculinidad o a los ideales de unicidad y coherencia.
Entonces, si hay algo angustiante en el cuerpo de la mujer no se trata justamente de lo que le falta. La falta es lo contrario de la angustia. Lo angustiante es lo que de su sexo está por fuera de la dialéctica presencia-ausencia del falo. La idea que hace del órgano vaginal algo inferior, mutilado o no desarrollado, ya es una idea falocéntrica, tan falocéntrica como la idea que lo convierte en un alhajero. Ambas son significaciones sobre la feminidad basadas en el eje falo-castración. La feminidad corporal está sin embargo más acá de la atribución de esa minusvalía o supervaloración, y es en esta exterioridad radical respecto de la capacidad atributiva del eje falo-castración donde reside su eficacia angustiante, y no en la valoración deficitaria. Precisamente es por eso que ella encarna lo real como tal, y más por sostener un cuerpo-en-goce que se basta a sí mismo en la medida en que no se presta a la lógica de la falta que es la del significante. Es únicamente desde esa lógica que un elemento cualquiera de la realidad puede aparecer marcado de negatividad o de insuficiencia (no son la misma cosa). Es habitual pasar por alto (sobre todo las mujeres) que la dialéctica del falo también pone en minusvalía al varón, o mejor dicho, a su miembro viril, que siempre aparecerá más o menos fallido e insuficiente respecto del falo. El falo agujerea el cuerpo del hombre con un tener del que no sabe servirse, así como agujerea el cuerpo de la mujer con un no tener. Todo esto determina que cada vez que abordemos la cuestión de la feminidad debamos tener en cuenta dos regímenes diferentes a los que ella obedece.
Una parte de lo que llamamos feminidad se vincula a la comedia de los sexos y a la dialéctica falo-castración. Es la parte accesible a la investigación freudiana, donde la mujer es un sujeto de la experiencia analítica. Se vincula a la verdad, que es la dimensión en la que cobran un sentido las categorías de lo manifiesto y lo latente. Su sexo corporal entra en esta dialéctica a través de un proceso de histerización, por el que sabemos que una vagina puede ser fantasmáticamente un falo, una boca y hasta una mirada (en el sueño de un paciente de Freud la parte inferior de los ojos de una mujer evocan el recuerdo infantil de haber visto la “carne viva” de los labios de la vagina). Se trata, en el fondo, de una histerización del órgano vaginal:
“…la vagina entra en función en la relación genital mediante un mecanismo estrictamente equivalente a cualquier otro mecanismo histérico”. (Lacan, J., La angustia, Paidós, Bs. As., 2006, pág. 83).
La Otra parte nos remite a las relaciones más estrechas entre lo femenino y el registro de lo real. Se trata de un aspecto de la mujer, de su amor, de su deseo y de su goce, que no entra en la lógica del eje falo-castración, que está fuera del juego de los semblantes fálicos de la feminidad y la masculinidad. Este aspecto de lo femenino es el que llevó a Freud a recurrir a la metáfora del continente oscuro, y a preguntarse por lo que una mujer quiere. Algo que no resulta fácil de localizar dentro o fuera del análisis, justamente porque es la parte que, al decir de Lacan en De un Otro al otro, tiene “domicilio desconocido”.
Die Frau, das Weib
En alemán hay dos términos para designar a la mujer, que son die Frau y das Weib. El primero, Frau, como era de esperarse, es de género femenino. Sin embargo el segundo, Weib, es neutro, lo que resulta por demás curioso. ¿Hay una palabra más femenina que la palabra “mujer”? No encontramos esa doble designación del lado masculino, donde der Mann, señala inequívocamente al varón con el artículo masculino que le corresponde. El uso del neutro se podría entender en el caso del niño –das Kind– o de la niña o mujer muy joven, la doncella –das Mädchen– por lo que puede suponerse de indefinición sexual en ellos. Pero Weib nombra cabalmente a la mujer y resulta llamativo que, entonces, esa voz venga precedida del artículo neutro, das. No es, sin embargo, esta peculiaridad gramatical lo más relevante. Actualmente la palabra Weib ha pasado a ser un término impropio y a veces chocante para referirse a la mujer. En tiempos de Freud era de uso corriente y es con ese significante que él siempre la nombra, incluso cuando habla de la feminidad –die Weiblichkeit– o de la sexualidad femenina –die weibliche Sexualität. Freud nunca habla de Feminität, que es un significante al que podría haber recurrido. Hoy, el uso del término Weib puede resultar un tanto ofensivo, y lo aceptado es designar a una mujer como eine Frau (una mujer). Originalmente se reservaba esa voz para la mujer casada (Frau = señora) mientras que el diminutivo Fräulein –señorita– recaía sobre la que permanecía soltera. Razonablemente, hay que decirlo, la protesta objetó que eso daba a entender que una mujer se hacía mujer recién después del matrimonio, y no antes. Resultaba absurdo y disminuyente nombrar como “señorita” a una mujer ya hecha y derecha por el solo hecho de permanecer soltera, sobre todo cuando esa diferenciación no se hace para el hombre. La objeción es perfectamente justa. ¿Pero por qué se suprimió el uso de Weib? No es difícil adivinar que se trata de un significante que se prestaba a un uso despectivo, vinculado a la asignación de un rol servil. Propongamos en castellano una frase poco grata del tenor de: “¡Mujer, sírveme la cena!”. Eso ofrece una idea de lo que impregna al término Weib, dado que sería ése, y no Frau, el significante que correspondería a una frase como la que expusimos. Sin embargo, no se trata unívocamente de la mujer sumisa. Das Weib nombra a la mujer como “Otro absoluto”. La razonable supresión del término lo convierte a la vez en algo preciado para el psicoanálisis que se ocupa de los desechos, de lo que el poder echa a la papelera de reciclaje. Allende las etimologías, si se aborda la cuestión desde la experiencia analítica preferiría reservar el término femenino die Frau para designar aquel aspecto de la feminidad que ha pasado al plano de la ley, y que por lo tanto entraría dentro de la dialéctica del significante y de la lógica del falo. Es una feminidad que, al igual que la masculinidad, se define en función de su relación al falo. Por el contrario, encuentro en el carácter neutro de das Weib el eco de ese aspecto de lo femenino que se manifiesta como una alteridad radical, no solamente respecto del varón, sino también respecto de esa feminidad que estaría dentro de la ley. Freud lo articula sin hacerlo explícito: él afirma claramente en “Análisis terminable e interminable” que lo femenino es algo rechazado por ambos sexos. Si esto es así, entonces la feminidad se nos presenta como no-toda, como al-menos-dos. Porque habría una feminidad rechazada, y otra que la rechaza, y esta última es admitida. ¿Cómo pensar eso femenino del que ambos sexos, tanto el varón como la mujer, se apartan? Se trata ahí de un cuerpo y de un goce de ese cuerpo que permanece virgen de elaboración discursiva, más acá de la ley, más acá del eje falo-castración y más acá, incluso, de una feminidad concebida como carencia de falo, dado que allí donde se carece de él se está, pese a todo, en relación con él.
Lo virgen y lo real
“El tabú de la virginidad” es un texto freudiano que anticipa dos puntos importantes de la enseñanza de Lacan.
1) El primero es el de la intimidad entre lo femenino y lo real, concebido éste como lo que estaría fuera del campo del sentido. Hay algo “virgen” en la feminidad, pero no en el sentido de ausencia de relaciones sexuales, sino como lo que no ha sido tocado por la lógica misma del falo y la castración.
2) Un segundo punto se refiere a la cuestión de “la pretendida frigidez de la mujer” (Lacan) que en realidad pone en juego el enigma de su goce Otro y no solamente el problema de su inhibición del goce fálico.
Con respecto a lo primero, el artículo de Freud sostiene que la idea primitiva de que la mujer como tal, y no ya solamente como virgen, sería tabú, muestra que ella encarna lo que Lacan designa como el Otro absoluto en “Ideas directivas para un congreso sobre la sexualidad femenina”. Se destaca su carácter extranjero, no especular, refractario a un modelo de totalidad de la imagen del cuerpo regida por el patrón fálico y también a la totalidad del grupo, del “cuerpo social”. Cumple una función de resto, que a la vez de causar el deseo también suscita angustia y la hace objeto de segregación, hostil o idealista. En este texto al que aludimos, la virginidad aparece como una metáfora de lo real porque la condición virginal de la mujer hace del coito un acto cargado de cierta gravedad e irresolución –ein bedenklicher Akt– que determina su inhibición o el recurso a ciertas medidas de prevención. En ocasiones una mujer no solo tiene que lidiar con su propia angustia en la primera vez, sino que además encuentra que el compañero se da a la fuga cuando ella lo advierte de su condición virginal. La mujer, pero sobre todo la mujer virgen, aparece como una metáfora de un real no marcado por el significante, y eso refuerza el valor de acto del gesto –el que sea– que implique enfrentarlo. Lo virgen se presenta como carente de marca, carente de nombre en cierto sentido. Conviene detenerse en un dato muy simple, y es que aunque la palabra “virgen” designa a la persona –de ambos sexos– que no ha tenido relaciones sexuales, concierne especialmente a la feminidad en las resonancias de su significación. Se presenta en forma destacada como un avatar de lo femenino, porque incluso en el hombre la virginidad aparecerá como un rasgo de feminización. Con independencia de las vicisitudes del primer acto sexual, la idea de virginidad es algo que concierne a la feminidad más allá de una condición sexual eventualmente transitoria y del estatuto social que se le adjunta. Y esto es así porque la categoría de lo virgen no solamente alude a lo que permanece intocado, sino que más remotamente apunta a lo que es por esencia, estructuralmente, intocable, pero no como prohibido sino como imposible.
La segunda cuestión importante tratada en “El tabú de la virginidad” es que la experiencia clínica demuestra que hay una zona de la vida erótica de la feminidad que no es alcanzada por el falo. La muy frecuente frialdad de la mujer ante el primer contacto sexual llamó la atención de Freud, sobre todo porque con no poca frecuencia esa “frialdad” se extiende mucho más allá de la experiencia inicial. Tan inesperada respuesta dejaba en claro que la vida sexual no sigue los dictámenes de la naturaleza ni del sentido común. Freud buscó entonces las razones de lo que podría ser considerado como una inhibición transitoria en muchos casos, o como incidencia de la neurosis, pero no se le escapó que allí había algo de la estructura misma de lo femenino que no se prestaba a ser explicado por la teoría de la histeria. Una mujer no se deja medir con la vara fálica y a menudo permanece inaccesible a “los mejores oficios del amante experto”. Es lo que afirma Lacan en su ya citado artículo de los Escritos cuando reconoce que el imperio de la frigidez se encuentra muy extendido y que es hasta genérico si se toma en cuenta su forma transitoria. No hay mayor distancia entre esto y decir que, en un cierto sentido, la frigidez sería casi la norma más que la excepción. ¿Cómo sería posible? Freud lo percibió y en ello reside la justificación de su famosa pregunta por lo que quiere una mujer.
Se llama “virgen” a la tierra que no ha sido arada ni cultivada, o a la materia que no fue objeto de ningún procesamiento o artificio. Virgen es, entonces, lo que no ha recibido las marcas del orden simbólico, lo que no fue tocado por el significante. ¿Admitiremos en la feminidad una zona virgen –por llamarla así– a la que el significante no llega a marcar? Y cuando decimos “el significante” nos referimos al falo en primer término, y después a todos sus equivalentes que pretenderían arrogarse la solución de los enigmas de la feminidad, como la palabra, el saber, e incluso el significante de la interpretación analítica. La idea de la feminidad como algo sobre lo cual la acción del significante se muestra inocua está bastante enfatizada en la enseñanza de Lacan. Apela varias veces a una imagen –que en el barroquismo habitual de su discurso o por mero extravío de la memoria atribuye a fuentes distintas– aportada por una suerte de proverbio que dice que el paso del hombre por la mujer no deja huellas. Lo menciona en más de una oportunidad. Aventurar esa idea es algo que tiene consecuencias que no siempre son cabalmente asumidas. En principio esto significa que hay algo en la mujer que permanece innominado aún después del acto sexual, el matrimonio o la maternidad. ¿Cómo se deja una huella en la feminidad? ¿Qué quiere decir, además, “dejar una huella”? No respondemos a estas preguntas por ahora, pero no sin advertir que en esa pregunta rozamos la cuestión de la violencia sobre la mujer. Hay quienes no saben dejar otras huellas que las de su infamia y su impotencia. Marcas atroces, a menudo ocultadas por el terror o la neurosis de la mujer, y por la complicidad del entorno social. Son el signo de la insensata pretensión del hombre de poseer un cuerpo que él no comprende y que lo confronta con su propia impotencia a la que responde coléricamente. Lo cierto, además, es que no se trata de comprender, ni tampoco de dominar. Este es un asunto cuya consideración debemos tener presente más allá de los fenómenos de violencia contra la mujer, porque marcar, nombrar, imponer un significante, pueden ser operaciones tendientes a asegurar la posesión y el dominio de un objeto, sin que medie un acto de brutalidad. Sabemos muy bien que la idea de “ser de alguien” no tiene el mismo peso del lado de la feminidad que del de la masculinidad. Penetrar, conquistar, colonizar, tomar posesión, y en última instancia nombrar, guardan una equivalencia fálica común. Es sobre todo la cuestión de la nominación la que habrá de merecer un examen especial porque el otorgamiento de un nombre puede ser algo amoroso, pero también puede ser todo lo contrario de un acto amoroso cuando deviene gesto de posesión. ¿No ponemos nuestro nombre a las cosas que consideramos de nuestra propiedad? ¿Qué diferencia hay entre esa nominación y la nominación amorosa, o es que acaso no hay ninguna diferencia? Ya en el posesivo “mi” encontramos esa doble vertiente, porque cuando hablo de “mi auto” denoto posesión, y cuando digo “mi” precediendo el nombre del ser amado, expreso una intimidad.
La ilusión del poder no deja de estar presente incluso bajo formas humanitarias, progresistas, políticamente correctas, allí donde se cree comprender al otro, donde desde un saber determinado se piensa que se le ha podido “sacar la ficha”. Ese gesto se escribe sobre un fondo de angustia que la nominación amorosa, cuando existe, no desconoce ni elude. Una película de Hollywood narraba la historia de un joven que tiene un encuentro casual –¿hay alguno que no lo sea?– con una chica y se enamora de ella. Pero la muchacha tiene un problema neurológico que le impide retener nada en su memoria, por lo que el recuerdo que ella tiene de él se borra al día siguiente. Esa circunstancia no solamente determina la angustia del muchacho ante el hecho de perderla, sino que también en ella se hace presente la angustia de perderse, de que estando con él y sintiendo el amor lo olvidará al día siguiente. Siendo así las cosas, el joven se ve obligado a renovar la palabra de amor todos los días, a hacerla existir una y otra vez como su mujer, porque si deja de hacerlo ella dejará de estar allí. El argumento, feliz o no, toca algo de la estructura. Hay algo en el deseo de una mujer que no se deja amarrar a un significante, que no se resigna a la huella mnémica. Y es que no es un significante lo que puede aferrarla. Al parecer eso no consigue hacerlo ningún dicho, ningún contrato, ningún acuerdo. Solo lo real de un decir, de una enunciación siempre actual puede hacerlo. Es por eso que una mujer, en tanto mujer no-toda, nunca vive dentro de los espacios instituidos de la ley. La estrecha relación entre lo virgen –aquí entendido más como intocable que intocado– y lo femenino parece justificar la imagen de un lugar inaccesible, inexplorable, en tanto Freud entrevió que una parte importante de la feminidad se mostraba tan refractaria a la investigación analítica como a la solicitación fálica.
El extravío
Lo que ha sido apreciado como frialdad de la mujer podría entenderse como una falta de respuesta, pero también podría constituir Otra respuesta. Sobre todo si esa Otra respuesta es enigmática para la mujer misma. Es la noción que irá tomando cada vez más lugar en la enseñanza de Lacan. Junto a lo que puede haber de inhibición y neurosis en la frialdad femenina, “conviene preguntar si la mediación fálica drena todo lo que puede manifestarse de pulsional en la mujer” (“Ideas directivas...”). En Aun Lacan se referirá, en la página 91, a la “pretendida frigidez”, dando a entender que lo que podría aparecer como tal corresponde a un goce específicamente femenino que no sigue la lógica del goce fálico, es decir, que no funciona según las leyes que rigen la dinámica sexual tal como Freud la conceptualizó y la vemos actuar en la experiencia analítica. Un punto que se presta al debate es el de qué debe entenderse por lo que Lacan llama un goce más allá del falo. Nunca es mucho lo que se nos dice. De hecho, el nudo de las dificultades reside en que el goce femenino no nos dice mucho. Es un goce que, según Lacan, una mujer siente, pero, a pesar de sentirlo, ella, la mujer, no sabe nada de él. Y es porque no sabe nada de él que nunca dice nada al respecto, con lo cual esa dimensión del goce queda traducida como frialdad. Es un goce que, al igual que el órgano femenino, no nos dice nada. Un goce que no se dice, pero que se vincula estrechamente con el decir del Otro. Lacan no solamente sostiene que el sexo corporal de la mujer no dice nada, sino que literalmente afirma que las mujeres, incluso las mujeres analistas, no dicen nada acerca del goce que les sería propio. En página 73 de Aun señala como algo notable que la intervención de las colegas analistas en la investigación sobre la sexualidad femenina no ha hecho avanzar nada nuestro conocimiento sobre el tema. Concluye inmediatamente en que “debe haber una razón interna ligada a la estructura del aparato del goce”. Esta referencia al aparato del goce parece reenviarnos nuevamente a la cuestión del sexo corporal de la mujer, teniendo en cuenta que esa corporalidad no es meramente anatómica, sino que implica su relación con el orden del lenguaje. Sorprende que se debata encendidamente sobre este asunto y que las mujeres que intervienen en la polémica no tengan nada ni diferente ni decisivo que decir.
“Lo que da cierta plausibilidad a lo que propongo, que de este goce la mujer nada sabe, es que nunca se les ha podido sacar nada. Llevamos años suplicándoles, suplicándoles de rodillas –hablaba la vez pasada de las psicoanalistas– que traten de decírnoslo, ¿y qué? Pues mutis, ¡ni una palabra! Entonces, a ese goce, lo llamamos como podemos, vaginal, y se habla del polo posterior del útero y otras pendejadas por el estilo. Si la mujer simplemente sintiese este goce, sin saber nada de él, podrían albergarse muchas dudas en cuanto a la famosa frigidez”. (Lacan, J., Aun, Paidós, Barcelona-Bs. As., 1981, pág. 91)
Al menos algo es claro, y es que la diferencia entre el goce fálico y el goce femenino no tiene nada que ver con referencias sexológicas como la distinción entre el goce clitoridiano y el vaginal. Lacan lee en lo que se presenta como frigidez de la mujer, la presencia de un goce enigmático. La hipótesis es ingeniosa y perfectamente lógica, aunque lo único que podemos hacer por el momento es tratar de entender qué significa ese “no saber nada”, o “no decir nada”. Lo primero es descartar que concierna a un fantasma reprimido, lo cual implicaría hablar de histeria, de inhibición o disociación. Esto es otra cosa; es un goce que, a pesar de no acceder al saber, se siente. Entonces ese “no saber nada” no es el de la represión. Lo que quiere decir que el goce femenino está fuera del saber es que, allí donde ella lo siente, ella está fuera de sí como sujeto. Es lo que afirma Lacan. No se trata aquí del fenómeno de la disociación histérica, del sujeto dividido de la experiencia analítica, del no saber en el sentido de la represión y la división subjetiva.
Si se quiere entender algo de la tesis de Lacan respecto del goce femenino debemos abandonar toda perspectiva descriptiva o fenomenológica. Dicho de otra manera, no hay que seguir el camino de la psicología y hay que tomar la senda de lo que Lacan llamaba la buena lógica. En eso él era freudiano, porque en su debate con Romain Rolland acerca del “sentimiento oceánico”, Freud sostiene que no se puede trabajar lógicamente con los sentimientos. Hay que dejar de lado los aspectos patéticos y adoptar un enfoque similar al que la orientación lacaniana misma nos propone en el abordaje de la angustia. No se trata de describir lo que eso es, sino de ver cuáles son sus coordenadas, su función en la estructura. Una experiencia libidinal puede tener lugar y sin embargo permanecer ajena al saber mientras no se la pueda identificar y localizar, fijar a significantes. Tal fijación, en el sentido freudiano del término, se verifica en la estructura del fantasma. Es la condición preliminar para el establecimiento de un relato, porque el desarrollo narrativo requiere de un guión mínimo, un marco de referencia, una escena. Justamente se nos presenta aquí un goce y un deseo que parecen carecer de ese marco referencial que permita ubicarlos dentro de ciertas coordenadas. Por esta razón Lacan dice que una mujer tiene “domicilio desconocido”. A este punto él se aferra para decir en la página 201 de Las formaciones del inconsciente que una verdadera mujer tiene algo de extravío. Es un término clave. Y esto quiere decir que el goce propiamente femenino, ese goce que no sería fálico y que se designa como “no-todo”, no sería localizable ni permite tampoco una identificación. Esto último debe entenderse en un doble sentido: el goce femenino no permite que se lo identifique y tampoco permite a quien lo siente, identificarse. Es un goce extraviado y extraviante. La enseñanza lacaniana subraya lo que la clínica muestra de una manera que no es difícil de apreciar y es el carácter insituable del goce de una mujer, cuando no se trata del goce fálico al que sin duda ella puede acceder. Identificación y localización son operaciones simbólicas que permiten la constitución de un saber y el sostenimiento de un sistema, es decir, de un todo.
Esta dimensión de goce a su vez nos extravía a los analistas porque no se muestra dócil a las variables del dispositivo analítico. ¿Cómo diferenciarlo además respecto de las experiencias de la disociación, la locura, la confusión, la psicosis? ¿Locura y goce femenino son lo mismo, dado que muchas veces se lo califica al último como “loco”? Podemos adelantar algún esclarecimiento respecto de este goce al que se nombra como “no todo”, diciendo que es “sin límites”. Es esto, y ninguna otra cosa, lo que quiere decir “no todo”. El problema es que la expresión “sin límites” podría convocar, al igual que la calificación de “loco”, un imaginario enloquecido, epileptoide, frenético, multiorgásmico. Empero, no se trata de ninguna de estas cosas, sino de tomar lo que Lacan dice al pie de la letra: “sin límites” significa sin referencias simbólicas. Lo que permanece fuera del saber, lo extraviado, no tiene por qué traducirse como exceso. De la misma manera, decir que algo es “loco” no necesariamente implica que sea algo estridente o escandaloso, porque algo loco puede ser simplemente lo singular, único, inédito, extraño, sin ser por otra parte algo que se haga notar demasiado. Es un obstáculo que la exclusión de este goce respecto del saber, su carencia de límites, lo haga pasible de una idealización febril, ya sea en un sentido positivo o negativo. ¿Es la cima de la beatitud? La pregunta en sí misma carece de todo sentido. Pero sí cabe advertir que Lacan sostiene que, al final, cada mujer se atiene al goce de que se trata (el fálico) y que ninguna aguanta ser no-toda. En esto resulta freudiano, si pensamos que en algún punto las mujeres mismas rechazan este goce que les sería propio. ¿Por qué? ¿Ese “no aguantar” debe atribuirse a la histeria? ¿Deberían “aguantarlo” acaso? ¿Qué quiere decir ese “no todo” –y no hemos dicho todavía en qué consiste– para que Lacan afirme que es, literalmente, inaguantable para la mujer misma? Él, Lacan, que nos recuerda a cada paso que no hay “la mujer”, que evita toda referencia universal, que llega a inventar grafías de artículos tachados que eviten la generalización, apela a un cuantificador universal negativo precisamente en ese punto. No parece, sin embargo, que por esa referencia él haya pretendido constituir un todo de las mujeres. Hay algo inaguantable en lo femenino. Dicho esto, se debe reconocer que no se trata de algo que pueda sostenerse fácilmente y menos bajo los ideales de la modernidad. Es común ceder a la tentación de atenuar lo que pudiera sonar ingrato de estas consideraciones adelantando las ventajas de la feminidad o señalando los deméritos del goce viril. Hay adeptos a las teorías de género que ven en la afirmación lacaniana de que “La mujer no existe” una agresión contra las mujeres. ¿Decir que hay algo inaguantable en la feminidad conlleva una valoración negativa? De la vida podríamos decir lo mismo. De la vida a secas, desnuda y sin atavíos. De la vida sin azúcar ni rosales, sin cantares de amor o de guerra, sin ficciones consoladoras que velen un poco su insensata gratuidad. El deber de todo viviente es soportar la vida, dice Freud. La vida es lo real que nos apremia. Y sí, hay que soportarla, pero para el psicoanalista no se trata de ensalzarla ni tampoco de denigrarla. Sin duda la vida tiene un valor, y lo mismo podemos decir tanto de uno como de otro goce. Pero entramos en una pendiente equívoca cuando intentamos cifrar ese valor.
La condición –Bedingung– femenina
En uno de los párrafos más impopulares de su obra, Freud dice que a la feminidad, en su tipo más puro y auténtico, no le interesa tanto amar como ser amada. Ella amará al hombre que cumpla con la condición –Bedingung– de amarla. Es un punto en el que resulta difícil para la mayoría seguir siendo freudiano. Muchos, sin tomarse demasiado trabajo por cierto, han visto esta declaración como mera confusión entre feminidad e histeria, o como una imputación de vanidad a la mujer, índice de un supuesto encono del maestro hacia el bello sexo. Es un asunto que se abordará más adelante, y que por ahora dejaremos en suspenso. Lo que importa ahora es detenerse en el uso de la palabra “condición”. Cuando hablamos de “la condición femenina”, el término puede aludir al estado de la feminidad, a su posición subjetiva, a su “naturaleza”. Hay varios términos alemanes para eso: Zustand, Verfassung, Natur, Kondition. Pero en la expresión “condición femenina”, el español sostiene el equívoco entre el “estado” de la feminidad y el “requisito” que ella impone, la condición como circunstancia cuya existencia es indispensable para la existencia de otra cosa. Así, die Bedingung puede remitir a la condición erótica, por ejemplo. Y lo interesante es que, más allá de nuestro acuerdo o desacuerdo con Freud, él nos dice que la condición erótica de la mujer femenina no está planteada en términos de un atributo fantasmático que se le suponga al partenaire. El amor de una mujer no está suspendido, al menos en este texto freudiano, del atributo fálico del otro. Ella amará a quien sea capaz de amarla, a ése que pueda cumplir con esa condición. Para existir la disposición amorosa en ella es indispensable el amor del otro. Todo esto puede ser muy confuso, sino trivial, porque nunca sabemos bien de qué estamos hablando cuando hablamos de amor. ¿De qué clase de amor se trata en este caso? Como sea, para Freud la condición erótica de una mujer reside más en la posición deseante del Otro que en sus atribuciones. Será la enseñanza de Lacan la que nos permitirá entender que ese deseo no es cualquiera, porque decir que ella amará a quien sea capaz de cumplir con la condición de amarla es algo que no debe tomarse con ligereza. Freud en este párrafo le da una importancia capital al lugar que una mujer ocupa en el deseo del partenaire. Y hay más de un lugar. Por esa razón no deberíamos apresurar un juicio fácil que le atribuya a Freud la reducción de esta condición femenina de ser amada a una posición de vanidad. El examen cuidadoso de la cuestión puede depararnos más de una sorpresa y coincidencias inadvertidas entre Lacan y Freud.
Hablemos de las condiciones del varón, que también pueden ser de la mujer cuando su deseo se rige por la lógica fálica. Decir que una mujer para un hombre representa el falo requiere hacer algunas precisiones. La primera es que ella puede ser el falo como respuesta a la demanda del ideal. Encontrarse bella en el espejo del Otro es responder a la demanda fálica de ese Otro, a un ideal estético dominante. También puede ser el falo como respuesta a la demanda de un ideal ético, siendo la esposa-madre-hija-empleada perfecta. Esa perfección puede estar representada en planos muy diferentes, pero en la dimensión que sea, en tanto encarnación del falo, ella deviene un atributo de la omnipotencia fálica del Otro, que puede ser el hombre, el padre o la madre, el jefe, la empresa, etc. Lo vemos de una manera patente cuando un hombre –o quien sea– muestra a la mujer como un signo de su pretendido poder. Esta es la posición más propia de la neurosis y es tanto más nociva para ella cuanto más alienada se encuentre en esa imagen y no pudiendo decepcionar la demanda del Otro. Es una posición de “comodidad” en el sentido de velar la angustia de todo lo que pudiera ser conflictivo. Una comodidad opresiva o mortífera, sostenida a costa de la represión y que conduce a lo peor.
La mujer también puede ser un partenaire sintomático para el hombre, algo acaso incómodo, pero deseado. Esto ya es muy diferente de lo anterior, pero también tiene su sesgo fálico, porque se puede encarnar el falo a nivel del deseo y no ya de la demanda. No es lo mismo ser una imagen fálica que responde a la demanda del otro, que ser el síntoma que responde a su deseo inconsciente. Amar el síntoma es algo bien extraño, pero al fin de cuentas es lo más patente en la comedia de los sexos, y a pesar de lo incómodo que pueda resultar no deja de ser algo que se sostiene en un fantasma que cumple un deseo inconsciente fálicamente regulado. ¿Allí donde la mujer es un síntoma para el varón se juega el Otro goce, el femenino, o para los dos lo que está en juego es el falo? Todo indica que se trata de lo segundo.
“…para quien está estorbado por el falo, ¿qué es una mujer? Es un síntoma. (…) Hacerla síntoma, a esta mujer, es de todos modos situarla en esta articulación en el punto en que el goce fálico como tal es también su asunto. (…) Ella está, respecto de eso de lo que se trata en su función de síntoma, completamente en el mismo punto que su hombre”. (Lacan, J., R.S.I., versión inédita, clase del 21-1-1975).
A veces el fantasma hace del partenaire algo cómodo cuando se trata del punto de deseo, pero también el fantasma presenta un punto de angustia, esa frontera donde toca lo real. Un síntoma tiene también esta doble vertiente: su función primaria es evitar la angustia, ser un tapón, pero también es un tapón que tapa mal y que nos termina barrando. Para las mujeres, como sujetos, el partenaire puede tener también un valor sintomático, y Lacan lo dice en el mismo lugar que se acaba de citar. Una mujer decía que todo lo que le gustaba “hacía mal al hígado o estaba casado”. El falo es también un “objeto malo”, a la vez que excitante, pero de una manera sintomática o discordante para el narcisismo y los ideales. En este nivel puede suceder que rasgos corporales o morales que son negativos para los cánones del ideal, pueden representar cabalmente un atributo fálico en el fantasma. De esto se trata en la perversión polimorfa del macho, porque un fetiche no tiene por qué ser bello. No es lo mismo encarnar el falo para los ideales narcisistas que para el fantasma inconsciente, y por eso una nariz monumental, una cicatriz, una piel hirsuta, pueden funcionar como fetiches exitosamente a pesar de que desde el ideal estético pudieran ser tenidos como un defecto. Es la función erótica de la mancha. La cicatriz puede ser excitante como el tatuaje, y una cosmética producida puede no serlo. La bella modelo “alegra la vista del hombre” pero no por ello “rinde su voluntad”. Quizás es otra la que cause su deseo y lo haga gozar porque aunque tenga defectos desde el ideal de belleza resuena en su fantasma inconsciente.
¿Es esto lo que una mujer puede ser para un hombre? ¿El falo como signo de su omnipotencia? ¿El síntoma como marca de su deseo y de su castración? ¿El objeto a del fantasma, fálicamente vestido, diversamente cómodo, excitante o angustiante? ¿Una madre (fálica)? ¿Una hija (el varón también puede amar como madre)? Todas son cosas que valen para la mujer. La pregunta que interesa es otra, y es si hay un deseo en el hombre que pudiera ir más allá de su fantasma, más allá de la ficción y el consuelo, que fuese causado por la mujer como tal, sin “construcciones auxiliares”. Es esto lo que interesa –en el doble sentido– a la feminidad. La ensoñación femenina del Don Juan tiene que ver con esto, con el mito de un hombre que no necesita, para excitarse, más que la auténtica feminidad del cuerpo de una mujer: no lo excitan ni las lindas ni las feas; lo excita una mujer. No diremos si un tal deseo –o un tal hombre– existe, aunque tampoco rechazaremos de plano esa posibilidad. La clínica depara cosas extrañas, sobre todo cuando lo femenino está en juego, porque no se trata de las posibilidades de la erótica viril sino de lo que la erótica femenina puede operar en lo viril. La cuestión es si la mujer, en tanto Otro absoluto, en tanto es lo que es y no lo que el otro ficcionaliza sobre ella, en tanto cuerpo que no le dice nada al hombre, puede ser amada y deseada como tal. ¿Hay un deseo que pueda ser, verdaderamente, heterosexual, deseo de lo radicalmente Otro? Entonces, la condición femenina formulada por Freud tiene una pertinencia muy aguda, porque ese deseo de lo radicalmente Otro que ella impone tiene mucho que ver con su propio deseo femenino.
Es ésta la razón del título de este libro. La condición femenina no alude únicamente a la posición subjetiva de la mujer y al estatuto de su sexualidad. Se refiere más centralmente a la condición que esa sexualidad impone al otro para amarlo, para condescender al deseo, y esa condición es la de amarla, pero justamente en ese punto en que ella no encarna el falo ni a nivel del narcisismo ni a nivel del fantasma inconsciente, ese punto en que toca lo real, un punto en el que ella no encarnaría precisamente algo necesariamente placentero, y acaso tampoco displacentero, sino que estaría más allá del principio del placer-displacer. Cómo amarla, entonces, como no-toda, como Otra, allí donde ella no es el espejismo sino el desierto.
El rechazo de lo femenino (die Ablehnung des Weiblichkeit)
Las mujeres estaban excluidas de la escena teatral incluso en tiempos en los que no estaban del todo excluidas de la escena política. ¿Por qué alejarlas del escenario dramático? Más allá de las variables sociológicas, es llamativo que la representación escénica le haya sido negada a un ser al que culturalmente se le ha reconocido el genio del adorno, la simulación y el enmascaramiento. No es tan difícil responder a eso si pensamos que toda la enseñanza de Lacan nos lleva a pensar a la mujer como mucho más vinculada a lo real que el varón. Contrariamente a lo que el sentido común piensa, para Lacan la impostura es algo fundamentalmente masculino. El orden viril es un orden fálico, y esto quiere decir que es un mundo de simulacros, de semblantes, de roles, de identificaciones, de personajes, de investiduras, de jerarquías, de títulos, de atributos. El Gran Teatro del Mundo está hecho así. Pero en el medio de ese juego de roles, una mujer es una presencia demasiado real como para que el juego no se vea perturbado. Ella pone en jaque el orden de los semblantes, respecto del cual, se nos dice, tiene una gran libertad. Es por ser no-toda, por no tener límites, por estar fuera del saber y de la ley, por el extravío fundamental de su goce, que ella se encuentra en una relación de antagonismo respecto del orden de los semblantes. Así leemos en la página 34 del Seminario 18:
“En cambio, nadie conoce mejor que la mujer, porque en esto ella es el Otro, lo antagónico del goce y del semblante, porque ella presentifica eso que sabe, a saber, que goce y semblante, si se equiparan en una dimensión de discurso, no se distinguen menos en la prueba que la mujer representa para el hombre, prueba de la verdad, simplemente, la única que puede dar su lugar al semblante como tal”. (Lacan, J., De un discurso que no fuera del semblante, Paidós, Bs. As., 2009)
Señalaremos únicamente dos cosas. La primera es que la mujer, en tanto Otra, hace valer un goce que es antagónico con el orden de los semblantes. La segunda es que ella representa para el hombre la hora de la verdad, y que en esa instancia se pone de manifiesto lo que vale auténticamente el semblante del varón, sea el que fuere. Todo esto quiere decir que la mascarada tan cara a la feminidad y de la cual ella se sirve para capturar la atención de él, ya sea como objeto idealizado o degradado –eso también vale fálicamente– esa máscara que vela siempre su carácter de no-toda, resulta ser lo menos esencial de la feminidad, aunque se presente como imprescindible. Lo sostiene Lacan en más de un lugar. Y en realidad es algo que comprobamos en la observación más superficial del mundo femenino, porque si hay algo que el orden de la moda evidencia es que no hay ninguna máscara capaz de representar lo que es una mujer. Por eso constantemente se ve en la situación de tener que cambiar de máscara, nunca se encuentra del todo conforme con ellas y finalmente es verdad que nunca tiene qué ponerse. En todo esto podríamos ver la insatisfacción histérica, pero también una incompatibilidad de fondo entre lo femenino y, no ya la máscara o los semblantes, sino el orden de las identificaciones como tal. Esto no es más que asumir las consecuencias lógicas de sostener que lo femenino no puede ser atrapado por el significante, lo cual implica que no es identificable en un sentido amplio, por no ser localizable y por estar fuera de la lógica de las identificaciones.
Freud acierta cuando sostiene que todo esfuerzo identificatorio rechaza la feminidad, se aparta de ella, que es lo que afirma la expresión “rechazo de la feminidad” –Ablehnung des Weiblichkeit–. Es importante considerar el sentido de esta expresión, porque Ablehnung es ciertamente “repulsa”, pero también ofrece el matiz de lo que recae sobre aquello que nunca sería tomado como modelo sobre el cual apoyarse. Demuestra ser lo contrario de Anlehnung, que significa apoyo, apuntalamiento, y que se usa también cuando nos “apoyamos”, por ejemplo, en un objeto de la realidad para hacer un dibujo. En esto seguimos la consecuencia de las premisas de la teoría analítica: la feminidad corporal, el sexo específico de la mujer, en tanto no ofrece ningún apoyo a la función significante, resulta rechazado por esa función. Pero tras aceptar esta idea debemos también advertir –y en esto la intervención de Lacan es decisiva– que ese rechazo no se ejerce en una sola dirección, porque al mismo tiempo hay algo en lo femenino que rechaza el ser “identificado”, atrapado por el significante. En castellano, hablar de “rechazo de lo femenino”, permite abrir una ambigüedad acerca de si lo femenino es objeto del rechazo o si también es la feminidad la que ejerce el rechazo sobre alguna otra cosa. Resulta extraño decirlo en estos términos, pero habría que pensar si la feminidad más auténtica, en teoría, estaría dispuesta a ser modelo de nada. ¿Cómo podría estarlo alguien que fuese absolutamente singular y único al punto de no admitir ninguna imitación, reproducción o serialidad? Hasta podríamos jugar con la imaginación y pensar que la feminidad, como Otra absoluta, no admite siquiera la duplicación operada por el espejo. Míticamente, una mujer no tendría sombra ni reflejo, y ni siquiera el reflejo que encarna para nosotros el hijo, y en eso también se distingue de la madre, la cual, por otra parte, es el apoyo primordial. Decir esto es más que una metáfora porque una mujer, como mujer, nunca termina de “hallarse”en el espejo.
La histeria no ofrece la misma posición porque se postula más como excepcionalidad que como singularidad. Son cosas diferentes, porque la excepcionalidad supone la premisa lógica de la regla general, del todo. Mientras que aquí uso el término singularidad de un modo cercano al que puede tener a veces en la física, como lo que está por fuera del sistema del saber y lo pone en jaque. Es clásico en cambio poner juntas la histeria con la identificación, y hay un tipo de identificación que merece el nombre de histérica. Hablamos también de identificación viril. Pero no hay identificación femenina, más allá de lo que podemos considerar como identificación al falo. La histeria puede ser epidémica. La feminidad, en cambio, si bien teje redes libidinales –y en eso cumple una función esencial–, no “hace masa” nunca. Que la feminidad corporal no ofrezca ningún apoyo para la identificación plantea algunos problemas al considerar las características del narcisismo en la mujer. Además postula lo femenino como aquello con lo que nadie se identificaría. No podría ser de otra manera cuando encarna al Otro absoluto, un cuerpo en goce con el que no sería posible establecer ninguna especularidad. Hasta con un síntoma podemos identificarnos a pesar de todas sus incomodidades. Ser el pelo en la sopa, la mancha del cuadro o la oveja negra, son posiciones excepcionales, sintomáticas, pero están perfectamente identificadas y localizadas en el sistema. Debe reconocerse que la separación entre histeria y feminidad es un punto teórico dado que lo femenino se presenta como una posición insostenible sin que medie algún grado de histerización.
Y esto significa pensar que a la feminidad le falta algo. El falo. Derechos iguales a los del varón. Un significante que todavía no soltó en el análisis. Esto último es lo que Lacan más le criticó a Freud: que abrigara la esperanza de que las mujeres le dijesen todo. Ahí la orientación lacaniana va más allá de Freud al abordar lo femenino de otra manera. No pretende que una mujer lo diga todo, que es ubicarse en el eje falo-castración. Hay enigmas que no pueden ni deben ser descifrados, sin que por eso nos desentendamos de ellos o no podamos hacer algo respecto de ellos. A pesar de eso, Freud no ha sido el único que esperó de las mujeres que dijesen todo. ¿Se espera hoy de ellas más que en otros tiempos, ahora que se les da la palabra? ¿Por qué no? Esa expectativa no escapa sin embargo a la aspiración de hacer entrar la feminidad dentro de la dialéctica del falo y la castración. No era necesario que Lacan lo dijera en su seminario del 8 de marzo de 1972 –en el día internacional de la mujer– para estar advertidos de que el signo “=” que los ideales vigentes ponen entre los dos sexos pretende borrar la diferencia sexual incitando a la mujer a ser igual al hombre. Ese esfuerzo disimula mal lo que siempre se esperó de las mujeres: que sean otra cosa, cualquier otra cosa, que lo que ellas son.