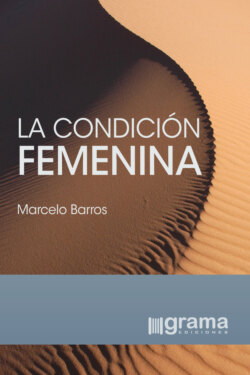Читать книгу La condición femenina - Marcelo Barros - Страница 8
ОглавлениеII Consideraciones sobre la sexualidad, el género y la época
De lo que entendemos en psicoanálisis cuando hablamos de “sexo”
“Cualquiera que prometa a la humanidad la liberación de las penalidades del sexo será saludado como un héroe…”.
S. Freud, carta a E. Jones, 17 de mayo de 1914
Una diferencia que no es como las otras
Un documental de televisión presentaba los testimonios de mujeres y de hombres de diversos lugares del mundo acerca de lo que cada uno de ellos entendía por el amor. Entre tantos relatos, recuerdo el de una mujer rusa. Su testimonio presentó una diferencia notable con los demás, porque en lugar de hablar de las delicias del amor y las sabidurías de la tolerancia, ella contó con singular vehemencia cómo se enojaba a veces con su compañero:
Me enfado con él y empiezo a decirle que es completamente fastidioso que estemos casados. Somos muy diferentes y resulta imposible entendernos. Le digo que no entiendo cómo pudimos decidir estar juntos siendo tan distintos. Tenemos caracteres diferentes, intereses diferentes, educaciones diferentes, venimos de familias muy diferentes, nuestros estratos sociales, incluso, son diferentes. Y de pronto, hago un breve silencio, me quedo pensando por un instante, lo miro y digo: ¡hasta somos de sexos diferentes! En ese momento los dos nos echamos a reír.
Sexos diferentes. ¿Qué significa eso? ¿Qué estatuto tiene esa diferencia? El primer juicio que emitimos ante otro sujeto, nos dice Freud, es el de si se trata de una mujer o de un varón. Lacan sostiene que el destino de los seres hablantes es repartirse entre hombres y mujeres, aunque no sin advertir que no sabemos lo que son el varón y la mujer. La diferencia que los separa, esa espada que duerme entre ambos, trae consecuencias decisivas para el destino de cada uno de ellos y para el fruto de su equívoca unión. Sus efectos ocupan esencialmente a la experiencia analítica como factor perturbador en todo vínculo, incluso donde la elección de objeto es homosexual o para quien pretende no amar a nadie más que a sí mismo, como en el delirio megalómano. Hasta en el ideal andrógino y la reivindicación de múltiples sexualidades alternativas, que mal disimulan la promoción del sexo único, está presente, porque se trata de la pretensión narcisista de ser el falo. Ella se opone a una ley de la castración que determina la repartición de modos de goce –no de roles, ni géneros– y que impugna la ilusión de autodeterminación, tan cara al capitalismo y la sociedad liberal.
El estatuto de la diferencia sexual no es para el psicoanalista de la misma naturaleza que todas las demás diferencias que la mujer del relato enumeró. No está fundada en la naturaleza. El progresismo exige hoy erradicar la palabra “sexo” y aludir a una construcción social que se califica como “género”. Denominación que corta las amarras biológicas de la diferencia sexual para reconocerle su linaje de contingencia histórica. Concebida en estos términos, la diferencia de géneros sería similar a las otras que nuestra mujer moscovita enumeraba en su prolongada queja, algo determinado por la educación y la política que sostienen ideales, dividen roles y producen subjetividades. ¿Qué sería esta diferencia si no es algo natural y tampoco fuera una construcción aprendida y que podríamos modificar siguiendo una determinada política de educación?
El falo, un obstáculo
Freud comprobó que allende todas las concepciones científicas y filosóficas que prevalecían en su época, el pueblo tenía razón al sostener que los sueños tenían un sentido que podía ser interpretado. En la cuestión sexual las cosas no son muy distintas. Si en cierto sentido la concepción psicoanalítica de lo sexual se aleja de la idea popular acerca de la sexualidad, el saber popular guarda también la intuición de que hay algo que no anda entre los varones y las mujeres por más que se reciclen los contratos que aspiran a mantenerlos en buen orden, juntos o separados. El “sexo” trae problemas. La concepción de la naranja tan redondita debería ser tenida como mucho más política y filosófica que popular. La política, toda política, incluso la que querría decretar el amor libre, aspira al contrato y a una convivencia entre los sexos bajo términos variables según las ideologías, pero que siempre se fundan en el desconocimiento de una realidad sexual contraria a los designios del orden social. La política aspira a un orden determinado que se presenta como totalidad, incluso allí donde se pretende anárquica.
No hace falta ser psicoanalista para entender de qué se queja nuestra protagonista cuando habla del malentendido crónico en el que ella y su hombre están embrollados. La disparatada unión de esos sexos diferentes aparece en una dimensión cómica que alude a una imposibilidad. De todas las diferencias que ella había mencionado, es la última la que se revela sorpresivamente como la causa que subyacía al malestar depositado sobre las demás. Acaso esos otros motivos de conflicto serían conciliables si no fuera por ese último, que es irreductible. La diferencia de sexos no es referida como la de la hembra y del macho de una misma especie, aunque esa circunstancia sea en parte cierta. Tampoco como si se tratara de dos clases sociales, o dos condiciones civiles en conflicto, aunque eso también sea, en parte, cierto. Lo dice como refiriéndose a especies distintas o a habitantes de planetas mutuamente extraños. La metáfora no es excesiva ni caprichosa. El falo, tal como el psicoanálisis de la orientación lacaniana lo entiende, nos recuerda al “cono del silencio” que aparecía en algunos episodios de la serie televisiva El Superagente 86. Era un dispositivo destinado a preservar la seguridad de las conversaciones entre el espía y su jefe. Pero el aparato funcionaba infaliblemente mal y solo servía para incomunicar a los protagonistas. Lo interesante es que el héroe no podía abstenerse de usarlo. El sexo es como un teléfono roto del que no podemos abstenernos, ni siquiera allí donde nos pensamos como abstinentes. Y el problema no es que está roto sino que funciona así. Lo mismo podríamos decir del síntoma, y por eso la sexualidad humana tiene un carácter esencialmente sintomático. La idea de un aparato al que compulsivamente se recurre para establecer una relación que se ve obstaculizada por el recurso al aparato mismo nos remite a la función del falo en el sistema del significante y su incidencia en la relación entre hombres y mujeres. Lacan dirá de esta función que es una función tercera:
“Ella representa ya sea lo que se define en primer lugar como lo que falta, esto es, estableciendo el tipo de la castración como lo que instituye el lugar de la mujer, ya sea, por el contrario, lo que del lado del varón indica de manera muy problemática lo que se llamaría el enigma del goce absoluto. De todos modos, no se trata de marcas correlativas ni distintivas. Una única y misma marca domina todo el registro relativo a la relación de lo sexuado”. (Lacan, J., De un Otro al otro, Paidós, Bs. As., 2008, pág. 291).
Esta es una función media y no mediadora. Está entre los sexos y cada uno se vincula a ella. Por eso no se trata de marcas correlativas entre sí, ni distintivas en el sentido de que cada uno tendría la propia y específica. El falo determina a la mujer como castrada, porque no lo tiene, aunque ese carecer de él es el modo específico por el cual ella se vincula a él. Una mujer se vincula al falo conflictivamente, sintomáticamente, bajo la forma de lo que no tiene. Para el varón la relación con el falo no es menos conflictiva; solo que su problema reside en tenerlo y no saber cómo disponer de él. El hombre también se encuentra castrado en el recurso al falo porque si bien está presente en el cuerpo de él, lo está como algo separado de su sistema de saber. Es esto a lo que se refiere Lacan con el tramposo término de “goce absoluto”. Absoluto no significa un goce superlativo; absoluto quiere decir, como su etimología lo indica, que es algo separado del sistema del sujeto. Lo tiene, pero no dispone de un saber que le permita hacer con eso. Y esta es la verdad de la sexualidad. Hemos de reconocer en sus destinos, en los puertos a los que nos arrastra la nave del deseo, mucho más un tropiezo que un resultado. Esto es verdad incluso allí donde el desenlace ha sido feliz, donde el agente Smart llega a cumplir con éxito la misión a pesar de haber entendido mal la orden impartida. Lacan no deja de decir que un hombre se enamora de una mujer por azar, que es lo mismo que decir por error, y que es también por ese azar y por ese error que “la especie humana” se reproduce. La cosa “sale”. Muchas veces sale bien, y hasta parece que el teléfono no está roto y que nos entendemos. Pero la risa viene cuando después descubrimos que lo que salió bien fue un efecto que no guardaba ninguna relación con lo que creímos que era su causa. Es en virtud de todo esto que podemos adherir a la sentencia Tunc bene navigabi cum naufragium feci –“pese a todo, navegaba bien cuando naufragué”.
El falo es una función media y no mediadora, por ser lo que está en el medio del hombre y la mujer sin asegurar una relación entre ellos, y más bien siendo la garantía de su no-relación, el obstáculo con el que cada uno se enfrenta a su modo y que lo enajena del otro.
La relación entre varones y mujeres
La enseñanza de Lacan ha sustituido la referencia a la sexualidad con la noción de goce, un término que designa “la sustancia de todo lo que hablamos en el psicoanálisis”. Sustancia que, por supuesto, no atañe a ningún soporte hormonal. Si Freud postuló la etiología sexual de la neurosis, únicamente una decidida torpeza puede vincular esa hipótesis con una orientación biologista. Él consideraba tan ingenuo y pueril el intento de encontrar el fundamento químico de la excitación sexual como el de localizar la histeria o la neurosis obsesiva en un área del cerebro. Nuestros contemporáneos son así de pueriles para ambas cosas. Lacan fue explícito en la página 274 de su undécimo seminario al decir que el psicoanálisis no opera sobre ninguna sustancia química, ni siquiera la de la sexualidad, y que además “no ha producido siquiera un asomo de técnica erotológica”.
En ese lugar él apunta claramente a la sexualidad biológica y a la sexología. La teoría analítica y la fisiología del sexo no tienen nada que decirse entre sí. Es un punto muy señalado por Lacan, quien, por otra parte, en La ética del psicoanálisis dice que el psicoanálisis tampoco ha dado lugar a una erótica. No se ocupa de la prescripción de técnicas amatorias.
Es verdad. Y sin embargo, a nadie se le ocurriría sostener que la sexualidad no concierna al psicoanálisis. No lo concierne como biología ni sexología. Tampoco en lo que hace a los géneros. Lo concierne un muy otro sentido, que es el de la relación (o no-relación) entre el varón y la mujer:
“…lo que Freud muestra del funcionamiento del inconsciente no tiene nada de biológico. Nada de esto tiene derecho a llamarse sexualidad más que por lo que se llama relación sexual. Por otra parte, esto es completamente legítimo hasta el momento en que utilizamos el término sexo para designar otra cosa, a saber, lo que se estudia en biología, el cromosoma y su combinación XY o XX o XX, XY. Pero esto no tiene nada que ver con lo que está en juego, que posee un nombre perfectamente enunciable, las relaciones entre el hombre y la mujer”. (Lacan, J., De un discurso que no fuera del semblante, Paidós, Bs. As., pág. 30)
En psicoanálisis lo sexual es lo que está en juego en “las relaciones entre el hombre y la mujer”, incluso si se postula que no hay propiamente relación entre ellos. El campo analítico también se distingue de todo lo que atañe a “las pretendidas identificaciones sexuales”, que podríamos ubicar bajo la rúbrica de los “géneros”. Es algo ya adelantado por la enseñanza freudiana, porque para Freud ni la biología ni la psicosociología de los sexos era competencia de la teoría analítica, que no solo se desentiende de los aspectos sexuales somáticos, sino también de los psíquicos, si por ello entendemos perfiles psicológicos de la masculinidad y la feminidad. Estos perfiles, variables según las épocas y lugares, relativamente independientes del sexo biológico, tampoco interesan al campo de la experiencia analítica. Lo que le es propio, nos dice Freud, son los mecanismos inconscientes que determinan la elección de objeto y que la ligan a la pulsión. Dicho de otra manera, lo que atañe al psicoanálisis es la lógica que subyace al modo que asumen en un sujeto el goce, el deseo y el amor. Es a esto, entonces, a lo que Lacan se refiere cuando habla de un modo general de las relaciones entre los hombres y las mujeres.
Una diferencia que no es bipolar
La ley sexual se hace sentir también donde se pretende evitarla. Nada borra el hecho de que hay, sobre todo, quienes no tienen el falo. Las actuales aspiraciones narcisistas de igualdad genérica quieren olvidar por simple decreto esta diferencia y concebirla como el mal recuerdo de una tradición superada. Esas cigüeñas nos adormecen con cantos de nodriza y fábulas sobre libre elección de los cuerpos, plásticas ambigüedades, reciclamientos infinitos, pluralismos sexuales que se despliegan ante nosotros como las ofertas del mercado. Son efectos de la misma diferencia que pretenden renegar. Entre el Evangelio de los derechos civiles y el Evangelio de la química, el anhelo que subyace a sus afanes es el mismo. Se intenta denegar esa verdad a la que, según Lacan, todo ser hablante debe hacer frente: que hay quienes no tienen el falo. Al contrario de lo que se piensa, eso no tranquiliza a los caballeros y está lejos de apoyar la pretendida hegemonía masculina. El descubrimiento de la carencia simbólica de falo en las mujeres –porque en lo real no les falta nada– es algo que tiene consecuencias para los que creen tenerlo, porque es a partir del momento en que se descubre que existen los que no lo tienen que se establece, a la vez, que nadie lo sea. Por eso Lacan dice en la página 33 del Seminario 18, que el falo es lo que castra tanto al varón como a la mujer.
No se trata, entonces, de una lógica polar de dos sexos que se relacionan entre sí, armónica o conflictivamente. Se trata del modo en que cada uno se las arregla con la función fálica. El falo es, por así decirlo, una función que “hace diferencia”, y esto quiere decir que agujerea de un modo particular a cada uno, al varón y a la mujer. El choque no es el de uno con el otro, sino el de cada uno con esa espada de fuego que el Génesis nos dice que el Creador interpuso entre ellos y el retorno imposible al paraíso terrenal. Terrenal. Nadie parece notar nunca eso, que el paraíso era, pese a todo, terrenal, que ahí se trataba de algo corporal. No solamente estamos exiliados del cuerpo del Otro, sino que ambos sexos, la mujer y el varón, cada cual a su manera, se encuentra exiliado de su propio cuerpo. Las referencias de Lacan a la función fálica como obstáculo a la relación sexual son numerosas. Así, podríamos decir que cuando hablamos de la diferencia sexual en psicoanálisis estamos hablando de un límite irreductible para ambos sexos. Esta perspectiva no es polar:
“…la lógica freudiana, si me permiten, nos indica bien que no podría funcionar en términos polares. Todo lo que introdujo como lógica del sexo compete a un solo término, que es verdaderamente su término original, que connota una falta y que se llama castración. Este menos esencial es de orden lógico, y sin él nada podría funcionar. Tanto para el hombre como para la mujer toda la normatividad se organiza en torno de la transmisión de una falta”. (Lacan, J., De un Otro al otro, Paidós, Bs. As., 2008, pág. 205).
Tal es el motivo que le hace decir a Lacan que sería más adecuado hablar de ley sexual que de relación sexual. Quienes sostienen un punto de vista naturalista jamás se preguntan por qué si el varón y la mujer son supuestamente el macho y la hembra de la misma especie, la pretendida hembra es tratada como extraña y hasta peligrosa. Que la maternidad atenúe esa aversión –porque la madre y la mujer son dos cosas distintas– debería acentuar nuestra perplejidad más que atenuarla. El psicoanálisis nos muestra como un dato elemental de nuestra experiencia, que no resulta tan sencillo para el hombre abordar sexualmente a la mujer sin que algo de su sexo, el de ella, esté velado y conjurado por algún atributo fálico real o fantaseado. Estamos lejos de un comportamiento al cual pudiéramos suponerle un fundamento instintivo. Pero esa distancia se acentúa al examinar la sexualidad de cada mujer.
La reivindicación fálica
¿Es lo mismo una falta que un déficit? La falta es algo que cumple una función dentro de una estructura y tiene un estatuto lógico. En el déficit, en cambio, ya hay una asignación de sentido. Lo común es que detrás de toda referencia a la falta se deslice una significación de incompletud y que se imponga en el abordaje de la feminidad el fantasma histérico –y falocéntrico– que la concibe como minusvalía o como resultado de un perjuicio de acción o de omisión. Las consecuencias reivindicativas de este abordaje han sido apreciables en la teoría analítica misma bajo la forma de aquellos que en nombre del derecho natural vieron como una falta grave de Freud no haberle asignado a las damas “un sexo propio”. La “justa restitución” a la mujer de una condición sexual natural y propia encuentra sus representantes en la conocida sentencia bíblica hombre y mujer los creó citada por Ernest Jones en un célebre artículo sobre la fase fálica. Lacan no se privó de ironizar sobre eso. Los ideales de la polis nunca dejarán de oponerse a la verdad de la sexualidad, y a pretender un orden de justicia –en el plano del goce– entre varones y mujeres.
“Progresismo” y puritanismo
El término “sexualidad” adolece de ser a la vez polisémico y restrictivo. Más ventajosa, la palabra “goce” permite la concepción ampliada de lo sexual y además anuda sus efectos tanto eróticos como tanáticos. Con todo, que Lacan haya otorgado una primacía a esa noción no debe alentarnos a apresurar la idea de que hubiera estado a favor de una desexualización del conflicto en el discurso analítico. Para incomodidad de algunos subsiste un oportuno comentario de Lacan que nos recuerda de qué se trata en el campo analítico y del innoble origen de todas sus fórmulas:
“Por ello importa que nos percatemos de qué está hecho el discurso analítico, y que no desconozcamos que en él se habla de algo, que aunque sin duda solo ocupa un lugar limitado, queda claramente enunciado por el verbo joder –verbo, en inglés to fuck– y se dice que la cosa no anda”. (Lacan, J., Aun, Paidós, Barcelona-Bs. As., 1981, pág. 43).
La conceptualización de Lacan acerca del goce femenino no solo no invalida que el sexo –el falo– está en el centro del discurso analítico sino que se apoya en eso. Es cierto que el acto sexual ocupa un lugar muy limitado en el campo del goce, pero se ve que Lacan recomendaba no pasarlo por alto. Él previno a quienes recibían su enseñanza acerca del peligro de desconocer ese molesto linaje del discurso analítico. ¿Corren ese riesgo los psicoanalistas? Algunos no solamente “lo corren”. Ya lo han alcanzado. No es imposible que detrás de ciertas caricaturas de la lógica se filtre algún puritanismo larvado, muy propio de nuestra época. La desexualización de las nociones analíticas es algo que siempre tuvo lugar, sobre todo en la izquierda analítica, aunque las posturas biologistas también implican una desexualización. El carácter perturbador de lo sexual se aprecia en la actitud ante la palabra misma. ¿Por qué razón nuestra época, orgullosamente progresista, expulsa el término “sexo” del lenguaje académico para sustituirlo en su retórica descafeinada por el inocuo término “género”? Las justificaciones no levantan la sospecha de una defensa, sobre todo si pensamos que la distinción de géneros es algo que el niño realiza tempranamente y sin mayores inquietudes, mientras que la diferencia de sexos nunca es descubierta sin angustia y una profunda conmoción del narcisismo. El recurso al género elide una dimensión real del cuerpo que no tiene nada que ver con la biología ni la genética. Expulsa la dimensión erógena para favorecer un proceso de neutralización y desexualización del discurso. La pretendida superación del carácter conflictivo de lo sexual que nuestra época habría alcanzado es una prueba de la infatuación y la ilusión de dominio que aqueja a la subjetividad contemporánea.
Lo heterosexual y lo queer
La moda que exalta y promueve a través de ciertos estudios académicos todo lo que se ubica bajo la rúbrica de lo queer debe ser tenida por un fenómeno político que es necesario distinguir del valor concreto y sin dudas interesante que cada caso individual tiene en el campo del deseo. Con respecto al furor que acompaña a estas pretendidas novedades, debo decir que una sociedad que requiere de “efectos especiales” muestra la impotencia para alcanzar el asombro. El hambre de falsas novedades muestra la dificultad para reconocer lo original y el culto de los espejismos que el mercado provee en su afán de disimular la pesadumbre del ánimo y la debilidad del deseo. El imperio de esta tristitia en la subjetividad moderna es algo que los maestros del psicoanálisis advirtieron. Roudinesco (¿Por qué el psicoanálisis?) califica incluso a nuestra sociedad liberal como depresiva. Por mi parte, lo que sería supuestamente lo común, lo que no habría de constituir ninguna novedad, que es la relación entre las mujeres y los varones, no ha dejado nunca de causarme extrañeza. Y es que tampoco he dejado de encontrar, sin excepción, a la mujer y al hombre bajo todo lo que suele ser tenido por perverso, bizarro y hasta monstruoso. Al fin y al cabo, es esto lo que el psicoanálisis freudiano nos enseña, y que Lacan reafirmó en su debate con Henri Ey al decir que lo que la psiquiatría ve como aberraciones que insultan la libertad humana, constituyen la esencia misma de lo humano. Basta con leer la conferencia de Freud sobre la vida sexual para concluir con él que todos somos freaks. Por muy interesantes que sean las muchas sexualidades, los goces alternativos, los cultores del fist fucking, los zoófilos, los pedófilos, los caníbales y necrófagos, las gárgolas, los íncubos, los súcubos, las sirenas, y los centauros, la sorpresa me sigue asaltando mucho más decididamente ante el hecho de que un hombre y una mujer (y no sabemos qué decimos con eso), cualquiera sea la tribu a la que adscriban, se entreveren en el campo del deseo. ¿Hay algo más queer que una relación heterosexual? No es una pregunta retórica. Es la que hay que hacer. Porque la perversión es, de hecho, lo más común como estado inicial. Si alguien piensa que en la heterosexualidad no hay nada de qué asombrarse, estaré muy interesado en escuchar la explicación. No se entiende nada de la condición femenina si se cree que la heterosexualidad es algo corriente. Las facilidades de la actualidad alientan la apología de lo inclasificable, sin advertir mayormente que una mujer es, en tanto Otra, lo inclasificable por excelencia. La reivindicación de todo lo que se presente como Otro, como extraño o inclasificable, no es otra cosa que la reivindicación (hecha por lo general desde una plataforma perversa o histérica) de lo femenino.
Lo que el poder rechaza de la sexualidad
¿Debemos entender nuestra época como libre de ideales y de prejuicio en materia sexual por el solo hecho de que los medios masivos de difusión nos aturdan con anestésicos sexuales? Es cierto que ya no se demanda a las mujeres que se comporten como vestales, y que hoy no se promueve el ideal de la mujer anestésica –die anästetischen Frau–. Pero eso no significa que el Poder haya renunciado a anestesiar a las mujeres y a los hombres. Si hay táctica, estrategia y política del psicoanálisis, no podemos pasar por alto que también las hay de la neurosis. Es posible que los poderes del narcisismo hayan modificado sus tácticas y sus estrategias, pero su política sigue siendo la misma de siempre. Al poder, y a todos aquellos que no pueden ver en las relaciones humanas otra cosa que el poder, les molesta en el fondo lo que hay de acto en la sexualidad. Y podríamos afirmar que nada hay más sexual que el acto, el cual es, por esencia, sexual. Es el punto en el que un decir verdadero toca lo real. La dimensión de acontecimiento que pueden cobrar en algún momento tanto el amor, como el deseo y el goce, resulta siempre contraria a los designios de esos ideales que adormecen al sujeto. Por eso, cuando hablamos de un poder que rechaza lo real de la sexualidad, nos referimos a la dimensión de imposibilidad que es inherente a la relación sexual, y al acto que, como invención, surge a partir de esa imposibilidad misma. Tal vez el cambio que se registra con respecto a épocas pretéritas no reside tanto en la aceptación de la sexualidad –femenina o masculina– como en la sustitución de la prohibición por la degradación. Tomo aquí el término degradación, no en un sentido imaginario sino en el sentido simbólico de destitución. Es la forma que asume la represión en la declinación del paternalismo. Degradar es hacer perder a una instancia su poder enunciativo. La destitución de la excepción, no solamente afecta a la excepción paterna sino a la dimensión de acontecimiento que pueda tener cualquier decir, a todo aquello que “haga excepción”. Es una destitución que pretende afectar a los poderes de la palabra, porque allí donde toda diferencia parece ser aceptada, ya nada hace diferencia. Si todo, en apariencia, puede decirse, entonces nada constituye un decir. El culto de la novedad se ejerce en contra de lo original. Lo importante es que lo que afecte a la dimensión de la palabra que se da, al valor de la palabra como acontecimiento, tiene una incidencia directa en el erotismo femenino.
De una clínica que no es del género
“Invirtiendo escrupulosamente la perspectiva, es decir, viendo exclusivamente toda desigualdad como una oportunidad de explotación y humillación, una consecuencia de la búsqueda sibilina o abierta de derechos abusivos y arbitrarios, el progresista moderno pone de manifiesto su propio encanallamiento congénito, las tendencias irrefrenables de su alma y su deseo conciente o subconciente de poder y de dominio”.
Agustín López Tobajas, Manifiesto contra el progreso.
“…según la fórmula de uno de los raros hombres políticos que haya funcionado a la cabeza de Francia, nombré a Mazarino, la política es la política, pero el amor sigue siendo el amor”.
J. Lacan, La ética del psicoanálisis.
“Has sobreestimado tus fuerzas, creyendo que podías hacer lo que quisieras con tus pulsiones sexuales, sin tener para nada en cuenta sus propias tendencias”.
S. Freud, Una dificultad del psicoanálisis.
Mater et mulier
Sobre un largo muro se leían diversas consignas políticas de tono vindicativo o lapidario. En ese compacto despliegue de apologías y rechazos una declaración breve apenas dejaba leerse: Romi te amo, Pablo.
Pensé en lo irascible y lo concupiscible, esos dos principios de las pasiones del alma que los escolásticos distinguían, y en el acierto de Santo Tomás que había reconocido la primacía del segundo sobre el primero. A diferencia del psicoanálisis y de la sabiduría de la Escuela, los estudios de género acentúan las relaciones de poder en su análisis de la relación entre varones y mujeres. En ellos lo irascible prima sobre lo concupiscible; lo político desplaza al deseo. Si los psicoterapeutas que adhieren a esta concepción que desde hace ya varias décadas anuncia un “nuevo” psicoanálisis fueran honestos, deberían admitir que este punto de vista ya fue sostenido tempranamente por Adler, Gross, y por muchos otros que veían el núcleo del conflicto neurótico en las relaciones de poder más que en la sexualidad. Hay que decir que ellos saben faltar con éxito a esa franqueza. Como ahora lo hacen los gender studies, la perspectiva de Adler se adaptaba mejor a una lectura política de la neurosis porque enfatizaba los conflictos de la jerarquía. La diferencia con Freud se hace notoria, por ejemplo, en el modo en que uno y otro interpretaron el perfil del carácter del Kaiser Guillermo II de Alemania. Sobresalía en el soberano su modo autoritario, sus actitudes megalómanas y su intolerancia a toda crítica o consejo. Adler atribuyó esta disposición subjetiva a una compensación del complejo de inferioridad que la atrofia congénita de uno de sus brazos había instalado desde niño en el pequeño príncipe, y que se preocupaba por disimular en todos sus retratos. Según Adler, la pretensión de omnipotencia y el rechazo de cualquier influencia lo consolaban del sentimiento original de incapacidad orgánica. La dinámica del sujeto está determinada en el enfoque adleriano por la satisfacción o frustración de la voluntad de poder.
La lectura freudiana del mismo caso era muy otra. Freud reparó en dos hechos fundamentales: el primero es que el Kaiser tenía madre; el segundo, que esa madre era una mujer. Y esta mujer no disimuló la decepción ante el cuerpo del niño, defectuoso a los ojos de la expectativa materna. Freud puso el acento en el deseo del Otro, en la frustración del anhelo fálico de la madre. Ese elemental privilegio concedido a las bendiciones o los estragos del amor muestra el abismo que existe entre el realismo del psicoanálisis y el candor de las otras posturas. El psicoanálisis da la cara a lo real del deseo materno en tanto ese deseo, por maternal que sea, es el de una mujer. Lacan lo sostiene con mucha crudeza.
“El papel de la madre es el deseo de la madre. Esto es capital. El deseo de la madre no es algo que pueda soportarse tal cual, que pueda resultarles indiferente. Siempre produce estragos. Es estar dentro de la boca de un cocodrilo, eso es la madre. No se sabe qué mosca puede llegar a picarle de repente y va y cierra la boca. Eso es el deseo de la madre”. (Lacan, J., El reverso del psicoanálisis, Paidós, Bs. As., 2006, pág. 118).
En Elucidación de Lacan, Miller ha dicho con acierto que la sexualidad femenina nos concierne particularmente a todos como hijos de una mujer, y si nos trasladáramos a la experiencia clínica más elemental comprobaríamos que la crudeza de la sentencia maledictio matris eradicat fundamenta –encierra una verdad insoslayable, aunque no inexorable. Pero el desamor y hasta el odio de una madre no deberían precipitar invariablemente un juicio severo cuando no nos va nada personal en ello, sino antes bien pensar en la condición femenina de la persona materna. La madre es una mujer, y muchas cosas pueden atribular el alma de la mujer en trance de ser madre. No siempre el embarazo es un don de amor. A veces es una injuria, una enfermedad, una invasión, una mutilación. Hay mujeres que se sienten aprisionadas desde el primer momento en que saben que están embarazadas. Es como si fuesen ellas las que hubieran sido reenviadas súbitamente al seno materno en un confinamiento opresivo. Las vicisitudes del lugar de una mujer en el deseo del padre solo relativamente pueden separarse de su relación como madre con el hijo. Si la mujer y la madre son diferentes, no por ello la primera es borrada por la segunda. La precedencia de lo femenino sobre lo materno determina que existan maternidades muy distintas incluso en una misma vida personal.
La cuestión de la percepción que una mujer tiene de sí misma en tanto tal está sujeta a su lugar en el deseo del Otro y no a los ideales pedagógicos vigentes. Bien señala Lacan que “imágenes y símbolos en la mujer no podrían aislarse de las imágenes y de los símbolos de la mujer”, pero ese simbolismo inconsciente muy poco debe al imaginario que el discurso de la política puede construir a través de la pedagogía social o individual. El problema de la valoración de la feminidad y del lugar que asume para bien o mal en el deseo del Otro solo tangencialmente es tocado por la construcción y promoción de modelos identificatorios que apuntan a producir una determinada orientación de la subjetividad femenina. Es en esto que la clínica analítica, como clínica de la sexuación, se distancia por mucho de las psicoterapias orientadas por una perspectiva de género. Freud supo ver que en el sujeto enfermo como tal hay algo que va más allá de los desórdenes de la ciudad y los trastornos de la jerarquía. Reconoció que el campo del deseo presenta una autonomía respecto de lo que podríamos resolver por medio de la acción política o educativa, sin que por ello menospreciemos la importancia de esa acción en el campo que le es propio.
El partido de los predicadores políticos
La voluntad de los poderes políticos y su pedagogía, conservadora o progresista, no llega a tocar el nudo de un deseo que está sostenido de la contingencia de un encuentro. Esos poderes están guiados siempre por una idea determinada de justicia que aspira a configurar las relaciones. Puede variar mucho la concepción de lo que es justo, pero sea cual fuere la idea que se tenga, la experiencia nos dice que para cada uno de nosotros algún día llega la hora en que tenemos que admitir que el amor no se relaciona con la justicia. Por eso hay algo contrario a los designios de la política en la sexualidad como tal, y esa contrariedad se hace máxima en la sexualidad femenina. Esos designios siempre aspiran a la totalidad, cualquiera sea la ideología que esté en juego. Es algo que podemos apreciar en este pasaje de Lacan de su seminario sobre los cuatro discursos:
“…la idea de que el saber puede constituir una totalidad es, si puede decirse así, inmanente a lo político en tanto tal. Esto hace mucho que se sabe. La idea imaginaria del todo, tal como el cuerpo la proporciona, como algo que se sostiene en la buena forma de la satisfacción, en lo que, en el límite, constituye una esfera, siempre fue utilizada en política, por el partido de los predicadores políticos. ¿Puede haber algo más bello, pero también menos abierto? ¿Puede haber algo más parecido a la clausura de la satisfacción?”. (Lacan, J., El reverso del psicoanálisis, Paidós, Bs. As., 2006, pág. 31).
Lo que aquí Lacan refiere como la idea imaginaria del todo tiene una importancia central a la hora de entender lo femenino como aquello que vetaría la totalización. Esa totalidad encuentra su primera versión en la buena forma del cuerpo, para trasladarse a la idea, a la teoría, y a la concepción del universo. No es casual aquí la referencia al partido de los predicadores políticos. La connotación puritana del sustantivo debe destacarse. También la mención de la imagen de la esfera como representación de la unidad-totalidad. Unidad del signo lingüístico, unidad de la pareja (las dos medias naranjas), unidad del cuerpo narcisista, unidad del concepto, de la clase o del conjunto que los círculos de Euler presentan en su parentesco con la buena forma de la esfera. Esa unidad-totalidad del ideal que abarca y comprende, es también la de la masa y la del in-dividuo político concebido como andrógino y desligado de sus referencias sexuales. Es en La transferencia donde se alude a la idea del andrógino en términos de la ilusión de una armonía entre los sexos, de las dos mitades unidas de la esfera. Lo que el psicoanálisis nos enseña en su ruptura del signo lingüístico y en contra de la prédica política, es que la esférica naranja es, como cualquier totalidad, un “globo”, es decir, una mentira.
La hipótesis del inconsciente implica que hay un campo de las relaciones humanas que escapa a la dimensión de la demanda, a la esfera del contrato y los derechos. Hay cosas que son del César y las hay que son de Dios, y aquí Dios no está tomado en su aspecto simbólico, en su carácter de versión elevada y omnipotente del César. Hablo de Dios como algo perteneciente al campo de lo real, a ese Otro radical e inexorable que concierne, según Lacan, a la sexualidad femenina bajo la noción del Otro barrado, ese Dios que habla y que el Libro de Job encarna en Leviatán y Behemoth, un Dios con el que no pueden establecerse pactos ni contratos. Pero hay gentes que no pueden atender a otra cosa que a la dimensión del contrato. Y no son solamente los obsesivos. Cuando se trata del deseo, miran para otro lado. Los progresistas de izquierda y de derecha, adhieren a la ideología igualitaria y contractual que hace del hombre y la mujer sujetos intercambiables, indiferentes en su diferencia, buenos para todo, es decir, para nada. Cualquier reparo a las premisas fundamentalistas del feminismo será estigmatizado como una justificación de la “violencia de género”. Cualquier señalamiento de una diferencia cualquiera será, por sí mismo, un acto de violencia. Nuestros modernos inquisidores no consiguen recuperarse de ese punto de vista que reduce las relaciones subjetivas a una psicología planteada bajo los términos de la organización sádico-anal de la libido. Y es porque allí se sienten más cómodos, y más identificados. La ventaja de entenderlo todo en función de las relaciones de dominio beneficia a sometidos y opresores en la evitación de la angustia que implica confrontarse con la dimensión propiamente sexual de la relación con el otro. Obsesionados por el cetro o por el denario, no ven más allá de la efigie del César, porque no soportan siquiera la idea de “ver la cara de Dios”.
Sexuación y género
Hay que reconocer que el candor de los buscadores de hormonas y los lisencéfalos diplomados que practican mapeos cerebrales o ecografías transvaginales de mujeres en trance orgásmico (deben ser experiencias inolvidables, sobre todo para el investigador) supera largamente en ingenuidad a los entusiastas de la reivindicación igualitaria. Pero estos últimos no son menos refractarios a la perspectiva analítica. Agrupados bajo la rúbrica del constructivismo, atribuyen al psicoanálisis un punto de vista “esencialista” y son la remake de quienes antes que ellos promovieron la desexualización del conflicto para poner el acento en su dimensión social y en la continuidad entre la terapia y la política. Quisieron hacer del psicoanálisis una herramienta de emancipación, de promoción -e imposición– de determinados ideales de armonía o equidad sexual. Esto tiene una importancia sobresaliente a la hora de considerar la sexualidad femenina en la medida en que sobre todo la mujer aparece como el motor y el objeto de esa emancipación promovida a través de una concepción pedagógica del proceso terapéutico. Nuestra crítica no objeta los ideales pero recuerda en primer lugar que la experiencia revela cuán problemática puede ser la noción de curación al dejarnos guiar por ellos. En segundo lugar, que los ideales progresistas son hoy tan eficaces en su poder de atontamiento como los de la tradición. Pero si el feminismo y el progresismo se llevan el premio mayor en su imposición de la zoncera fundamental que es la ilusión de una equidad del goce, hay que reconocer que ella no es ajena tampoco a ciertos puntos de vista conservadores. Las perspectivas de mutualismo y concordia de los sexos no han sido ajenas al medio psicoanalítico, donde los defensores del desarrollo concibieron la culminación de la cura analítica como el acceso a una relación matrimonial heterosexual, mutualista, monógama, armoniosa, oblativa, libre de ambivalencia e igualitaria. El narcisismo abarca todo el espectro político. La diferencia entre los partidarios del desarrollo y los del género es que los segundos cambian el tribunal de la naturaleza por el de la política. Hombre y mujer habrán de ser lo que los poderes políticos determinen que sean: un nominalismo radical que se opone a la orientación a lo real que detenta el psicoanálisis, porque en el fondo se concibe el género como algo aprendido y por lo tanto modificable a través de una acción política, pedagógica y terapéutica que podría cambiar los patrones de identificación. Esto ofrece las bases para una clínica de corte educativo que trabajaría sobre modelos identificatorios. No solo se desentienden de la perspectiva del goce sino que esencialmente rechazan la noción misma de inconsciente reinstalando la concepción pre-analítica del sujeto. Llevada al terreno de la psicoterapia, esta perspectiva se traduce en aquello contra lo que Freud nos previno cuando habló del orgullo –Ehrgeiz– terapéutico y pedagógico. Él advirtió a los evangelistas de la revolución sexual que el complejo de castración y el complejo de Edipo se constituyen y actúan de acuerdo con factores que no dependen de la educación y que escapan al control de los cuidadores del niño.
Por muy a la izquierda que se ubique, el punto de vista genérico se concilia bien con los ideales capitalistas de felicidad personal, autonomía y autoconfiguración del individuo. Basta con leer los trabajos de los psicoterapeutas que adhieren a la corriente de género para verificar la decidida elisión de todo lo que toca a la dimensión del goce, al campo propio del psicoanálisis, a lo que Freud llamó “libido del objeto”. Reprochan a los psicoanalistas su “conservadurismo”, su inclinación a favorecer en la cura de las pacientes mujeres los caminos del matrimonio y de la maternidad. Es algo sostenido incluso por una psicoanalista lacaniana como la Sra. Soler quien aventura la idea de que además Lacan no obraba de otro modo (Lo que Lacan dijo de las mujeres). Lamentablemente no nos dice si ella misma obra de otro modo. El matrimonio y la maternidad son ideales que conservan su eficacia, pero hace tiempo que los poderes establecidos dejaron de recompensar la maternidad y pasaron a exigirle a la mujer otras cosas. Creo acertada la tesis de una psicoanalista argentina, Marie Langer, que afirmó en Maternidad y sexo, hace décadas atrás, que la maternidad no resulta ya tan funcional al sistema. Ella supo ver que el deseo de ser madre podía aparecer como algo que la mirada del Otro desalentaba e incluso censuraba. Los mandatos de emancipación son también imperativos del poder. Todo esto significa para el psicoanalista que se puede ceder en el deseo de más de una manera. Lo fundamental es que el analista no ceda en el suyo.
Un asunto de cuerpo y los límites de una prédica
Un hecho clínico habitualmente soslayado por las psicoterapias de orientación pedagógica y política es que entre los muchos destinos que puede tener el pene, como el ano, la boca, el hueco de la mano o cualquier otro artificio, el sexo de la mujer se destaca entre todos los otros en virtud de la angustia que provoca. Es fácil verificar que las consultas por impotencia son escasas en la homosexualidad masculina, mientras que en la heterosexualidad abundan con generosidad, y esto considerando únicamente el fenómeno de impotencia manifiesta, sin contar sus formas metafóricas y larvadas que suelen ser más importantes por el perjuicio que provocan. Se observa que el órgano supuestamente complementario y natural es el que más inhibiciones, síntomas y angustias suscita, de un modo tan extendido además que llama la atención que no se repare en ello. Que una mujer encarna lo real para el varón y para sí misma es un dato que los partidarios del género ignoran con eficacia considerable, por razones evidentes. Y es que a la vez que resulta imposible atribuir el fenómeno a una traba natural, imputarlo a una determinación ideológica denunciaría una torpeza de la que, por otra parte, son muy capaces. No parece que la democracia liberal y la prédica feminista hayan cambiado esto, porque el hecho se revela independiente de la apertura mental del caballero y de su medio familiar respecto de los derechos y las bondades de la mujer. Esa apertura ideológica no lo hace menos cerrado y retentivo en el plano de la sexualidad. La educación machista y la apología de las cualidades viriles tampoco tienen éxito en el asunto. El buen marido progresista y el troglodita chauvinista desfallecen ante portas con pareja tristeza y a pesar de los programas de educación sexual o los dictámenes patriarcales. La prevención y la higiene psíquica resultan todavía más obtusas cuando del erotismo femenino se trata. El psicoanalista no se hace ilusiones al respecto porque sabe que lo que está en juego son posiciones inconscientes determinadas por el deseo y no identificaciones genéricas que respondan a la demanda de los ideales instituidos. Ello no implica una declaración de fatalismo, sino que se trata de responder a estas cuestiones en el campo de la transferencia y desde el deseo del analista.
No comprenden nada del psicoanálisis –ni quieren hacerlo– quienes creen que el falocentrismo es una cuestión política y pedagógica. Esto se vuelve más sensible todavía allí donde se detenta un igualitarismo combativo. ¿Quién no percibe que declarar “ni Dios, ni patrón, ni marido” otorga la consistencia máxima al uno-fálico que subyace a los tres? Una militante feminista y homosexual desplegaba un encendido alegato contra la hegemonía viril cuando declaró con voz alta y clara: “¡Yo creo en la superioridad del hombre!”. Como de inmediato le llamé la atención sobre lo que acababa de decir, con gran embarazo aclaró que su intención había sido decir que ella no creía en la superioridad del varón. Ya era tarde. Es muy difícil comprender para muchos que todo esto es un asunto de cuerpo y goce. Y resulta todavía más difícil admitir que eso no tiene nada que ver con la biología, porque se trata de un cuerpo recortado por el significante y de un goce que no tiene nada de natural.
Consecuencias lógicas de la anatomía
La lógica de los goces que Lacan despeja en las fórmulas de la sexuación no se encuentra rígidamente atada a la anatomía. Se repite siempre –es forzoso hacerlo– que un hombre puede inscribirse del lado femenino y viceversa. Es una afirmación lógica, sin duda, pero también conveniente a las modernas exigencias del discurso. Es obligatorio decir que cada uno tiene el derecho de inscribirse en uno u otro lado. Hasta nuevo aviso, con no poca frecuencia encontramos la lógica del goce femenino en mujeres. La existencia de hombres creativos, sensibles, democráticos y ecologistas no tiene nada que ver con la presencia en ellos de un goce femenino. Considerar que la independencia de las posiciones sexuadas respecto de las condiciones de la morfología corporal es algo relativo, no implica una posición naturalista. La referencia a las consecuencias psíquicas de la diferencia sexual anatómica no es una referencia naturalista. La frase de Freud “la anatomía es el destino” representó y sigue representando el colmo del esencialismo para esa brigada de cagadores de perlas foucaultianas que parecen ignorar la diferencia elemental entre anatomía y fisiología. Incluso hay psicoanalistas que reniegan de esa frase, intimidados por las exigencias de la Santa Inquisición y el manoseo de la teoría analítica por parte de los mercaderes de la cultura. No hay que distraerse por mucho tiempo con esos folletines y sí tener presente que Lacan nunca tiró esa frase al cesto de los papeles:
“Freud nos dice –la anatomía es el destino. Como ustedes saben, he llegado a alzarme en determinados momentos contra esta fórmula por lo que puede tener de incompleta. Se convierte en verdadera si damos al término anatomía su sentido estricto y, por así decir, etimológico, que pone de relieve la ana-tomía, la función del corte. Todo lo que conocemos de la anatomía está ligado, en efecto, a la disección. El destino, o sea, la relación del hombre con esa función llamada deseo, solo se anima plenamente en la medida en que es concebible el despedazamiento del cuerpo propio, ese corte que es el lugar de los momentos electivos de su funcionamiento”. (Lacan, J., La angustia, Paidós, Bs. As., 2006, pág. 256).
El cuerpo del que se trata en psicoanálisis es un cuerpo “anatomizado”, recortado por el significante, significado por el Otro. La fórmula freudiana no es concebida por Lacan como errónea sino como incompleta. La presencia o ausencia del pene en el cuerpo no es un dato natural, sino un dato significante y por esa razón la diferencia sexual anatómica trae consecuencias a nivel de la lógica de los goces y de la constitución del deseo de uno y de otro lado. Hasta en la letra misma de Freud está presente el carácter significante del falo cuando al hablar de lo que la niña le envidia al varón se refiere al signo de la virilidad –das Zeichen der Männlichkeit.
El cuerpo viril es un cuerpo narcisísticamente cerrado por la excepción sintomática del goce fálico que lo parasita y lo pone en jaque todo el tiempo. Junto al goce narcisista de la totalidad unificante, está el goce –unario, por así decirlo– de la excepción fálica que está por fuera de esa totalidad y a la vez define sus límites. Del lado de la mujer, como bien lo indican las fórmulas de Lacan, esa dialéctica también está presente en la medida en que hay también allí una vinculación al falo. Pero hay Otro goce que podemos calificar como abierto, más allá del imaginario corporal femenino, en el sentido de que no presenta el carácter de clausura, de discreción y localización que encontramos en los goces vinculados a la función fálica.
Una pasión de justicia más allá de la reivindicación fálica
Aquello de lo femenino que no es drenado por lo fálico presenta un modo de exclusión que es diferente al de los aspectos prohibidos de la sexualidad, que son justamente los que tienen que ver con lo fálico. No se nos escapa que quien es diferente puede ser incluido o tenido en cuenta con su diferencia y a pesar de ella, lo cual podría ser el objetivo de una política pluralista. Pero la cuestión de fondo para la clínica psicoanalítica, y en especial para la de la condición femenina, es la de cómo arreglárselas con lo que no puede ser incluido de ninguna manera. Esto no se refiere únicamente a los espacios de la sociedad y la cultura sino al dispositivo analítico mismo en tanto el análisis se entienda como clínica de la verdad, de la interpretación, del significante. Esto es lo que desde la feminidad nos interpela. Hemos hablado aquí del amor y de la justicia, a veces oponiéndolos. Mencionamos también la reivindicación fálica como un tópico infaltable de la histeria. Sin embargo, la feminidad puede ser el soporte de una pasión de justicia que no guarda relación con la histeria ni con la lógica del eje falo-castración. Hay un pasaje de La transferencia en el que Lacan se ocupa de un personaje de Claudel, una mujer llamada Pensée de Coûfontaine. Es una de las mujeres de la enseñanza de Lacan, junto con Medea, Antígona, Santa Teresa y otras más. Nos la describe en términos que merecen ser reproducidos.
“Pensée es libre pensadora, si así podemos expresarnos, con un término que no es el término claudeliano en este caso. Pero de eso se trata, sin duda. Pensée solo está animada por una pasión, la de una justicia, dice ella, que va más allá de todas la exigencias de la misma belleza. Lo que ella quiere es la justicia, y no cualquiera, no la justicia antigua, la de algún derecho natural a una distribución, ni a una retribución –la justica en cuestión es una justicia absoluta. Es la justica que anima el movimiento, el ruido, el tren, de aquella Revolución que es el ruido de fondo del tercer drama. Esta justicia es el reverso de todo aquello de lo real, de todo aquello de la vida que, debido al Verbo, es sentido como algo que ofende a la justicia, como horror de la justicia. Lo que está en juego en el discurso de Pensée de Coûfontaine es una justicia absoluta en todo su poder de hacer que el mundo se tambalee”. (Lacan, J., La transferencia, Paidós, Bs. As., 2003, pág. 342).
Sin importar cuántas mujeres como esta existan, hay algo en la posición que es visceralmente femenino. La histeria tiene aquí poco que ver. La feminidad cuestiona radicalmente todas las transacciones de la justicia humana y de la política como campo de lo posible. Es algo que pide llegar a ser, algo que no renuncia, que no se resigna a las mezquindades del poder, algo que es intransigente, inexorable, no susceptible de compromisos, como lo que hace valer Antígona frente a Creón. No es idealismo, ni reivindicación fálica. Puede prescindir de explosiones. Es esta dimensión de lo femenino como una exigencia que no pasa por alto lo que las “soluciones” de la realidad establecida dejan de lado, lo que otorga a la feminidad a veces un matiz persecutorio que permite figurarla como encarnación del superyó.
De la actualidad
“En mi experiencia, no es preciso que usted arañe con demasiada profundidad la piel de una de esas que denominamos mujeres masculinas para sacar su feminidad a la luz”.
S. Freud, carta a E. Jones 23-3-1922.
“No hay nada que agradecerle a la técnica. Habría que inventarlo”.
K. Kraus
“-¿El espíritu femenino ha cambiado?
-No me hable de lo que no existe”.
De una entrevista a Jorge Luis Borges en 1932.
Ogros, príncipes y brujas
“Las chicas ahora no tienen esos problemas”, sentenciaba una señora que pasaba los sesenta. Estimaba que la vida de las jóvenes se desarrollaba en un tiempo más favorable a las mujeres y que ellas ahora mostraban otro carácter. Matrimonio y maternidad no eran destinos forzosos; la sexualidad no estaba guardada por callados muros de prejuicio; el acceso a una profesión no estaba restringido. Las chicas de ahora, argumentaba, ejercían su sexualidad “a la manera de los hombres” – una frase que, sin advertirlo, opacaba el brillo evangélico de la proclama al seguir entronizando el falo en los altares–. Pero a su entender las mujeres no solo no eran tan dóciles como las de antes (?) sino que además trataban con otro modelo de masculinidad, compatible con la autonomía de la mujer. El hombre actual –su yerno– mostraba compañerismo en las tareas domésticas, cuidaba al bebé, aceptaba el trabajo independiente de su mujer, era comprensivo, fiel y liberal. Vaticinaba un futuro igualitario en el que los rasgos de uno y otro sexo se irían suavizando para entrar en una zona gris de indiferencia. No le faltaba razón, porque eso describe la aspiración de la sociedad liberal. En cuanto al futuro próximo, su hija no se mostró tan entusiasta con respecto a la ponderada androginia del marido. Se separó de él. Este caso da ocasión para advertir que es ingenuo creer que los príncipes ya no existen. Un príncipe fue y sigue siendo el pretendiente señalado por la demanda de la madre en función de su propia y tardía compensación, como dijo Freud. Al igual que la princesa Fiona de la película animada Schreck, hay mujeres que encuentran más amable al ogro que al príncipe encantador. Los cuentos de hadas no pierden vigencia aunque el perfil psicológico de las modernas princesas –y brujas– sea muy otro. Se dirá que las madres de hoy no cifran el éxito de la hija en el matrimonio que ellas puedan lograr, y eso podrá ser cierto. Pero también es cierto que las cosas no cambian tanto por el hecho de que ese matrimonio pueda celebrarse con un trabajo o una profesión. En cualquier caso es desafortunado que una mujer esté “casada” con aquello que responde a la demanda de la madre o del padre y a costa de su deseo. Las maldiciones de las brujas no existen únicamente en los cuentos de hadas, y eso es algo que las mujeres saben muy bien, porque además resulta ingenuo pensar que el personaje de la “madre insaciable” ha desaparecido junto con el acceso de las madres al mercado de trabajo.
Una cuestión preliminar a todo debate sobre la actualidad
No me respalda una extensa bibliografía sobre la historia de la subjetividad femenina, y ni siquiera una mínima bibliografía. Mi experiencia como psicoanalista no tiene valor estadístico ni aspira a ese honor, y lo que puedo decir es tan solo testimonial. Habiendo tratado a sujetos femeninos de entre quince y noventa años, escuché siempre la misma letanía de “ahora las chicas no tienen esos problemas”. Por otra parte, no encontré que los colegas que afirman que la feminidad ha cambiado sustancialmente hayan dado un argumento plausible de cuáles serían esos cambios y esos “otros” problemas que aquejan hoy a las mujeres. En mi opinión, para ser verdaderamente “otros”, tales problemas deberían poner en juego otra cosa que la relación de una mujer con el deseo del Otro y con el falo. Decir esto no significa negar que el aspecto manifiesto de los motivos de consulta sea ahora diferente, incluso radicalmente diferente, pero cabe preguntarse si la dinámica de lo latente ha cambiado de la misma manera. En todo caso, antes de cualquier debate sobre los cambios en la clínica de la feminidad, encuentro problemático postular la actualidad como si ella fuese “una”. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de “las mujeres actuales”? ¿Las de Uzbekistán son menos actuales que las de New York? Sostengo este reparo porque si hay algo que deberíamos haber aprendido de la feminidad es que lo real no es un todo, como nos lo recuerda Lacan en la clase del 15 de abril de 1975 en R.S.I. y que por eso hablar de “la época” introduce la misma ilusión de totalidad que nos captura como cuando damos por seguro “el universo”. Sería más prudente juzgar nuestro tiempo al modo en que Freud comparó el aparato psíquico con la ciudad de Roma: diversas épocas coexisten simultáneamente en la misma calle.
Aparte de eso, un psicoanalista de orientación lacaniana no puede soslayar lo que debería funcionar como premisa de cualquier debate sobre las mujeres y “la época”. Y es que si la enseñanza de Lacan postula que “La” mujer no existe, entonces no se entiende bien qué significaría decir que en nuestra época “La mujer” habría cambiado. No faltan los que afirman con soltura que ha cambiado incluso en su modo de gozar, como si tuviésemos muy en claro ese modo de gozar y el modo de influir sobre él, porque dan por supuesto que los cambios sociales han influido en el goce. No se dan cuenta que eso significa sostener que el goce femenino, ese del cual una mujer misma nada sabe, sería influenciable por el discurso de los poderes dominantes, como si nuestros artificios técnicos o jurídicos pudieran pulsar esa cuerda. No lo negamos de plano, pero no hay nada menos seguro.
Un fetiche ideológico
La letra de un foxtrot que fue popular en Buenos Aires en los inicios del siglo XX decía: Antes femenina era la mujer, pero hoy con la moda se ha echado a perder. El protagonista de esa queja se lamentaba de que las mujeres ya no guardaran el debido recato femenino y de que la modernidad las virilizaba. ¡Esto se decía en la década de 1920! La idea de que “las mujeres ya no son como eran antes” es un lugar común celebrado por algunos y deplorado por otros. Cabe preguntar cuánto debe esa creencia a la teoría sexual infantil, porque en última instancia, el deseo de que a las mujeres les crezca el falo no es otra cosa que la expectativa de que gocen del mismo modo que los varones. Así, este fetiche ideológico cumple la función propia del fetiche que es la de protegernos de la angustia ante la dimensión de la mujer como Otro absoluto. Nos exime de considerar su diferencia y permite mirar para otro lado. Se paga un precio, tarde o temprano, por esa ignorancia. Cuando se busca especificar en qué residiría ese cambio tan anunciado de la feminidad, los comentarios son un tanto decepcionantes porque no van mucho más allá de una vaga referencia a la promoción generalizada del goce fálico. Se proclama, con aprobación o rechazo, que las chicas de ahora serían más competitivas y agresivas, más asertivamente fálicas, menos pudorosas y más independientes. Cabe preguntarse si según las épocas y los contextos sociales faltaron alguna vez las mujeres capaces de sostener una conducta sexual “asertivamente fálica”. De todos modos, admitiendo que hoy eso ha sido elevado al rango de un ideal instituido, incluso obligado, la inclinación de las mujeres por el goce fálico no tendría que llamar tanto la atención, a menos que las pensemos como pimpollitos de alelí –una moneda que los hombres siempre estuvieron dispuestos a comprar. ¿No fue a fin de cuentas Freud el que dijo de entrada que la pequeña niña es como un “varoncito”, y que lo habitual es que su libido sea primordialmente fálica? Lo raro para Freud no era que las mujeres gozaran como los varones, sino que pudieran gozar de otro modo. Y no es raro únicamente para Freud, sino que se trata justamente de lo central de la cuestión. Con todo, y en lo que respecta a la promoción de lo fálico, soy de la opinión de la Dra. Dolto (Lo femenino), que pensaba que las mujeres no cambiaron tanto y que si ahora se muestran como “sexólogas consumadas”, sin embargo reprimen sus problemas afectivos tras las facilidades del goce fálico que las embota para la comprensión de lo que sucede con el Otro. Ella señaló además, con acierto a mi entender, que la idea de que el acceso al orgasmo habría de ser la panacea de todos los males ha sido una idea de hombre, como fue el caso de W. Reich.
Las nuevas imágenes y la deformación onírica
¿La mujer ha dejado de ser el Otro absoluto? Las sociedades poderosas ostentan su elevado desarrollo cultural en el lugar que sus mujeres han conquistado. Decir que son el signo de su omnipotencia tal vez sea exagerado. El primer mundo trata bien a las mujeres. A las que considera como propias, hay que aclarar, aunque igual es dudoso que las sociedades que desprecian al inmigrante hayan superado eficazmente el rechazo a lo femenino. Sin embargo, he leído en un texto de una psicoanalista europea que en Occidente “ya no hay segregación del Otro”. Qué buena noticia. Seguramente otros europeos lo creen, así como algunos de mis compatriotas. Los de siempre. Pero matizaría mucho esa afirmación un tanto arriesgada y que en mi barrio, en Montserrat, calificaríamos como hybris. No parece que el cabecita negra, el judío, el gitano, el árabe, hayan dejado de existir. Ni siquiera el sale boche ha dejado de existir, a pesar de la Unión Europea. No fue hace tanto tiempo que Rosa Parks, una costurera negra de Montgomery, Alabama, fue arrestada en 1955 por negarse a ceder su asiento del autobús a un hombre blanco. Los estatutos de la ciudad la obligaban a hacerlo. Sucedió en “Occidente”, cuando todavía no se habían promulgado las leyes de derechos civiles. Las cosas han cambiado desde entonces, por lo cual es oportuno traer un recuerdo personal. Un local de hamburguesas decoraba sus paredes con fotografías de temas diversos y previsibles. Entre ellas una mostraba a un niño rubio que compartía su hamburguesa con otro niño, negro. La escena era el símbolo de un nuevo orden, sin capuchas blancas ni cruces en llamas. Eso tiene una innegable importancia. La imagen no dejaba dudas, sin embargo, sobre quién era el dueño de la hamburguesa. También hoy los hombres colaboran en las tareas domésticas.
Antes de considerar las nuevas imágines y los nuevos símbolos deberíamos tener en cuenta lo que Freud llamó “deformación onírica” –Traumentstellung– eso que permite al aparato psíquico representar siempre la misma escena con versiones radicalmente diferentes y que la hacen por completo irreconocible. La Otra escena, esa que es la que nos interesa a los psicoanalistas, es una escena en la que el tiempo no ha transcurrido de la misma manera y en la que los dinosaurios siguen caminando todavía. Es algo que algunos psicoanalistas olvidan. Por eso encuentro más prudente y freudiano lo que sostiene la Sra. Roudinesco cuando advierte que la sociedad liberal enmascara el odio al Otro bajo la compasión por la víctima, que es también un avatar del Otro. Deberíamos preguntarnos cuáles son hoy los nuevos avatares de la “buena chica” y de la mujer “degradada”. Sin duda son muy otros, y hasta podríamos preguntarnos si esas categorías tienen vigencia todavía. Tal vez no la tienen como instancias sociales rígidamente establecidas, pero sería aventurado sostener que ya no forman parte del existenciario femenino. Los íconos de Hollywood no nos muestran valores revolucionarios y una buena chica puede sostenerse bajo la investidura de la prostituta según cómo la presente la dialéctica narrativa. Es lo mismo que vemos en las revistas típicas del mercado cuando muestran artículos del tenor de: “consejos útiles para una noche hot”, todos ellos decentemente sexológicos, diferentes en su enunciado de los que daban las revistas similares hace cien años atrás, pero cuya enunciación sigue siendo la misma.
Es verdad que el orden simbólico actual habilita la autonomía de la mujer, que ya no necesita del varón de manera forzosa para actuar en sociedad y formar familia. Pero lo que deberíamos considerar fundamental desde la perspectiva analítica es el deseo y no la conducta. El psicoanálisis no se ocupa de segmentos de comportamiento sino del destino del sujeto (Lacan), de su posición ante la castración, y esto implica al otro sexo. Por eso, desde esta perspectiva hay que tomar nota de que la obediencia de las mujeres al modelo tradicional de la familia patriarcal nunca impidió prescindir del hombre en el nivel del deseo, que es el único que importa dentro del campo que es el nuestro. Estar casada con un hombre, incluso estar sometida a él, no significa que se lo tenga en cuenta. La dependencia material y social que otrora sofocaba a las mujeres no garantizó nunca a los varones el tener un lugar en el deseo de la mujer. Una escena de El violinista en el tejado muestra al judío que ha vivido en la tradición (la acción transcurre en la Rusia zarista) preguntándole a la esposa si ella lo ama. La mujer responde con la enumeración de los deberes que cumple para él. No dice que sí. Y hay que decir que es la respuesta que la pregunta merecía, porque cometió la falta de llevar el amor al plano de la demanda. Lo cierto es que la “libertad” de elegir tampoco garantiza que hoy los modernos papás tengan un lugar en el deseo de las modernas mamás. Estas cuestiones que señalo no implican más que el recordatorio de lo que debe ser el campo de nuestra incumbencia, que es el campo del deseo.
¿Cambios a nivel de la pulsión?
En “Ideas directivas para un congreso sobre la sexualidad femenina” Lacan nos recuerda que “imágenes y símbolos en la mujer no podrían aislarse de las imágenes y simbolos de la mujer”. Esta afirmación es susceptible de dos lecturas.
A. La primera, que calificaría de “psicogenética”, interpreta que las representaciones que rigen las vías por las que se canaliza la sexualidad femenina y la imagen que una mujer tiene de sí misma, están sujetas a los discursos dominantes que el medio cultural sostiene acerca de la feminidad. Se piensa que si las significaciones de la feminidad son otras, si el discurso acerca de las mujeres ha variado, entonces también se ha modificado algo en la posición inconsciente y a nivel de la pulsión. Se tiene esto por evidente e irrefutable.
B. Una segunda lectura de la frase que estamos considerando nos llevaría a entender que el imaginario social de la mujer y en cada mujer como instancia individual, se encuentra sujeto –como Lacan mismo lo explicita en el pasaje citado– “a un simbolismo inconsciente, dicho de otra manera, a un complejo”. Y ese simbolismo inconsciente se revela en el análisis como algo autónomo respecto de lo que el medio social se ha propuesto transmitir como modelo de identificación para la feminidad. Esta lectura, que juzgo propiamente psicoanalítica, sostiene que los complejos inconscientes revelan su eficacia a pesar y en contra de los ideales que los poderes establecidos intentan imponer.
¿Estaríamos dispuestos, sin embargo, a admitir que las modificaciones a nivel del yo y de la conciencia, esas que se operan en el plano de las identificaciones, de la educación, del aprendizaje, de la influencia del medio, traerían cambios en el nivel de la posición inconsciente y del goce pulsional? Admitir eso es postular exactamente lo mismo que la ego psychology y todas las demás psicoterapias no analíticas. Implica desconocer de plano la hipótesis del inconsciente, y esto es lo que algunos colegas psicoanalistas parecen desconocer. Si la prédica política y educativa puede promover variaciones a nivel de la pulsión, entonces nosotros, como psicoterapeutas –es el nombre que mereceríamos– podríamos hacer lo mismo desde una clínica pedagógica que trabaje sobre las identificaciones. Es la aspiración del tratamiento cognitivo, por ejemplo. Lacan ya había levantado estas objeciones en la página 104 de su segundo seminario, recordando que si Freud escribió “Más allá del principio del placer” fue para mostrar que no puede haber reciprocidad entre los sistemas psíquicos de modo que se fundan en uno solo y actuando sobre uno se opere sobre el otro. Lacan mantuvo esta idea hasta el final de su enseñanza sosteniendo que no hay relación entre los registros. Es así que, sin advertirlo, los analistas que creen en los cambios a nivel de la pulsión por obra de las modificaciones del discurso, creen al mismo tiempo que hay relación sexual y por lo tanto desconocen la castración.
La “trascendencia de la instancia social de la mujer”
Lacan dice en la página 421 de La relación de objeto que “el psicoanalista no se recluta entre quienes se entregan por entero a las fluctuaciones de la moda en materia psicosexual”. Si es verdad que el analista debe estar a la altura de su tiempo y no resistirse a tomar un “baño de actualidad” como recomienda Lacan en esa misma página, tampoco debe rendirse a las seducciones que ejercen los espejismos de las modas que rigen las relaciones entre los sexos y que varían de una generación a otra. Fue el mismo Lacan quien postuló que “la instancia social de la mujer sigue siendo trascendente al orden del contrato que propaga el trabajo” (“Ideas directivas…”). En esto también se mostraba freudiano.
Un sábado por la tarde el ocio me encontró en una sala de cine en la que daban una de las películas de la saga Crepúsculo. Una historia romántica de vampiros para jovencitas adolescentes. Lo que sucedía en la sala, era, por lejos, más interesante que la película: la abrumadora mayoría del público era femenino y ruidosamente puberal. Las enamoradas del joven vampiro aguardaban su aparición con impaciencia. Los estrógenos inundaban la sala y en cuanto el galán se hizo ver los suspiros me despeinaban en ráfaga. Nada que no se viera en el siglo dos, o en el diecisiete. El argumento de la saga seguía líneas sencillas y previsibles: los vampiros eran ricos, sofisticados, universitarios, blancos y sajones. Sus rivales, los hombres lobos, eran morochos, indígenas o latinos, rústicos, obreros, y de maneras vulgares. Una versión burda, además de gótica, de la lucha de clases. La chica aparecía ajena a todo aquello. No era parte del conflicto, ni rica ni pobre, ni vampiro ni lobo. Y además, virgen. Virgen de todo. De sexo y de mordeduras. La película era como algunas telenovelas destinadas a un público femenino en las que hay que esperar doscientos cincuenta capítulos para que los protagonistas se besen. Aquí la chica se veía asediada de un modo inocuo entre el cortejo del vampiro y la protección del infaltable “mejor amigo” que resultaba ser un hombre lobo. Sobre el final, el pálido pretendiente le dice que quiere que estén juntos para siempre. Todos pensamos que llegaba el momento de la “conversión”, del beso incisivo que la haría inmortal. Pero no. ¡Le pidió matrimonio! Entonces la sala se llenó de aullidos femeninos y el derrame hormonal fue importante. Ellas se derretían de tal forma que todo aquello parecía un baño turco. ¿Histeria? Por supuesto. Sin embargo, there are more things… Remito al lector a la parte de este libro en la que se trata del “íncubo ideal”.
Cuando salí, me di cuenta de que entre tanto vampiro y hombre lobo resultaba ser que, en realidad, desde la perspectiva del contexto en que la película nos ubicaba, el monstruo era ella, la chica. En una comunidad de freaks, un ser humano pasa a ser un Otro absoluto. Ella era la rara ahí. Estaba más allá de los conflictos que entreveraban a todas esas tribus sobrenaturales, y lo estaba en más de un sentido, porque de acuerdo con la historia la protagonista desafiaba las mismas leyes de los vampiros. Por ejemplo, era la única a la que no podían leerle los pensamientos, lo cual puede entenderse como una ironía misógina: no hay nada que leer porque no los tiene. Pero también se puede ver eso como que los tiene tan intrincados que es un enigma indecidible lo que se cuece allí. De paso: es mejor no saber qué se cuece allí. En fin, todo esto nos recuerda que más allá de los modelos conservadores o progresistas que se sostengan acerca de la feminidad, la incidencia de una mujer resulta ser siempre un factor incalculable y que puede hacer tambalear la estructura del juego. Dalila doblega a Sansón, Judith decapita a Holofernes, y la sirvienta judía hace vacilar al atroz comandante del campo de la muerte en La lista de Schindler. Muchos piensan que la mujer ya no encarna al Otro absoluto, por el solo hecho de que pueda acceder a las insignias del poder y la dignidad profesional. Pero la cuestión sigue siendo la de la mujer como causa del deseo, y esto no es algo que pueda reducirse a los íconos triviales que el mercado exhibe como “símbolos sexuales”. La causa del deseo es otra cosa. Una mujer es un avatar de lo real, y, por ello, es un Nombre del Padre. Como lo son los azotes de la naturaleza y también las rosas que florecen sin porqué. Acaso esa era la razón de que los huracanes tuviesen originalmente nombre de mujer, antes de que las feministas forzaran al empleo de nombres masculinos. Es esta incidencia imponderable del objeto del deseo lo que interesa al psicoanálisis como experiencia.
El matrimonio y el ideal monogámico
Lacan se pregunta en los Escritos si la incidencia de la sexualidad femenina es responsable de la supervivencia del matrimonio:
“Y principalmente, ¿es por su efecto por el que se mantiene el estatuto del matrimonio en la declinación del paternalismo?”. (Lacan, J., Escritos 2, “Ideas directivas para un congreso sobre la sexualidad femenina”, Siglo Veintiuno editores, Argentina, 2008, pág. 699).
Esa pregunta aventura una hipótesis. Lacan expresa en la página 215 de La relación de objeto que “el ideal de la conjunción conyugal es monogámico en la mujer por las razones antes mencionadas, o sea que quiere el falo para ella sola”. El ideal monogámico sería entonces un ideal femenino, lo que contrasta con el carácter fundamentalmente bígamo –y no polígamo– del varón. No estimo que Lacan afirmara con esto que las mujeres fueran monógamas, si por ello entendemos la fidelidad conyugal o el limitarse a tener relaciones con un solo hombre. Mucho menos creíble es que pensara en el matrimonio en términos prácticos, como una necesidad cualquiera de protección social por parte de la mujer. Este escrito de Lacan no pertenece a una época remota, y el nervio del texto reside en que la declinación del paternalismo es ya algo efectivo en el momento en que él escribe. Hoy se discute este modo de ver las cosas. Una convicción actual muy extendida es la de la pérdida del valor del matrimonio y de su carácter agalmático, lo que se cifra, por ejemplo, en esta opinión de la Sra. Soler:
“Al final de su texto sobre la sexualidad femenina, Lacan se preguntaba si no sería por las mujeres que el estatuto del matrimonio se mantenía en nuestra cultura. Hoy, esa indicación de 1959 parece completamente fuera de propósito”. (Soler, C., Lo que Lacan dijo de las mujeres, Paidós, Bs. As., 2006, pág. 185).
Encuentro justificada la objeción, pero no concluiría tan pronto en que la indicación de Lacan sea algo “completamente fuera de propósito”. Cabe advertir por otra parte que la autora no dice que lo sea, sino que lo parece, y más adelante admitirá cierta pertinencia en lo que Lacan postula bajo una forma interrogativa. A mí me parece más bien que la Sra. Soler, como otros autores, intuyen que hay algo terrible en responsabilizar a las mujeres por la persistencia del ideal monogámico. Acaso tan terrible como echarle la culpa a los judíos de la entronización del monoteísmo. La consideración crítica del planteo de Lacan se divide en dos preguntas, que en realidad ponen en juego cosas muy diferentes: a. ¿se sostiene el matrimonio? y b. ¿es por la incidencia de la sexualidad femenina que se sostiene?
Con respecto a la primera cuestión, se invocan las estadísticas. La tasa de divorcios aumenta y también la de las parejas que evitan el matrimonio y optan por la unión civil. Otras configuraciones aparecen como alternativas: las familias monoparentales y los matrimonios homosexuales. ¿Se sostiene el matrimonio hoy? Colette Soler admite con pertinencia que si hay todavía gente que se le opone por motivos ideológicos es porque alguna vigencia continúa teniendo. Confieso que el tema me excede. Lo que como psicoanalista puedo afirmar con seguridad es que el poder de un ideal no reside en que sea practicado. No me preocupan las estadísticas, y recomiendo a mis colegas despreocuparse de esos chismes con entusiasmo. Hay ideales que nunca son practicados y sin embargo siguen siendo invocados como un valor al que se aspira. El respeto por la vida del otro, por ejemplo. Los ideales no requieren en lo más mínimo que el sujeto crea en el mensaje del que son portadores para hacer sentir su peso, y su función no reside en que su mandato sea cumplido. Lo cierto es que están allí más bien para no ser cumplidos, y eso es lo que la clínica nos enseña. Su fuerza está presente mucho más en las vías de su degradación que en los gestos que pretenden exaltarlos. Por eso me asombra el candor de quienes estiman el matrimonio como algo meramente contractual. Dado que se han atenuado las diferencias entre el matrimonio y la unión civil o de hecho, cabe preguntarse para qué casarse entonces si llegáramos al punto de que no hubiese diferencias prácticas entre ambas uniones. Nadie se detiene a pensar que la pregunta que hay que hacerse es otra, y que es fundamental para el clínico: ¿por qué no casarse? Si el matrimonio es inocuo, si no guarda diferencias con una unión civil, si su estatuto es puramente contractual, ¿por qué evitarlo? Cada vez más gente lo evita, dicen, y no es de extrañarse si se piensa en la relación del sujeto liberal con la castración. Si se lo evita es por algo, y esa evitación no lo hace menos consistente como ideal. Hay ahí un peligro, y acaso se haga bien en sortear ese abismo. Pero no por haberlo eludido el abismo deja de estar allí. El matrimonio no es inocuo. Perturba las relaciones con independencia de los desgastes de lo cotidiano que afectan a cualquier convivencia. Genera inhibiciones, síntomas, angustias y divorcios. Es, sin lugar a dudas, lo que Freud hubiera llamado ein bedenklicher Akt –un acto crítico, arriesgado, serio. Por civil que lo concibamos, todavía carga con un elemento ideal, tal vez religioso, que prescinde de la creencia para ser eficaz. Muchos sustituyen la ceremonia religiosa por otra que se pretende laica, pero eso no conjura lo ceremonial en sí. Basta celebrar un aniversario para haber introducido ya este factor angustiante vinculado a lo que en La ética del psicoanálisis Lacan llama el peso de lo real. ¿Quién está a la altura de ese acto que, como todo acto, atañe a la cuestión del comienzo? No importa con cuánta liviandad la pareja considere esa unión; no hace falta que estén a la altura de los votos que toman. Lo que hoy vemos como “libertad” es la posibilidad que tienen las personas para repetir varias veces el mismo modelo, para sostener sucesivos ensayos monogámicos. No veo que la unión homosexual introduzca un modelo diferente. En cuanto a la familia monoparental, eso no tuvo que esperar a la modernidad tardía para existir. Muy cerca de donde me encuentro ahora hay lugares donde el medio social hace largo tiempo que es favorable a la existencia de esas familias que no son otra cosa que aquellas donde la madre cría a los hijos sola. Siempre me ha sorprendido cuán fácil se pasa por alto que la permanencia del padre, eso que se considera increíblemente “lo normal”, ha sido algo bastante raro según el contexto histórico y social. Y eso sin referirme siquiera a una presencia que sea eficaz. Sin conocer la historia del matrimonio, me permito poner en duda que haya sido en toda época y lugar una institución fuerte y de alegre bienvenida por ambas partes.
Todavía no tocamos lo importante. ¿Interesa en algo el matrimonio a la sexualidad femenina? ¿Concierne eso a la sexualidad de alguien? Hace reír, eso sí. El matrimonio es algo cómico. Tiene también un aspecto dormitivo, el del goce pretendidamente pacífico de la sucesión de los días y de una sexualidad que se querría normativizada. El verdadero problema de la convivencia no reside en lo que pueda tener de arduo, sino en sus facilidades. Nada de esto parece interesar particularmente a la mujer. Tal vez sí a la madre, porque cuando Freud dice que una mujer hace de un hombre un hijo se está refiriendo al matrimonio. Es algo que la hipocresía de algunos intenta negar. La Sra. Soler admite que en ellas persiste todavía el anhelo de encontrar “el hombre”. En esto confirma la idea de Lacan acerca del ideal monogámico como ideal femenino. Recibir una marca simbólica, que no tiene que ser necesariamente la del matrimonio, puede ser algo importante para un sujeto habitado por un goce que podría extraviarlo. Eso le da un lugar en el Otro. El hijo puede cumplir también esa función. Si a menudo la cuestión del matrimonio tiene para una mujer una incidencia diferente a la que tiene en el hombre, eso no es necesariamente porque lo desee más que él. No es cuestión de estar a favor o en contra. Es algo, diría yo, en lo cual ellas “se fijan”, y tomaría los equívocos que la expresión puede engendrar. Es un parámetro importante que le sirve para localizarse, de una manera o de otra. Porque el matrimonio puede cumplir esa función simbólica también para la mujer que se abstiene de él.
¿Qué representa ver que el otro es portador de una alianza matrimonial? He notado que para los hombres en general eso no denota más que un estado civil de la mujer. Y muchos ni siquiera lo notan. Las mujeres pueden ver otras cosas. Una luz roja, una luz verde, o acaso una “falta de luces”. Pero a veces lo más significativo es que vean en eso que él, el portador, le ha dado una palabra en algún momento a una mujer. Es una dimensión del matrimonio que hay que tomar en cuenta sobre todo si se trata de la sexualidad femenina, porque en el ideal matrimonial no se trata únicamente del falo sino también de la palabra. ¿Hay algo más incierto y dudoso que la palabra dada por el hombre a una mujer? Si hay un lugar en el que hacer promesas resulta un salto al vacío, es ése, y no creo que haya otro que lo supere en insensatez. En la conferencia “Del símbolo y de su función religiosa” Lacan dice algo que tendremos que revisar a la luz de elaboraciones posteriores relativas al Otro barrado y su relación con el goce femenino:
“La palabra que se da es, por ejemplo, esta cosa absolutamente insensata que está constituida por ese acto delirante que consiste en decir a una mujer, ese ser curiosamente flotante en la superficie de la creación, “Tú eres mi mujer”. (Lacan, J. El mito individual del neurótico, Paidós, Bs. As., 2009, pág. 68).
Lo que se destaca es el estatuto de una palabra que se presenta como insensata, como falta de toda garantía más allá de su pura enunciación, y también como una palabra que se da. Es aquí que hay que tener mucho cuidado con el uso del verbo “dar”. Si en ese dar se trata de una oblatividad anal, de un acto sacrificial o de concesión por parte del varón, podemos estar ciertos de que entonces el erotismo de la mujer ya no está interesado. Si acaso está interesado, será de un modo que no es precisamente interesante. La palabra como acto únicamente se da por mediación de la castración: se da como algo que no se tiene.
El culto a lo nuevo y la palabra que hace el amor
Nuevas configuraciones familiares, nuevas feminidades, nuevas masculinidades, nuevas subjetividades, nuevos modos de la transferencia, nuevos fenómenos clínicos, nuevos caminos en psicoanálisis, el psicoanálisis de nuevo, nuevas formas de estornudar. La lista es larga. Se anuncian estas innovaciones con entusiasmo o con alarma. A veces son los mismos, y el tema entre los psicoanalistas parece ya un limón exprimido al que ya no se sabe cómo sacarle más jugo. No discuto el valor de estas cuestiones, pero sería más pertinente salir a la caza de los viejos dioses, descubrir sus actuales escondrijos y artimañas. Hay épocas en que lo revolucionario consiste en ser conservador, y son también épocas en las que lo nuevo aburre. Y creo que la nuestra se lleva el premio en eso. He tratado con patologías inclasificables, enfermedades psicosomáticas, cambios de sexo, transplantes de órganos, fertilizaciones asistidas, paternidades y filiaciones homosexuales, y la novedad me elude. Cada día mi práctica me depara, en cambio, el encuentro con lo que es original. La configuración del yo y la estructura narrativa de la vida es ciertamente otra después del advenimiento de nuestros sofisticados espejos. Tales artificios no traen, por sí mismos, nada original que decir. Aquí no hay lugar para la nostalgia, porque tampoco una pluma de ganso trae nada original que decir. Ni siquiera un cuidado vocabulario trae nada original que decir, y es por eso que no debería preocuparnos tanto que las chicas y muchachos de ahora utilicen un lenguaje en el que a los mayores les cuesta reconocerse. Un mensaje de texto puede dar en el centro del corazón de una mujer tanto como una carta manuscrita. Un celular sirve tanto como una carta para develar una infidelidad… que quiere ser develada.
Borges cuenta que una vez asistió a la representación de una obra de Shakespeare en la que los actores eran mediocres y la puesta dudosa. Sin embargo, la obra lo impactó. A pesar de la tosquedad de los instrumentos, Shakespeare se había abierto paso. Es la enunciación la que puede resultar afortunada o nefasta. Cuando se trata de la condición femenina hay que admitir que únicamente la poesía –entendida como función poética– tiene algo nuevo que decir. Siempre fue así, antes y después de Auschwitz. Es una función que no tiene nada que ver con la declamación, y que podemos encontrar en lugares insospechados. La poesía es la palabra que hace el amor. Lacan nos enseña a tomar esto al pie de la letra, porque se trata de la palabra que produce la significación amorosa en su dimensión de acontecimiento. No se trata del enunciado amoroso, ni de la retórica cuidada. Es la enunciación poética, original, la que “hace” el amor, la que lo hace suceder otra vez, de nuevo. Por eso resulta redundante afirmar que únicamente la poesía tiene algo nuevo que decir; porque el decir poético, el decir verdadero, siempre es nuevo. Todo auténtico decir conlleva lo eficazmente nuevo, por lo que la función poética de la palabra tiene importancia esencial en el erotismo de una mujer. Debe remarcarse que la castración es una condición necesaria para que esta dimensión de la palabra tenga lugar, lo que nos lleva al punto siguiente.
Ellas vienen degollando
Una encantadora dama dirigía la visita al Colegio Nacional de Buenos Aires recordando los tiempos en que ella y sus compañeras eran las primeras mujeres –once, si no recuerdo mal– que ingresaban a esa institución. Hacía notar que en el presente la proporción de mujeres y varones era equilibrada, pero agregó que en cuanto a los promedios de calificaciones las chicas de ahora “venían degollando”. La figura no dejaba de tener su interés, no solamente por ser algo que se dice en todas partes, sino porque es la expresión de un fantasma muy frecuentado. Me gustaría saber cuándo, en qué época, las mujeres no vinieron “degollando”. La expresión, por excesiva y fantasmática, no deja de ser verdadera en la idea de que una mujer puede castrar al hombre en más de un sentido. Eso no deja de tocar cierto real de un deseo femenino al que la castración del varón le es esencial. Pero el hecho de que ellas rivalicen con los hombres y que se enfrenten con ellos en una lucha cómica o trágica, es algo que nunca antes se había visto, según dicen. Y es verdad que, en apariencia, la irrupción masiva de las mujeres en esos escenarios donde se disputa por el poder y por el dinero es algo nuevo. Las chicas de ahora van al frente y además son rivales de los hombres. Ellas se permiten “sacar la perra”, y no solamente ladran sino que también muerden. Lo único que tengo para objetar es que tal vez las chicas de antes no eran, como el candor de muchos parece imaginar, más buenas que Lassie. Y tal vez ni siquiera ella era tan buena. Según me han contado, como la mujer, había más de una, y hasta existe la posibilidad de que fuera un travesti. Pero consideremos apenas este comentario:
“Tras algunos progresos llegamos al estadio del rival, relación del modo imaginario. No hay que creer que nuestra sociedad, a través de la emancipación de las mujeres, lo tenga como privilegio. La rivalidad más directa entre hombres y mujeres es eterna, y se estableció en su estilo con las relaciones conyugales. En verdad, solo unos pocos psicoanalistas alemanes imaginaron que la lucha sexual es una característica de nuestra época. Cuando hayan leído a Tito-Livio sabrán del ruido que hizo en Roma un formidable proceso por envenenamiento, del que salió a luz que en todas las familias patricias era corriente que las mujeres envenenaran a sus maridos, que caían a montones. La rebelión femenina no es cosa que date de ayer”. (Lacan, J., El yo en la teoría de Freud y en la técnica psicoanalítica, Paidós, Barcelona-Bs. As., 1984, págs. 392-393).
La rebelión femenina no es cosa que date de ayer, y no se trata solamente de la rebelión contra los abusos de los machos. Es bastante más que eso. Se trata de algo vinculado a la estructura misma de las relaciones del sujeto con el orden del lenguaje. Es la rebelión que se alza ante la constricción de la singularidad de lo real por la pretensión de universalidad del discurso. La lucha de los sexos debería ser reinterpretada en un sentido más profundo que el de una pelea por un bien fálico cualquiera. Se argumentará que la forma de la rivalidad es hoy sustancialmente diferente. Ahora ellas tienen el acceso a las herramientas del poder, y eso habrá borrado de la persona femenina su inquietante dimensión de Otra. Es razonable, pero un poco ingenuo. No siempre la habilitación de la opción fálica será la vía preferencial para una mujer. Llamo “opción fálica” al recurso al poder propio y a la acción directa. Debe estarse preparado a enfrentar la posibilidad que una mujer desprecie en algún momento esta opción preferencial y opte por lo que yo llamaría la opción femenina, que es la de servirse del falo del otro. Cuando una mujer se sirve del falo del otro está demostrando que se las puede arreglar sin títulos de propiedad. Esto, por ser más femenino, no necesariamente es mejor. En una entrevista a Gabriel García Márquez se le preguntaba por qué razón una de las mujeres de sus relatos, sometida y explotada por su abuela desalmada, la hace matar por el amante cuando podía haberlo hecho ella misma. ¿Por qué no tomó el puñal y acabó con la vieja malvada? La respuesta del autor fue interesante. Ella cree en el poder del amor. Lejos de la sensiblería moderna, eso muestra la posición de quien hace actuar al otro sin detentar el lugar de la autoridad.
Me inclino a pensar que cierta ficción de la mujer “moderna” es –por moderna, y no por mujer– como esos leones de cerámica que se pueden comprar en los negocios del barrio chino. Su ferocidad es inocua. Es un perfil de mujer muy ligado al orden del contrato y el intercambio justo, construido para evitar la figura del Otro absoluto, para no asustar al hombre apareciendo como una “de las que te hierven el conejo”, como decía una analizante refiriéndose al personaje de Atracción fatal. Sin llegar a esos fantasmas masculinos tan extremos (presentes en las mujeres también), hay algo verdadero en que una parte de la feminidad se niega a toda negociación. Lacan dice que la mujer antigua exigía, sin concesiones, lo que le correspondía. Era inexorable, y eso es lo que decimos de alguien que no se aviene al circuito de la demanda. Al revés, si hay algo que la clínica actual nos muestra es que mujeres de cierto perfil les ahorran a los hombres el trance de tener que ser hombres. Es la que comprende y razona, no exige ni hace “planteos de novia”. El compromiso no es lo que está en juego, sino su condición de mujer que no es tenida en cuenta por el otro ni por ella misma. Más que “una mina piola” parece empeñada en ser casi un “tipo macanudo”. Los pantalones pueden ser llevados ahora por las mujeres y son tan seductores como las faldas, según cómo se los lleve. Con independencia de eso, estimo que el gesto de “levantarse la falda” tiene un desenfado y una libertad que no encontramos en el de “bajarse los pantalones”. Es solamente una imagen. Pero es una en la que intuyo algo que vale más no explicar. Lejos de toda obscenidad, encuentro ahí la metáfora de algo cuya condición es necesaria para preservar la humanidad del mundo. Un gesto que, desde luego, habrá de seguir aconteciendo donde haya mujeres, aunque las faldas ya no existan.
¿Las mujeres ya no se nos resisten?
“Usted es de esas pacientes que hacen quedar mal al médico”, le dijo el especialista a la mujer que mostraba todos los signos de una enfermedad, pero tenía otra. La relación del facultativo con su paciente es una metáfora de la pareja hombre-mujer. Una masa de dos, en la que se espera un mutuo entendimiento. Pero no siempre son una pareja bien avenida, como lo muestra el sueño con el que Freud descubrió el método de la interpretación onírica, conocido como el de “la inyección de Irma”. Es un sueño sobre la desunión –Uneinigkeit– entre el médico y su partenaire femenino. El soñante, que es Freud, se las ve con una paciente para quien la solución que él le ha dado ha resultado insuficiente. Eso despierta algún enfado en el médico, confrontado con su propia impotencia. La persistencia de los síntomas de ella denuncia que el analista no ha conseguido “sacarle la ficha”. Ante la frustración de su ansiado éxito, las ideas latentes del soñante dejan ver el deseo de haber tenido en su consulta a otra mujer, a una amiga de Irma, muy inteligente al parecer. En ese anhelo se asienta la fantasía acerca de que esta otra mujer habría aceptado mejor la solución ofrecida por él. Es una opción muy masculina: huir hacia otra. Podríamos decir que esos pensamientos latentes sostienen la creencia en que a la amiga de Irma la solución le hubiese “entrado” mejor. No creo que el lector requiera muchas aclaraciones en cuanto al sentido fálico de esa solución, que remite al mismo tiempo al miembro viril, a la palabra terapéutica, o a la sustancia inyectable como remedio de un malestar femenino. Si en Argentina la abertura frontal del pantalón suele designarse vulgarmente como “farmacia” es porque la droga reparadora es metáfora del falo como el pretendido remedio de las quejas femeninas: penis normalis dosis respectatur.
Al comienzo del sueño ella se lamenta de sufrir dolores. Él se excusa a sí mismo y le carga la culpa a ella: si se siente mal es por no haber aceptado la solución que él le ofreció. Ya aquí se ve toda la neurosis en su esencia, que es la de pensar que hay un culpable del desencuentro, lo que ya tiene un sentido renegatorio de la imposibilidad que está en juego. Alarmado frente a los dolores que la paciente refiere, Freud procede a examinarla y la lleva junto a una ventana. Ella se resiste –sie sträubt sich– un poco a esa revisación. Aquí conviene reparar en un comentario que Lacan hace al pasar en su examen sobre el análisis de este sueño. Llegando a la parte en que Freud menciona la resistencia de su paciente, Lacan dice que esa es una resistencia típicamente femenina y enseguida agrega: “sabemos que las mujeres ya no se nos resisten”. Es una ironía que tiene mayor alcance del que el contexto permite apreciar. ¿Qué significa ese comentario? Alude a la creencia moderna de que las mujeres habrían cambiado, a la suposición de que en otras épocas eran más reacias al requerimiento masculino. En el tiempo presente ellas no solamente tratarían las cuestiones sexuales con la misma iniciativa y disposición que el hombre, sino que ya no encarnarían ningún misterio. No se nos resisten. Seguro. Por supuesto, estas tonterías no son lo esencial. No se trata de que las damas se resistan o no a las expectativas viriles, sino de si lo femenino sigue siendo algo que resiste o no al saber. La revisación médica tiene una connotación sexual muy conocida, pero también es un procedimiento de investigación (aunque hay que recordar que toda investigación es, en el fondo, sexual). Y en ese proceder hay que distinguir el saber que acaso podemos encontrar –o inventar– como resultado de la pesquisa, del saber que ya se tiene y se aplica a quien es objeto de esa investigación para ubicarlo dentro de una clasificación. Diremos que es sobre todo a esto último a lo que la histeria se resiste. A la mujer histérica no le gusta ser clasificada, puesta en una serie. En cuanto a la feminidad, en mi opinión ella no se resiste, sino que se encuentra desde el inicio fuera de alcance si el investigador no la aborda con otro deseo que el de tener razón. Pero si aún él renunciara a esa torpeza no por eso ella dejaría de escurrirse de las redes del saber. ¿Ha cambiado esto? Es pertinente preguntarse si la idea de que la mujer sería un enigma puede seguir sosteniéndose bajo la perspectiva de una equidad en los derechos civiles. Acaso el orden simbólico vigente ya no rechaza a la feminidad como lo hiciera otrora y ésta ya no constituye una fuente de angustia en la misma medida que antes. La objeción debe ser considerada. ¿No son los psicoanalistas, con su historia del “continente negro”, los prolongadores de un punto de vista androcéntrico, patriarcal, conservador y “esencialista”? El supuesto misterio de la feminidad puede no ser otra cosa que un fantasma de varón y el efecto de una censura que restringió los derechos del sujeto femenino. Se puede argumentar que no resulta raro para alguien encarnar un enigma si se le prohíbe tomar la palabra, si está obligado a ocultar sus cartas, si tiene impedida toda vía de demostración de una iniciativa sexual e incluso profesional o política. Si la mujer es un continente negro, lo sería en tanto se la aisló del campo de lo público y se la confinó al terreno de lo privado y lo doméstico. Por qué no pensar simplemente que el “enigma” femenino se reduce a que la tradición les prohibió a las mujeres decir lo que piensan, expresar sus deseos y sus fantasías, a la vez que las anestesió con los consuelos de ese vano privilegio de encarnar algo especial y misterioso. Ese pretendido enigma de la feminidad sería una faz embellecida de la neurosis a la vez que una justificación de las restricciones que pesan sobre la mujer por el paternalismo. Hay que advertir que el mismo Freud no fue completamente ajeno a esta idea. Pero esta cuestión ha de ser tratada más adelante.