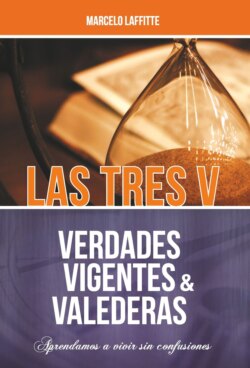Читать книгу Las tres V: Verdades Vigentes y Valederas - Marcelo Laffitte - Страница 8
ОглавлениеCapítulo 03
HAY UN
PRECIO
POR HABLAR
DE DIOS
Cada día, su mujer le plancha cuidadosamente la camisa y le repasa la raya del pantalón. Él le saca brillo a su único par de zapatos y elige su mejor corbata.
Al rato, bien afeitado y prolijamente peinado, sale.
Mi amigo Alejandro no es ni un vendedor ambulante ni un visitador médico. Es -y me pongo de pie para decirlo- un predicador callejero. Un hombre que eligió la más alta de las tareas: decirle a la gente que circula por Buenos Aires que hay salvación para los que crean en el Señor Jesucristo.
Alejandro tiene 56 años y predica con la autorización de su iglesia local.
La noche anterior ya sabe con exactitud cuál será su “esquina de trabajo”, como él llama a los puntos estratégicos de la ciudad que escogió meticulosamente. Un día será en la afiebrada esquina de la avenida Corrientes y Carlos Pellegrini, justo frente al Obelisco. Otro, será en la terminal de ómnibus de Retiro, donde la gente espera sentada la partida de su viaje. Otra vez levantará su voz entre borrachos, niños de la calle y mujeres de vida ligera en la estación ferroviaria de Constitución. Y, enterado que todos, sin excepción, necesitan a Cristo, no teme en escoger uno de los días para predicar en la puerta del Palacio de Tribunales.
“Estoy en un todo de acuerdo con lo que está diciendo”, le dijo hace unos días el legendario actor Osvaldo Miranda. El propio Fernando de la Rúa, se detuvo un segundo para recibirle un ejemplar de “El Puente”. Y otro político, Aníbal Ibarra, le agradeció un folleto cristiano que Alejandro, con su proverbial sonrisa, le puso en sus manos.
Pero no todas son rosas para este arrojado “Juan el Bautista” contemporáneo.
Agravios muy descalificadores, miradas llenas de burla e ironía y hasta alguna presión de la policía forman parte del precio cotidiano que Alejandro debe pagar por intentar bendecir a la gente.
Un día, mientras llamaba a los transeúntes a encontrarse con Aquel que es el Camino, la Verdad y la Vida, un hombre, furioso y fuera de sí comenzó a gritarle con todas sus fuerzas: “¡Callate, mentiroso! ¡Sos un embustero!”.
Alejandro, casi sin inmutarse, cerró su Biblia por un momento, se acercó a aquel hombre y, poniéndole la mano en el hombro, le dijo: “Sinceramente yo deseo que Dios lo bendiga muy ricamente a usted y a su familia”.
El hombre, perplejo, agachó la cabeza y se alejó.
Pero una mujer, que estaba observando toda la escena, al ver la dureza de las agresiones y la reacción serena de Alejandro, no frenó el impulso y lo abrazó largamente. Fue una expresión de cariño silenciosa pero llena de palabras.
Cuando me lo contó le dije: “Esa mujer que te abrazó lo hizo en nombre del Señor. En realidad, el que te estaba abrazando era Él, como queriéndote expresar: ‘No desmayes Alejandro”.
Agravios y burlas
forman parte del precio
que debe pagar Alejandro
por querer bendecir a la gente.
Predica mensajes muy breves: apenas cinco minutos. Es que en esta alocada ciudad la gente corre frenéticamente. Sólo algunos detienen sus pasos por algún momento para saber qué está diciendo. Y en esos breves instantes Alejandro sabe muy bien que tendrá que dejar caer las palabras justas para llegar al corazón.
Mientras él predica, dos jóvenes -una abogada y la otra estudiante universitaria- reparten folletos evangelísticos y evacúan consultas de algunos curiosos.
A su alrededor la ciudad ruge. La gente corre tras empleos que nunca se consiguen. Los ladrones se confunden con la gente honesta en la misma vereda. Algún funcionario corrupto pasa maquinando su próxima coima. Los mendigos se detienen a escuchar sin prejuicios. El canillita de la esquina “relojea” al predicador mientras vocea los diarios del día. Un muchacho pasa con los ojos vidriosos por la droga. Es una ciudad que corre, pero que no sabe adonde. Camina, pero sin rumbo.
Pero existe gente que conoce el camino. Alguien les ha enseñado y son “baqueanos” de la vida. Podrían guiar para que no haya tantos perdidos. Están capacitados para orientar en la oscuridad. Porque ellos mismos son como una luz.
Son los que conocen la ruta que puede llevar a la meta.
Son los que tienen la llave que puede abrir el cofre del tesoro.
Son los que pueden explicar a la gente dónde está la diferencia entre perdición y salvación eternas. Se llaman cristianos.
Ellos conocen la verdad. Ellos saben cuál es el camino. Ellos tienen la vida. Pero no están en las esquinas.
No circulan por las calles con sus lámparas.
No hablan con nadie.
¿Dónde están entonces?
Están encerrados en sus templos.
Vaya mi homenaje a todos los “Alejandros” que, o en las esquinas de alguna ciudad, o entregando un “tratadito” cristiano en un tren, o hablando a alguna vecina en el barrio, o en la forma que sea, se animan a pagar el precio de cumplir con la Gran Comisión:
Bienaventurados los que predican el Evangelio de Jesucristo, porque ellos experimentarán un gozo inexplicable.
Esto me lo dijo el propio Alejandro cuando le pregunté: “¿Y qué sentís cuando volvés a tu casa luego de compartir tantas horas sobre Jesús en alguna esquina?”. Y me respondió:
“Siento una felicidad, una cosa interior, una sensación en el corazón que no puedo explicar con palabras”.