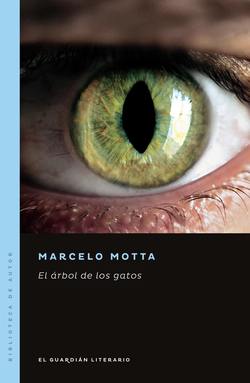Читать книгу El árbol de los gatos - Marcelo Motta - Страница 9
1.
ОглавлениеMi dedo aprieta el botón de “Apuesta Máxima” que parpadea en amarillo en la tragamonedas. Ya venía perdiendo quinientos pesos.
Colgué el cartel de “Reservado” en la máquina y fui por más cambio. Debería recuperar algo del dinero perdido, el que había ganado investigando un caso de supuesta infidelidad. Y el resto lo guardaría para la editorial. Porque publicaría ese libro. Sí, ¡Por los dioses del Olimpo y los mil demonios del séptimo círculo del infierno que lo haría!
Yo, Mateo Luján, no me considero un escritor de ficción. Soy amante de los clásicos policiales y deseo escribir una novela policial, un thriller. Pero no quiero crear algo desde la nada. En realidad, no puedo: necesito crear mi novela extraída de algún caso real. Pero no cualquier novela, sino una basada en mi propia experiencia, nutrida del propio devenir de los sucesos. Varias veces me senté ante la hoja en blanco, y ésta, después de varios vasos de Jack Daniel’s, no cambió. Siguió así, tan blanca como mi mente. En realidad, sigue así desde hace tres meses.
Por eso necesito sacar las historias de la misma realidad. Y por esa razón me dedico a hacer las veces de “investigador privado”. Sí, con comillas, porque en realidad, no soy lo que se dice un investigador.
Para eso cuento con la asistencia de mi amigo Iván Roverez, investigador dependiente de la Brigada de Investigaciones.
Gracias a la ayuda de Iván, descubrí que la mujer de su cliente, sospechosa desde un primer momento de infidelidad, finalmente cayó en la trampa. Yo tenía las fotos que daban cuenta del engaño. Marcia Garay, había dicho que no conocía a Dany Caro, el jefe narco.
Las fotos no decían lo mismo.
Me había tomado una semana de descanso, lo que se traducía en no escribir una sola línea, exclusivamente para vigilar a la mujer. Hasta que obtuve lo que quería: en las fotos se veía a Marcia y a Dany, en el Hotel Las Serpientes, cogiendo como dos bestias.
Por ese caso, y gracias a las fotos y a la declaración de Marcia, Iván ganó treinta mil pesos en poco más de una semana. Alfonso Noriega, la “víctima” de la infidelidad, le había abonado por adelantado la mitad del dinero, y le entregaría el resto cuando tuviera las fotos en su poder.
Los laureles, finalmente, se los llevó Iván, aunque la investigación previa haya sido mía. Bastante jodida por cierto. Obtuve sólo dos mil quinientos pesos por el caso.
—Es todo lo que puedo ofrecerte. Más no puedo —me había dicho Iván.
—Siempre el mismo tacaño, vos. Pero no importa, los acepto igual.
Los rodillos virtuales giran y se detienen en un bonus. Una sonrisa corona mi momento. Ahora me hago de quince juegos gratis, con la posibilidad de acumular más créditos. Al segundo juego, suena el celular.
Decido no atender.
Ya tendría tiempo para eso.
El bonus de la Cleopatra no puede esperar. Había apostado veinte líneas por diez créditos, el máximo permitido en esa máquina.
Cuando el ciclo de juegos libres termina, el teléfono deja de sonar, y acumulo catorce mil créditos, lo que representa setecientos pesos de ganancia. Feliz por haber recuperado lo perdido, me levanto de la butaca y salgo del casino. Entonces leo el mensaje:
Te espero en la Clínica de Ojos San Lucas.
Es urgente. Iván.
Al estacionar, compruebo el revuelo de médicos y policías.
Me acerco a un médico y me presento. Le muestro mi credencial: una credencial casera, con una foto pegada de cuando era vendedor de libros a domicilio. No tiene ningún tipo de valor, pero ese cartón plastificado con mi cara impresa le otorga cierta credibilidad y una pizca de misticismo a mi profesión de escritor investigador. Mi orgullo asoma a la superficie cada vez que la muestro, especialmente a los canas. La tarjeta dice:
Mateo Luján. Escritor e
investigador periodístico.
El médico mira la credencial, al tiempo que pregunta.
—¿Investigador periodístico?
—Así es. Mateo Luján, investigador periodístico —confirmo, mientras le doy la mano al tipo—. La tiene sudada.
Iván, que se acercaba, me mira, y reprime una sonrisa.
—Renzo Martínez, jefe de oftalmólogos de la Clínica de Ojos San Lucas. Como verán, esto ha sido una tragedia. El doctor Pereda ha muerto.
—¿Cómo murió? —le pregunto.
El doctor Martínez nos mira, incrédulo.
—Creí que ya estaban enterados. Está en la cochera, en su auto. Le sacaron los ojos. Y tiene una herida punzante en el hígado.
—Venganza, tal vez, o algún romance secreto. Tal vez fue por dinero o...
—Mateo, suficiente. Doctor Martínez, llévenos a la cochera.
Iván Roverez, mi amigo y cómplice de tantas noches de ron y cervezas, me conoce a la perfección, y sabe que soy un sanatero de antología. Sin embargo, él es severo a la hora de resolver un caso —demasiado severo— y no tiene el menor inconveniente en dejar plantada la investigación si algo no le gusta, o no le cierra. Yo le resto importancia a sus enojos y caprichos porque lo conozco muy bien, tanto como él a mí. ¡Mierda si lo conozco!
Tanto como yo conozco a las tragamonedas.
—Dejate de joder. Tenés sesenta y parecés un chiquilín con tus berrinches.
—Callate, pendejo ludópata—. Dice, y me cierra el culo. No se puede hablar con Iván.
Suelo visitar el casino cuatro veces a la semana, intentando siempre recuperar un dinero que jamás se recupera. No me considero un jugador empedernido, aunque muchos digan que esa afirmación oculta en realidad al jugador empedernido por excelencia. La verdad, ese tema me chupa un huevo.
Al llegar a las cocheras, veo al auto estacionado, y el cadáver en su interior. Un hombre sentado, con la cabeza apoyada en la butaca, como si estuviera descansando. Pero no descansa. No señor. Está bien muerto.
Y le faltan los ojos.
En su lugar, dos horrendos agujeros sangrantes.
La boca en un gesto de espanto, como si antes de morir hubiera visto a su propia suegra.
—Siempre lo mismo. Cuando me estoy por ir a casa a ver televisión, alguien decide matar a alguien, y aquí estamos.
Carlos, el forense, se enoja fácilmente por boludeces. Yo lo conozco bien. Trabaja con Iván en todos aquellos casos considerados “complejos”. Muy bueno en su profesión, minucioso y pulcro, dice leer al dedillo los cadáveres en todas sus fases. Pero la verdad es que para mí Carlos es un reverendo pelotudo.
Iván se acerca a Carlos.
—La víctima se llama Francisco Pereda —dice Carlos—. Sesenta y cuatro años. Era oftalmólogo de esta clínica, una eminencia.
—Un oftalmólogo que curiosamente muere sin sus ojos —pienso en voz alta.
—Creemos que fue atacado en su propio auto. Lo tomaron de atrás por sorpresa. Le clavaron algo punzante en el hígado y luego procedieron a realizar un trabajo muy fino.
Me aproximo a las cuencas donde antes estaban los ojos.
Percibo rasguños y cortes, como si hubiesen utilizado un bisturí o algo por el estilo.
—Carlos, vení. Fijate.
—Arañazos de mujer, tal vez. O de algún travesti arrepentido —dice Carlos, riendo como una vieja tortuga.
A mí no me gusta que se rían en presencia de un muerto. Y menos Carlos.
Para nada me gusta que se ría. Confirmo que Carlos es un pelotudo.
Tampoco me agrada estar muy cerca de un cadáver.
Cuando terminamos el trabajo en la escena del crimen, sacaron el cuerpo del coche, lo subieron a una camilla, y lo introdujeron adentro de una bolsa de plástico blanco.
Inspecciono el tapizado del vehículo, y luego el piso, entre los pedales. Y encuentro algo.
—¿Qué es esto?
Iván saca de su bolsillo derecho una bolsita de polietileno. Mete su mano enguantada entre el freno y el acelerador.
Los tres observamos extasiados el pequeño objeto en la mano de Roverez: una pequeña y afilada uña. Como la de los gatos.
Esa misma noche, Iván y yo nos reunimos en mi departamento. Entre tragos de ginebra, hablamos del caso.
—El tipo tenía un gran prestigio en la clínica, pero había gente que lo envidiaba.
—La envidia, a veces, es buena, pero no al punto de sacarle los ojos —digo.
Iván desecha el comentario y continúa:
—Hace poco había discutido con su colega Marcelo Correa, por un ascenso. Los dos se disputaban un puesto como Director de la Clínica San Lucas. Se envidiaban, y esa tarde discutieron. Dicen los que escuchan a través de las paredes que casi se fueron a las manos. Pero un custodio los separó.
Abro mi aparador turquesa y saco un habano. Sí, es turquesa por mi novia, que ama ese color. No me gusta fumar cigarrillos de filtro, pero sí puros y habanos. Lo hago antes de emprender una novela, cuando la hoja aún está en blanco. Es un elemento más de inspiración. Eso, y una botella de Jack Daniel´s contribuyen a que la musa inspiradora se instale en mi casa por un rato, si es que existe esa puta musa.
Pero esta vez es distinto. No se trata de escribir una novela, sino de resolver un crimen.
Enciendo el habano y dejo que el aroma me acaricie. A Iván le molesta. No le gusta que fumen en su presencia. Desde aquella noche en Pelvis, cuando lo conocí, me di cuenta que él era un tipo muy particular. Estaba arrinconando a un cliente porque le había tirado el humo en la cara. Le llenó la cara de dedos.
Mi amigo tose dos veces. Yo también. No me acostumbro todavía a los habanos.
—Dejate de romper las bolas con eso.
—Callate, boludo. Sabés que siempre que vengas a casa vas a tener que bancarte que fume habanos.
Iván me ignora, y sigue con el relato.
—Marcelo Correa envidiaba a Francisco, quien había sido su jefe tres años atrás. Según Berta Molina, la secretaria de Pereda, no se llevaban nada bien
—¿Su secretaria? Creí que se llamaba Nancy.
—Nancy es la actual secretaria, diecinueve años, muy joven, del gusto de Pereda. Berta es la anterior. Un vejestorio. Trabajó con él siete años, hasta que la echó. No sabemos el motivo.
Miro un segundo la punta del cigarro encendido. Largo el humo y, mientras éste se diluye en el aire, me surge un pensamiento en voz alta:
—No sabemos por qué la echó Pereda. Berta debe saber muchas cosas. ¿Por qué no le hacemos una visita?
Iván toca el timbre dos veces. Al tercero, se oye el ruido de unas llaves.
Al abrirse la puerta, vemos a una mujer de baja estatura, de unos setenta años. De cabello corto, castaño oscuro, y ojos pequeños, como si todo el tiempo estuviese a punto de cerrarlos. Lleva lentes y un delantal de cocina que huele a milanesas.
—Buenas noches. No tengo plata. Discúlpenme.
—Buenas noches, Berta —responde Iván—. No somos vendedores. Somos policías y queremos hacerle algunas preguntas sobre Francisco Pereda.
—¿Qué le pasó a Pereda? ¿Qué macana se mandó ahora?
Iván se demora en contestar. Tal vez piensa lo que va a decir. Yo me adelanto y le digo:
—Me temo que no va a poder hacer más macanas, señora. Él…
Iván me echa una mirada fulminante con sus ojos claros.
—Ninguna macana —dice Iván—. Venimos porque necesitamos saber si el doctor andaba en algo raro.
—¿En algo raro? —pregunta la mujer.
—Sí. A ver ¿Alguien hubiera querido que él estuviera muerto?
—¿Qué? ¿Él doctor está muerto?
—Así es —contesto yo—. Lo encontramos muerto en su auto, en la cochera de la clínica donde trabajaba. Le sacaron los ojos.
La mujer mira a Iván, quien se toma la cabeza, y luego me mira a mí. De inmediato me doy cuenta de la cagada que me mandé. La sorpresa se anticipa a la pena en el rostro de Berta.
—No puede ser ¿Por qué? ¿Quién?
—No sabemos el motivo aún, ni quien lo hizo. Seguramente usted nos puede ayudar —responde Iván.
La señora Molina comienza a llorar. Saca un pañuelo del delantal.
—Dios mío. No lo puedo creer.
Berta se suena la nariz. Se produce luego un silencio, cortado por la invitación.
—Pasen, por favor. ¿Qué desean tomar?
—Para mí un té —dice Iván.
—Un café, señora. O un whisky, si tiene.
—¿Whisky? Yo no tomo whisky.
—Entonces lo primero. Un café. Gracias.
Cuando la mujer desaparece por un pasillo, Iván me frena en seco:
—No interrumpas. Dejá que hable yo. Esta mujer trabajó mucho tiempo con Pereda. Y no le pidas whisky a todo el mundo.
—Dejate de joder, Iván. Mejor para nosotros que Berta haya trabajado mucho tiempo con el doctor, ese detalle nos puede facilitar las cosas. Mi intuición de escritor...
—Dejate de joder con eso de la intuición.
—Es cierto, mi intuición me dice que una secretaria conoce muy bien los asuntos de su jefe, sea éste médico, empresario o narcotraficante. Tal vez ella sepa algo de la relación entre Pereda y Correa. Me intrigan las “macanas” que nombró Berta.
Freno mi boca cuando veo una sombra moverse entre las cortinas.
Me levanto del sillón y veo que se asoma un gato blanco. El gato nos mira con un dejo de curiosidad y temor. No se acerca a nosotros, sólo mira de lejos.
—Se llama Pancha. Es miedosa y cauta, como todos los gatos —nos dice la mujer, que trae una bandeja con dos tazas y un plato repleto de buñuelos.
—Nunca me gustaron los gatos —dice Iván.
—Los gatos son tan antiguos como las civilizaciones. Parecen de otro mundo —aseguro—. Mi ex tenía dos, y cuando rompí con ella, se escaparon, estuvieron dos meses vaya a saber dónde. Un día abrí la puerta de mi departamento, y ahí estaban, paraditos los dos en la entrada, hechos bolsa. Pero sanos. Los tuve un tiempo y luego los regalé. No podía mantenerlos. Comían atún. Es lo único que querían comer. Y vomitaban. El atún les hacía mal. Eso me lo dijo el veterinario. Yo los llevaba al parque para que se purgaran y...
—Está bien, Mateo. Escuchemos a la señora.
Iván conoce de memoria la historia de los gatos de mi ex. La había escuchado y la escucharía cada vez que nos encontráramos con alguien que tuviera gatos en la casa. Y me frenaría cada vez que yo empezara a contarla.
—Hábleme sobre Francisco. Usted habló de macanas.
La mujer termina de servir las tazas y sigue hablando.
—Bueno, el señor Pereda no era muy santo que digamos. A mí me regateaba el sueldo, o me prometía el pago tal día, y luego lo pasaba para la semana siguiente. Cuando le pedía algún adelanto, me preguntaba que qué carajo hacía con la plata, si me la comía. Eso a mí me molestaba mucho. Hasta que un día le dije que renunciaría, si no cambiaba de proceder. Y no lo cambió. Así que un día me dijo que no viniera más al consultorio. Que me pagaría los días trabajados y las vacaciones pendientes. Y así fue. No volví a tener noticias del doctor, hasta ahora.
Yo escucho las palabras de Berta y el silencio de Iván. Me animo a preguntar. Siempre lo hago de manera directa, frontal, y ésta no es la excepción:
—¿Esa es la única macana que se mandó?
Berta traga un pedazo de buñuelo.
—Bueno, no. No era la única macana. Hubo otras.
—¿Qué otras?— pregunta Iván.
—Jurídicas— responde Berta.
—¿Cuestiones jurídicas? ¿Puede aclararnos? —Pregunto, como si fuera un abogado, dejando la taza de café en la bandeja y poniendo cara de circunstancia.
Berta termina de comer el resto del buñuelo y continúa:
—Bueno, le diré que trabajo… trabajaba para el doctor desde hacía siete años. Cuando comencé me di cuenta de que él era algo así como el jefe perfecto. Eso creía yo. No tenía problemas, excepto por el pago, como ya les dije. Era respetuoso y de vez en cuando me daba días de franco. Hasta que una tarde me pidió que entrara con él al consultorio, cerró la puerta y me dijo que me sentara, que tenía algo que lo incomodaba, y que debía contármelo. Yo, de algún modo, era su confidente, ¿sabe? Y él a mí no me ocultaba nada, ni los problemas laborales ni tampoco los sentimentales. Era soltero y jamás se casaría, según sus palabras.
La mujer hace una pausa, tal vez para recordar. Luego prosigue:
—Era un buen hombre, pero un día, de buenas a primeras, cambió su proceder y se volvió más hosco, más cerrado. Se enojaba a menudo porque sus pacientes no seguían su tratamiento, o no compraban el remedio que él les recetaba. Además era mujeriego, y tenía sus asuntos.
—Háblenos de los juicios —interrumpo.
—Mateo, dejala hablar.
Estoy ansioso. Sí. Me pongo así cada vez que el interrogado se va de tema. Y me froto las manos como si tuviera frío. El vestigio de mi impaciencia. Por fin, la mujer sigue hablando.
—El doctor tenía algo que le molestaba, que tal vez estuviera muy adentro de su mente, ¿saben? y me pidió que lo escuche. Me contó acerca de dos juicios, según entendí, por mala praxis.
Hace más o menos treinta años atrás tuvo problemas con dos pacientes. Parece ser que uno se murió y el otro perdió la vista. Según me contó, el segundo paciente —el que perdió la vista— era alérgico a no se qué droga, el doctor no se dio cuenta y lo operó igual. El chico quedó en la total oscuridad. Pero el doctor tenía influencias, contactos para nada buenos, y pudo demostrar en los tribunales que lo sucedido había sido accidental.
—A eso queríamos llegar —le digo—. Seguramente sobornó a alguien.
—Efectivamente. Sobornó y pagó mucho dinero para cubrir los gastos de los abogados. Y ellos hicieron lo suyo. Los casos quedaron en el olvido y el doctor Pereda, casi en la ruina. Debió prescindir de todos sus ahorros y de algunos bienes para pagarle a su amigo, el fiscal. Porque el doctor tenía influencias, ¿saben? Así el asunto quedó tapado. Fue en ese momento que cambió su humor. Ya no sonreía como antes, y no bromeaba conmigo como lo hacía habitualmente. Su carácter también cambió. Se volvió más hosco, más encerrado en sí mismo, y puteaba a quien se le cruzara adelante.
Yo anotaba minuciosamente la declaración de Berta. En un momento, dejo de escribir para preguntarle:
—¿Usted conoce al fiscal que lo ayudó?
—No, señor. Al fiscal no. Pero un día vino al consultorio un tipo siniestro, un tal Contreras. Decía ser abogado. Declaraba tener pruebas en su contra, y sabía lo que el doctor había hecho para encubrir su proceder.
Luego desapareció como por arte de magia. Me acuerdo todavía de su voz ronca, profunda:
“Si lo ve, dígale que sé cómo ocurrió todo, que tengo las pruebas. Le pudo haber mentido al fiscal y al Juez, pero a mí no. Dígale también que el silencio cuesta, en este caso, quinientos mil pesos. De lo contrario, tendré que hablar”
Quinientos mil pesos, ¿se dan cuenta? Nunca más volvió. Por lo que pude averiguar, el doctor no sé de dónde sacó la plata, y le pagó. Él me lo dijo bien claro: “Berta, estoy en la ruina. Le tuve que pagar mucha guita a un tipo y no sé qué hacer. Creo que tendremos que bajar la cortina”.
Ivan y yo nos miramos un segundo, y ese segundo es suficiente para saber lo que deberíamos hacer en las próximas horas. Nos despedimos de Berta y salimos a la calle. El día se nos había alargado como un chicle, y teníamos que descansar. Mañana le haríamos una visita a Contreras.
Las oficinas de Pedro Contreras quedan en el piso dieciocho de un edificio inteligente, en Puerto Madero. La secretaria nos recibe en una amplia sala minimalista, forrada de cuadros abstractos. Una verdadera porquería.
—Somos abogados consultores. Venimos a hacerle una oferta al doctor Contreras —digo, sin presentarme.
—¿Qué tipo de oferta?
—No se lo diremos a usted —contesta Iván—. Es al doctor Contreras a quien venimos a ver. Pero es mucho dinero, créame.
La secretaria nos mira de reojo, con mala cara.
—Esperen aquí.
Mientras la secretaria se va, moviendo el culo como una copera de cabaret, estudiamos mejor el entorno. Una oficina desprovista de muebles, con retoques art decó y cuadros con pinceladas neuróticas. Media hora después, mientras yo hojeaba una revista de decoración, se abre la puerta.
—Pasen, por favor —dice la secretaria, y vuelve a su escritorio.
Nos recibe un hombre diminuto, regordete, de pecas.
—Mucho gusto. ¿En qué puedo servirles, caballeros?
—En mucho. Iván Roverez, investigador privado. Como verá, no somos abogados. Estamos investigando acerca de la muerte del doctor Francisco Pereda.
—¿Pereda murió? No sabía, yo…
—Por supuesto que no podía saberlo —interrumpo—. Hace muy pocas horas que ocurrió, y aún no hemos dado aviso a la prensa. Pero la antigua secretaria deslizó su nombre, y acá estamos.
—¿Y yo que tengo que ver? No lo maté.
—No dijimos que usted lo haya hecho —contesta Iván—. Venimos a verlo por ciertas cuestiones jurídicas. Usted llevaba adelante algunos asuntos de vital importancia para el doctor Pereda. Por lo que investigamos, usted sabía algo que el doctor ocultaba, y decidió sobornarlo. Y cobró un dinero.
—Quinientos mil pesos —agrego.
—Eso es mentira. Señores, estoy ocupado. Si me disculpan…
Iván contraataca:
—Sabemos que no es un abogado lo que se dice... decente, y tenemos pruebas de sobornos que lo llevarían a la cárcel por no menos de ocho años. ¿Puede ayudarnos?
Contreras hace una pausa, se pasa la mano por el pelo ensortijado, y luego dice:
—Está bien. Siéntense.
—Lo escuchamos.
—No sé por dónde empezar.
—Por el principio. Relájese, Contreras —le digo, ante la mirada desaprobatoria de Iván.
—Está bien. Hace casi diecisiete años, conocí a un hombre que vino a mi bufete. Un tal Codesal. Ramón Codesal. A su hijo, Mauricio Codesal, lo operaron de cataratas. Una operación de lo más simple. Nada podía salir mal. Pero ocurrió lo peor. Se pasaron de la anestesia, y mandaron al chico al otro mundo. Le había fallado el corazón, porque tomaba sustancias, y nadie hizo los estudios correspondientes. Su padre vino a verme para que lo ayudara. Me nombró a Pereda. Francisco Pereda. Él había operado a Mauricio.
—¿Y cómo ayudó al padre? —pregunta Iván— ¿Chantajeando al médico? ¿Tal vez amenazándolo de muerte si no le pagaba lo que usted le pedía?
—Lo amenacé, sí, pero no de muerte. Le dije que si no me pagaba, hablaría. Se enteraría la prensa primero, y luego iría por los jueces. El tipo no me hizo caso, y se rió de mí. Dijo que él era un médico reconocido, y que yo no sabía con quién me estaba metiendo. En todo caso, la amenaza vino de él. ¿Entienden?
—Déjese de joder, Contreras.
Iván me fulmina con otra de sus miradas desaprobatorias.
El mal abogado enciende un cigarrillo, y nos convida. Yo no acepto. Iván agarra uno, mientras pregunta:
—¿Qué hizo después? ¿Insistió con las llamadas? Porque según Berta, su secretaria, usted lo llamaba dos y hasta tres veces al día.
—Sí, lo hice. Claro que sí. Pero nunca contestaba. No quería hablar conmigo. Me tenía miedo. Así que un día me aparecí por el consultorio.
—Y fue así como cobró los quinientos mil pesos —asegura Iván—. Lo persiguió, lo amenazó, y tal vez llegó al extremo de pensar en matarlo.
—¡No lo maté! —grita Contreras.
—Dijo que si no le pagaba, contaría la verdad —agrego—. Y Pereda prefirió el silencio.
El abogado baja la vista al piso. Se toma las manos como en un rezo y las apoya sobre las piernas. Baja el tono de voz, como si estuviera cansado.
—Sí, prefirió el silencio. No sé qué pasó luego. Desaparecí de su vida y no lo jodí más. Se los puedo asegurar. Ya tenía lo que quería. La guita. Me la gané tapando la verdad a la prensa. Actué honestamente. ¿Qué pretendían, que le contara la verdad a todo el mundo, después de que el tipo me pagó? No señor, conozco los límites.
Me empiezo a reír. El tipo sí que es una absoluta mierda, no me caben dudas. Miro a Iván y los dos nos levantamos de las sillas.
—Bien, señor Contreras. Nos volveremos a ver. Gracias.
—¿Qué, no me van a detener?
—No por ahora —contesta Iván—. Puede dormir tranquilo, al menos por un tiempo. Nos pondremos en contacto con usted.
Saludamos a Contreras, quien se queda como una estatua.
Salimos del edificio.
Al subir al auto, otra vez pienso en voz alta:
—Él no pudo haber asesinado a Pereda. Una vez que cobró la guita, desapareció de su vida. ¿Para qué matarlo, cuando ya obtuvo lo que quería?
—Claro, podría obtener más guita dejándolo vivo —contesta Iván, y arranca el auto, cuando comienza a caer una fina llovizna sobre Buenos Aires.
Esa noche de otoño, Berta Molina plancha en la sala. El televisor permanece encendido en el canal de novelas de México.
La lluvia repiquetea como una ametralladora en el techo de chapa. Berta deja la plancha sobre la mesa cubierta con una sábana, y va a la cocina por un vaso de jugo.
Pancha duerme en el sillón.
El ruido de la lluvia tapa el de la cafetera.
La mujer vive sola. Pedro la había dejado hace dos años, cuando estaban a punto de viajar al sur. El cáncer de garganta crecía, pero él nunca había dejado de fumar. “De algo hay que morir” decía Pedro.
Y al final, se murió.
Ahora Pedro duerme en uno de los nichos del cementerio.
Berta vuelve al living con un vaso de jugo de naranja, dispuesta a seguir planchando, pero nota que algo falta en la mesa. Y no se da cuenta de qué es lo que falta.
Pancha, ahora despierta, observa los movimientos de la mujer. La gata tiene las orejas bajas y la cola entre las patas.
—Misha, ¿qué te pasa?
La gata mira fijo a la mujer, con profundos ojos verdes.
La mujer siente la mirada de su mascota.
Y el golpe.
Y el ruido a huesos rompiéndose.
Un planchazo de costado, en la sien. Berta cae al suelo como un árbol talado.
Y el ruido de la cabeza que golpea el piso.
Y Pancha, o Misha, mirando fijamente a su dueña en el living.
Y el charco de sangre in crescendo.
Terminaba de darme una ducha tibia, dispuesto a meterme en la cama con Cementerio de animales, cuando suena el celular.
Me rompe soberanamente las bolas hablar por celular, y más cuando estoy dispuesto a irme a la cama con un buen libro.
Es Iván. Berta había muerto, y él ahora me espera en la escena del crimen.
Me seco lo más rápido que puedo, me visto y llego al lugar media hora después.
No me gustan los cadáveres, y Berta se había convertido en uno, ahí, tirada en el living, en medio de un charco de sangre. Los ojos no están, o al principio creí que no estaban.
Más tarde compruebo que habían sido quemados.
—Un planchazo en la sien —explica Iván—. Eso fue todo. No vio el golpe. Después le quemaron los ojos. El asesino se metió sin robarle nada. Ni siquiera revolvió buscando valores o dinero. Nada. No se trata de un robo.
—¿Una venganza? ¿Alguien que la quería ver muerta? ¿Por qué? —pregunto.
Los forenses se mueven en el living. Analizan la escena del crimen, entre cintas de peligro, guantes de látex y sustancias fosforescentes y alcalinas para detectar huellas.
Yo, por más que pienso, no entiendo el móvil. La mujer jubilada no guardaba ahorros. Ni siquiera una cuenta en el banco tenía.
—Una simple secretaria —dice un perito.
—Una simple secretaria de una persona que ocultaba algo —agrega Iván, y todos lo miran—. Pereda no era trigo limpio, y la pobre tal vez pagó una deuda por él.
El piso de Marcelo Correa es pequeño pero lujoso. Vive sólo, disfrutando de su divorcio. Un año luchó para divorciarse de Camila, y lo consiguió. La soltería, para algunas personas, a veces se convierte en algo similar a un paraíso.
Cuando Marcelo llega de la clínica San Lucas esa noche, lo estamos esperando.
—¿Quiénes son ustedes? ¿Qué hacen en mi casa?
Iván se levanta del sillón de diseño y sonríe.
—Mucho gusto, señor Correa —dice, estirando la mano para un saludo, el que no es correspondido por el médico—. Me llamo Iván Roverez, y éste es mi socio, Mateo Luján. Estamos investigando acerca de la muerte de su amigo, el señor Francisco Pereda.
—Sí, no me hablen de eso. Me hacen...
—¿Por qué no hablarle de eso? ¿Le molesta? —pregunto.
—Él era mi amigo, uno de los mejores amigos que tenía.
—Pero a veces discutían. Por mujeres compartidas, tal vez. O por algún ascenso.
—Ah, sí. Compartíamos ciertos gustos. Pero no sé de qué ascenso hablan.
—Del puesto a Director de la Clínica —digo—. Casi se van a las manos por eso. Un custodio tuvo que separarlos.
—Y sino, qué habría pasado —prosigue Iván—. Tal vez alguien hubiera terminado con un ojo en compota. Pero no. Alguien se quedó con la bronca contenida. Y ahora el que está muerto es Pereda.
—¿Qué me quieren decir?
Correa esboza una falsa sonrisa.
—Que usted mató al doctor —contesto.
—¿Cómo se les ocurre...? ¿Por qué creen que querría matar al doctor Pereda?
—¡Competencia! ¡Celos! Envidia, tal vez. ¿Le suena familiar?
—No es verdad. Yo no competía.
—¿Seguro que no? —pregunta Iván, levantando el tono. Y fija la mirada en el médico.
Marcelo Correa ahora se muerde los labios, y tensa las manos en un puño.
—Les puedo asegurar que no.
—No mienta, Correa —dice Iván—. Compartían a Nancy Suárez, la actual secretaria de Pereda. Consumían pastillas y algo de porno cuando la fiesta se ponía buena. Pero, si no me equivoco, y mi intuición no me traiciona, usted se había enamorado de ella y no la quería para coger solamente. Discutió con Pereda, y como éste no se la entregó, por así decirlo, usted se vengó asesinándolo.
—Así de sencillo —agrego, con una falsa sonrisa. Me gusta el sarcasmo.
Correa baja la cabeza y se reconcentra. Se toma unos segundos para decir:
—Está bien. Pereda no me caía bien. Él se acostaba con Nancy. Una noche, cuando estábamos en la casa de ella, quise metérsela. Los tres habíamos tomado y fumado. Pereda estaba en el baño y al salir, me vio chupándole las tetas. Me apartó violentamente de la cama, y comenzamos a forcejear. Agarré lo primero que tenía a mano y le partí la cabeza con una botella de Martini. Le tuvieron que dar ocho puntos, ¡claro! Pero de ahí, a que se me haya ocurrido matarlo, hay una distancia como de acá a Venus.
—Al doctor Pereda lo mataron y le arrancaron los ojos. ¿Qué mejor que un oftalmólogo para hacerlo?
Marcelo Correa, con los ojos llenos de espanto, niega con un gesto de cabeza.
—No, les juro que no.
—¿Dónde estaba ayer a las 20:18? —pregunta mi amigo.
—Volvía del geriátrico. Mi madre está ahí. Pueden comprobarlo.
—Claro que lo haremos —digo—. Espero que no se moleste en que le hagamos una visita a su señora madre. Estaremos en contacto.