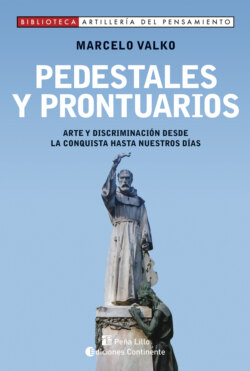Читать книгу Pedestales y prontuarios - Marcelo Valko - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
El extirpador de idolatrías
ОглавлениеEl caso que veremos a continuación es, a mi juicio, la muestra más explícita de la práctica de racismo comunitario de nuestro territorio y por ello le destiné una serie de notas preliminares que, si bien breves dado el espacio, fueron útiles para llamar la atención (Valko, 2008a, 2010, 2013b). Hace más de una década tropecé con ella de pura casualidad. Vale la pena rescatar el episodio, ya que muchas veces el azar interviene en las investigaciones, al menos en las mías. Al final de una conferencia en la ciudad de Santiago del Estero, un grupo de asistentes me advirtió que no podía regresar a Buenos Aires sin echarle al menos un vistazo. Así es que esa noche, después de cenar, me llevaron para que pudiera constatar si era tan ofensiva como me habían advertido. Al verla comprendí que el problema es mucho más vasto que la conflictiva estatuaria de ciertos caballos con generales.
Se trata del conjunto escultórico en honor del santo Francisco Solano (1549-1610) emplazado en el jardín del “Convento de San Francisco que fue el principal y más noble durante el siglo XVI y principios de XVII” (Di Lullo, 1960: 14). Este fraile llega a América en 1589 donde comienza su tarea religiosa evangelizando a destajo a muchedumbres de indios. Recorre la zona andina, Tucumán, Paraguay y también Santiago del Estero, donde lo encontramos hacia 1593. Cuando comenzó la construcción del templo franciscano, muchos lo tildaron de “fraile loco” porque orientó la puerta hacia el poniente dando la espalda al caserío. Fue uno de los difusores de “la leyenda profética acerca de que la ciudad sería arrasada”, evento que ocurrió al desbordarse el río Dulce barriendo todo a su paso. El fraile también vaticinó que algún día la ciudad quedaría al frente del convento, como sucede en la actualidad (Di Lullo, 1960: 53).
Solano ejerce su tarea misionera en un periodo oscuro y bien complejo, ya que a fines del primer siglo de la Conquista se registra un abrupto descenso demográfico de la población indígena. El desastre epidemiológico producido por la irrupción de patologías para las cuales los indígenas carecían de anticuerpos, tales como la gripe, el sarampión o la viruela, causó una descomunal caída demográfica a la que debemos sumar matanzas, deportaciones e incluso “las ganas de no vivir”, como lo consigna más de un cronista. Mencionemos un par de datos. Por ejemplo, en 1630 México cuenta apenas con el 3 % de la población que habitaba la región en vísperas de la aparición de Cortés. Por su parte, el Perú de Atahualpa de 1533 con 9.000.000 de individuos se derrumba a 1.300.000 para 1570. Son datos escalofriantes que no son suministrados por indigenistas mexicanos o peruanos, sino por meticulosos demógrafos de las universidades de Berkeley y Los Ángeles basados en los libros de tributos (Borah y Cook, 1963: 100) (Sauer, 1984: 235, 304). Datos, cifras, estadísticas que no logran dar cuenta de lo que sucedió con cada una de esas personas. Aunque es imposible equiparar lo ocurrido en América con las “soluciones finales” aplicadas en el siglo XX a armenios, gitanos, judíos, camboyanos, tutsis, kurdos o bosnios, es innegable que lo sucedido en nuestro continente fue un genocidio de proporciones que se extendió en tiempo y espacio por más esfuerzos que se realicen por edulcorar el Descubri-MIENTO caratulándolo como “Encuentro de dos mundos”.
Los mesoamericanos se convencen de que las enfermedades desconocidas son fruto de una maldición divina. Claro está que semejante “convencimiento” cuenta con la correspondiente orientación teológica, como acontece en México con el franciscano Toribio de Benavente conocido como “Motolinía”, que para explicar el desastre demográfico no tiene mejor idea que asociar a México con el Egipto faraónico castigado por la extraña vara justiciera de Jehová que demuestra su amor por el Pueblo Elegido eliminando niños egipcios que cometieron el pecado de la primogenitura. Con absoluta liviandad, el franciscano Motolinía en su Historia de los indios de la Nueva España revela que la mortandad de los indios es debida a las plagas enviadas por Dios para escarmentar los pecados de toda índole que los salvajes cometen con sus vidas licenciosas. La historia demuestra que, según de quién se trate, el cadáver es el culpable de su asesinato.
A su vez, en la zona andina, Guamán Poma habla con pesar acerca del “milagro de las pestilencias que Dios envía de sarampión y viruelas y garrotillo y paperas y con ellos se han muerto muy mucha gente”. En su extenso manuscrito previene al rey sobre la caída poblacional de manera muy sutil haciendo hincapié en que la baja demográfica traería aparejada una merma en la recaudación impositiva: “Y cómo se perderá la tierra y quedara despoblado y solitario todo el reyno y quedará muy pobre el Rey (…) y no hay remedio… por donde no multiplica ni multiplicarán los indios de este reyno” (Guamán Poma, 1613: 88, 454).
Francisco Solano estaba persuadido de su misión y por eso se dedicó a predicar sin descanso para rescatar las almas de los infieles. Uno de sus recursos predilectos para atraerlos era la música, de hecho en algunos lugares se lo conoce como “el santo del violín”. Destinaba su energía contra aquello que ofendía a Dios y, de acuerdo a su obtuso criterio, casi todo atentaba contra las posibilidades de salvación. Ya afincado en Perú atacó sin tregua hasta “las representaciones teatrales” de los indios, a las que calificaba como “espectáculos demoniacos”. Su orden, como las demás congregaciones, participaba de una verdadera cruzada para liberar al indígena de su ignorancia y sus pecados y ganarlos para el orbis christianus,para lo cual plantearon diferentes estrategias de evangelización para adaptarse a la idiosincrasia de cada parcialidad. Teresa Gisbert cuenta que para la zona andina los agustinos optaban por la sustitución de un símbolo por otro buscando puntos de relación entre la racionalización de las deidades reales o supuestas. Un ejemplo sencillo es identificar a Dios con el Sol y así evitar un rechazo tajante en una región donde la adoración de Inti (el sol) estaba muy enraizada, mientras que los dominicos, siempre temerosos de la deriva idolátrica, ejercían una prohibición total de imágenes paganas, tal como todavía planteaba Juan Meléndez en el siglo XVII para eliminar incluso lo que “provocaba sospecha o leve conjetura”:
Quitarles de los ojos todo aquello no solo que manifiestamente fue ídolo adorado o Huacas celebradas de los antiguos, sino aun aquellas cosas que se puede sospechar, aunque sea con leve conjetura que tiene visos de antigüedad entre ellos y se puede temer semejanza a las otras que adoraban que las tengan por divinas: y así se tiene mandado que no solo en las Iglesias, sino en ninguna parte se pinte el sol, la luna ni las estrellas por quitarles la ocasión de volver a sus antiguos delirios y disparates (Meléndez, 1681: 62).
Por su parte, los jesuitas hicieron hincapié en la racionalización de las deidades reales o supuestas. Demostraban con simpleza que si al sol lo tapa una nube “entonces no es una divinidad poderosa” (Gisbert, 1994: 30). Guillermo Wilde en Religión y Poder coincide al señalar que la orden de Ignacio de Loyola desplegó “astutas estrategias de reutilización conceptual” (2009: 94). En este sentido evidenciaban una posición contraria a los franciscanos que profesaban un profundo recelo en la capacidad de la razón para iluminar cuestiones que tuvieran relación con la fe. Los miembros de esta congregación, cuando desembarcan en Centroamérica, desarrollaron otra táctica evangelizadora que consistía en encontrar puntos de relación entre las creencias locales y la importada. No obstante, como señala Gisbert, las deidades indígenas lograron sobrevivir ocultándose bajo una vestidura cristiana que era difícil de advertir y complejo de desmontar. Como vemos, América fue un campo experimental de la semiología, aunque también debemos reconocer que frente a una concepción indígena de “un mundo contaminado” por lo sobrenatural, donde hasta las montañas se dividen en machos y hembras, la Iglesia acabó por aceptar que existía un límite para la extirpación del mal, una periferia que rozaba las fronteras de lo real habitadas por los sueños, la embriaguez y las visiones, una barrera que era difícil y hasta peligroso traspasar.
Sin embargo, el extirpador de idolatrías y bestialidades homenajeado en Santiago del Estero conocía y en ocasiones traspasaba ese límite sutil, su fama como taumaturgo era innegable y se le atribuyen milagros y magias diversas. El santiagueño Bernardo Canal Feijóo hacia 1932 lo describe como “un santo nervioso y malhumorado. Los actos, milagros y profecías que de él se recuerdan, más bien se justifican por la omnipotencia del Señor de los Ejércitos que por la gracia del padre” (Rossi, 2014: 62). La fama de milagrero y la presión franciscana llevaron a que Clemente X lo beatificara en 1675. Medio siglo después fue canonizado por Benedicto XIII en 1726. Vale aclarar que las distintas órdenes religiosas siempre batallaron solapadamente por la cantidad de santos que integran las filas de unas y otras.
Sus restos descansan en el Convento de Jesús en Lima. En 1970 enviaron a Santiago del Estero una partícula de su cráneo que se encuentra a la veneración de los fieles. Para quienes desconocen semejantes prácticas, tales reliquias (que pueden ser restos humanos u objetos que inspiran fervor, como el Santo Sudario, sangre coagulada de un mártir, fragmentos de la cruz o clavos de la crucifixión) son entidades habituales de devoción. En momentos de las Cruzadas no había iglesia que no se preciara en poseer alguno o varios de estos objetos. De hecho, la partícula del cráneo de Solano viaja a Santiago del Estero con el debido certificado extendido por el cardenal primado del Perú y arzobispo de Lima “autenticando” la reliquia sagrada.
Ahora que sabemos de quién se trata, pasemos por fin a la estatua que honra la actividad que desarrolló Solano y que me llevaron a conocer aquella noche. En Santiago del Estero a principios del siglo XX se creó una comisión de notables que fijaron para el 2 de febrero de 1907 la fecha para presentar los proyectos para el templete anunciándolo en distintos diarios del país. La propuesta elegida fue la del catalán Miguel Blay y Fábregas (1866-1936) que realizó la obra en su taller de Barcelona. La idea era conmemorar en 1910 los tres siglos del fallecimiento del santo coincidiendo también con el Centenario. Finalmente, con casi un año de retraso el conjunto viaja a Buenos Aires y de allí en una hilera de carretas hasta la ciudad de Santiago donde se inauguró el 23 de julio de 1911. Se trata de un grupo escultórico con Solano como figura central tallado en mármol de Carrara (blanco) que se encuentra elevado sobre un pedestal, en tanto, en un plano inferior, lo flanquea una pareja de indígenas fundidos de bronce (oscuros). El fraile, que se yergue en lo alto del soporte de mármol, alza en su mano derecha un crucifijo, mientras que en la otra sostiene un violín. La cruz y el instrumento musical se conjugan de manera perfecta: la música que atare y calma a los salvajes permite luego catequizarlos. Adosado a la plataforma, un indio reducido, parado en puntas de pie, e incluso trepado a un pequeño peldaño se esfuerza por besar las sandalias del santo varón ubicadas a la altura de su rostro. Una de las manos del indígena se aferra al pedestal ayudándose en su intento besador, en tanto que la otra mano sostiene hacia abajo una maza en clara señal de sometimiento. Ya no combate. Pero el indio no está solo. En el otro lateral de la obra que glorifica a Francisco Solano “Patrono de América” se encuentra en cuclillas su mujer pudorosamente vestida amamantando al niño de ambos. El escultor contratado por la curia crea un receptáculo adecuado e interpreta fielmente el mensaje a transmitir. El mármol habla con su pesada y maciza voz de dureza que le otorga a la obra el carácter de “petricidad” como alguna vez señaló Henry Moore para casos similares con su expresión hierática, el santo aparece en toda su potestad mientras el indio exhibe el estereotipado tocado de plumas, en tanto que la mujer queda relegada a la tarea doméstica que le compete de acuerdo a su sexo. Las distintas escenas que componen el conjunto funcionan como ensambles espacio-temporales de un relato uniforme que persigue la reproducción de una sociedad estratificada. Solano con gesto severo propio de un exorcisador alza la cruz poniendo freno a la deriva idolátrica y logra con su violín amansar a los bravos indígenas que no solo deponen las armas, como lo demuestra la posición del hacha, sino que el sometimiento llega a un punto extremo al besar los pies del fraile. Por su parte, la presencia de una única mujer prueba que dejó atrás la poligamia y plasma el modelo de la familia monogámica que impone una ideología que busca concentrar el capital en pocas manos. El conjunto escultórico muestra una sociedad organizada y clasificada en la que a cada uno le corresponde un rol determinado. Ese indio reducido, destinado a hacer producir al encomendero, representa lo que requiere una sociedad semifeudal como la santiagueña de 1910: brazos de trabajo sometidos, prácticamente siervos de la gleba. Pocos días antes de la inauguración del templete, un diario local se jactaba con estos términos: “respecto a la importancia artística de la obra a inaugurar, pocas ciudades del interior podrán ostentar un monumento más bello y de concepción más feliz que el inspirado al escultor Blay” (El Liberal, 10/07/1911: 5).
Hoy la obra que el 25 de junio de 1942 fue declarada monumento nacional (decreto 123.529) es eje de ciertas controversias en la ciudad, como lo pude constatar personalmente. De hecho, una autora local, que en 2014 compila un trabajo en el que rescata las actas de la Comisión de Homenaje Pro Monumento a Solano, formula una cuestión atinada “cuanto de todo esto aún persiste inscripto en prácticas cotidianas, en acceso a lugares de decisión, en asignación de roles dentro del proyecto comunitario y del Estado (…) cumpliendo ese mandato paterno y civilizador que los excluye” (Rossi, 2014: 64). Estos últimos años parte de la sociedad se ha manifestado sobre la ofensiva actitud que presenta al indígena besando los pies de Solano. Una postura inadmisible. Sin embargo, desde el convento franciscano sostienen una visión muy diferente del asunto. Hace más de una década interpelé a uno de los sacerdotes diciéndole: “Padre, mire lo que tienen ustedes allá afuera…”. Sin ruborizarse y mirando a los ojos aseguró que yo estaba equivocado. De ninguna manera la obra de Blay y Fábregas expresa tal sometimiento, sino que el indio brinda una muestra de respeto a la tierra, sus labios no se posan en el cuero gastado de las sandalias del fraile, sino que “besa a la Pachamama en actitud de agradecimiento”. Ruego que el lector vuelva a observar la imagen con detenimiento. ¿Acaso la Madre Tierra tiene distintos niveles? ¿Una cota superior donde se apoyan los pies del fraile y un horizonte inferior donde está des-ubicado el indio y su mujer? Nada más absurdo. La construcción es concluyente desde la misma elección de los materiales. El santo en el afamado mármol de la cantera de Carrara y la pareja indígena en algo más usual como bronce. El religioso está en lo alto, abajo el indígena que en puntas de pie trata de alcanzar con sus labios los pies del franciscano. Se trata de mojones del poder que jamás se cansan en confiscar sueños y tergiversar verdades mientras siembran un letargo de inmovilidad que remite a un statu quo invariable.
La extrema sumisión representada por el monumento del indio genuflexo ante el fraile victorioso expresa una discriminación que tiene bien poco y nada de subliminal y que nos remite sin demasiados ambages a la eterna dialéctica del amo y el esclavo que sigue enquistada en el imaginario provincial. Por ese motivo cuando comienzo mis seminarios afirmo que nada es más peligroso que una estatua en su aparente inmovilidad. Eso debe quedar claro. La estatua no cesa de decir, de responder, de taladrar los ojos o incluso de parafrasear otras obras citando motivos casi textualmente hasta convertirlos en estereotipos convencionales. Por ejemplo, las representaciones de indígenas arrodillados a los pies de un religioso o un militar son más numerosas de lo que uno supone y se encuentran diseminadas en ambos lados del océano Atlántico. Podríamos decir que el indio besador del escultor Miguel Blay y Fábregas es un vecino de otros aborígenes que se encuentran en el imponente complejo monumental a Cristóbal Colón que se yergue en Barcelona, inaugurado en 1888. Tengamos presente que el catalán Blay y Fábregas vivía en dicha ciudad. Allí tenía su taller donde creó la obra que luego viaja a Santiago del Estero. Su besador es una cita explícita a uno de los grupos escultóricos de la base del homenaje al navegante. Con 57 metros de altura el monumento se impone a la percepción de quienes lo contemplan en la rambla de Barcelona. En la cúspide un Cristóbal Colón de bronce de siete metros extiende el brazo derecho y con el índice señala el lejano horizonte. El complejo escultórico posee una enorme base donde aparece una serie de cinco estatuas que superan los tres metros de altura. Se trata de alegorías que describen distintos momentos de la vida del almirante. Me interesan dos en particular. La primera es la representación del capitán Pedro de Margarit, creada por el artista Eduard Alentorn (1855-1920). Magarit actuó como el jefe militar del segundo viaje, a sus pies se encuentra un indio arrodillado en señal de sumisión. La otra obra que destaco, aún más interesante, corresponde a la representación del fraile Bernardo Boyl que también navegó junto a Colón. Boyl era un prominente clérigo de la Corte de Castilla y tenía expresa autorización del papado para erigir iglesias “y aplicar penitencias”. Se lo representa de pie, vestido con sotana y la tonsura capilar característica de los monjes. A sus pies, de rodillas, un indígena le besa la mano. Esta escultura de piedra caliza denominada Padre Boyl catequizando a un indio fue realizada por Manuel Fuxá (1850-1927). Miguel Blay, una generación menor que Fuxá, frecuentaba su taller y lo admiraba. Su obra sobre Solano, una cita sobre el tema, lo prueba y demuestra además el rol prominente desempeñado por los hombres de la Iglesia y el inadmisible papel que le corresponde al indígena. Por último, resulta curiosa la cerrada defensa que realizan algunos santiagueños del monumento, ya que es conocido el episodio de Solano cuando al abandonar la ciudad sacudió sus sandalias contra un árbol mientras sentenciaba: “de Santiago ni el polvo me llevo”.
Quienes me previnieron en aquella cena santiagueña hace ya tantos años sobre lo ofensivo que resultaba el homenaje al santo no exageraron un ápice. Realmente golpea la vista e impone una impronta siniestra que ofende la dignidad de las comunidades originarias, a las que expone en una actitud de patética asimetría servil. Dicha obra modélica es depositaria de un marco ideológico de adoctrinamiento al que logra sintetizar como pocos exponentes. Si bien en 1910 aún soplaban tales paradigmas, un siglo después las cosas han cambiado pero la estatua de Solano que parece haber salido de una cantera medieval sigue allí, incólume, orgullosa, indiferente a los cuestionamientos, demostrando quién manda y quién debe obedecer por secula seculorum.