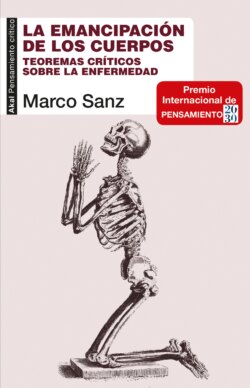Читать книгу La emancipación de los cuerpos - Marco Sanz - Страница 10
ОглавлениеUno podría abrigar y permanecer en la creencia de que la enfermedad no guarda ningún secreto: una fiebre, una apendicitis simplemente evocan la precariedad y el sino fatal al que está condenado el ser humano. En esa línea, por ejemplo, se inscribe la célebre definición de Georges Canguilhem según la cual la enfermedad es un instrumento de la vida mediante el cual el ser humano se ve obligado a confesarse mortal[1]. Aunque le asiste la razón, esta postura, además de producirse bajo el efecto de una afectación metafísica, de algún modo fomenta los prejuicios que aquí buscamos deshacer. Hay que tener un gusto demasiado alambicado para percibir en la enfermedad una torva e insobornable dádiva de los dioses. No obstante, siempre cabe salpicarlo todo con una dosis de duda, preguntarse si las cosas son realmente así o si admiten otro tipo de lectura.
De la mano de Letamendi barruntamos que en cada una de nuestras prenociones late la verdad estructural del fenómeno. Mas, para saber en qué consiste nuestra prenoción de enfermedad, primero es necesario esclarecer cómo es aquello donde tal prenoción entronca con la realidad social. No hablamos sino de la vida, de esta vida nuestra, la de cada cual. Pues si la prenoción de enfermedad es vulgar, le toca al vulgo, «pero al vulgo en estado de solemnidad, a la espontaneidad humana de todo tiempo y lugar, manifestar qué es lo que por enfermedad debe preentender la ciencia, y cuanto más escrupuloso y extenso sea el escrutinio de ese universal sufragio, tanto más solemne, decisivo y supracientífico será el sentido de la prenoción que tratamos de depurar». Se vuelve necesario, así, explorar de qué modo Letamendi puede convertirse en un campo en que fundar la unidad inmediata de teoría y praxis. Si existe realmente ese sufragio universal acerca de la enfermedad, entonces habría que indagar hasta qué punto cabe caracterizar la vida humana como un subsuelo transindividual que, por estar orientado a su propia autorrealización, se halla en buena medida despejado de sesgos o particularizaciones ideológicas. Así, nuestra primera tarea consistirá en «depurar» o abrir paso, a partir de un esclarecimiento formal de la vida humana, a una comprensión radical y crítica de la enfermedad.
HACIA UNA MATRIZ NO IDEOLÓGICA DE LA VIDA
Es una obviedad decir que todos vamos a morir, pero no lo es tanto afirmar adónde van los muertos. De tal suerte que lo único que sabemos es que vivimos. La vida nos es dada. Sin que nadie nos lo pidiera, de pronto un buen día nos encontramos aquí: vivos. Pero esta vida la tenemos que hacer nosotros. Hay que hacer algo para continuar viviendo. Y no hablo, en rigor, de batirse en duelos y salir airoso de la struggle for life; me refiero simple y llanamente a la necesidad de ocuparse en algo cuya evidencia nos dice ya que estamos vivos. Así, llamo «régimen de actividad» al complejo u horizonte de ocupación hacia el cual nos abocamos en cada caso. Porque para vivir es preciso desarrollar actividades; da igual qué, tan sólo querría poner el énfasis en la expresividad del verbo: hacer. Decía Ortega y Gasset que la vida hay que hacerla; y en castellano contamos con la palabra perfecta para denotar eso: la vida, pues, es un «quehacer» –vocablo cuya precisión semántica me parece comparable a la del tecnicismo «praxis» y, en ese sentido, fenomenológicamente indicativo de lo que, en primerísima instancia, la vida es a nivel formal.
Por tanto, entre quehacer y régimen de actividad se da siempre un juego de espejos. Una vez despierto, trato de reincorporarme: una pierna desciende al suelo desde lo alto de la cama, luego la otra. Miro, con ojos todavía legañosos, la puerta que da al cuarto de baño. Me pongo en marcha. El aseo ritual. Apenas el día me encaja su melodía cíclica y mi vida consiste ya en una prolija sucesión de quehaceres, en una reiterada inserción en un régimen de actividad. En elocuentes palabras de Juan Ramón Jiménez: «Vivir –existir– es todo: trabajar y comer, viajar y dormir, descansar y amar, soñar y vestirse»[2]. Mi vida, entonces, si la pienso en su palpitante inmediatez, viene marcada por una falta de completitud constante.
Mas ya lo sugería hace un momento: el fin aguarda nuestros pasos. Y mientras la fantasía poshumanista de prolongar indefinidamente la vida continúa siendo eso: una mera fantasía, nada más al nacer estamos prometidos a la muerte. Aunque antes suelen ocurrir muchísimas cosas, pues la vida, esta vida nuestra del día a día –perdónesenos la insistencia–, consiste en un continuo quehacer; y mientras no acaba, queda aún un resto pendiente, una suerte de dimensión constituida de puros anhelos hacia la cual nos volcamos con espontáneo denuedo. Y entre las muchas cosas que nos pueden ocurrir antes de que nos despachen amortajados y ateridos de este mundo, por supuesto, cabe incluir la enfermedad.
Resulta, pues, que somos un «personaje siempre inacabado», para el cual estar enfermo es tan sólo otro modo de mantenerse ocupado, a lo mejor no tan agradable o conveniente, pero en definitiva otro modo en que la vida continúa manifestándose como quehacer. Desde esta óptica, es difícil aceptar que a toda enfermedad debamos atribuirle un sentido trágico. No voy a negar, desde luego, que una fibromialgia, una diabetes o incluso una cistitis puedan empaparse de cierta fatalidad; hay personas demasiado aprensivas, para las cuales la muerte se vuelve una obsesión, al grado de que toman el más anodino de los síntomas como señal de una irrevocable sentencia letal. Sin embargo, creo que hace falta ser muy narcisista para temerse lo peor cada vez que el cuerpo comienza a enviar señales de alarma, porque sólo aquel que exhibe un irracional amor por sí mismo y un apego desaforado a las cosas exagera el peligro de un eventual cuadro patogénico. En cualquier caso, querría insistir en que la enfermedad es tan sólo otro modo en que la persona se comporta en relación consigo misma y con su entorno, tal y como lo pueden ser el enamoramiento o el duelo.
Ello no quiere decir, empero, que entre enfermedad, duelo y enamoramiento exista una especie de denominador común o un paralelismo en relación al surco que traza cada una de estas experiencias en la vida de equis personas. De hecho, no nos interesan los contenidos, esto es, lo que la enfermedad nos hace sentir psicológicamente hablando. Se trata de indicar algo quizás más simple, pero muy decisivo para nuestra tarea: al mecerse en los dulces brazos del amor, al sobrellevar la pérdida de un ser querido o al padecer, digamos, un leve resfriado, uno se comporta, según sea el caso, como enamorado, como enlutado o como enfermo. Esto, en primer lugar, nos da la pauta para reafirmar que el comportamiento humano nunca es un andar a tumbos con las cosas, y ello porque, al ser la vida una urdimbre de quehaceres, todo gesto de la misma se ejecuta siempre desde determinada perspectiva y se inserta ya en una compleja red de significatividades. Entonces, ese como de la oración designa una especie de hendidura que nos impide a nosotros, los seres humanos, colocarnos en un grado de concreción parejo al de los objetos inertes. Carlos está enfermo y la piedra es dura; hay entre ambos enunciados una diferencia radical. La dureza es una cualidad que le conviene necesariamente a la piedra y le otorga, en ese sentido, su consistencia ontológica, mientras que la enfermedad no es, ni de lejos, algo que distinga al bueno de Carlos en su entraña esencial. En todo caso, lo que sí distingue a Carlos a ese nivel, y con él a todos nosotros, es lo que con Pedro Laín Entralgo podemos llamar «enfermabilidad» –un concepto del que hablaremos más tarde con el debido detalle.
Yo no descanso en mí mismo como sí lo hace la piedra: su ser goza de una plenitud de la que carezco. Yo, por el contrario, estoy abierto al ser: soy un canal por el que este, el ser, fluye como la savia que mantiene al árbol erguido. Soy un personaje inacabado. Y el adverbio «como» lo prueba, que, cual barrera insalvable, me separa, por así decirlo, de la tanda de adjetivos que amagan con fijarme, imposibilitando asimismo que mi ser se disuelva en el crisol de una designación unívoca. Por tanto, además de un palpitante racimo de quehaceres, la vida es flujo, «devenir»; una idea en la que resuena el eco de la ambigua pero a menudo rotunda sabiduría del viejo Heráclito: yo no soy, sino que devengo. O, como prefería decir Letamendi: «La vida no es ni ente ni fuerza: la vida es un acto». Nadie nunca llega a ser lo que espera llegar a ser. En consecuencia, no hay craza adjetival alguna en cuyos contornos yo pueda quedar completamente fundido, salvo que me den finalmente por muerto.
En consecuencia, si bien puedo caer enfermo, ello no implica necesariamente que hayan de desdibujarse de mi ser otras facetas inmanentes a mi existencia: puedo padecer una insuficiencia cardiaca, y sin embargo la enfermedad no me impide el que siga siendo un padre de familia, un profesor universitario, alguien un poco introvertido quizás, melómano, etcétera; en fin, una persona en toda su compleja y múltiple entidad. «Enfermo» es, pues, tan sólo un adjetivo que me califica si es el caso, y del que, por otra parte, tengo una noción puntual, de modo que si oigo una frase o alguien a quien saludo me dice de pronto «pareces enfermo», sé perfectamente de qué me están hablando. La palabra saca a relucir, pone de manifiesto un ámbito de significación compartido al que hemos ido a parar mi interlocutor y yo por la gracia del lenguaje, sí, pero también por el hecho de que ambos radicamos activamente, existencialmente, en una «base empírica» común: el tercer indicador formal de la vida, más acá de sus declinaciones ideológicas.
Es de suponer que la riqueza de dicha base es mayor que la del lenguaje, por cuanto expresa un conocimiento moldeado, no sólo en palabras y conceptos, sino en la inteligencia de nuestros sentidos, que, de manera continua y sostenida, se alojan en y codifican escenarios y situaciones vitales un poco al margen de los signos lingüísticos. Pensemos, por ejemplo, en esas cosas y, especialmente, en esos estados acerca de los cuales cada uno de nosotros tiene un conocimiento bastante expedito, pero que resulta difícil articular verbalmente. La enfermedad suele ser uno de ellos, ¿o acaso esta no se convierte a veces en motivo de ingeniosos desplazamientos metafóricos? A la pregunta que el médico nos hace de cajón, a menudo respondemos recurriendo a la clave semántica del «como si». Decía Virginia Woolf: déjese al enfermo describir sus síntomas a «un médico y el lenguaje se agota de inmediato. No existe nada concreto a su disposición. Se ve obligado a acuñar palabras él mismo, tomando su dolor en una mano y un grumo de sonido puro en la otra»[3]. Aun así, especialista y enfermo se entienden perfectamente, saben de qué va el asunto, ya que comparten fragmentos comunes de una experiencia que, en su versión más pulida y simplificada, ambos conocen bajo el término de «enfermedad».
Esto sin duda incrementa la dificultad de nuestra tarea, ya que el trabajo descarta la determinación de la enfermedad que opta por y se funda en la impresión subjetiva que se genera en el enfermo. Cuando nos resfriamos, no tenemos dudas de que algo sucede. Pero una cosa es constatar que algo pasa, por ejemplo, que presento signos de ictericia, y otra muy distinta pensar que representan el merecido «castigo» a un consumo inmoderado de alcohol. El sesgo moral de la metáfora no es inofensivo. La enfermedad, desde esta perspectiva, se manifestaría en dos registros que, como enseguida veremos, mantienen entre sí una relación necesaria y contradictoria: por un lado, tenemos el hecho en bruto de que mi piel se ha teñido con los augurios de un daño hepático y, por el otro, la interpretación que elaboro al respecto. Nadie se contenta con caer enfermo, es como si el acontecimiento necesitara de algo más: pareciera que vivenciar un asma o un lupus en su desnuda facticidad es tarea imposible. El problema sobreviene cuando la experiencia queda atrapada en un registro más nocivo que el padecimiento mismo. Por ello Nietzsche advertía la necesidad de tranquilizar la imaginación del enfermo para que este no sufriera más por pensar en su enfermedad que por la enfermedad misma[4].
¿Y por qué ha de considerarse necesaria, a la vez que contradictoria, la relación entre ambos registros? Es necesaria porque el comportamiento humano está arraigado siempre en una circunstancia, nunca es un andar a golpes con las cosas, lo cual nos lleva a suponer que no hay signo patogénico que consiga sustraerse del centro de gravedad vital. Es contradictoria porque, pese a lo acérrimas que puedan ser nuestras ideas y creencias, nada de lo que digamos de la enfermedad comprometerá su apogeo fáctico. Es en ese espacio intersticial donde nos movemos, y si por lo regular no nos percatamos de que la nuestra es una zona crítica, ello en gran medida se debe a que nos aclimatamos demasiado pronto a los ejes de significación sedimentados sobre la base empírica común.
Conjeturamos, en cuarto lugar, que no basta con situarse en este o aquel régimen de actividad, con escurrirse de uno al otro según lo cante la marea; hace falta otra cosa. Hay que colmar la vida de argumentos. Así, lo que media entre el orden de las ideas y creencias y la base empírica común es un «argumento». No hay experiencia que no se acompañe o quiera insertarse ya en cierto marco argumental.
Los argumentos son lo que nos da consistencia social; mejor aún: son aquello que nos abre a la otredad. Pero, como todo en la vida, los argumentos son perecederos. ¿Y cuándo sabemos que se acerca su caducidad? Si tenemos en cuenta cuál es su papel, nos parece legítimo afirmar que un argumento comienza a tambalearse cuando ha dejado de mediar entre las ideas y creencias y lo que constituye el pábulo de ese trasmundo en el que los contenidos mentales se arraciman. Un ejemplo. Puede que una cardiopatía dé solidez al argumento que me permita optar por una jubilación anticipada. La enfermedad es para mí un salvoconducto. Pero ocurre que, a causa de políticas de austeridad, en mi país el sistema de pensiones se va finalmente al garete, de modo que me veo obligado a permanecer en activo, no sólo para subsistir y garantizarme cierta asistencia médica, sino para protestar por lo que a todas luces es una injusticia. Así, el argumento que conciliaba mi deseo de convertirme en un pensionista prejubilado con mi escaso interés por manifestarme es sustituido por otro que deja de ver en la enfermedad una excusa perfecta. Esto refrenda lo que decíamos antes: la enfermedad jamás termina de ser lo que pensamos que es, y ello lo prueba también el hecho de que una misma enfermedad puede tener significados opuestos no sólo para dos personas diferentes, sino para una sola en distintas etapas de su vida. Siempre habrá entre el fenómeno y la palabra un divorcio sutil: es en esta separación donde reside, dicho sea de paso, la condición de posibilidad de toda praxis emancipatoria –algo sobre lo cual volveremos en el siguiente parágrafo.
La cuestión así planteada adquiere de pronto una dimensión filosófica, en la medida en que aspira a caracterizar las condiciones de posibilidad de la experiencia patológica. Por ello fue necesario elaborar algunas conjeturas sobre la existencia humana. Ya sabemos que la vida es quehacer y que, como tal, deviene saltando sin descanso de un régimen de actividad a otro. Luego, la enfermedad nos hizo ver que la experiencia admite al menos dos niveles de aprehensión: por un lado, el que se configura desde el punto de vista de lo que nos inducen las vivencias y, por otro, aquel que se constituye desde la óptica de cómo vivenciamos la trama existencial en la que nos vemos envueltos por el solo hecho de haber nacido dentro de la especie humana.
Lo primero apunta al orden de las relaciones sociales, al complejo mundo donde se libran las disputas ideológicas, mientras que lo segundo remite al humus de la experiencia, a la parcela vital en la que arraigan los argumentos. Se trata de lo que, en el contexto de la filosofía, se conoce como la relación entre el contenido y la forma. Porque si hemos de analizar la enfermedad a partir de una visión unitaria sobre la vida, lo conveniente sería que mantuviéramos cierto formalismo; y quien dice formalismo dice ontología, por cuanto tiene por objeto los caracteres bajo los cuales acaece el fenómeno objeto de estudio. Así, la pregunta que sirve de hilo conductor es: ¿bajo qué espectro formal encontramos el fenómeno de la enfermedad? O, para decirlo con aires letamendianos: ¿qué significa in genere estar enfermo?
Quehacer, inacabamiento, devenir y argumentabilidad son indicadores formales que nos aportan esa visión unitaria que indiscriminadamente nos habla de todas las vidas particulares, pero que todavía son insuficientes para indagar bajo qué aspecto formal es posible caracterizar el fenómeno de la enfermedad. Pero si reflexionamos sobre los resultados obtenidos, nos parece legítimo decir que el elemento que la enfermedad pone en juego no es sino el de la libertad, piedra de toque para un modelo de emancipación tal y como el que aquí pergeñamos.
POR UNA COMPRENSIÓN RADICAL DE LA ENFERMEDAD
A menudo, el tráfico y adopción de ideas y creencias se realiza con base en tópicos y sobreentendidos que terminan sedimentando gruesas capas sobre la corriente vital, sin mencionar que muchos de esos esquemas son los que precisamente dan cuerpo a las lógicas de dominación. En cualquier caso, tales capas funcionarían como una especie de realidad paralela que en raras ocasiones entra en contacto con la desnuda facticidad de los hechos. Según esto, la vida supondría un fondo de indeterminación, un espacio desierto de ideas y creencias, o sea, una condición de posibilidad de la duda. Y mucho me temo que no existe expresión más genuina de libertad que la duda.
Dudar, en efecto, nos hace libres, sobre todo cuando nos fuerza a vernos suspendidos ante disyuntivas radicales, que nos entregarían una imagen de nosotros distinta a la del autómata atrapado por la voluntad de rebaño. Porque toda emancipación empieza por ejercer la capacidad de poner entre paréntesis la realidad que nos constriñe. Es la línea de reflexión de Marcuse, para quien, apoyándose en esa interesante mancuerna entre fenomenología y teoría crítica, «sólo puede ser planteada la pregunta por la acción radical allí donde la acción es comprendida como la realización decisiva de la esencia humana y, al mismo tiempo, precisamente donde esa realización aparece como imposibilidad fáctica, es decir, en una situación revolucionaria»[5]. Por tanto, en principio no es en el acto de decidir, de optar por esto en detrimento de lo otro, donde percibimos nuestra libertad constitutiva, sino en el momento, incómodo la mayoría de las veces, en que el mundo en derredor parece alejarse de nosotros, haciéndonos pasar por un inesperado episodio de vacilación. Con la libertad, en este sentido, no se trata tanto de qué elegimos cuanto de cómo lo hacemos. O, como escribe Juan Arnau: «La libertad no es aquí la posibilidad de elegir, es un reajuste interior, un mirar la mirada»[6]. En buena medida ello explica el que de la libertad no queramos saber nada, ya que exige preguntarnos por lo que somos sin el apoyo primario de lo que nos parece más digerible y conocido, y porque además es incomparablemente más enérgico y seductor aquello en referencia a lo cual algo dentro de nosotros se otorga dominio y continuidad. Impera, pues, una tendencia a la cómoda dispersión y a las opiniones superfluas, lo que equivale a decir que prima una afición por los argumentos insulsos y triviales; en pocas palabras: nos encanta ser seducidos por la posibilidad de abandonarnos al estricote.
Así, cabe caracterizar dos modos fundamentales de ser, dos polos formales que sirven para redondear nuestro concepto de vida humana, los cuales se corresponden con lo que Ortega y Gasset denominó «ensimismamiento» y «alteración». Con admirable puntería filológica, el meditador de El Escorial describía la alteración como aquel modo en que uno «no rige su existencia, no vive desde sí mismo, sino que está siempre atento a lo que pasa fuera de él, a lo otro que él»[7], y esto en la medida en que la voz castellana «otro» proviene de la latina alter. Lo que, por otra parte, quiere decir que vivimos en la esfera inauténtica[8] del se dice y se cuenta, del se cree que y se rumorea que. Somos como la gente; nuestro tipo es el del individuo medio, el de la masa, el de aquel cuyos usos y costumbres propenden a la reproducción de estereotipos favorables al statu quo: respiramos en una atmósfera de certezas que pululan y se comparten cual si fueran adictivas pero poco nutritivas golosinas. Y buena parte de lo que se dice y se cuenta, además de ser el producto de una polución ideológica, ha sido urdido para distraernos de nuestra condición de seres finitos, pues, como siglos atrás sentenció Pascal: «Los hombres, no habiendo podido remediar la muerte, la miseria, la ignorancia, han ideado, para ser felices, no pensar en ellas»[9]. No extraña, por tanto, que oigamos a la gente hablar de la enfermedad como si de un tabú se tratara. Y compartir esta y otras opiniones significa que, tras haber contraído el síndrome de la alteración, he dejado que las voces de otros resuenen en mi cámara craneal.
De tal suerte que lo contrario de la alteración es el ensimismamiento: la cualidad de hacer de uno mismo una frontera última, de volcar la atención hacia dentro en lugar de hacerlo hacia fuera, para poner entre paréntesis opiniones e influjos ideológicos y hurgar así en la propia entraña con ánimo de encontrar algo más que meros ecos. Sólo en virtud del ensimismamiento, pues, nos emancipamos de la manipulación mental de la que somos objeto, porque estando ensimismado uno duda de lo que tiene ante sí, coteja opiniones, contrasta argumentos: alcanza a vislumbrar lo que permanece invisibilizado por el «libre» juego de reciprocidades en que nos hallamos inmersos. ¿Y qué es, entonces, a lo que el enfermo se enfrenta cuando, ensimismado, no sabe más a qué atenerse? Es justo esta pregunta para la cual no tenemos todavía respuesta, pero que intentaremos abordar con el debido cuidado.
En la angustia, por ejemplo, el ensimismamiento se produce cuando el mundo parece desplomarse ante nosotros, o bien, cuando el diapasón de la nada hubo descendido hasta el nivel de nuestros quehaceres y argumentos. La suspensión se vuelve insoportable, y es necesario trazar una línea de fuga, urdir un insólito plan de ataque a la circunstancia que, por lo visto, no puede soportar durante mucho tiempo el vértigo de la libertad. Así, la angustia desempeña una función disruptiva: ella abre la posibilidad de un nuevo encuentro óntico con el mundo, de rebelarse y sellar un pacto inédito con él, provocando básicamente que abramos los ojos a realidades ocultas de las que, por otra parte, suele separarnos esa imagen ideal, esa fachada narcisista que construimos para reprimir nuestros miedos prístinos. Supongo que la enfermedad depara una situación similar. La tarea es, pues, demostrarlo.
[1] Cfr. G. Canguilhem, Escritos sobre la medicina, Buenos Aires, Amorrortu, 2004, p. 47.
[2] Ideolojía, aforismo n.o 1966.
[3] V. Woolf, De la enfermedad, Palma, José J. de Olañeta Editor, 2014, pp. 29-30.
[4] Véase Aurora, 54.
[5] H. Marcuse, Contribuciones a una fenomenología del materialismo histórico (1928), seguido de Sobre filosofía concreta (1929), Madrid, Plaza y Valdés, 2010, p. 85.
[6] J. Arnau, La invención de la libertad, Girona, Atalanta, 2016, p. 115.
[7] J. Ortega y Gasset, «Ensimismamiento y alteración», en Obras completas, t. V, Madrid, Alianza-Revista de Occidente, 1983, p. 299.
[8] Daría la impresión de que recuperamos aquí aquella «jerga de la autenticidad» que Theodor W. Adorno sobajó con los venablos de la crítica. Pero no es así. Sin embargo, habrá que esperar a la última sección del capítulo IV para deslindar el problema.
[9] Pensamientos, 133-168.