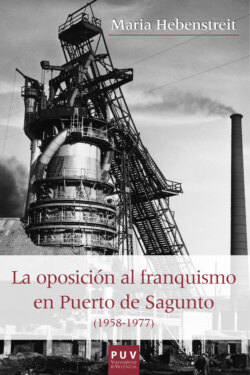Читать книгу La oposición al franquismo en el Puerto de Sagunto (1958-1977) - Maria Hebenstreit - Страница 9
ОглавлениеINTRODUCCIÓN
El presente libro está centrado en las diversas formas de la oposición activa y pasiva en el núcleo industrial de Puerto de Sagunto entre los años 1958 y 1977, una época marcada por el crecimiento económico y la consolidación, pero también por crecientes conflictos sociales y políticos. No obstante, pese a su referencia local este trabajo no está limitado al estrecho foco de una única ciudad, sino que en él se trata de investigar a partir de un caso concreto la aparición de grupos opositores y de protesta social, para luego contrastar los resultados de dicho análisis con el desarrollo del conjunto de España. El ejemplo de Puerto de Sagunto resulta interesante porque en esta localidad se puede observar en un espacio bien delimitado el desarrollo de la moderna sociedad industrial española y el surgimiento de redes sociales de inmigrantes. Estas últimas son claves a la hora de entender la cultura de oposición de los años sesenta y setenta, así como la interacción entre el movimiento obrero y la resistencia popular en general. A través de su larga tradición como ciudad obrera, en Puerto de Sagunto existía, ya desde los inicios de las primeras iniciativas industriales de los fundadores vascos de la empresa, un fuerte activismo sindical y político. En las décadas de 1920 y 1930, sobre todo durante la crisis económica mundial, la CNT dominó y controló las numerosas huelgas. En los años de la guerra civil un comité de trabajadores asumió temporalmente la dirección de la producción de los altos hornos al servicio de la República. La omnipresencia de una única y gigantesca fábrica que daba trabajo a una gran parte de la población laboral masculina tuvo consecuencias sumamente variadas y de largo alcance para las estructuras sociales y urbanas: la ciudad se encontraba prácticamente en una situación de «tiránica dependencia» con respecto de toda la actividad industrial de aquélla. Las crisis económicas o las fases de crecimiento tenían una repercusión directa en la evolución demográfica y la ampliación del trazado urbano, mientras que la zona industrial y los espacios de población humana se encontraban intrínsecamente unidos y se superponían entre sí. En el mismo sentido la existencia de la fábrica influía también en la oposición (y en su historiografía): a primera vista el movimiento obrero en la fábrica, bajo una fuerte influencia del PCE, no parecía dejar espacio alguno para el surgimiento de otros grupos de protesta o partidos clandestinos. Pero, pese a ello, en los últimos años del régimen franquista había un amplio paisaje de grupos de resistencia popular y obrera más allá de la sombra del movimiento de fábrica.
A la hora de investigar la oposición contra el franquismo, subraya Pere Ysas, reconocido investigador de la resistencia antifranquista, que «no puede olvidarse ni minimizarse la centralidad de la violencia represiva en toda su trayectoria desde sus sangrientos orígenes hasta sus últimas ejecuciones en septiembre de 1975».1 Aunque por parte del régimen hubo, evidentemente, iniciativas para asegurar(se) la aceptación de amplios sectores de población, éstas no iban dirigidas a alcanzar un «consenso activo y entusiasta»,2 como propagaban por ejemplo los nacionalsocialistas alemanes con su concepto de Volksgemeinschaft o comunidad nacional-racial. El franquismo, definido y legitimado hasta la muerte del dictador exclusivamente mediante el discurso de la guerra civil como victoriosa «campaña» contra las fuerzas republicanas y socialistas, excluyó desde un primer momento la posibilidad de integrar precisamente a aquellos grupos de población pertenecientes a los perdedores, es decir, a los antiguos partidarios de la República. La falta de un concepto visionario integrador, como el que existía en la Italia fascista y en Alemania, estaba estrechamente ligada a la falta de seguridad que sentía un régimen que debía de suponer en las fuerzas republicanas derrotadas una amenaza constante para la estabilidad del Estado franquista. Los garantes para el mantenimiento de un consenso general silencioso y pasivo fueron la intimidación permanente de la población y la despiadada represión de sus enemigos políticos.
Hasta finales de los años cincuenta España padeció, a consecuencia de la guerra civil y sobre todo de la autarquía económica ordenada por Franco, una economía de escasez extrema. El atraso industrial, el racionamiento, los bajos sueldos y un abastecimiento general crónicamente deficiente se añadieron al sufrimiento de los vencidos que, en el caso de no haber sido víctimas de las limpiezas de los «nacionales», es decir, de fusilamiento o encarcelamiento, tuvieron que soportar condiciones extremas. Para la generación de la guerra fueron «años de silencio»: comunistas, socialistas y líderes sindicales fueron al exilio o se encontraban presos, mientras que el miedo extendido al aparato represivo franquista hizo que se abandonara la resistencia activa. Las ideas de oposición eran transmitidas en el ámbito familiar, especialmente en los tradicionales núcleos obreros de las zonas industriales, impregnadas por la tradición de un fuerte movimiento sindical anarquista y socialista, pero no eran expresadas abiertamente. Tradicionalmente los sindicatos habían sido la anarquista Confederación Nacional del Trabajo (CNT) y la Unión General de Trabajadores (UGT), el sindicato próximo al Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Durante la dictadura éste último desaparecería del escenario político prácticamente hasta la Transición, mientras que los anarcosindicalistas oscilarían entre la resistencia y la colaboración con el sindicato franquista. El PCE sería el único partido en el exilio que, dentro de España con su intensa actividad clandestina y desde el exterior con la creación de la ya mencionada Radio Española Independiente, en los años cincuenta mantendría vivo el espíritu de la oposición.
Sólo a partir de finales de los años cincuenta, con los ya mencionados cambios económicos, políticos y sociales, la galopante industrialización de la sociedad española y las mínimas reformas promovidas por el régimen, se formó una «nueva» generación de la resistencia: una generación que no había vivido como adultos ni la guerra civil ni la primera posguerra y que no había experimentado el miedo paralizante de sus padres y madres ante la represión. No obstante, la nueva generación se apoyaba en redes sociales preexistentes y se aprovecharon de la influencia y de las tácticas de los activistas veteranos de la CNT o la UGT. Esto no quiere decir que no hubiera intento alguno de reorganizar en la clandestinidad a los partidos y sindicatos opositores, pero sus líderes, que eran los que habían sido encargados de (re)construir las estructuras de partido, fueron descubiertos y detenidos en fechas muy tempranas por la policía secreta franquista.
A partir de la década de 1960 surgió en toda España, desde los núcleos industriales del país, un nuevo movimiento de resistencia, dirigido por las denominadas Comisiones Obreras (CCOO), muy próximas al Partido Comunista. No obstante, éstas no se entendían a sí mismas como un sindicato tradicional, sino que eran más bien agrupaciones temporales de intereses, constituidas en el interior de una fábrica para alcanzar una determinada reclamación no-política (por ejemplo, la ampliación de la duración de las pausas o las mejoras de las condiciones de trabajo). Puesto que tales exigenciasevidentemente siempre y cuando fueran desarrolladas de forma no comprometedora y carecieran de marcado carácter políticono eran constitutivas de delito, estas comisiones podían con cierta habilidad conseguir mejoras en las condiciones de trabajo y en la remuneración del mismo. En una fábrica como Sagunto, con una plantilla de cinco mil personas, dichas reclamaciones tuvieron éxito si sus líderes conseguían movilizar al efecto al mayor número posible de trabajadores.
Los primeros años sesenta estuvieron marcados, en Sagunto como en todo el país, por grandes oleadas huelguísticas, iniciadas por una nueva generación consciente de sí misma, pero que pronto chocaron con los límites impuestos por la intervención de la fuerza policial y la imposición del estado de excepción. Hubo, por tanto, que encontrar nuevas vías para resolver los conflictos. En 1958 el régimen había establecido con la promulgación de la Ley de los Convenios Colectivos un nuevo marco legal que posibilitaba la participación directa del trabajador en las negociaciones de los convenios colectivos con el empresario y permitía la elección democrática de los representantes de los trabajadores en el jurado de empresa. Hasta el final de la dictadura el único sindicato permitido fue el sindicato vertical (oficialmente denominado: Organización Sindical Española, OSE), un sistema sindical unificado según el ejemplo mussoliniano. Cualquier otra agrupación política o sindical estaba prohibida. El régimen veía en la participación pseudo-democrática de los trabajadores en el sindicato la posibilidad de ligar más estrechamente a sus adversarios al sistema y, a su vez, de presentarse en el exterior, de cara a las aspiraciones europeas, como moderno y dispuesto a llevar a cabo reformas. Al principio, la mayoría de los trabajadores, influidos por los tradicionales sindicatos UGT y CNT, rechazaron la participación en el sindicato único fascista, puesto que no querían legitimar con ello el propio sistema. Apoyándose en la estrategia estalinista del «entrismo» propagada desde Moscú, el PCE animó a sus partidarios a participar en las elecciones sindicales y en los Comités de empresa, así como a participar activamente en el sindicato vertical. Los «mejores activistas» tenían que presentarse como candidatos a las elecciones de representantes sindicales de la OSE para, una vez elegidos, penetrar en el aparato estatal y socavarlo. La táctica tuvo éxito y en efecto, a partir de la mitad de los años sesenta, los comunistas predominaban en los puestos de los Jurados de Empresa como representantes de los trabajadores, si bien cabe señalar que, por principio, el régimen denominaba «comunista» a todo opositor. Las Comisiones Obreras se organizaban a nivel suprarregional y aprovechaban siempre el marco institucional facilitado por el Estado. En paralelo se habían organizado en la clandestinidad grupos de oposición política: para ello muchos resistentes utilizaban su doble militancia y la posición relativamente protegida que el sindicato estatal les proporcionaba.
A partir de los años sesenta comenzó también la integración activa de representantes de la Iglesia en el movimiento clandestino. Guiados por las ideas del Concilio Vaticano II, los llamados curas obreros o curas progres, es decir, jóvenes eclesiásticos anhelantes de reformas que aprovechándose de la protección que les brindaba el Concordato, facilitaron cobertura y ayuda a los movimientos de oposición: pusieron a disposición de ésta lugares de reunión, le posibilitaron el acceso a multicopistas y la difusión de octavillas.
En los años setenta entraron en escena otros protagonistas que, independientemente del predominio de Comisiones Obreras en las empresas, buscaban nuevas estrategias de oposición. Los movimientos vecinales introdujeron en sus barrios mejoras de las infraestructuras y culturales e intentaron así mejorar las condiciones de vida bajo el régimen franquista. Principalmente las mujeres, excluidas en su mayoría de la vida laboral y sindical, tuvieron una participación activa en estas asociacionesde puertas para afueraapolíticas. De la misma manera surgieron grupos de la nueva generación joven, bajo el manto de la promoción del deporte y la cultura. En Puerto de Sagunto había, por ejemplo, el «Club de Teatro», una asociación de jóvenes actores amateurs, que representaban obras de crítica social de autores como Brecht, sin dejar de chocar para ello con la resistencia de la censura fijada por las autoridades. El «Nautilus Club», organizado por adolescentes de ambiente católico, se dedicó a proyectar películas y organizar lecturas y exposiciones.
En esta misma década de los setenta ganaron influencia nuevos grupos de la izquierda radical: marxistas-leninistas y leninistas, que, repelidos por la dura línea soviética seguida ante la primavera de Praga, se distanciaron del Partido Comunista. Los partidos radicales de izquierda ejercieron una fuerte influencia en los movimientos vecinales, especialmente entre la nueva generación que hacia 1970 estaba llegando a la edad adulta. También las universidades se fueron convirtiendo de forma creciente en un foco de conflictos para la dictadura: intelectuales y abogados se movilizaron a favor del movimiento sindical, defendieron en los tribunales públicos a trabajadores perseguidos o detenidos y prestaron consejo legal a las asociaciones de vecinos, a menudo con éxito. Hasta la muerte de Franco, el en sus inicios vacilante movimiento obrero, se había transformado en un movimiento opositor con el apoyo generalizado de amplias capas de población que, si bien no pudo provocar la caída del régimen, sí que allanó el camino para el surgimiento de una conciencia democrática popular.
FUENTES Y ARCHIVOS
Para el trabajo durante el periodo entre octubre de 2008 y mayo de 2011, se llevaron a cabo cuarenta y cinco entrevistas a testigos de la época, en las que se puso especial cuidado en dejar al interlocutor o la interlocutora el mayor espacio posible para que tratara los temas propuestos. Además, muchas de las personas entrevistadas han facilitado documentos, publicaciones, fotografías o esbozos autobiográficos de su propiedad que han supuesto valiosas fuentes primarias que, en su mayoría, se han encontrado reflejadas en el presente trabajo.
La toma de contacto con la mayoría de los testimonios de ambos bandos políticos tuvo lugar en un principio partiendo de la central sindical de Comisiones Obreras de Sagunto, especialmente por medio de su antiguo secretario general, y más tarde a través de las propias personas entrevistadas. Al respecto fue de especial importancia preguntar de manera selectiva, para que la elección de las personas no pudiera verse influenciada por las propias preferencias de las personas de contacto. En el caso de una investigación sobre el antifranquismo en Puerto de Sagunto lo normal es encontrarse en un primer momento con un determinado número de participantes en los conflictos obreros, todos ellos antiguos miembros de la planta siderúrgica y pronto activistas del Partido Comunista, integrantes del círculo del líder obrero local más importante, Miguel Lluch. A causa de la extraordinaria homogeneidad de este grupo y de su alto grado de organización durante la época de Franco se pone de manifiesto una conformación colectiva de la memoria y una mitificación, hasta el punto de que determinados acontecimientos clave, como por ejemplo las huelgas de 1965, son descritos por numerosos testimonios con una selección de palabras prácticamente idéntica, que no obstante repite insistentemente también errores e imprecisiones. Así, los líderes obreros entrevistados tienden a aumentar el número de trabajadores en plantilla de la fábrica (con frecuencia se menciona la cifra de 7.000, aunque en los años sesenta la cifra máxima apenas si superaba los 5.000). De igual forma, como año de la oleada de huelgas se nombra a menudo 1966, el año de la fundación de CCOO en Valencia, si bien en realidad habían tenido lugar un año antes.
Junto a los ya mencionados relatos de los testimonios de la época, el presente trabajo se apoya también en una amplia documentación del más diverso origen, la cual en su mayor parte no ha sido hasta el momento ni publicada ni analizada.
Para el presente trabajo hemos podido contar con numerosas fotografías y tomas cinematográficas de 16mm de los años 1958-1974, procedentes del archivo digital de la Fundación de la Comunidad Valenciana de Patrimonio Industrial de Sagunto, unas fuentes que han permitido lanzar una interesante mirada en la vida de la fábrica y en la cultura cotidiana y festiva de Puerto de Sagunto, de sus habitantes, de sus personalidades y de su construcción, así como de su crecimiento urbano.
Los archivos más importantes a la hora de investigar la resistencia (obrera) en Puerto de Sagunto han sido el Archivo Histórico del Comité Central del Partido Comunista de España (AHPCE), la red de archivos históricos de Comisiones Obreras, para el área de Valencia el Arxiu Historic Sindical «José Luis Borbolla» (AHJLB) y el archivo del sindicato socialista UGT, Archivo de la Fundación Largo Caballero. En ellos se pueden encontrar documentos producidos por las propias organizaciones clandestinas.
Un segundo grupo importante de fuentes está constituido por la documentación «oficial», generada no por la propia oposición, sino por las autoridades locales y nacionales y por la administración, y que refleja la reacción de la contraparte ante los movimientos opositores y de protesta. Se incluyen aquí en primer lugar también las fuentes de los antiguos archivos de empresa de la Compañía Siderúrgica del Mediterráneo, Altos Hornos de Vizcaya de Sagunto y Altos Hornos del Mediterráneo, cuyos fondos pasaron en 1992 a ser propiedad de la Fundación de la Comunidad Valenciana de Patrimonio Industrial de Sagunto. Ya, tras el cierre definitivo de la fábrica en 1984 iniciativas individuales comenzaron a reunir documentación, planos, fotografías y objetos que, con la ayuda de la Fundación, fueron depositados en el antiguo edificio de dirección, la gerencia. Hasta el momento la catalogación de todos los documentos de empresa de los años 1917-1984 se limita a 352 archivadores y ha sido realizado de manera relativamente aproximativa, lo cual dificulta la localización de los documentos concretos. Para el presente trabajo han sido de importancia los archivadores «Actas del comité de empresa» (301-319) y «Publicaciones, revistas y catálogos propios de la empresa» (261- 270b). A partir de la época en que la fábrica en Sagunto pasó a ser una filial de la vasca AHV, la gerencia o administración tenía que rendir cuentas de todas sus actividades a la empresa-matriz en Bilbao: a consecuencia de ello todos los documentos eran confeccionados con mucha cautela y se realizaban numerosas copias. A la luz de las precisas anotaciones de cada sesión del consejo de empresa desde 1958 y de otros comités sindicales de representantes obreros, así como de la redacción de extensas memorias anuales se puede trazar no sólo la evolución de las protestas obreras sino también el establecimiento de una estrategia colectiva de negociación surgida dentro del marco fijado por el sindicato estatal único. Las actas suministran información sobre la plantilla de la fábrica, la organización y resultado de las elecciones a Jurado de Empresa, las sucesivas exigencias de medidas de protección laboral, el desarrollo de negociaciones sobre convenios colectivos así como sobre conflictos individuales o colectivos, además de la minuciosa descripción de huelgas. Igualmente facilitan al historiador una mirada en el ambiente negociador durante las sesiones, en la actitud de la dirección (representada mediante el presidente del comité de empresa, nombrado por la misma) ante las exigencias de los jurados «comunistas», y muestran cómo los representantes obreros fueron ganando seguridad en sí mismos y fueron capaces de ampliar su posición de fuerza en los órganos de participación de la empresa y en el aparato sindical franquista local. La reacción de la dirección suponía una equilibrada mezcla de concesiones y demostraciones de fuerza, una continua mejora de las condiciones de trabajo y de los sueldos, unida a la amenaza de sanciones y despidos, ejecutados sin embargo sólo en casos excepcionales. Sorprende el alto grado de predisposición comunicativa entre los representantes obreros y la dirección, de orientación falangista, en el Jurado de Empresa. Además de una valoración comprensiva de los conflictos laborales más importantes (que puede tender a diferir de la versión de las actas), las memorias anuales del comité de empresa y de la sección de personal ofrecen un fundamento ideal para poder confeccionar una cronología de las relaciones laborales.
Un segundo punto fuerte lo han constituido las investigaciones en las publicaciones periódicas propias de la empresa: las revistas Portu (19601967) y Acero Valencia (1968-1973), editadas bimensualmente y dirigidas exclusivamente a la plantilla, trataban temas de actualidad que afectaban a la fábrica y al proceso productivo, facilitaban una mirada en las diferentes instituciones de la empresa, informaban sobre fiestas y acontecimientos especiales en Puerto de Sagunto, tales como bodas, nacimientos y fallecimientos en las familias de los trabajadores, y contenían además columnas de entretenimiento para ambos sexos, respectivamente con recetas de cocina y consejos domésticos, o ideas para el mantenimiento del automóvil.
En el Archivo Municipal de Sagunto se encuentran las informaciones sobre el desarrollo demográfico de la ciudad y del Puerto, así como las actas de las reuniones del consejo municipal, de la tenencia de alcaldía y documentación sobre la economía local.
Una visita al Archivo General de la Administración (AGA) en Alcalá de Henares (Madrid) ha sido imprescindible. Aquí se encuentran informaciones sobre conflictos laborales, aparato sindical y movimiento opositor en los informes anuales del gobierno civil local de Valencia (Fondo: Gobernación Civil de Valencia), en los dosieres de prensa de la oficina del secretario de Estado (Fondo: Ministerio de la Presidencia del Gobierno) y de la correspondencia entre la Delegación Nacional de Provincias con el Secretariado General del Partido falangista (Secretaría General del Movimiento) dirigido por José Solís. De gran interés son, sin embargo, los documentos del fondo del sindicato único franquista (Fondo: Sindicatos) que informan no sólo estadísticamente sobre los «conflictos laborales» de las diferentes provincias y regiones de España, sino también sobre los conflictos tarifarios y las elecciones sindicales.
Como ha sido mencionado anteriormente el presente trabajo se ha beneficiado de forma especial de la colaboración de los testimonios entrevistados y de la red de contactos tejida a lo largo de las investigaciones. Se ha podido así acceder a documentación de notable interés que ha enriquecido la imagen de conjunto de los movimientos locales de oposición. Al respecto, cabe citar aquí por ejemplo el archivo de la Asociación de Vecinos «La Esperanza», en realidad, formalmente no mucho más de una pequeña y arbitraria colección de hojas sueltas, folletos y discontinuas anotaciones de sus sesiones entre los años 1973 y aproximadamente 1985, que uno de los miembros fundacionales de la asociación reunió por indicación mía en un armario de la sede. Si bien las asociaciones de vecinos desempeñaron un importante papel en el proceso democratizador y alcanzaron un alto grado de organización, en muchos casos falta un archivo sistemático de su documentación y numerosos documentos no han sido siquiera conservados. Los archivos de los abogados laboralistas, que a menudo actuaron como asesores legales de las asociaciones vecinales y colaboraron, entre otras, en la elaboración de estatutos y peticiones, pueden, nuevamente, constituir importantes puntos de apoyo. También de las actividades de los mencionados grupos teatrales y culturales se ha conservado escasa documentación, por lo cual disponemos sólo de unos pocos documentos en manos de antiguos miembros; en el caso del club Nautilus se han conservado algunos números de la revista Piu, Piu, que imprimían ellos mismos.
Una fuente de tipología muy especial es, sin lugar a dudas, una cinta magnetofónica original de principios de los años setenta, en la que algunos jóvenes, en colaboración con un sacerdote, grabaron el interrogatorio de un comisario de la policía secreta franquista a un cura progre. Este documento sonoro, que pone gráficamente de manifiesto el ambiguo comportamiento policial para con el clero español y permite una valiosa mirada en la cultura de protesta juvenil surgida en las «comunidades jóvenes», lo había conservado, sin conocer su contenido, durante cuarenta años la hermana de uno de los testigos entrevistados. En el transcurso de este trabajo ha sido posible digitalizar la grabación y transcribir su contenido.
Por último, se ha realizado una amplia consulta en la prensa diaria, un análisis que ha servido no sólo como complemento y contraste de los acontecimientos y para la elaboración de una cronología, sino sobre todo para el análisis de la versión «oficial» reflejada por estos medios de comunicación.
La exitosa realización de este trabajo no hubiera sido posible sin la colaboración, el respaldo y el apoyo de muchas personas e instituciones, que, por lo tanto, merecen mi gratitud. En primer lugar quiero dar las gracias a mis directores de tesis, Prof. Dr. Michael Riekenberg y Prof. Dr. Ismael Saz por su paciencia, su gran voluntad y sus sugerencias e ideas, que tan valioso ha sido durante todo el proceso de investigación y redacción. En especial quiero agradecer a Ismael Saz, su incondicional y desinteresada disposición a ayudarme e incluirme en el grupo de investigadores del Departamento de Historia Contemporánea de la Universitat de Valencia. Los seminarios, la participación en los congresos y las conversaciones con él han sido un enriquecimiento para mi desarrollo profesional y personal. La comunicación con el Prof. Riekenberg ha sido siempre, pese a la lejanía, excelente y gracias a sus gestiones he podido superar muchos obstáculos administrativos. También quiero transmitir mis gracias al Prof. Dr. Günther Heydemann, que ya desde muchos años promociona mi trabajo y que tenía la generosidad al brindarme la oportunidad de retomar mi proyecto de la tesis.
Quiero hacer mención especial de Antonio Morant i Ariño, compañero de trabajo, excelente historiador y amigo, que con infinita paciencia y tesón se ha leído todos mis borradores y cuya ayuda con la lengua castellana ha sido imprescindible. Sin su respaldo profesional y afectivo, sin su amistad, la realización de esta tesis no hubiera sido posible.
Durante el desarrollo de este trabajo, mediante las entrevistas realizadas, tuve la suerte de conocer a muchas personas que colaboraron con gran voluntad y entusiasmo de forma desinteresada en este trabajo. Muchas de ellas se convirtieron en amigas, algunas en familia. Me gustaría agradecer la amabilidad y colaboración de todos los entrevistados, en especial de «Don Pepe» Fornés, quien por desgracia no llegó a vivir la publicación de este trabajo. De Ángel Olmos y Consuelo Blasco, Mario Pereiró (y las chicas de la UPA), Manola Ortega y de muchos más que siempre me han tratado con mucho cariño y me han hecho sentir como en casa.
También quisiera darle las gracias a Alberto Gómez Roda, director del Archivo «José Luis Borbolla» de CC.OO.PV., igual que a todo el personal de los archivos y entidades cuyos fondos he consultado, por su ayuda y por las facilidades prestadas.
Debo las gracias también a Thomas Widera, Carlos Fuertes, Julián Sanz, Enrique Ruiz, Rosa Graells, Neus de Llago y a todos mis amigos, que me han dado apoyo moral y afectivo.
Mis padres Ramona y Andreas y mis abuelas Helga y Gerda se merecen una mención especial, dado que desde el principio de este proyecto me han transmitido fuerzas y apoyo incondicional para continuar y acabar esta tesis doctoral. Este trabajo es suyo.
Notes
1 Pere Ysas, Disidencia y subversión. La lucha del régimen franquista por su supervivencia, 1960-1975, Barcelona, Critica, 2004, p. X.
2 Ismael Saz Campos, Fascismo y Franquismo, Valencia, Universitat de Valencia, 2004, p. 178.