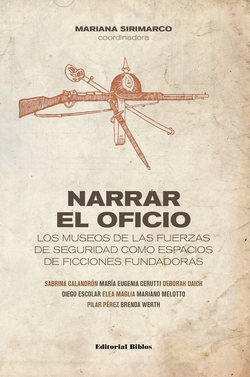Читать книгу Narrar el oficio - Mariana Sirimarco - Страница 12
Consideraciones finales
ОглавлениеEn este trabajo dimos cuenta de la imagen deseada que el Museo Histórico de Gendarmería Nacional ofrece a quienes se acercan a visitarlo. Así, luego de una descripción general y focalizada del recorrido guiado por sus cinco salas, nos hemos centrado en el análisis de tres dimensiones que el relato institucional destaca como fundamentales para contar quiénes son.
Abordamos primero la cuestión del origen institucional y el linaje que ellos construyen con algunas milicias históricas que reconocen como antecedentes. Pasamos luego a ocuparnos de cómo, mediante la exhibición de los caídos en actos de servicio, se construye una imagen heroica del gendarme. Finalmente nos dedicamos a dar cuenta de la manera en que se construye un relato de las funciones del gendarme en el cual –sobre un trasfondo de múltiples y heterogéneas tareas– sobresale su rol histórico como fuerza fronteriza.
Hemos descripto asimismo un proceso de identificación selectiva transversal a todas estas dimensiones. Esta selectividad se manifiesta en la construcción y visibilización de determinados rasgos, funciones y filiaciones históricas que se exhiben como propios, así como también en el ocultamiento o, al menos, la minimización de otros tantos que, o bien aparecen sin ser destacados o, más aun, están ausentes. Sobre esto último, Escolar destaca agudamente la representación fragmentaria sobre la cuestión de los derechos humanos, orquestado al silencio conjurador “del propio pasado represivo y dictatorial” (2017: 128). Y, como contrapunto de este ocultamiento, la visibilización de las misiones de paz en distintas partes del mundo. El autor también acierta al iluminar otra ausencia sobre las nuevas tareas de la GNA en seguridad urbana o el accionar represivo sobre manifestaciones de trabajadores u organizaciones políticas y sociales,18 así como también sobre pueblos originarios.19
Sobre las pocas referencias al trabajo en seguridad urbana –o sea, a las funciones que comparten con cuerpos policiales– que se ofrecen en el Museo, entendemos que en ello existe continuidad con un hecho que hemos percibido reiteradamente durante nuestro trabajo de campo y que plasmamos en nuestra tesis de doctorado (Melotto, 2017). Nos referimos a que mujeres y hombres gendarmes, aunque realizan funciones policiales, no solo no se identifican con las fuerzas policiales sino que buscan separarse de ellas manifiestamente. En sus discursos, la policía aparece como una alteridad signada por la corrupción y la falta de disciplina. Desde el punto de vista nativo, y más allá de la diferencia en las funciones que la ley asigna a cada institución, sería la ética profesional, fundada en una disciplina férrea, lo que marcaría la distancia entre unos y otros. De esta manera, los relatos institucionales buscan evitar la “contaminación” por la mala reputación que, ellos entienden, la sociedad asigna a las instituciones policiales. Esto tiene repercusiones sobre la forma en que el Museo busca mostrar la flexibilidad de la GNA, que se hace también de modo selectivo apelando a funciones como las misiones de paz, el trabajo de montaña, la guerra, el trabajo en las fronteras, pero sin decir casi nada sobre aquellas tareas que podrían emparentarlos con las instituciones policiales.
Además de “una Gendarmería muy profesionalizada y con una genealogía distintas que el ejército” (Escolar, 2017: 130), podemos afirmar que el relato que nos ofrece el Museo Histórico da cuenta de una imagen institucional deseada que se construye a través de la identificación selectiva de rasgos, tareas y eventos históricos legítimos a los ojos de los integrantes de la fuerza, pero también de quienes no lo son. Dicha imagen deseada da cuenta de una fuerza que señala como sus antecesores a dos milicias históricas, el Cuerpo de Blandengues y la División de Gauchos Infernales de Güemes, debido al desempeño de estos en las fronteras políticas de sus territorios respectivos. El Museo también ofrece, en diferentes puntos de su recorrido, la exhibición del sacrificio de la vida de sus miembros. Lo hace principal aunque no exclusivamente remitiendo a los caídos durante su bautismo de fuego en Malvinas. Aquí coincidimos con Diego Galeano cuando, al referirse al culto a los muertos en la policía, afirma que “aparece como un rito fundamental que galvaniza la figura del héroe” (2011: 15). Finalmente, el relato museístico da cuenta de una institución “flexible”, entendiendo por ello una gran capacidad de adaptación para realizar diferentes tareas. Pero al mismo tiempo destaca como característica su función de control y vigilancia de los límites nacionales fronterizos. Esta tarea se realizaría en territorios lejanos, inhóspitos y “salvajes”, a los cuales la GNA llevaría los beneficios y adelantos tecnológicos propios del “mundo civilizado” representados por la Nación y su poder central en Buenos Aires.