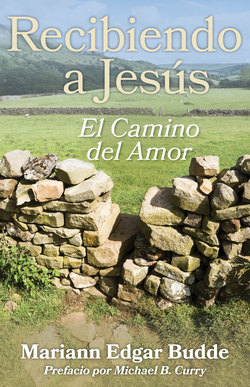Читать книгу Recibiendo a Jesús - Mariann Edgar Budde - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление1
Cambiar
DETENTE, ESCUCHA Y DECIDE SEGUIR A JESÚS
Pero Jesús le dijo a Simón: “No temas, que desde ahora serás pescador de hombres.” Llevaron entonces las barcas a tierra, y lo dejaron todo para seguir a Jesús. —Lucas 5:10–11
EL CAMBIO COMIENZA AL ENFOCAR nuestras vidas en Jesús. Cuando alguien nos llama, nosotros cambiamos la mirada. Movemos nuestra atención. Algunas veces nos damos vuelta y vamos en una dirección diferente. Adondequiera y como sea que cambiemos, es importante recordar que lo hacemos en respuesta a un llamado, a la conciencia de que alguien o algo nos llama desde dentro o fuera de nosotros. Si cambiar es nuestro primer paso hacia en encuentro con Dios, nosotros no iniciamos esa relación. Una relación con Dios—y para los cristianos, una relación con Jesús—nunca comienza de nuestra parte. Siempre comienza con Dios.
Nuestra relación con Dios comienza como la relación que tuvimos como infantes con nuestros padres y otros adultos en nuestra crianza. Nuestras imágenes paternales de Dios están relacionadas con la psiquis humana, precisamente debido a nuestras primeras experiencias. Aquellos que nos amaron cuando éramos niños ya lo hacían mucho antes de que supiéramos lo que era el amor, e incluso antes de que nosotros los amáramos a ellos. Tuvimos que crecer reconociendo su amor, nuestra comprensión del amor y nuestra capacidad de amar antes de responder. En el proceso de crecimiento de toda una vida, aprendemos y continuamos aprendiendo lo que es el amor humano.
De forma similar, Dios nos ama muchos antes de que estemos conscientes del amor divino. Podemos vivir por años, incluso la vida entera, sin darnos cuenta del amor de Dios. Muchas personas viven, trágicamente, sin amor humano, a tal punto que la idea de un Dios amoroso parece inconcebible e incluso ofensivo. Sin embargo, es cierto también que estar conscientes de la presencia de Dios requiere apertura de nuestra parte, la voluntad de acabar con el juicio, lo suficiente como para notar lo que está llamando nuestra atención.
El mensaje esencial del evangelio, sugiere el antiguo arzobispo de Canterbury Rowan Williams, es que Dios está más interesado en nosotros que nosotros en Dios. Él escribió: “La buena noticia es que si mostramos señales de respuesta, de confianza y amor, entonces ese interés se convertirá en una relación e intimidad profundas.”1 No es sorprendente que muchos de nosotros hemos tenido experiencias espirituales significativas durante momentos de gran vulnerabilidad o gozo, ya que esos son tiempos en los que frecuentemente bajamos nuestra guardia. Cuando somos vulnerables podemos ser más receptivos a la presencia misteriosa y amorosa de Dios.
Como al responder a una mano extendida para unirnos a alguien en una pista de baile, solo podemos decidir dirigirnos hacia nuestra experiencia de un encuentro espiritual. En las primeras etapas de nuestra relación consciente con Dios, o al volver a una relación intencional, nuestros primeros pasos son, en respuesta a una invitación que proviene de Dios.
Existen numerosas historias en la Biblia sobre la vida de Jesús que ilustran esta dinámica relacional de encuentro y respuesta. Estas son parte de un género bíblico más grande conocido como “historias de llamado”, ya que en ellas, importantes personajes bíblicos escuchan el llamado de Dios o de Jesús y ellos deben decidir si quieren responder o no. También podemos referirnos a estas como “historias de invitación”, porque en el encuentro o experiencia se extiende una invitación y Jesús espera por nuestra respuesta.
Una de mis historias de invitación favoritas en la Biblia tiene lugar temprano en el ministerio público de Jesús. Según se cuenta en el Evangelio según Lucas, Jesús estaba enseñando y sanando en los pequeños pueblos en el norte de Israel, cerca de un lago conocido como el Mar de Galilea. La respuesta de la gente que vivía en esa región fue inmediata y entusiasta, tanto así que la multitud comenzó a seguir a Jesús a dondequiera que él iba.
Un día, Jesús le preguntó a dos pescadores si él podía usar uno de sus botes como plataforma flotante para poder hablarle a los que estaban reunidos en la orilla del lago. Aunque habían regresado recientemente de una larga y poco exitosa noche de pesca, uno de los pescadores llamado Simón estuvo de acuerdo en llevar a Jesús mar adentro. Cuando Jesús terminó de enseñar, se dirigió a Simón y dijo: “Lleva la barca hacia la parte honda del lago, y echen allí sus redes para pescar.” Aquí es cuando los lectores de la historia se dan cuenta que el objetivo principal de Jesús no era enseñar a la multitud, sino pasar un tiempo a solas con Simón. Este le recuerda gentilmente a Jesús que él y sus compañeros habían estado de faena toda la noche y no habían pescado nada. Sin dudas estaba exhausto y convencido del esfuerzo inútil de echar las redes nuevamente. Sin embargo, Simón accede: “Pero ya que tú me lo pides, echaré la red.”
En su libro Simon Peter: Flawed but Faithful Disciple, Adam Hamilton sugiere que la frase “ya que tú me lo pides” es una expresión de la “obediencia renuente” de Simón, algo con lo que todos podemos identificarnos. “Existen momentos”, escribe Hamilton, “en los que Jesús nos pide hacer algo que nosotros no queremos hacer, cuando estamos cansados o cuando lo que se nos ha pedido no tiene sentido para nosotros . . . Para nosotros, las aguas profundas son el lugar al que Jesús nos llama a ir cuando preferiríamos quedarnos en la orilla.”2
Yo puedo escuchar el tono de obediencia renuente en la respuesta de Pedro. Incluso puedo imaginarme a Pedro diciendo “si tú me lo pides”, con ese tipo de exasperación que insinuaba: “Claramente no sabes de lo que estás hablando, pero para complacerte, o incluso para probarte que estás errado, haré lo que me pides.” En mis momentos de más reflexión, escucho a Simón desde una posición de esperanza agotada. Él estuvo dispuesto a tirar la red una vez más en caso de que unos pocos peces aparecieran y así redimir sus esfuerzos fallidos.
No importa la intención con que Simón lo dijo, lo que importa es que Simón hizo lo que Jesús le pidió. En unos minutos, hubo más pescados que lo que su red podía soportar. En un punto de giro para Simón, este cayó de rodillas abrumado de vergüenza: “Señor, ¡apártate de mí, porque soy un pecador!” Claramente no se trataba de vergüenza por haber dudado de la sensibilidad de Jesús para la pesca. Simón reconoció rápidamente a Jesús de una nueva manera; se dio cuenta que estaba en presencia de alguien santo, y él sintió que no era digno. Seguramente si Jesús hubiese sabido qué tipo de hombre era Simón, no hubiese querido tener nada que ver con él.
Pero Jesús sí lo conocía. Sabía todo acerca de él. Jesús no le pidió a Simón por ayuda porque quería su bote. Él quería a Simón. “¡Sígueme!”, le dijo, “desde ahora serás pescador de hombres.” Simón cambió y siguió a Jesús y su vida cambió para siempre (Lucas 5:1–11).
Lo que me gusta del encuentro entre Simón y Jesús es que describe tan maravillosamente cómo Jesús se aparece en nuestras vidas y revela su presencia antes de pedirnos que lo sigamos. Obviamente, nosotros no experimentaremos a Jesús como lo hicieron Simón y otros, cuando Jesús caminaba por estas tierras. Jesús viene a nosotros ahora en espíritu. Él viene en y a través de otras personas. Él habla a través de nuestros pensamientos y sueños, a través de sucesos en nuestras vidas, a través de lo que leemos, escuchamos o vemos. Cuando vemos a Jesús ahora, lo vemos con nuestro ojo interior. Cuando lo escuchamos, lo hacemos con nuestro corazón. Nuestra relación con Jesús comienza no con nosotros, sino con él viniendo hacia nosotros. Solo entonces somos invitados a dirigirnos hacia él, quien fue el primero en dirigirse hacia nosotros.
Una vida de cambio
Conozco a muchos cristianos que no pueden recordar la primera vez que conscientemente cambiaron su rumbo para seguir a Jesús. “Jesús siempre ha estado conmigo”, dicen, sin el recuerdo de que haya sido de otra forma. “Conocí a Jesús en la mesa de la cocina”, escribe Rachel Held Evans en Inspired, publicado un año antes de su trágica muerte:
Fue en esa mesa, frente a un plato humeante de spaghetti, chuletas de puerco u otra comida en la semana, que aprendí a orar: “Jesús, gracias por mami y papi, por Rachel y Amanda y gracias por esta comida. Amén.” Lo primero que supe sobre Jesús fue que él era responsable de la existencia de mis padres, mi hermana, yo y mi comida. Eso parecía suficientemente buena noticia para mí.3
Para otros, el encuentro fue más dramático. Las palabras parecen inadecuadas cuando intentamos hablar sobre esos encuentros—lo que a veces llamamos nuestra experiencia de conversión. Pero en esencia, lo que estamos tratando de describir es nuestra experiencia de invitación y respuesta, de cambiar el rumbo hacia aquel que se dirigió a nosotros primero.
Yo estoy entre aquellos que recuerdan vívidamente la primera vez que conscientemente cambiaron su rumbo hacia Jesús. Sucedió en mi temprana adolescencia cuando vivía en una especie de vacío religioso. Cuando niña había asistido a la iglesia con mi madre, pero cuando cumplí once años, me mudé con mi padre y mi madrastra. No íbamos a la iglesia y no recuerdo que Dios hubiese sido tema de conversación en ese tiempo. Todo lo que yo pensaba que sabía sobre Dios y Jesús en esos años formativos provenía de la televisión, de la película “El exorcista”, la cual fue estrenada cuando yo tenía trece años; o de lo poco que recordaba de la Escuela Dominical cuando era niña.
En noveno grado me hice amiga de una niña llamada Kelly. Kelly me habló libremente de su fe cristiana con una facilidad que me asombró. Yo supongo que si alguien me hubiese preguntado si yo era cristiana, yo hubiese dicho que sí, porque no había otras opciones. Pero la descripción de Kelly era diferente. Era personal y afectuosa. Kelly me habló de Jesús como si lo conociera y como si conocerlo fuera una cosa maravillosa.
Un domingo, Kelly y su familia me invitaron a acompañarlos a la iglesia, y yo acepté. Ese día el ministro habló mucho sobre el amor de Jesús mientras usaba la imagen de la puerta. “Hay una puerta en nuestro corazón”, dijo él. “Jesús espera afuera a que lo invitemos a entrar”. Yo no estaba segura de lo que él quería decir, pero yo sabía que mi corazón era un lugar solitario. Si Jesús quería entrar, yo estaba lista. Sin saber si existía antes de este momento, yo anhelaba ese tipo de amor que el ministro había descrito.
Cuando el ministro invitó a venir al frente a aquellos que querían dejar entrar a Jesús en sus corazones, yo caminé hacia el frente. Él puso sus manos gentilmente sobre mi cabeza y oró. No recuerdo lo que dijo y no sentí nada diferente cuando regresé a mi asiento. Sin embargo, algo cambió en mí ese día. Yo había cambiado mi rumbo hacia Jesús.
Ese no fue un tiempo feliz en mi vida, e invitar a Jesús a entrar en mi corazón no hizo las cosas mejores. Mi padre y mi madrastra estaban pasando por problemas financieros y en su matrimonio. Mi papá se pasaba la mayoría de las noches tomando bourbon y viendo televisión. La vida social en la escuela era también bastante miserable para mí durante esos años. Yo sentía que había algo errado conmigo que yo no podía comprender, que yo no merecía el amor. Al tener tantos conflictos, yo me preguntaba si me había perdido algo en mi experiencia de conversión, o si, de alguna forma, todo había salido mal.
Por el contrario, Kelly y su familia estaban muy contentos por mi decisión de aceptar a Jesús como mi Salvador. Yo quería ser tan feliz como ellos, pero no lo era. No recuerdo ni siquiera haber dudado de Jesús, pero estaba casi segura de que mi conversión no había ido lo suficientemente lejos como se esperaba. Incluso, me preguntaba en voz alta si debía ir más allá y recibir las oraciones del ministro una vez más. Nadie pensaba que esta era una buena idea.
Con el paso del tiempo, Kelly y yo nos distanciamos y yo dejé de ir a su iglesia. Me hice de nuevos amigos que eran cristianos y comencé a ir con ellos a un grupo llamado Vida Joven, en nuestra escuela. En ese tiempo canté en varios coros escolares y el director del coro era un hombre amable y cristiano. Él me cuidó cada vez que pudo. Mirando hacia atrás, me doy cuenta que hubo todo tipo de personas cuidándome, y la mayoría de ellas eran cristianas.
Una día, el ministro local se apareció en nuestra clase de coro e invitó a los que estaban interesados a unirse al coro de la iglesia en una gira de canto a México. ¡México! Mis amigos y yo nos enrolamos en esa oportunidad y pronto nos encontramos acogidos por otra comunidad de fe, esta vez una del tipo que llaman desde el altar y la gente acepta a Jesús en su corazón. Me hice amiga cercana de la hija del ministro y albergué una pasión secreta por su hermano mayor, quien dirigía el coro.
Cuando llegó el momento, viajamos en bus y cantamos por todo lo alto a Jesús en pequeñas iglesias en el sur de Colorado y a través de Nuevo México hasta los pueblos El Paso y Juárez, en la frontera entre Texas y México. En Juárez, sentí la incongruencia de cantar sobre el amor de Jesús en una iglesia con un piso sucio, entre gente tan pobre que sus niños no tenían zapatos. Nunca debatimos sobre su pobreza mientras ensayábamos las canciones—nuestra meta era ayudarlos a aceptar a Jesús como su Salvador. Cuando nos íbamos, una muchacha tomó mi mano. Caminamos hacia afuera juntas y entonces ella me regaló una pulsera. Yo, abrumada por su generosidad, hice entonces una promesa en mi corazón de regresar algún día a Juárez, y cambiar su vida. Nunca la vi otra vez, pero a través de ese encuentro algo cambió en mí. Ese fue otro cambio en mi vida.
Cuando regresamos de Colorado, el ministro, quien se dio cuenta que yo estaba en dificultades en muchos niveles, me sugirió que me bautizara. Mi bautismo de infante no significaba nada, dijo él, ya que yo era muy pequeña como para hacer un compromiso personal de seguir a Jesús. Yo acepté, con la esperanza de finalmente tener una experiencia de conversión adecuada y de conocer por mí misma el gozo y la paz de los cuales cantábamos en el coro. Así que un domingo en la tarde fui bautizada en la piscina del complejo de apartamentos donde vivía el ministro. No estoy segura de que esto haya cambiado mucho, a no ser mi permanencia en la iglesia. Cuando el matrimonio entre mi padre y mi madrastra terminó, yo viví por un tiempo con el ministro de la iglesia y su familia. Yo estaba bien comprometida.
Gradualmente, sin embargo, mi identidad como cristiana se hizo más fuerte. Aprendí por mí misma y de otros cristianos comprometidos. Sentí el poder de la ayuda de una comunidad cristiana mientras mi vida familiar colapsaba. Tuve buenos amigos. Todavía tenía problemas en aceptar algunas de las creencias eclesiales más rígidas. Simplemente yo no podía reconciliar el amor de Jesús con la noción de que solo unos pocos—aquellos que creían exactamente como nosotros—serían salvos. Anhelé un lugar donde hablar sobre mis conflictos internos, pero al intentar hacerlo solo parecía lograr que otros alrededor de mí se incomodaran. Quise hablar sobre la brecha entre lo que oramos los domingos en la mañana y cómo exactamente vivimos nuestras vidas. Pero tampoco había espacio para esta conversación. No había espacio para la ambigüedad o la duda, y yo estaba sintiendo mucho de ambas.
De una cosa yo estaba cada vez más clara: ya era tiempo de regresar a vivir con mi madre. Yo no quería dejar a mis amigos, pero yo sabía, con más claridad que nunca, que tenía que irme. El ministro y su esposa aceptaron que yo tenía que estar con mi familia, aunque ellos estaban preocupados de que yo “perdiera el camino” si no encontraba otra “iglesia de creyentes”. Yo ya sabía que no iba a buscar ese tipo de iglesia, pero yo no estaba rechazando a Jesús. De hecho, yo me sentía más cerca de Jesús que antes. Irme de Colorado por mí misma fue terrible y doloroso, la decisión más difícil que tomé en mi juventud, pero yo no me sentía sola. Yo sentía a Jesús conmigo, y en gratitud cambié mi rumbo hacia él.
Algunas veces me pregunto si yo hubiese continuado siendo cristiana si me hubiese quedado en Colorado. Estoy muy agradecida de las comunidades que me hicieron conocer a Jesús y que me dieron la bienvenida, pero no estoy segura cuánto más hubiese durado entre los confines de esas creencias no negociables. Pero como por gracia, el regreso a vivir con mi madre también me trajo de vuelta a la congregación episcopal a la que yo había asistido cuando niña y en la que mi madre era entonces una líder laica.
Yo le debo mi fe de toda una vida y la vocación a la Christ Episcopal Church, la cual estaba en ese entonces en Stanhope, New Jersey, y al ministro, el Rev. Richard Constantinos, quien me acogió bajo su protección y me ayudó a transitar a través de mis eternas preguntas. Cuando le dije que yo no creía que solo un grupo pequeño de cristianos sería salvo, sin importar lo que significaba ser salvo, él estuvo de acuerdo conmigo. “Una buena regla de oro cuando pensamos sobre Dios”, me dijo él, “es asumir que si no hacemos algo por ser amoroso y bondadoso, entonces Dios—quien es la fuente de todo amor—lo hará de cualquier forma.” Esa idea cambió mi vida y sigue siendo fundacional para mí. Al Obispo Presidente Curry le gusta decir algo similar: “Si no es sobre el amor, no es sobre Dios.” Entonces sentí otro cambio hacia una comprensión más amplia de Jesús y de lo que significaba seguirle.
Unos años después, los horizontes de mi fe se expandieron otra vez cuando me presentaron a unos cristianos cuyas fe los impulsaron hacia el trabajo por la justicia social. Esto ocurrió durante las guerras centroamericanas en los años ochenta, cuando hombres y mujeres de fe murieron por su compromiso de defender a los pobres. Yo estaba en la universidad y formaba parte de un grupo de cristianos que luchaban activamente por un cambio en nuestra política exterior. Yo sentía lo justo de nuestra causa, aunque otros cristianos apoyaban otra política exterior en el nombre del anticomunismo. En la universidad conocí también por primera vez a gays y lesbianas que luchaban por el derecho a ser ellos mismos y a ser aceptados completamente en la sociedad. Algunos de los activistas gays y lesbianas más elocuentes y abiertos que conocí eran cristianos, incluso cuando otros cristianos los rechazaban con una interpretación de las escrituras que condenaba lo que ellos llamaban “el estilo de vida homosexual”.
Fue en esos años formativos de la universidad que estudié por primera vez la vida y los escritos del Rev. Martin Luther King Jr. De igual forma, leí todo lo que llegaba a mis manos sobre la lucha por los Derechos Civiles, tema del que no tenía conciencia cuando era una niña en la década de los sesentas, incluso aunque veía a cristianos en ambos bandos de la gran lucha por la justicia racial. Muchos de aquellos que yo sabía en mi corazón que estaban en el lado erróneo, eran las mismas personas que me habían presentado a Jesús. Incluso mi amado sacerdote episcopal, quien se había convertido en un padre sustituto en mi vida, estaba en contra de la dirección que estaba tomando mi vida.
Este fue otra vez un punto de giro hacia la expresión de la justicia social en el evangelio de Jesús. En ese tiempo yo adoraba junto a católico romanos y cuáqueros socialmente comprometidos. Mi primer trabajo después de la universidad fue en una agencia metodista de servicio social en Tucson, Arizona, a través de la cual intentábamos ayudar económicamente a refugiados del Cinturón Oxidado4 y de Centroamérica, quienes buscaban asilo político en Canadá. Aunque yo era la única persona en mi trabajo y en mi círculo social que pertenecía a la Iglesia Episcopal, nunca pude obligarme a dejarla. Encontré una iglesia episcopal en Tucson y adoraba allí. Cuando me preguntaban por qué, la única explicación que podía dar era: “Se siente como en casa.”
Comparto mi experiencia aquí para ilustrar cómo cambiar el rumbo hacia Jesús no es algo que hacemos una vez. Por el contrario, cambiar es parte de nuestro peregrinar a través de la vida y cambia y crece mientras cambiamos y crecemos. La primera vez que fui adelante en una iglesia para aceptar a Jesús como mi Salvador y Señor fue el primer punto de cambio consciente, pero ha habido muchos otros, algunos más dramáticos que otros. En cualquier punto del camino pude haber decidido cambiar de rumbo o alejarme del camino de seguimiento a Jesús, como muchos han hecho. Pero no puedo decir que esto fue algo que consideré seriamente.
Hay una historia en el Evangelio según Juan que cuenta una ocasión en la que los discípulos de Jesús cambiaron de rumbo después de que él les predicara un mensaje particularmente desafiante. En ese momento, Jesús se dirigió hacia sus discípulos más cercanos, los doce que habían estado con él desde el comienzo. “¿También ustedes quieren irse?” Simón Pedro le respondió: “Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído, y sabemos, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente” ( Juan 6:66–69). Claramente, ellos habían caminado demasiado con Jesús como para darle la espalda en ese momento.
Yo he respondido en muchas ocasiones de la misma forma en momentos fundamentales de mi vida. No importó el reto, no importaron las nuevas miradas o las experiencias recibidas, no importó la iglesia ni aquellos que profesaron seguir a Jesús y luego traicionaron sus enseñanzas principales; yo nunca sentí que había otro camino para mí. Tampoco nunca me sentí obligada a juzgar a aquellos que no se sentían llamados a la vida cristiana. Para que la fe sea auténtica debe ser escogida libremente, no por miedo o a la fuerza, sino en respuesta a un amor convincente.
De forma similar, cuando regresé a la Iglesia Episcopal yo estaba en la escuela secundaria. Yo nunca había considerado seriamente dejarla, aunque yo adoré libremente y muy a menudo en otras tradiciones y fui animada a buscar la ordenación en dos de ellas. No es que yo he visto a la Iglesia Episcopal a través de lentes color rosa. Durante mi vida he sido dolorosamente consciente de nuestras debilidades institucionales, y continuamente me molestan y me frustran. Sin embargo, mi amor por la Iglesia Episcopal y la sensación de estar en casa dentro de ella son más profundos de lo que puedo explicar. Puedo identificar varios factores para esto: la conexión mística con Cristo en la Eucaristía, el rigor intelectual y abierto de su teología, los ejemplos valientes de líderes episcopales que he conocido. Pero al final, lo que digo con confianza es que yo simplemente me siento llamada a seguir a Jesús en y a través de la Iglesia Episcopal.
Cuando mi trabajo con los metodistas estaba llegando a su fin, reuní el coraje para entrar oficialmente en el proceso de ordenación en la Iglesia Episcopal. Había una parcialidad fuerte en aquellos años contra los adultos jóvenes que buscaban la ordenación. A personas como yo, en los inicios de nuestros veinte años de edad, se nos decía que buscáramos empleos seculares por algunos años antes de explorar la ordenación. Si yo recibía esa respuesta, mis amigos clérigos metodistas me aseguraron que había un lugar para mí entre ellos. Pero yo sabía que al menos necesitaba intentar servir en la iglesia en la que me sentía como en casa.
Yo también necesité regresar a New Jersey, porque la Diócesis de Arizona no estaba abierta todavía a la ordenación de mujeres. Esto significó procurar la bendición de Richard Constantinos, quien había sido una influencia formativa en mi vida, y quien nunca me había animado a buscar la ordenación en nuestras conversaciones. Mientras viajaba hacia casa, la imagen de tocar a la puerta vino una y otra vez a mí. Mi primer cambio de rumbo hacia Jesús implicó abrir la puerta de mi corazón para dejarlo entrar. Ahora yo estaba tocando la puerta de la Iglesia Episcopal para ver si sería aceptada potencialmente como una sacerdote. Para mi sorpresa, cuando me reuní con Constantinos este me dijo: “Yo estaba esperando que fueras clara contigo misma.” Y después con el obispo. Y después con la Comisión de Ministerio. Para mi asombro y eterna gratitud, cada puerta que toqué se abrió ante mí.
Como parte de mi proceso de ordenación era requerido escribir una autobiografía espiritual, la cual fue una experiencia reveladora. Antes de ese ejercicio de reflexión profunda, yo había considerado mi vida como una serie de episodios aleatorios, a menudo caóticos y sin relación. Pero como escribí en aquella ocasión, me di cuenta de que había, de hecho, una historia en mi vida. En retrospectiva yo podía ver más claramente algo que yo intentaba describir: las vías en las que Jesús se me reveló o me guio en momentos decisivos, sin siquiera estar consciente de esto.
También fue revelador reconocer el papel vital de otros cristianos en mi vida, aquellos que encarnaron una fe viva que yo admiraba y quería emular. A veces se dice que la fe cristiana es alcanzada, no enseñada, ya que son los ejemplos vivos de fe los que más inspiran, más que cualquier cosa que podamos leer en las escrituras. Esto fue cierto para mí y continúa siéndolo. Mirando hacia atrás, puedo ver la importancia de mi respuesta, de haber cambiado mi camino hacia Jesús, y que él, a cambio, honrara mis mejores e imperfectas intenciones de seguirlo.
También me di cuenta, en formas que realmente me preocuparon, cuán herida y rota yo me sentía interiormente. En la superficie yo tenía la habilidad de comunicar una confianza que raramente sentía. Yo estaba vulnerable, necesitada y llevaba una pesada carga de culpa. Afortunadamente para mí, el proceso de ordenación incluyó un examen psicológico a profundidad. Es suficiente decir que yo estaba aterrorizada. Seguramente el psicólogo vería todo lo que yo estaba haciendo para mantener escondido lo peor de mí. De hecho, yo creo que él se dio cuenta. Él indicó lo que para mí fueron observaciones devastadoras sobre mi vida interior. Gentilmente, él me dijo que yo tenía mucho trabajo por hacer y me recomendó buscar a un terapeuta cuando fuera al seminario. Yo miré directamente hacia sus ojos. ¿“Usted dijo “cuando vaya al seminario”? Yo casi no podía creer que a pesar de todas mis faltas, él hubiese visto en mí la materia para una sacerdote.
Yo he tenido un largo camino desde ese primer paso consciente que di hacia Jesús, dentro de un contexto cristiano extremadamente fundamentalista, e incluso desde mis primeros pasos hacia el liderazgo ordenado en la Iglesia Episcopal. Los cambios continuos de rumbo y la transformación en mi vida continúan. Una de las muchas razones por las que estoy agradecida de ser parte de la Iglesia Episcopal es que cada domingo somos invitados a venir adelante e invitar a Jesús a entrar en nuestros corazones. Cada semana, él viene a nosotros en la simbólica última cena. Cambiar el rumbo no significa tener una experiencia para toda la vida, sino algo que escogemos cada día. Como escribe C. S. Lewis, “confiar en Dios tiene que comenzar nuevamente cada día como si nada hubiese sucedido anteriormente.”5
Cambio diario
El Camino del Amor nos invita a tomar un pequeño paso hacia Jesús cada día, recordándonos a nosotros mismos mientras lo hacemos, que él fue quien primero tomó el primer paso hacia nosotros. Puede ser útil para ti, como fue para mí, considerar la historia completa de tu vida y los momentos de cambio en la vida y en la fe que puedes identificar fácilmente en retrospectiva. Una práctica diaria de cambio puede sentirse como un ejercicio rutinario sin el contexto más amplio de encuentro espiritual e invitación que está en el corazón de una relación con Jesús. Así como nuestros antepasados espirituales se tomaron el tiempo para escribir sus experiencias de encuentro santo para no olvidarlos y poder pasarlos a otros, nosotros hacemos bien recordando nuestros propios momentos cruciales en el evangelio de nuestras vidas. Si nunca has escrito una autobiografía espiritual, puedes comenzar con eso. Al recordar esos momentos santos y luego adoptando una práctica intencional y diaria de cambio de rumbo hacia Jesús, nos abrimos a la experiencia de su presencia amorosa y recordamos que su amor está ahí para nosotros, incluso cuando no lo sentimos.
Cuando decidimos cambiar nuestro rumbo hacia Jesús como una práctica diaria, la primera cosa de la que nos damos cuenta es que algunos días somo mejores que otros. No siempre somos buenos cambiando nuestro rumbo hacia él. Para decir lo que es obvio: cambiar de rumbo requiere práctica. Es útil comenzar con una evaluación personal de nuestra rutina matutina temprano. Cuando nos levantamos de la cama, existen necesidades físicas que satisfacer, así que generalmente nos dirigimos hacia el baño. Puede que vayamos inmediatamente después a la cocina en busca de comida o café. Si hay otras personas por las cuales preocuparnos en la mañana, también lo hacemos. Muchos de nosotros tenemos quehaceres matutinos. A algunos de nosotros nos gusta hacer ejercicios en la mañana. ¿Dónde cabe en ese horario una práctica diaria de cambio de rumbo?
Mi sugerencia es esta: en algún momento después de despertarte y antes de chequear tu teléfono, encender otro aparato eléctrico o hacer cualquier otra cosa diferente a interactuar con el mundo alrededor de ti, busca una forma de cambiar tu rumbo hacia Jesús. Cambia conscientemente tu mente, tu ojo interno, hacia él. Esto puede incluir decir una oración mientras te levantas, cuando te estiras, te miras al espejo o tomas una ducha. Puede ser algo tan simple como recordar que él está ahí.
Desde que conscientemente adopté el Camino del Amor como mi regla de vida, intento cambiar mi rumbo hacia Jesús cada día al levantarme. No siempre lo recuerdo, pero cuando lo hago, me detengo, respiro y le doy gracias por el día, le ofrezco cualquier cosa que estoy sintiendo o pensando y le pido su guía y fortaleza. He notado que cuando me acuerdo de comenzar cada mañana cambiando mi rumbo hacia él y algo o alguien toma mi atención más tarde—incluso aunque parezca ser una interrupción—es más probable que note su presencia en ese encuentro. Al final del día es también útil reflexionar sobre lo que sucedió y preguntarme: “¿Dónde estuvo presente Jesús? ¿Dónde sentí su presencia o dónde lo extrañé porque no estaba prestando atención?”
La práctica diaria de cambiar de rumbo es, por definición, breve, y es complementada de la mejor forma con las siguientes dos prácticas en el Camino del Amor: aprender y orar. Incluso, si no es posible un tiempo más largo para aprender o para orar intencionalmente, el pequeño esfuerzo de cambiar nuestra mirada hacia Jesús, cuando es practicado diariamente, tiene el efecto de abrir nuestros corazones y mentes para recibirlo y así estar disponibles para él a través del amor hacia los otros.
Cambio como arrepentimiento
Hay además otra dimensión de cambio de rumbo hacia Jesús que debemos recordar, la cual está en el corazón del mensaje de Jesús sobre el arrepentimiento. “El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. ¡Arrepiéntanse, y crean en el evangelio!” (Marcos 1:15). La palabra arrepentimiento, traducida del griego metanoia, significa un cambio de corazón o mente. Existe una fuerte asociación con el término remordimiento—es decir, que guardamos cosas que hemos hecho o dicho y nos arrepentimos de ellas—a la vez que existe un compromiso de cambiar el rumbo, literalmente dar la vuelta y caminar en otra dirección.