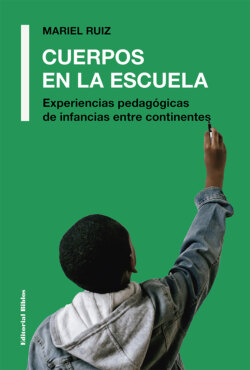Читать книгу Cuerpos en la escuela - Mariel Ruiz - Страница 5
Prólogo
ОглавлениеJordi Planella
Catedrático de Pedagogía Social
Universitat Oberta de Catalunya
Al escribir se retienen las palabras, se hacen propias, sujetas a ritmo, selladas por el dominio humano de quien así las maneja… Mas las palabras dicen algo.
María Zambrano
Prologar un libro es, ante todo, un regalo que su autor hace a alguien de confianza para que lo presente, para que a través de sus palabras lo introduzca “en sociedad”. Y para iniciar ese acto de presentación quiero afirmar con rotundidad que, para un académico, en la actualidad, escribir un libro puede ser considerado como un acto de resistencia. Resistir, porque el contexto de la academia circula por otros derroteros mucho más vinculados a trabajos cortos y publicados en revistas que son calificadas “de impacto”. ¿Qué es el impacto?, nos podríamos preguntar. ¿En quiénes impacta? ¿Realmente los profesionales de disciplinas a los que se refiere a lo largo del libro leerán esas revistas especializadas? Es por ello que quería resaltar esa condición de resistencia, de pensar en otras formas de “impacto”, mucho más pensadas en la incidencia de las prácticas educativo-corporales que en los currículums personales.
Enmarcada esta cuestión de orden académico, paso a centrarme en el texto que el lector tiene entre sus manos y se dispone a leer. Se trata de un texto que puede ubicarse en lo que a algunos autores nos gusta denominar body turn (giro corporal) y que se basa en buscar la centralidad de lo somático (leído especialmente desde su dimensión simbólica) en las relaciones sociales. En los últimos treinta años, y como resultado de una vertebración entre diferentes disciplinas (entre las que podemos ubicar la antropología, la historia, la sociología, el arte, la psicología o la educación) se ha desarrollado un campo disciplinar que podemos denominar con la expresión anglosajona Body Studies. Desde el trabajo de algunos autores iniciales (Bryan Turner o David Le Breton) se han ido desarrollando diferentes aportaciones al estudio del cuerpo desde su perspectiva sociocultural. Nacidos como complemento o contrapartida a la perspectiva anatómica y biológica del cuerpo humano, han buscado ofrecer luz a determinadas preguntas centrales sobre las formas de vivir la condición de humanidad. Distintos escenarios y geografías han jugado un papel relevante, pero de forma especial en los últimos diez años han emergido grupos de investigación, proyectos, tesis, artículos, libros y congresos que sitúan a países como México, Brasil, Colombia o Argentina como uno de los ejes mundiales de la producción de saberes corporales.
La propia historia de la humanidad ha oscilado entre dos grandes concepciones del cuerpo: la concepción del cuerpo como algo físico (Körper) y la concepción del cuerpo como algo vivido (Leib). Se trata de dos formas radicalmente diferentes de pensar y concebir al ser humano y a los dispositivos que las sociedades han creado para, justamente, producir esa condición de “humanidad” en ellos. El libro de Mariel se sitúa claramente en ese giro del que he hablado y lo hace ofreciendo una mirada distinta al papel y a la concepción del cuerpo de los educandos en los dispositivos escolares. No se trata de presentarlo desde la clásica concepción que entiende que el cuerpo es territorio exclusivo de la educación física o de que el cuerpo es el que dificulta, precisamente, el ejercicio de los aprendizajes intelectuales (aprender a pesar del cuerpo).
El libro, de forma muy delicada, parte de las narrativas (corpo-narrativas podríamos denominarlo) de niñas y niños que han experimentado dichos aprendizajes corporales. En el título del libro ya se anuncia dicha perspectiva Cuerpos en la escuela: experiencias de infancias entre continentes. Se trata de eso: los cuerpos, nos guste o no, nos resistamos como educadores o no, hacen acto de presencia, corpografían, gritan con sus sabores, saberes y olores que aprender no es, únicamente, un acto cognitivo, sino también un acto somático. ¿Cuál es el papel de la escuela con relación a los cuerpos de los sujetos de la educación? Demasiado a menudo se trata de imponer un modelo (muy parametrizado y normalizado) de lo que significa ser mujer o ser hombre en las sociedades occidentales. Todo lo que sale de esos patrones se presenta como problemático y deber ser reconducido, reeducado o descorporificado. Pero frente a esa postura (por desgracia demasiado presente en la educación actual) el libro de Mariel propone otras formas, que tal vez podemos calificar de más humanizadas, de posibilitar el ejercicio de “ser cuerpo en la escuela”. Porque es justo en esa expresión donde se produce, a mi modo de ver, una de las grandes paradojas de la escuela: la infancia –que es una etapa primariamente corporal– se ve secuestrada de su condición somática y ello es suplantado por el predominio de lo que David Le Breton denomina como “maestros de la verdad”. Mariel apuesta, de forma clara, por una pedagogía sensible, por abrir espacios, posibilidad.
Una de las cuestiones a destacar de este trabajo tiene que ver con las formas metodológicas de trabajar. La autora parte de las narrativas corporales de los sujetos, que bien podemos denominarlas corpografías. Si bien es cierto que el cuerpo, per se, en su supuesta condición de silencio no puede dejar de “grafiar”, en este caso se ha dado un paso más: se ha dado la palabra a los cuerpos y estos narran las formas de vivencia corporal en las escuelas. Un ejemplo de ello:
A Jénia le encanta el colegio, sobre todo porque puede jugar con sus mejores amigas y amigos, que son Joselin e Indira. Ella viene a la escuela desde sala de cuatro años y para ella la escuela ha cambiado mucho. Antes eran todos iguales, todos eran blancos y había un solo niño chino. Ahora son todos negros, morenos (color de los centroamericanos), pero eso no ha cambiado que la escuela le encante: dice que ahora es mejor, porque hay muchas cosas nuevas de todo el mundo. (Entrevista a Jénia)
Pero las voces de los cuerpos no se limitan a los estudiantes. La praxis educativa podría ser entendida como docentes y discentes en permanente diálogo corpográfico. Hablar del cuerpo, hablar sobre el cuerpo, hablar con el cuerpo forman parte de ese ejercicio. Es así como el libro incorpora también las voces de algunos profesores, así como observaciones, realizadas a través de un ejercicio etnográfico, de lo que sucede en las salas de educación física. Para Inés: “En esta escuela o en cualquiera, creo que la educación física es de gran importancia y justamente para la educación integral de la persona, mirando tanto los aspectos motrices… sino también los actitudinales y de la formación de la persona. Porque a veces pienso que desde el área de la educación física se pueden trabajar muchísimo estos aspectos, sobre todo el tema de la relación, el tema del autoconocimiento… es que… todos los aspectos relacionados con la persona… el trabajo de equipo…”. Las voces sobre los cuerpos se conjugan como un verdadero diálogo entre lo biológico y lo cultural (tal vez podamos contraerlos y pensarlo desde lo biocultural), como palabras entrecruzadas sobre formas de encarnarse, sobre formas de ocupar y vivir los espacios educativos (aulas, patio, gimnasio, pasillos, etcétera).
En el trabajo que nos presenta Mariel, el análisis toma formas particulares: pensar y mostrar cómo ello se traduce en rituales de gestión de los cuerpos en las aulas, en las formas de no nombrar el cuerpo, en la construcción del cuerpo en las “otras educaciones físicas”, en la enunciación somática de lo femenino y lo masculino. Ser cuerpo, aprender a ser cuerpo sin verse obligado a seguir patrones anatómicos perfectos; ser cuerpo desde la experiencia encarnada y desde la experiencia corporal del otro. El libro nos invita a pensar(nos) desde lo corporal como sujetos productores de proyectos propios, de formas de ser encarnadas en el mundo, y lo hace abriendo la posibilidad de ejercer las pedagogías sensibles en espacios que permiten esas formas distintas de pensar y vivir la educación.