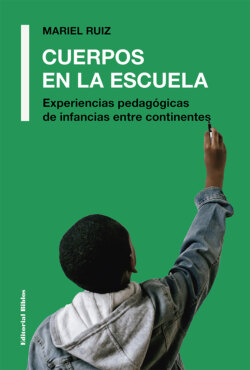Читать книгу Cuerpos en la escuela - Mariel Ruiz - Страница 7
Introducción
Оглавление¿Cómo se aprende a ser cuerpo en una escuela? ¿Qué les sucede a la escuela, a los docentes y hasta a la propia investigadora cuando se ven amenazados por cuerpos infantiles que se corren de lo cotidiano, de lo sabido, de lo aceptablemente conocido? ¿Cómo la educación física recibe y trata a estos cuerpos infantiles? Intenté resumir en este libro inquietudes sobre las experiencias corporales infantiles en una escuela infantil, es decir, en un jardín de infantes y primaria, a partir de mi propia experiencia (en mi país, Argentina, y de mi investigación en Europa), observando y reflexionando la tarea pedagógica de maestras y maestros en general, y de educación física escolar en particular. He ido y venido entre continentes y, como las olas del mar que van y vienen, he ido componiendo este texto, que atraviesa mi propia experiencia como mujer, docente e investigadora, reflexionando con y a partir de otros sobre las particularidades del campo epistémico contemporáneo que se plantea como un desafío para pensar las infancias, los cuerpos, las pedagogías y las didácticas. Anunciar la complejidad de este tiempo es advertir, entre otras cuestiones, el aumento de la población migratoria, la creciente diversificación de los medios masivos de la información y la comunicación y la variedad de novedades multimediáticas. Afrontar estas, así como otras, particularidades, supuso reflexionar críticamente sobre lo que se presenta, asumiendo un compromiso político (progresista) antiesencialista, es decir, huyendo de ideas ya constituidas e inmutables, abogando por una concepción más en relación con el mundo, en términos de constructividad de las identidades, de los objetos, etcétera.
Y reconocer a las escuelas, a las clases, como espacios sociales, producidos por interrelaciones de los sujetos –inscriptas siempre en prácticas materiales– que, como sostiene Doreen Massey (2005: 104), van “de lo inmenso de lo global a lo ínfimo de la intimidad” que representan la existencia de la multiplicidad. Espacios que debieran permitir la coexistencia de distintas trayectorias, la existencia de más de una voz; en otras palabras, espacios que son la posibilidad para el encuentro de las interrelaciones y por ende de la diferencia, potencial de la multiplicidad. La consideración más vital y desafiante, desde mi punto de vista, es poder concebir el potencial de lo escolar como ese espacio social, que presenta la oportunidad para crear desde el encuentro de diferencias que representan la multiplicidad. Traducir esto en tareas pedagógicas y didácticas supone un ejercicio cotidiano de pensar en el otro, desde el otro, irrumpiendo en las representaciones y los sentidos que hemos construido en nuestra propia experiencia como docentes. Al mismo tiempo, advertir las intenciones de las administraciones educativas, quienes, al focalizar su iniciativa en supuestas ideas de mejora traducidas en propuestas renovadoras (por lo general basadas en ideales y tendencias de espíritu mercantilistas con aplicación de planes y programas de fuerte incidencia en las escuelas), pierden de vista (no inocentemente) el valor de las experiencias individuales y personales como potencialidades para los cambios y las transformaciones educativas. Esto me condujo a indagar sobre cómo se organizan los docentes junto con todo el cotidiano escolar en una tarea en la cual se ven obligados a realizar transformaciones de tipo pedagógico y didáctico frente al contexto novedoso y desconocido, a las que decidí llamar “elementos pedagógicos”.
Como docente que ha transitado la educación física en diversos contextos y territorios, me he familiarizado con dichos elementos pedagógicos y creí poder reconocerlos en las prácticas de los docentes a los que observé. Los elementos pedagógicos se sustentan en representaciones de enseñanza y aprendizaje, que suponen a su vez una concepción de sujeto de enseñanza (docente) y de aprendizaje (alumna y alumno).
Mi posición en diálogo con diversos estudios (Fierro, 1990; Hidalgo y Palacios, 1990; López Rodríguez y Vegas, 1990; Kincheloe, 2001; Hernández, 1998-1999, Aisenstein, 1995, 2000; Becker, 1999; Bracht, 1986; Cullen, 1997; Furlán, 1996; Galantini, 2001) es que la educación física escolar, como disciplina educativa, alberga una noción de infancia medida por las concepciones de niña y niño de la pedagogía en general, lo que de alguna manera ha incidido en la transformación de los criterios epistemológicos (que hacen a la construcción del saber propio del área) y didácticos (los cuales sostienen las tradiciones vigentes).
La escasa especificación trae aparejada la imposibilidad de concebir al cuerpo como un aspecto constitutivo en el proceso de constitución subjetiva del sujeto infantil. El cuerpo representa nuestro “ser en el mundo” y nuestra experiencia social y cultural aspectos que cobran presencia cuando el sujeto ingresa a la escuela. A partir del cuerpo se está presente en la escuela, se experimenta y se vivencia el mundo, y se significa lo vivido. En otras palabras: es a través del cuerpo y en relación con él que se puede experimentar el entorno, el medio o el ambiente, como queramos denominarlo, donde se construyen los significados en forma interactiva (Ihde, 2004).
La vivencia del cuerpo en la escuela difiere de las vivencias y experiencias del cuerpo fuera de ella. Por lo general, a través de sus espacios, su organización y sus objetivos educativos prioritarios, la escuela ubica, distribuye y ordena los cuerpos de una forma particular que resulta diferente de la que los sujetos viven en la cotidianeidad de sus contextos.
En la escuela, la vivencia del cuerpo está caracterizada por los momentos en que se autoriza su uso o no: en las clases de matemática, ciencias sociales e inglés “no toca” usar el cuerpo; en cambio, en las clases de expresión corporal, música, educación física y otros espacios sí “toca”. El uso y el desuso del cuerpo dan significado a las formas de comprender a los sujetos infantiles dentro de la escuela y a las formas de constitución subjetiva que los sujetos infantiles despliegan para comprenderse a sí mismos. Uno de esos espacios donde “toca” usar el cuerpo, experimentarlo y vivirlo con fines educativos es la educación física escolar. Allí es donde los cuerpos se hacen visibles como portadores de sujetos niñas y niños, y conllevan “una perspectiva cultural de sí mismos y de sus particularismos” (Ihde, 2004: 85).
En los cuerpos se construyen significados personales mediante el entrecruzamiento de los discursos educativos de la disciplina y los discursos sociales, contextuales y culturales. Los cuerpos, en cuanto vivencia y experiencia de los sujetos, se entremezclan durante la educación física con las formas discursivas de los elementos didácticos y pedagógicos que los docentes ponen en juego, y es allí donde es posible preguntarnos cómo se aprende a ser cuerpo en la escuela, lo que equivale a preguntarse cómo la escuela se piensa a sí misma en la experiencia del cuerpo infantil.
La respuesta a estas cuestiones se inspiró en la posibilidad de interpretar los significados que los actores asignan a lo “que pasa” y “les pasa” en su experiencia. Para ello me pareció sugerente intentar comprender y dar sentido, más que explicar, las experiencias vividas y narradas por los sujetos, quienes significaban los acontecimientos que vivieron y vivían con relación al contexto social y cultural.
En esta línea intenté llegar a una mutua comprensión del significado, descubriendo las intenciones y/o los posicionamientos que aparecen en las narrativas de los sujetos, al momento de hablar de sí, con relación a los cuerpos en lo escolar. Esto me llevó a asumir una responsabilidad basada en la construcción de un conocimiento como producto de la dialogicidad entre múltiples perspectivas y posicionamientos de sentido y de verdad, lo cual supone asumir “la generación colectiva (y transmisión) de significados” (Cotty, 1998: 58) desde el mundo intersubjetivo compartido, para la construcción social del significado y del conocimiento sobre lo corporal (Sandín Esteban, 2003), en el contexto de la escuela primaria, regido por las convenciones del lenguaje y sus propios procesos sociales.
La observación participante de todos los espacios escolares, clases, salidas, entradas, fiestas, reuniones de docentes, de especialistas, de padres, así como jornadas recreativas, paseos y eventos fuera de la escuela sirvieron para acercarme a ese interés inicial, así como las entrevistas en profundidad a docentes, autoridades, especialistas, niñas y niños, las charlas informales y otras fuentes de naturaleza cualitativa sirvieron para comprender qué pasa en los cuerpos en las escuelas.
Por último, abarcar las diversas y complejas dimensiones de la realidad escolar y el interés en profundizar en narrativas corporales en la escuela y particularmente en las clases de educación física produjeron la necesidad de combinar evidencias que dieron como resultado “escenas”, las que constituyeron puntos donde se anudan diversos aspectos de los cuerpos y lo corporal, que desde mi punto de vista constituyen más puntos de llegada que de partida para entender lo que allí aparecía. Las escenas fueron el sustento de los análisis de las experiencias de los cuerpos infantiles en los contextos escolares.