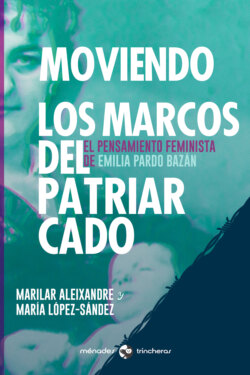Читать книгу Moviendo los marcos del patriarcado - Marilar Aleixandre - Страница 6
Оглавление1
Un destino propio para las mujeres
Aspiro, señores, a que reconozcáis que la mujer tiene destino propio; que sus primeros deberes naturales son para consigo misma, no relativos y dependientes de la entidad moral de la familia que en su día podrá constituir o no constituir.
Nuevo Teatro Crítico,7 22
Una idea central del pensamiento de Emilia Pardo Bazán es que las mujeres tienen un destino propio. En torno a esta clave de bóveda, que subvertía los discursos sobre las mujeres, su subordinación a la familia y al varón, se articulan distintas dimensiones de su programa feminista. El ensayo que la desarrolla con más profundidad, al que corresponden las citas de la primera parte de este capítulo, fue leído en el Congreso Pedagógico en octubre de 1892 y publicado ese año en el número 22 de la revista Nuevo Teatro Crítico, fundada por ella en 1891. El título de la revista es un homenaje a Feijoo, pionero en la defensa de la igualdad de mujeres y hombres, y a los ensayos del Teatro crítico universal. El propósito de esta memoria era persuadir a la audiencia para que aceptase tres conclusiones, una teórica, reproducida parcialmente arriba, el reconocimiento de este destino propio, no ligado a la crianza de sus hijas e hijos, y dos prácticas encaminadas a trasladar a la realidad esta teoría. La primera de estas reclamaba para las mujeres el ejercicio de todas las profesiones y carreras, el derecho a desempeñar todos los puestos de trabajo «para asegurar la independencia de su vida, o para ejercitar el santo derecho de seguir la vocación propia»; la segunda, condición necesaria para este desempeño, el libre acceso a la enseñanza oficial en todos los niveles. Consecuencia de ellas era la coeducación, la escuela mixta. Estas propuestas fueron derrotadas y la conclusión teórica ni siquiera fue sometida a votación; Narciso de Gabriel8 sugiere que probablemente otras personas convencieron a Emilia de no presentarla, ante la imposibilidad de lograr una mayoría. En su lugar se votó otra menos osada que reconocía a la mujer los mismos derechos que al hombre para desarrollar «en bien propio y de la especie» todas sus facultades, físicas e intelectuales, en otras palabras, no situaba el destino propio de las mujeres por encima de su papel en la reproducción. Los resultados de las votaciones dan una idea de la división que las propuestas suscitaron en el congreso:
«¿Debe facilitarse ampliamente a la mujer la cultura necesaria para el desempeño de todas las profesiones?»: votaron sí 260, no 290, y hubo 98 abstenciones.
«Para ampliar su cultura y adquirir la preparación que requieran las profesiones que tenga que ejercer la mujer: ¿Puede concurrir esta a los mismos centros de enseñanza secundaria, especial y superior establecidos para el hombre y a la vez que él?»: votaron sí 267, no 293, y hubo 88 abstenciones.9
Un destino propio por ser todos los individuos
sujetos de los mismos derechos
Nos interesa analizar la modernidad de la fundamentación de la propuesta de igual destino e igual educación para ambos sexos. Como subraya Isabel Burdiel, sigue los argumentos del filósofo escocés John Stuart Mill. El ensayo The Subjection of Women, deudor de la colaboración con su mujer Harriet Taylor Mill, fue publicado y prologado por Pardo Bazán en la Biblioteca de la Mujer, con un título aún más explícito, La esclavitud femenina. En la reorientación del pensamiento feminista iniciada por este autor la igualdad se justifica en la libertad individual, en los derechos de todos los individuos y tiene como consecuencia igualdad de deberes. Otros razonamientos, por ejemplo el de Concepción Arenal, y de la mayor parte de las propuestas de su tiempo, apelaban a una especial naturaleza femenina, moralmente superior, lo que examinamos en el capítulo 7. Esta noción de ser las mujeres «mejores» es utilizada por el patriarcado entonces y aún hoy para negar la plena igualdad a las mujeres, para exigir de ellas más sacrificios y solidaridad que a los varones, más bondad y sensibilidad, para criticar a las mujeres que ponen por delante los deberes para consigo mismas. En palabras de Pardo Bazán «el asentimiento perpetuo se obtiene dando a la violencia y a la servidumbre color de deber y virtud».10 Notemos el significado plenamente moderno que da la autora a la palabra violencia que, como se discute con más detalle en el capítulo 5, va más allá de la violencia física para abarcar todo un sistema de dominación simbólica y social.
La idea de la obligación que tendrían las mujeres de ser virtuosas y sacrificadas estaba y está hondamente arraigada en el imaginario social. Emilia Pardo Bazán fue criticada por entender que prestaba más atención a su actividad como escritora e intelectual que a sus hijos —cuestión tratada en el capítulo 4—; aún hoy la percepción que existe de ella, expresada por mujeres, no solo por hombres, es que fue una gran intelectual mas no cumplió con sus deberes «naturales». Un razonamiento que, como tantos sobre las mujeres, es asimétrico y nunca se expresa en relación a intelectuales varones que no hicieron ningún caso a la familia o a los hijos. La antropóloga Guadalupe Jiménez Esquinas propone, en su tesis sobre las palilleiras (encajeras) de la Costa da Morte, el concepto de la huella de cuidados,11 análoga a la huella ecológica, y entendida como el «consumo de recursos como el tiempo, afectos y energías» necesarios para garantizar la continuidad de la especie humana, la sociedad, la cultura y el patrimonio de forma sustentable. Esta noción se enmarca en el llamado giro epistémico hacia la centralidad de los cuidados. Como analiza esta autora para los procesos de patrimonalización —y, podemos añadir, en otros procesos sociales—, los trabajos de cuidado no se hacen explícitos, «quedando ubicados en el terreno de la "donación" voluntaria, del deseo y el "amor" hacia una práctica cultural» y en el marco de las obligaciones y roles de género. Implícita o explícitamente los cuidados se atribuyen a las mujeres, que soportan una huella mucho mayor.
La singularidad de los argumentos de Pardo Bazán está pues en la consideración de mujeres y hombres como sujetos con iguales derechos y deberes, con idéntica legitimidad para seguir su destino. En consecuencia es necesario eliminar los obstáculos para el desarrollo intelectual y vital de las mujeres. La reivindicación del destino propio se articula, en primer lugar, en este argumento de que las mujeres son sujetos de derechos individuales, en segundo y tercer lugar en la crítica a dos conceptos establecidos, lo que denomina «destino relativo de la mujer»12 y el supuesto de la inferioridad intelectual del sexo femenino; en cuarto en la denuncia del aumento de desigualdad en los derechos políticos de mujeres y varones desde la Revolución francesa, y en quinto en la identificación del trabajo remunerado como un elemento crucial en la independencia de las mujeres, aspecto este último analizado en el capítulo 8. La figura 1.1 representa esta articulación de ideas que hoy día siguen siendo puntales del pensamiento feminista moderno.
Figura 1.1 Líneas argumentales que articulan la noción del destino propio
Crítica al destino relativo de las mujeres:
vivo para mí
El destino relativo de las mujeres, subordinado al de los varones, es comparado por la autora con el de los súbditos en una monarquía en contraposición al destino propio, del hombre en el primer caso y del ciudadano en el segundo. La noción de destino relativo es un concepto original de Pardo Bazán y, según ella, el último baluarte de la desigualdad en la sociedad moderna, que mientras proclamó los derechos del hombre «tiene aún sin reconocer los de la humanidad».13 Critica, en consecuencia, la concepción de las mujeres únicamente como madres y a los autores como Rousseau, Luis Vives o Fray Luis de León que la defienden:
El error de afirmar que el papel que a la mujer corresponde en las funciones reproductivas de la especie, determina y limita las restantes funciones de su actividad humana, quitando a su destino toda significación individual, y no dejándole sino la que puede tener relativamente al destino del varón.
Por estas razones entiende que la educación de las mujeres no debe responder al fin de educar a los hijos sino al de ejercer sus propias dotes intelectuales. Refuta la idea de que la educación femenina sea un medio, o que tenga por objeto principal formar buenas madres, argumentando que la maternidad es obra maestra del instinto, y concluyendo «perfecciónese la mujer para sí, directamente». Otros aspectos de su pensamiento sobre la maternidad y la familia se analizan en el capítulo 4.
En el capítulo 14 de las Memorias de un solterón (1896), Feíta Neira expresa con vehemencia la legitimidad de los deberes de las mujeres para consigo mismas, primero reconociendo que no es su familia lo que más le importa: «la cosa que más me interesa a mí es Feíta Neira»; argumentando a continuación ante un escandalizado Mauro Pareja, por mote Abad, que «el deber supremo es para con nosotros, Abad. Y lo digo porque estoy harta de que a las mujeres no nos consientan vivir sino por cuenta ajena. ¡Caramba! No ha de haber nada de eso... Para mí vivo, para mí».14 Decidir vivir para sí misma lleva a Feíta a dar clases particulares para tener cierta independencia económica, leer vorazmente, caminar por toda la ciudad y los campos, feliz «haciéndome compañía a mí propia». Mauro, el narrador, acaba concluyendo que Feíta es la mujer nueva empleando un término aparecido solo dos años antes, en un artículo de Sarah Grand,15 que acabará haciendo fortuna en la crítica literaria para encuadrar autoras como la propia Emilia Pardo Bazán.
Crítica a la supuesta inferioridad intelectual femenina
Un segundo concepto criticado por la autora es la presunción de la inferioridad intelectual congénita de todas las mujeres. A consecuencia de esta suposición, aunque se autorizaba a las mujeres a recibir educación, no se les permitía ejercer las profesiones correspondientes. Notemos que la autorización para cursar enseñanza secundaria —a partir de 10 años— y universitaria, estaba en 1892 supeditada al consentimiento del director de cada centro, restricción que solo fue eliminada en 1910. En 1931 Clara Campoamor se enfrentraría a este argumento de la inferioridad mental innata al proponer el reconocimiento del derecho a voto para las mujeres. Uno de los defensores de la desigualdad fue Roberto Nóvoa Santos, diputado de la Federación Republicana Gallega y médico, con una intervención recogida en el Diario de Sesiones de las Cortes del 2 de septiembre de 1931:
Hay también en el título III de la Constitución una alusión a la ecuación de derechos civiles en el hombre y la mujer, ecuación de derechos civiles e igualdad de sexos o para la expresión de la voluntad popular en un régimen de elección. Pero ¿por qué?, preguntamos, aun cuando la pregunta tenga un cierto aroma reaccionario. ¿Por qué hemos de conceder a la mujer los mismos títulos y los mismos derechos políticos que al hombre? ¿Son por ventura ecuación? ¿Son acaso organismos iguales? ¿Son organismos igualmente capacitados?
(...) a la mujer no la dominan la reflexión y el espíritu crítico; la mujer se deja llevar siempre de la emoción, de todo aquello que habla a sus sentimientos, pero en poca escala o en una mínima escala de la verdadera reflexión crítica. Por eso yo creo que, en cierto modo, no le faltaba razón a mi amigo Basilio Álvarez al afirmar que se haría del histerismo una ley. El histerismo no es una enfermedad, es la propia estructura de la mujer; la mujer es eso: histerismo (...). Y yo pregunto: ¿en qué despeñadero nos hubiéramos metido si en un momento próximo hubiéramos concedido el voto a la mujer?
Nóvoa Santos fue autor, en 1908, de un libro titulado La indigencia espiritual del sexo femenino. Las pruebas anatómicas, fisiológicas y psicológicas de la pobreza mental de la mujer. Su explicación biológica. Este ejemplo, de una persona considerada un intelectual relevante, puede dar idea de la penetración social de los prejuicios a los que se enfrentaban las propuestas de nuestra autora varias décadas antes.
Concepción Arenal, en La mujer del porvenir (1869), criticó, en la misma línea que Pardo Bazán, la creencia en la menor capacidad intelectual: «Día vendrá en que los hombres eminentes que hoy sostienen la incapacidad intelectual de la mujer (...) se leerán sus escritos entre el asombro y el desconsuelo que causa ver en los de Platón y Aristóteles la defensa de la esclavitud».16
Emilia Pardo Bazán apunta, en esta memoria, al aumento de la desigualdad entre sexos, que parecería contradecir el progreso, pues la mujer sigue privada de los derechos políticos mientras el varón, desde la Revolución francesa, los adquirió plenísimos. De ahí que mantenga que la sociedad aún tiene pendiente reconocer los derechos de la humanidad.
Dueñas de sí:
el destino propio en la narrativa de la autora
Siendo este ensayo un texto crucial para analizar los argumentos de Emilia Pardo Bazán sobre el destino propio, se puede seguir el hilo de esta idea a través de decisiones sobre su vida, así como a través de sus artículos y su ficción.
Un movimiento relevante para tomar su destino en sus manos, construirse como intelectual y seguir su vocación de escritora, es la ruptura con los modelos anteriores de mujeres escritoras —y, como señala Isabel Burdiel, católicas— mediante su adscripción al naturalismo, erigiéndose en la voz pública de esta corriente, tanto en los ensayos recogidos en La cuestión palpitante (1882), como en las novelas Un viaje de novios, publicada en 1881, y La Tribuna en 1883. La primera fue calificada por el periódico republicano El Globo como «un grito de independencia» refiriéndose a lo personal e ideológico. Veintitrés años antes, en Lieders, uno de sus textos más explícitamente feministas, Rosalía de Castro afirmaba «Solo cantos de independencia y libertad han balbucido mis labios», expresión de la que María Xesús Lama17 tomó el título de su biografía.
Vinculada a su identificación como escritora, está la decisión de separarse de su marido José Quiroga y Pérez de Deza. El documento de separación fue firmado en 1884, pero el distanciamiento venía de algunos años antes, alrededor de 1881, cuando nace Carmen, su tercera hija. Tal vez el viaje a Francia de 1880, y las lecturas de novelistas franceses como Balzac y Zola influyeron decisivamente en su proyecto intelectual y de vida. Aunque tradicionalmente, a partir de la biografía de Carmen Bravo Villasante, se habían relacionado las desavenencias con la publicación de La cuestión palpitante y La Tribuna, hay otros elementos que, según el Grupo de Investigación La Tribuna,18 pudieron ser relevantes. Así el escaso interés de José Quiroga por la sociedad intelectual, o el comportamiento del padre de Quiroga, favoreciendo al primogénito en perjuicio de José, lo que repercutiría en la herencia que correspondía a los hijos. Es necesario reconocerle a Quiroga el mérito de aceptar una separación amistosa, pues de no ser así, con la legislación de la época, una mujer casada no podría disponer de sus bienes ni obtener el pasaporte para viajar sin la autorización del marido, conocida como «licencia marital».
Emilia Pardo Bazán es dueña de sí misma, y la idea de que las mujeres tomen su destino en sus propias manos —ahora tal vez se diría empoderamiento— tiene expresión literaria en muchos de sus personajes. Un ejemplo destacado es el relato «Lo de siempre» (1913) recuperado por el investigador pardobazaniano José Manuel González Herrán de la revista argentina Caras y caretas, y recogido por él en la antología El vidrio roto (2014).
«Lo de siempre» es la historia de Mariana. Tras la muerte de su padre, tipógrafo que le había enseñado el oficio, se disfraza de hombre —Mariano— para trabajar en una imprenta. Los compañeros tienen ideas avanzadas, proclaman que todos deben ser iguales. Mariano, sin embargo, desconfía de que esa demanda de igualdad vaya más allá de sus propios derechos. Al descubrir que es mujer, la abuchean y la muchacha se dirige a ellos en una dura alegación:
¿Para vosotros, farsantes, no soy persona? ¿Qué os decía yo en el café? Que si llegase el momento de afirmar igualdades, seríais como los otros, como los burgueses: igual. ¡Si lo sabía! Pues de otro modo, ¿qué necesidad tenía de disfrazarme? (...) Ni a vosotros os importa la humanidad, ni pensáis sino en vuestro egoísmo. Las mujeres, para instrumento, para divertiros, para pegarles, para que os guisen... ¡Nos queréis por esclavas!19
Central en este breve relato es la identificación del trabajo remunerado como un elemento medular de la independencia de las mujeres. Aspira a vivir de su trabajo, en las Memorias de un solterón, Feíta, quien decide irse de su casa a Madrid en busca de un empleo suficiente para mantenerse. Minia Dumbría de La Quimera (1903) supone un peldaño más; es artista, su trabajo profesional no son unas clases particulares mal pagadas, sino la composición musical. La soltería, la autosuficiencia, la dedicación al arte hacen de ella una mujer a contracorriente, pese a recibir ataques y groserías como reconoce Silvio. Mauro Pareja advierte a Feíta de los obstáculos para una mujer que pretenda emanciparse: «solo encontrará en su camino piedras y abrojos que le ensangrienten los pies y le desgarren la ropa y el corazón».20 En su Memoria al Congreso Pedagógico, Emilia Pardo Bazán es consciente, desde los primeros párrafos, de que sus ideas van en contra de las establecidas, incluso en una audiencia de personas ilustradas: «Mirad con ojos puros las ideas que expondré y sed tolerantes para las que os ofendan, más aún por desusadas y peregrinas, que por desnudas».21.
La ideología patriarcal impuso durante muchas décadas una visión en la que el trabajo no doméstico de las mujeres, el empleo fuera del ámbito familiar, es contemplado como algo de lo que avergonzarse, sobre todo entre las «señoritas» de clase media o de la hidalguía empobrecida, como la familia Neira en las Memorias de un solterón, pues las obreras o las campesinas trabajan y siempre trabajaron. Feíta denuncia la paradoja de ser ella considerada la vergüenza, la deshonra para su familia, y no sus hermanas, Rosa y Argos, que mantienen relaciones sexuales clandestinas.
En otros relatos como «Casi artista» o «Las medias rojas» emergen los esfuerzos de las protagonistas por ejercer un trabajo que les permita vivir. En el primero Dolores, tras ser abandonada por su marido con dos niños, vuelve al oficio de costurera y llega a dirigir un taller que tiene reputación en toda Marineda (nombre que en la ficción de la autora corresponde a Coruña) por el primor con que cosen «lo blanco». El regreso del marido, un borracho que, además de vivir a costa de ella, mancha la ropa, desencadena una disputa en la que Dolores acaba pegándole, él cae por la escalera y muere. «Las medias rojas» es uno de los relatos más conocidos de la autora sobre el maltrato a las mujeres. Ildara, la protagonista, había pedido prestado un dinero con el que compró las medias del título, para poder embarcarse y buscar trabajo al otro lado del mar, huyendo de la tiranía de su padre. La paliza en la que este la deja tuerta y le salta un diente impedirá que cumpla su sueño.
Emilia Pardo Bazán abordó la cuestión del trabajo de las mujeres, en general o sobre profesiones específicas, en distintos artículos. Así uno —que González Ferrer titula «En favor del trabajo de la mujer», aunque la autora no los titulaba— publicado en su columna «La vida contemporánea» en La Ilustración Artística, el 22 de noviembre de 1915. Con motivo de la entrega de premios a las alumnas y alumnos de taquigrafía, la autora reflexiona sobre el obstáculo que supone el decoro para las muchachas de clase media, en sus aspiraciones a conquistarse un modo de vivir. «¡Ah! ¡el decoro! ¡Grillo a los pies, esposa a las manos! Soga que se lleva al cuello sin acertar a desatarla!».
En su correspondencia Emilia trata alguna de estas cuestiones, como la supuesta incompatibilidad entre los estudios y la naturaleza de las mujeres de forma satírica, apelando a la ironía. Así en una carta inédita a su amiga y comadre Carmen Miranda, sobre las dolencias reumáticas de Ramona, la madre de esta:
«Yo no quisiera calumniar a los Santos de la corte celestial ni a Dios nuestro Señor: pero juraría que esos reumas tan atroces se cogen en las iglesias y madrugando (...) ¡Pobre Ramona! Ese mal (...) proviene de su excesiva bondad y virtud. Si esta interpretación de su reuma le parece algo heterodoxa, que se consuele pensando en que así que a mí me duela una uña todo el mundo le echa la culpa al estudio y a los libros».22
En resumen, las ideas que desarrolla Emilia Pardo Bazán sobre el destino propio de las mujeres se adelantan a su tiempo y siguen fundamentando el pensamiento feminista moderno.
7 Emilia Pardo Bazán «La educación del hombre y la de la mujer». Memoria al Congreso Pedagógico, presentada el 16 y 17 de octubre de 1892. Publicada en Nuevo Teatro Crítico, 22, 14–82. Esta cita es de la página 22, y la del primer párrafo de la p. 63.
8 Narciso de Gabriel (2018). «Emilia Pardo Bazán, las mujeres y la educación. El Congreso Pedagógico (1892) y la Cátedra de Literatura (1916)». Historia y Memoria de la Educación 8: 489-525.
9 Agradecemos a Narciso de Gabriel que nos proporcionase los datos de las votaciones.
10 Emilia Pardo Bazán «La educación del hombre y la de la mujer» ... op. cit. p. 23.
11 Guadalupe Jiménez Esquinas (2018). Del paisaje al cuerpo. Una crítica feminista a la patrimonialización del encaje en la Costa da Morte. Tesis doctoral. Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibersitatea. Las citas en este párrafo son de la página 18.
12 Emilia Pardo Bazán «La educación del hombre y la de la mujer» ... op. cit. p. 24.
13 Ibid., esta cita es de la p. 24, y la siguientes en este párrafo de las pp. 20–21 y 33.
14 Emilia Pardo Bazán. (1896). Memorias de un solterón. Madrid: Eneida, 2013. Esta cita y la inmediatamente anterior son de la p. 125.
15 El ideal feminista de la Nueva Mujer, independiente, viviendo de su trabajo y rechazando las limitaciones sociales, fue desarrollado por la escritora irlandesa Sarah Grand en 1894.
16 Concepción Arenal (1869). La mujer del porvenir. Sevilla: Eduardo Perié. Madrid: Nørdica, 2020, p. 54.
17 María Xesús Lama, (2017). Rosalía de Castro. Cantos de independencia e liberdade (1837–1863). Vigo: Galaxia.
18 Grupo de Investigación La Tribuna (2008). «Aportaciones a la biografía de Emilia Pardo Bazán. La crisis matrimonial», La Tribuna 6, 71-128. El Grupo de Investigación La Tribuna está formado por X. R. Barreiro, R. Axeitos, P. Carballal e J. M. Caridad.
19 Emilia Pardo Bazán (1913). «Lo de siempre» Caras y caretas. Recuperado en 2010 por J. M. González Herrán; recogido en el volumen 12 (Cuentos Dispersos II) de las Obras Completas, edición de J. M. González Herrán, Biblioteca Castro, 2011, en E. Pardo Bazán El vidrio roto. Cuentos para las Américas. Ed. José Manuel González Herrán. Vigo: Mar Maior, 2014, p 173.
20 Emilia Pardo Bazán (1896). Memorias de un solterón... op.cit. p. 193.
21 Emilia Pardo Bazán «La educación del hombre y la de la mujer» ... op. cit. p. 15.
22 Carta inédita a Carmen Miranda MO88/C.1.10. Archivo Real Academia Galega.