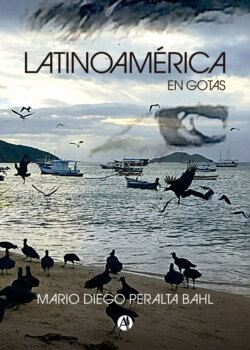Читать книгу Latinoaméroca en gotas - Mario Diego Peralta - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеHeroína (Ficción. La lealtad al viaje está en los lugares)
Tomando la Interbalnearia, tras unos 30 minutos de auto con dirección al este, se llega a Solís. Pago un peaje, la ruta está en muy buen estado. El paisaje hace que los otros que viajan conmigo estén muy entretenidos mirando por sus ventanillas. El sol de la mañana empieza a calentar con fuerza. Yo conduzco, estoy atento al tránsito por demás, demasiado atento, perdiéndome parte del paseo. Aprovecho las bajadas por las cuchillas para adelantarme a los camiones, el Fiat 128 va forzado por la carretera. Por delante, no solo aparecen las manchas de agua típicas en el asfalto, sino también autos, como paridos por la tierra, aparecen en un segundo, en la mano contraria. Genera un aprendizaje en la conducción de mi nuevo auto viejo recientemente comprado. Quiero estar atento, que no me encuentre la noche en la ruta a la vuelta. Mis ojos no son de fiar cuando manejan cansados y las cuchillas del camino agregan demasiada tensión.
Los carteles en la ruta indican un acceso a un balneario hacia la derecha. Para Punta del Este hay que seguir recto. Es un viaje corto y vamos escuchando unos casetes con música para chicos, que ayudan a domesticar a las fieras de 8 y 6 años que viajan atrás. Entre ambas, va la bisa. Abuela de mi copiloto, de 82 años, y que acaba de enseñarles a mis hijas cómo saltar a la soga, demostrándoles, saltando ella. Hay una energía muy especial en ella.
Entrar por Solís alarga el camino a Piriápolis, sin embargo; el viaje propiamente dicho se ha terminado en ese instante. Luego ya es recorrer la rambla para llegar a la otra punta, ya es parte del paseo. Se tarda más, es cierto, pero el tiempo no es la única variable importante y menos estando de vacaciones, donde si quiero puedo regalar una hora y una mateada o media hora con un paseo.
La ruta pasa por al lado del Alción, hotel sindical con una ubicación fantástica, frente al mar. El edificio parece haber estado mucho tiempo con poco mantenimiento, pero hoy, en enero de 1998, ha logrado tener una inyección de vida y pintura. Es obligada escala para saludar a los primos que trabajan en ese hotel.
Se trata de una construcción de puertas de madera muy altas en la recepción y unos ventanales enormes que apuntan al mar desde el salón comedor. Es temporada alta y está lleno de turistas. La mañana es el momento de más movimiento, no es el mejor para caer de visita. Lo sabemos. El saludo es cálido, cercano, afectuoso y rápido con cada uno de ellos. Deben atender urgencias. Una charla rápida, felicitaciones cruzadas por el estado del hotel y por la compra del auto. Prometemos pasar cuando volvamos de Piriápolis, más tarde.
Junto al ventanal la bisabuela está mirando fijamente el mar. Son solo ella y él. No hay urgencias ni gente. Una línea une el horizonte y su mirada. Sus ojos son los que dan el color al agua hoy. El mar está claro y limpio, del color de sus ojos. Su vista clavada en ese punto donde el mar se hace cielo. Alguna conexión especial parece estar sucediendo entre ellos.
“¿Vamos, Pabue?”. Imperceptible el pestañeo, fija la mirada. Las manos tomadas entre sí por detrás de la cintura, la derecha tomando la muñeca de la izquierda. Su cuerpo, pequeño y frágil, permanecía inmóvil. Con el segundo “¿Vamos, Pabue?”, se sobresaltó. La sorprendió. Quizás no esperaba tener que irse tan rápido. Quizás tendría otros planes.
Miró hacia donde estaba su nieta, se acomodó los lentes, dedicándole una sonrisa de abuela compinche, largó al aire un pequeño suspiro y comenzó a acercarse, lentamente. En voz baja, ya reencontrada con la realidad, preguntó a dónde íbamos, ya que recién llegábamos, y agregó con preocupación si no se enojarían los primos por irnos tan rápido.
Subimos al auto los cinco, desandamos el camino hasta el estacionamiento del hotel, y tomando la calle hacia la derecha, salimos a la rambla rumbo a la ciudad de don Piria.
Ahora le tocó ventanilla a la abuela. No está perdida, está concentrada. Se cruzan sus ojos con los míos en el espejo retrovisor. No los retengo, los veo entrar al mar sin los sobresaltos del agua fría. Pasan olas tras olas. Ella pasea su mirada joven por la playa de arena clara y finita, la hace entrar corriendo al mar. Y en cuanto vuelvo a verlos, ya están en el horizonte. ¿Para qué llamarlos? Su atención está allá lejos, no está en la costa, no está acá con nosotros. Está donde un mar de experiencias la mantiene a flote.
Andando con las ventanillas bajas, la brisa nos refresca, el aire huele a mar. Aparece el murito que separa la rambla del pequeño médano chato inicial de la playa, al mismo tiempo que se hacen más y más las casas frente al mar. Unos hogares vacacionales, algunos aún cerrados, en los que adivino su olor a humedad, su mobiliario, seguramente mezcla de otras casas desarmadas, escenarios decorados con algunos muebles de casas de abuelos. Hay quien se habrá montado el dormitorio de madera estilo veneciano y a quien le habrá gustado mezclar la mesa antigua en su comedor formal. Ensambles. Nuevo y antiguo para hacer del vintage un nuevo estilo en sí, pero que los herederos valoran más por el recuerdo que por la calidad. Partes de casas de abuelos quebradas. Hay viviendas de varios estilos, algunas más grandes, con árboles altos y parque muy bien cuidado, pero la mayoría son la típica construcción en la costa uruguaya, donde se mezclan techos de paja, con otros a dos aguas de loza, parrilleros y a lo sumo dos dormitorios. Una habitación para los padres, el otro, para todos los demás. Sean la cantidad que sean “los demás”. Así funcionó durante mucho tiempo la lógica del alquiler para la clase media. Sumando colchones en el living cuando los fines de semana se llenaba la casa de gente. Llegar, dejar el auto y no moverlo el resto de las vacaciones, salvo para ir a pasear un poco o al súper y, alquilar frente al mar si se podía y el presupuesto alcanzaba. Cuando la playa es el atractivo, vivir frente a ella es poder admirarla desde cualquier rincón de la casa en todo momento. Saber que está ahí, aun con los ojos cerrados y de noche, escuchando el ruido del mar, imaginando las noctilucas de la canción de Drexler, reflejo de las estrellas, temiendo el trueno con cada rayo caído al mar. Temor ilógico, el más dañino es el primero, daños por truenos no hay. Mientras seguíamos andando por la rambla, ya empezaba a aparecer el centro comercial.
El Hotel Argentino es el centro. Llegamos. Hay mucha gente en la playa, en la vereda, en la calle, hay mucha gente por todos lados. La mirada de mi mujer busca por debajo del tapasol del auto la punta del cerro San Antonio. Ahí es donde quiere ir, y para allá sigo. La rambla se ha puesto más antigua y lujosa. Más destartalada y opulenta. Las escaleras bajan hacia la playa, entre farolas, con luces apagadas todas, las que están, por ser de día, y montones, por no estar. La playa en el centro es angosta, porque la marea alta se la comió y tardará unas horas en devolverla. Mientras, los turistas se amontonan, los veo premeditar su avance desde la vereda, aun así, están entregados a las condiciones leoninas impuestas por ese contrato firmado con el mar en verano, como un agregado al alquiler de su casa u hotel. “Irás a la playa al mediodía llevando familia y heladerita con comida y bebidas, lona, silla y sombrilla, no importando la cantidad de gente que haya a tu alrededor. Recuerda: has pagado caro por esto. Disfrútalo.”(Esta observación puede estar influenciada por quien vió la Bristol repleta en MDQ o el balneario Piluso en San Bernardo, provincia de Buenos Aires. En Piriápolis no es tanta la marea humana, pero para sus números, ¡es un montón!)
Empezamos a subir en espiral, teniendo una vista aérea de la misma playa colmada. De pronto una aerosilla pasa por encima del auto, bajando gente hacia el mar. Arriba finalmente hay una confitería. Las mujeres bajan apuradas directo al baño. Las niñas corren detrás su madre. Yo más relajado me quedo cerrando el auto con la abuela. Ella sale lentamente, incorporándose junto a la puerta trasera del lado del acompañante. Parada ya sobre el asfalto, agarrada de la puerta abierta clava su mirada en el horizonte. Parado frente a mi puerta mientras cierro observo algo raro en su rostro. No llego a preguntarle si todo está bien, que la veo desvanecerse, caer al piso, el auto me la tapa. Corro hacia ella rodeando el auto, miro hacia el piso y la veo atándose los cordones de sus zapatillas. Terrible susto me pegué.
Ella me dirige su mirada, sonríe con su habitual ternura. Sus ojos claros, su buen ánimo siempre, es una viejita entrañable. Con su voz cansada escucho que me dice: “¡El deber me llama, Chelin!”. Se pone firme de pie, eleva su brazo derecho cerrando la mano con fuerza y empieza a elevarse unos centímetros del piso. ¿Qué está pasando? Luego pega un gran movimiento ascendente en el aire y desaparece en un instante, transformada en un punto que se dirige al mar. Frente a mí caen sus lentes. No me salen palabras de la boca. Mi corazón está agitado. No doy fe de lo que acaba de ocurrir. Miro para todos lados viendo si alguien vio lo que yo vi. Busco un testigo. No sé qué hacer. Tiro los anteojos en el asiento de atrás del auto y cierro la puerta. El vidrio está bajo, maldiciendo vuelvo y subo el vidrio. Tengo tics de auto nuevo. No entiendo que está pasando, pero, en el medio de la confusión, cuidar el auto parece que fuera prioridad. Miro hacia el horizonte, buscándola desesperadamente. Vuelvo la mirada hacia otros autos estacionados, nadie me la devuelve. Necesito un cómplice antes de empezar a hablar, alguien con el cual cruzar mirada y que dé fe de lo que yo había visto al menos. Que me confirme que no estoy loco. Había gente, pero nadie que preguntara siquiera: “¿qué fue eso?”.
Salgo corriendo hacia la confitería, pregunto dónde está el baño de mujeres.
—El baño es solo para clientes, señor. El de mujeres es para clientas –me aclara innecesariamente.
—Busco a mi familia. –Fue mi respuesta seca, mientras con la mirada recorro las puertas en busca del baño femenino.
El empleado deja el mate sobre el mostrador y me pregunta si mi familia era cliente, porque si no lo eran, seguramente no están en ese baño, porque ese es solo para clientes.
—¿Tú me entiendes? –De mi boca se acaban las certezas, apenas escucho que balbuceo:
—Eh, no lo creo, no lo sé. Quizás compraron algo, pero recién llegamos. Una señora con dos nenas más o menos de esta altura –le digo llevando mi mano a mi pecho y cintura, en sendos movimientos que marcan el tamaño de cada una–. ¡Tienen que estar acá! ¡Necesito pasar!
—El baño es solo para clientes –repite, y agrega–: Tome asiento que ya le tomamos el pedido.
Salgo nervioso. El bar tiene un balcón con mesas que miran al mar. Me acerco a la baranda, mientras mi vista recorre el horizonte, la busco. Prendo un cigarrillo y miro para adentro, a ver si salen las chicas. El empleado, como si a él lo estuviera increpando mi mirada, me hace gestos como que ya me manda a tomar el pedido. Pitada tras pitada mientras trato de encontrar ese punto negro en el que se transformó la Bisa. ¿Qué le diría a mi esposa? ¿Que su abuela se voló? ¿Y a mis hijas? Tengo sensación de estar loco, me pellizco la mano, me duele, no hay despertar que me solucione el problema.
Vuelvo hacia el empleado diciendo que necesito ir al baño.
—¿En qué mesa estaban ellas? –me pregunta.
—Que no estaban en mesa, que recién llegamos. Que no sé.
—Entonces no deben estar en el baño, porque el baño de mujeres solo lo pueden usar las clientas.
Miro el mostrador de nuevo.
—¿Me das un refresco? Si te compro uno, ¿soy cliente y ya puedo pasar?
—Sí –fue su respuesta.
—Dame un agua Salus. –Meto la mano en el bolsillo en busca de dinero y no tengo la billetera. Los pesos uruguayos cuando pasamos por el peaje se los debí haber dado a ella con toda la billetera. Debe haber quedado el auto. El empleado escucha incrédulo–. No tengo la plata encima, esperame que voy al auto, debo haber dejado la billetera ahí.
Salgo, busco la llave del auto en mi bolsillo y corro hacia él. Veo mi portadocumentos en el asiento del acompañante. Abro rápido y lo agarro. Me tomo un segundo para mirar la ciudad desde arriba mientras cierro la puerta. Veo El Hotel Argentino y desde él, desando el camino que recorrimos desde Solís, bordeando la playa. No hay nada que llame la atención. A esa distancia solo un gran incendio sería detectable, ¿qué esperaba ver? ¿Qué deber debía cumplir? No sabía que buscar, no sabía que decir.
Pero en ese momento me acordé de su mirada en el auto, la del espejo retrovisor y busqué seguir esa dirección. Y de pronto la recordé en el Hotel Alción, con la mirada fija al mar también, sobre el agua imaginé esas dos líneas. Primero una. Luego la otra. De nuevo una y otra vez repasé la otra. Hacia donde me parecía que se cruzaban, en ese punto, hacia allí la había visto alejarse en el cielo. Todo concluía en el mismo lugar. ¿Qué deber llamaría a una mujer que escuchaba poco y veía menos? ¿Cómo la llamó?
Todavía confuso por el hallazgo, sin tener respuesta alguna, vuelvo a caminar hacia la confitería cuando frente a mí las veo venir, corriendo una de ellas hacia mí. No sé qué decirle, la cara se me desencaja cuando miro a mi mujer. Me siento flojo. Las palabras no me salen. La presión me baja. Mi hija corre hacia mí gritando:
—Bisa, dice mamá que mañana vamos a hacer trocafusis. –Y pasa a mi lado. Me doy vuelta y la veo abrazada a su cintura.
—Despacio –le dice su madre con tono calmo. Lo dice sin ánimo de reto, como si fuese algo que pensó en voz alta nada más, preocupada por la fragilidad de su abuela. Parada junto al auto, mi esposa dice–: ¿Cuánto viento, no?
Eso para que me apure a abrir el auto. Me ve parado, quieto, sorprendido, e insiste:
—Dale, ¿abrís? –Sin decir una palabra, abro el auto, todos entran, se acomodan, se pelean por a quién le toca la ventanilla. La madre pone orden y las obliga a ponerse el cinturón de seguridad–. ¿Y si vamos primero al zoológico del Pan de Azúcar? –les propone. Ellas contentas.
Ni una palabra sale de mi boca. Desconfiando de mi cordura, como un autómata prendo el motor.
—¿Pasó algo? –me preguntó mi mujer mientras la veo buscar en el mapa de papel cómo llegar desde el cerro al zoológico.
—No, nada, nada –contesté mientras arrancaba. No podía dejar de observarla por el espejo retrovisor. Ahí estaba como siempre, tranquila y apacible, como cualquier tarde en las que nos contaba cómo era jugar a la mamá con gallinas en su casa del golf en Villa Riso o su inmenso cariño por sus maestras. Ahí estaban esos hermosos ojos del color del mar, su mirada alegre y si estaba ahí, era por su permanente buena predisposición para sumarse a cualquier plan que le propusiéramos, disfrutando todo como si fuera por primera vez.
No podía dejar de mirarla por el espejito, su piel blanca y arrugada, de tantos años de ser abuela. Ella, la misma que voló a cumplir con su deber, tomó sus anteojos y mientras se los colocaba, notando que yo la miraba, cariñosamente me dedicó un guiño de ojo cómplice envuelto en una enorme sonrisa.
Dedicado a Delia, superabuela y ángel de la guarda de Silvia.