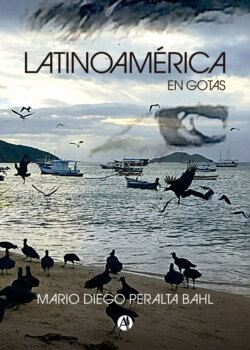Читать книгу Latinoaméroca en gotas - Mario Diego Peralta - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеFortín de Santa Rosa
Leyó su nombre en el informe. Intuyó que podrían venir por él. ¿Para qué quedarse esperando? Si tenía que ser, que lo buscaran, que lo encontraran. Echó una mirada al homebanking, pagó sus tarjetas de crédito. Escribió en Google, pagomiscuentas.com y dejó impagos los servicios que quiso, le causaba placer castigar uno por mes. Se sentía rehén de la conexión de internet carísima, peleada mes a mes y mucha más bronca le tenía por lo indispensable que se le había transformado, la necesitaba desde la mañana para leer el diario, hasta que se quedaba dormido mirando alguna serie por las noches. Y para esto que ahora estaba haciendo, sacando un pasaje en ferry desde Buenos Aires para las 13 horas y reservando un auto en el puerto de arribo. Uno sencillo, su estrategia era siempre la misma. Reservar el modelo básico, que si no lo tenían ya le ofrecerían uno mucho mejor sin pagar de más. A veces no resultaba bien y podía no haber otro auto en destino que el reservado. Frustración alemana, sería lo que deba ser.
La mochila le hacía doler la espalda y era como llevar la bandera de viajero flameando, en esta oportunidad no quería nada que lo identifique. Manoteó un bolso negro de dos manijas y correa larga, lo abrió y estirando el acolchado, lo apoyó sobre una punta de la cama.
En el cuarto entraba el sol de la mañana a través de la ventana de madera de vidrio repartido, el frío se quedaba del otro lado, empañando la vista hacia una ciudad que recién empezaba a levantarse. Los colectivos se iban haciendo más presentes en los ruidos de la avenida frente a su edificio. El sol empezaba a tocar la cama y sobre ella ordenados en filas: dos jeans, dos remeras, una camisa y el cinturón hecho un rollito sobre los pantalones, un buzo, ese que le combinaba con todo más por ser el único que por tener el color adecuado, y dos pares de medias. Volvió de la cocina con una bolsa de supermercado en la que estaba poniendo un par de zapatillas deportivas, las miró con resignación y agradecimiento. Muchos caminos juntos, pero ya no daban más, generaban ruido al andar, le hacían pasar vergüenza, como si llevara un cencerro que cada paso que daba, lo avisaba y en este momento él no necesitaba que nada avisara su andar, quería ir sin llamar la atención. Del placar tomó una campera de esas que se enrollan y ocupan nada de lugar, y abrigan nada también, por eso sumó un suéter. Los calzoncillos largos, esos que eran de su abuelo, blancos alguna vez, hoy amarillentos, habían sido superados tecnológicamente por calzas térmicas, pero tenían el recuerdo familiar, tenían un motivo para todavía compartir cajón pero quedaron de lado y el equipo térmico junto a los guantes y el gorro fueron a parar al bolsillo externo del bolso, sin pasar por la exposición previa por la que el resto de la ropa debía someterse antes de ser guardada. Todo a la vista, tres calzoncillos, dos no pasaron satisfactoriamente la prueba, mostrando sendos agujeros fueron arrojados al cesto de papeles del cuarto que los recibió confundido. Del lavadero volvió con dos calzones más respetables, pensaba que con casi 50 años ya no le causaba gracia andar con ropa interior inmostrable, aunque a nadie podía mostrar nada. Para el frío, ya estaba todo sobre el cubrecama. Una malla y una remera de playa devenida en pileta si la oportunidad lo pedía, las ojotas fueron a parar a otro bolsillo horizontal del bolso negro. Un perfume pequeño, casi terminado, uno que acompañaba sus viajes solo porque su envase era de menos centímetros cúbicos que los otros, que no pasarían el control aduanero. Del baño trajo el cepillo de dientes, pasta, jabón y un rollo de papel higiénico, el cual su padre siempre insistía que debía ser llevado si se salía de viaje, aunque el espacio en la cartuchera de elementos de limpieza no lo dejara entrar y en el bolso estorbara. Pero ahí estaba, recordándole que no todo lo aprendido era bueno ni útil, que la imagen del padre se viera representada en 30 metros de papel tisú no era en sí un homenaje digno, pero se grabó así y así le gustaba continuar haciéndolo. Un poco de ropa de gimnasia, una remera y otra campera incombinable entraron apuradas al fondo del bolso, para romper con lo estrictamente combinado de la selección que había sobre la cama. El pasaporte y la tarjeta de crédito por un lado, junto con el billetón de 500 euros que no había podido cambiar a nadie. Al lado el DNI, la otra tarjeta de crédito y un fajo pequeño de dólares. Unos iban al bolsillo del pantalón que llevaba puesto, el otro al bolso, dentro de una media que se enrolla para transformarse en su “culo de perro”, así llamaba al lugar secreto donde guardaba sus cosas de valor. Ojeó un libro que estaba sobre la mesa de luz, como corroborando que valiera la pena trasladarlo, que no estuviera casi acabado, que todavía le quedaran cosas por decir, para asignarle el lugar de compañero de viaje a quien algo todavía guarde dentro de sí para ser dicho. Ese no tenía mucho más, sacó otro de más abajo, lo abrió en su primera hoja, no le había puesto aún la marca de yerra que llevaban todos los libros de su biblioteca. No era un sello, no era una estampilla, eran dos inscripciones a mano. Una era su nombre, el libro le pertenecía. Si alguna vez se prestaba, que al menos incomodara al que lo leyera sin devolver. Lo podía hacer en los libros, ya no en los CD, por suerte ya hacía tiempo que los CD de música no se piden prestados, casi que no existen más salvo en su auto. Con la birome en mano, escribió su nombre y quién le había regalado ese libro. Esa había sido una nueva incorporación, no todos los libros lo tenían, los más nuevos sí, le gustaba saber qué persona se había tomado el trabajo de elegir ese libro e imaginar el motivo por el cual pensó que juntos podían pasar un buen momento. Este que tenía ahora ya con las marcas inscriptas era además un libro que reunía las condiciones mínimas para ser acompañante de viaje. No debía ser muy pesado, ni de gramaje ni de temática. Del primer cajón de la mesa de noche tomó sus lentes, esos que no deseaba usar pero a los que volvía rendido cuando las letras se le transformaban en hormigas y se le movían, los puso junto al libro sobre la cama.
Empezó a hacer rollitos con la ropa y ponerla dentro del bolso. Con todo ya guardado, bajó las persianas del cuarto, pasó revista en la casa, apagó la llave del gas, cerró todas las ventanas y volvió a la laptop que había quedado prendida sobre el escritorio de su dormitorio. Entró en la web del proveedor de cable e internet, solapa de atención al cliente, botón dar de baja al servicio. Sabía el camino de memoria, muchas veces lo había transitado, pero nunca había podido dar el paso siguiente porque lo necesitaba. Ahora era libre de hacerlo, sin pensarlo, como hundiendo el cuchillo en un golpe seco y profundo justo en el corazón del proveedor, dio aceptar sobre el botón “dar de baja todos los servicios” y se sintió liberado.
Apagó la compu, la luz y activó la alarma. Con el bolso al hombro puso llave a todas las cerraduras que tenía su puerta y bajó los 3 pisos por escalera repasando si había cerrado la llave de gas, la ventana del lavadero, si no habría quedado goteando el inodoro en el baño de su cuarto. Tenía que poder quedarse solo ese departamento viejo, sin necesitar que nadie lo asista. Los ascensores, aún más viejos que el departamento remodelado, bajaban cargados de vecinos enjaulados, completos, como el subte a esa hora. Por escalera y ascensor bajaban vecinos que se dirigían a la entrada del subte que estaba apenas a 30 metros de la puerta del edificio. Excelente ubicación, decía el aviso del diario cuando lo alquiló, de estilo y en buen estado. Todos los vecinos pasaban y saludaban al portero para caer en el foso del subte luego. Mecánicamente, todos haciendo el mismo ritual. Saludo de buen día, unos pasos y al pozo. Él se frenó y detrás de él una ola de copropietarios e inquilinos lo empujó unos pasos más allá. Dejando pasar, se acomodó frente al encargado del edificio y habló unos minutos. Le contó que estaría fuera unos días y que ante cualquier cosa rara que él observara, llamara a ese número y le entregó un papelito con un “3D” escrito de un lado con tinta roja y un número de celular del otro. Esta vez, lo saludó dándole un apretón de mano. Dio un paso hacia atrás y enseguida volvió a formar parte de la marea que llevaba sin opción a la entrada del subte. Con el bolso pesado al hombro y a esa hora del día, no era una buena idea seguir con todos. Cortó la inercia, se salió de la hilera en cuanto doblaban para meterse dentro de la tierra, en típico apretuje de las 9 de la mañana en ese barrio del centro porteño. Quería hacer un par de cosas antes de embarcar y tenía 3 horas por delante. Con estar en el puerto a las 12 ya estaba bien.
Eran exactamente las trece horas cuando el barco zarpó. Para ser día de semana y de invierno, no estaba tan vacío como lo esperaba. No fue fácil encontrar un asiento junto a la ventanilla. Acomodó su bolso debajo de las piernas y mirando a través del vidrio, la ciudad empezó a aparecer rápidamente, enorme, con sus rascacielos espejados y luego de unos minutos, comenzó lentamente a hundirse en el horizonte con los demás barcos anclados en la costa.
Ya sin ciudad a la vista, tomó el libro de su bolso, sacó los anteojos de su estuche y se dispuso empezar a leer. Para pasar desapercibido, nada mejor que una mirada perdida en un libro. Una hoja había leído apenas cuando una voz de mujer lo distrajo:
—Disculpá, ¿ese libro lo compraste en el freeshop de acá?
Él levantó la vista, se quitó los lentes porque no estaba acostumbrado a ser un señor de anteojos todavía y no podía hablar cuando los usaba, miró a la chica que estaba sentada asiento de por medio en esa fila de tres y en ausencia del pasajero del medio, ella vendría a ser su vecina de al lado. Ella volvió a preguntar, evitando repetir el pedido de disculpas, porque realmente no lo sentía.
—¿Ese libro lo compraste en el freeshop de acá?
—No, no –contestó él incluyendo una sonrisa amable en esa entrega de palabras secas– La verdad que no sé dónde lo habrán comprado. Me lo regalaron hace unos meses para mi cumpleaños.
Ella toma su sonrisa y la devuelve transformada en una de ella, que él valora mucho más que a la propia, por más tierna, por más blanca. A él, sus anteojos y sus dientes amarillos lo intimidan, lo hacen sentir que tiene que decir algo sobre ese, su elefante, lo primero que él cree que los otros ven en él, mas tratándose de una chica que está muy buena.
— ¿Capricornio?
—Casi, Escorpio.
La mirada de ella se puso más escrutadora. No era la primera vez que él andaba por poco pidiendo disculpas por haber nacido a mitad de noviembre, solo porque no se sabe quién escribió cosas confusas sobre los escorpianos. Pero casi todos coinciden en lo muy sexual del signo, así que él interpreta un buen comienzo en la cara de intriga que la chica tiene, porque sabe para dónde va la siguiente frase y, si se confirma, será su día de suerte, ese en el que su signo en lugar de alejar, atrae.
—No lo consigo, me interesaría mucho leerlo, por eso te preguntaba si lo vendían acá –agregó ella con tono ingenuo y escapando de la situación anterior, como si de pronto, habiendo pedido una pizza de muzzarella llegara el mozo con la fuente y nadie la recibiera. ¿Qué pasó con el tema del signo? Su día de suerte se esfumaba, ese gol en minuto dos del partido se lo habían anulado. ¿No habían pedido pizza acá? Estirando las emes, él exclama:
—Mmm, no sep (agregando una p al final, haciéndose joven por usar jerga adolescente). –Desencantado, hace ademán de volver a retomar la lectura, poniéndose los lentes, cuando ella lo interrumpe diciendo:
—Los de Escorpio son muy sexuales. –El telebin le jugó a favor.
Le entregaron un auto con olor a nuevo, 0 km o para ser más preciso, con 51 km rodados apenas. Le alquilaron una nave espacial y había pagado por un karting. Caja automática, climatizador, alarma, cierre centralizado y lo más hermoso de todo, para cubrir la obligación del GPS contratado le entregaron un teléfono con wifi para que por donde fuera esa base de energía “wifiera” le provea a su celular buena conexión a internet. Estaría conectado siempre, ya no debería entrar en cuanta confitería, bar o restaurante encontrara en su camino a colgarse de sus wifis. Era un día donde todo se le estaba dando bien. Primero la chica, de la que pudo obtener su teléfono; y ahora esto del auto y la conexión. Ahora que tenía toda la conexión del mundo, ahora que había anulado el servicio orgullosamente en su domicilio, ahora no quería estar conectado a nada. Corroborando que en su celular el paquete de datos estuviera desactivado, subió el bolso al auto y encaró por un camino conocido rumbo el este.
Solo repasaba que, hasta ese momento, tanto el pasaje como el alquiler de auto eran dos grandes anuncios de su presencia por ahí. Dos enormes pistas que cualquier investigador mínimamente avispado podía seguir. De ahí en más, debería seguir en formato innominado, nadie debería saber de él.
Manejaba escuchando la música en una lista bajada en su celular sin conexión. Tenía toda la internet que quería a su disposición, no obstante cuando podía se abstenía de utilizarla. Había quedado sordo en otras oportunidades, cuando sin wifi se le acababa la música. Mucha bronca le daba esa necesidad que venía desarrollando desde hace algunos años con la tecnología, una relación basada en el interés, en el dinero propio que mes a mes le costaba cubrir la factura de internet y de celular, cada vez más importantes, gastaba más en eso que en la luz y el gas de un bimestre juntos. Escuchaba música andando por la rambla siguiendo alguna indicación de la gallega del GPS, más puesta por compañía y reaseguro que por no saber para dónde ir, porque tenía muy claro el camino. Él sabía bien cómo ir de Montevideo a Punta del Este, saliendo ya de la ciudad, tomando por la ruta interbalnearia, la música se escuchaba más fuerte y esa nave volaba.
Eran las 4 de la tarde, con el tanque lleno de nafta carísima y uruguaya, con el estómago vacío, entró en el Fortín de Santa Rosa, llegando hasta el único hotel que conocía, al final de la calle de entrada, junto al mar.
Sobre el mostrador de la recepción encontró un sobre con una llave de habitación con el número 5 tallado en madera, junto a una campanita, que hizo sonar varias veces esperando que alguien viniese a su encuentro. El frío del invierno no se sentía, aun estando frente al mar, la pequeña salamandra quemaba leña con vistosa llama. Nadie se acercaba, a nadie se escuchaba, el mar era el único dueño de todos los sonidos. El mar y el crepitar de la leña. Corrió el llavero de madera y vio que su nombre estaba escrito debajo, en un sobre. Lo tomó y lo abrió. Leyó, se dio vuelta, llevó su mirada al bosque frente al mar buscando a alguien, cargó su bolso al hombro y saliendo de la recepción buscó la habitación 5. La encontró fácil, puso la llave y dando una vuelta, abrió. La puerta y su panza peleaban por quién hacía más ruido. Él tenía un hambre voraz y le habían pedido que se acomode, mientras el encargado volvía con la pesca del día.
El hotel es de estilo, encerrando un patio español interno lleno de verde invierno (seco). Miró a través de una ventana en la planta baja, vio un bar con 10 mesas de madera para 2 personas, con manteles rojos y otros cuadrillé por encima, con sillas de respaldos altos y asientos de mimbre, que hablaban de la capacidad del hotel, pequeño. Unos centros de mesa que parecen no haber sido movidos desde el verano, todo quieto como quedó en marzo al terminar la temporada, una heladera vitrina apagada, no había nadie, no había luz, no había calor. Solo frio y un poco de mugre. Maldijo el momento en que acostumbrado a viajar en familia había decidido reservar en ese hotel. Era posible que en invierno nada estuviera disponible, por eso buscó asegurarse donde dormir la primer noche.
Hambre. Nadie en el hotel. Lo más sensato era subirse al auto y hacer unos kilómetros hasta la Tienda Inglesa de Atlántida en busca de provisiones. Así lo hizo. Su dieta vegetariana le acortaba las posibilidades de comida ya preparada. Adentro del súper estaba cálido, pero el frío de afuera se hacía sentir, no era una tarde de ensalada, no. Por suerte, tenían muchas alternativas, cero clientes y mucha comida. Una tortilla de papas, una porción de tarta de verdura con masa integral, dos tomates y el almuerzo ya estaba listo. Una caja de té, una yerba sin palito, un mate y un termo, que los suyos habían quedado en su casa de Buenos Aires. Y para la tarde, que ya era, pero lo pensó para la tarde que vendría luego de almorzar, para ese momento se compró unas nueces y almendras, pasas de uva y un Mantecol, el más grande que encontró, otro más y un tercero. Metió en el changuito dos Pilsen y un vino malbec, caro, sin momento del día preasignado para beberlo, sería para cuando le pintara. Caro el vino, caro todo de ese lado del rio luego de la última devaluación.
Al pagar con la tarjeta de crédito, recordó que tenía el duplicado de todo en el bolso que había quedado en la habitación 5 del hotel, dentro de su culo de perro. Pagar con tarjeta también era dejar un rastro, estaba ocupado en darse cuenta de cada miga, de cada pista que dejaba en el camino.
Con las bolsas en el baúl, volvió al hotel. Se dirigió a la cocina, entrando por el comedor y se sobresaltó cuando escuchó ruido de platos, la luz estaba prendida. Esa sobreadaptación que le habían dado los viajes muchas veces podía comprenderse como un exceso de confianza, y no pretendía dar esa primera imagen, pero era una práctica que le ahorraba tiempos y le hacía ganar amigos rápidamente, por eso la seguía aplicando.
—Permiso, buenas tardes –dijo y entró en la cocina.
—Pasá, pasá, buen día, perdón, buenas tardes –dijo José riendo, extendiendo su mano para darle la bienvenida– Yo hablé con vos por teléfono. Podés apoyar esas bolsas por donde quieras. Si algo necesita frío, la heladera está enchufada. –Y señaló el artefacto comercial que separaba la cocina del salón.
No había en José tonada uruguaya, sonaba a porteño. Era un flaco alto, de un poco más de 1.80 m, con barba de tres días, recortada, bien cuidada, parecía tener unos treinta y pico. Llevaba puesto un buzo gris, jeans y zapatillas que hacían juego con el buzo. De sonrisa dispuesta, lo hizo sentir cómodo desde el primer momento.
Le ayudó a poner las Pilsen y la comida en el frío. Le llamó la atención lo perfecto de su perfil, ambos repararon mutuamente en la nariz del otro.
—¿Querés tomar algo? Tengo té, café…
—Pensaba calentarme la tortilla y cortar un tomate al medio. ¿Te puedo pedir un plato y cubiertos?
—¡Uh, las tortillas de la Tienda Inglesa, más pinta que gusto! ¡Estás hablando con el rey de las tortillas! En verdad son las patitas de pollo con puré, pero nadie las quiere –rió– Es mi especialidad con chorizo colorado, un día de estos hago y ya vas a ver. –Agarró la bandeja en la que venía la tortilla, le sacó el film, la puso sobre un plato y la metió en el microondas. Luego tomó un tomate de los suyos y sacando un táper de la alacena lo puso en remojo–. Listo, si querés andá a la mesa, que cuando esté listo te lo alcanzo.
Sentado en el salón observaba el cuadrillé del mantel que combinaba con las cortinas, había un poco de polvo en todo. Desde la cocina, José le preguntó si quería ver la TV.
—No, no te preocupes. ¿Te ayudo? –Se hizo un silencio y unos segundos después se escuchó el pip del microondas al terminar de calentar.
—¿Querés vino? ¡Tengo un tannat!
—Un poco de vino estaría bueno, sí, gracias.
Apoyó en el mostrador el plato con la tortilla y el tomate, sobre una bandeja plateada donde sumó los cubiertos –¿Oliva está bien?
Él asintió. Pasó del otro lado del mostrador, agarró un vino y dos copas, levantó la bandeja y con todo, cual equilibrista de semáforo, se acercó a la mesa.
—De pibe fui barman en un boliche en Buenos Aires.
—¿Batman? – era un chiste para romper el hielo, malo, igual ambos rieron.
—Batman en trencito de la alegría en Miramar podría, sí. Fui muchas veces. –Tomó el plato y lo apoyó justo sobre la mancha del mantel, tapándola. Le dio los cubiertos envueltos en una servilleta de papel, puso el aceite a un costado y tomó un sacacorchos con mango de madera de los muy viejos y sin sacar el cobertor plástico lo clavó en la botella, haciendo exagerado el procedimiento para descorchar. Luego puso la botella entre las piernas y tironeó con fuerza, tras un ruido de destape casi champancero, volaron unas gotas de vino tinto al mantel. José miró el techo, corroboró que no se hubiera manchado, y sorprendiendo al cliente, mojó su dedo en una de las gotas sobre el mantel y lo llevó a su frente, diciendo:
—¡Es suerte! ¡Alegría! –Mientras servía ambas copas. Eso del vino derramado en la frente le sonaba a casa de su abuela. Había necesidad de transformar en doméstico ese encuentro comercial. Él era su huésped, no su invitado. Ambos rieron. José le entregó la copa servida en la mano y levantando la suya brindó.
—¡Bienvenido al Fortín! –Ambos chocaron los vidrios y bebieron.
Cortó el primer bocado de tortilla y José seguía aún de pie frente a su mesa.
—¿Qué tal está? Si está fría te la caliento un poco más. No me cuesta nada.
—No, está bien, gracias. –Lo incomodaba comer con el otro parado ahí. En un recreo de la masticada, lo invitó a sentarse en su mesa. José lo estaba esperando, se acomodó en la silla de enfrente, medio de costado, de espaldas casi a la pared. Copa en mano, bebía de a poco, hacía todos los gestos del que conoce de vinos. Primero el olfato, luego la ola sobre el vidrio, luego un sorbo y lo mantenía en el paladar. Terminado el ritual, sabiéndose observado, con una sonrisa se sinceró.
—Yo no sé nada de vinos. ¿Pero este tannat uruguayo te gustó a vos? Yo soy más de la cerveza. Si me permitís, la próxima que compres probá con otra que no sea Pilsen. Por ahí una Patricia si buscás por precio. – José seguía hablando, no necesitaba respuesta, no las buscaba para no incomodar a su cliente que estaba almorzando casi al caer del sol. No necesitaba respuestas, estaba acostumbrado a hablar solo. Cuando vio que las copas se vaciaban, volvió a cargarlas y a preguntar:
—¿Te gustó el vino? Me trajeron una caja y tengo que decidir si lo voy a usar como la bodega exclusiva del restaurante. Me ofrecen muy buen precio. Yo creo que tener un vino único ayudaría a darle identidad al lugar. –El vino no era bueno, pero por tannat, porque esa cepa no le gustaba, no por la bodega, solo por eso.
—¿Probaste el malbec Casa Boher?
—¡Qué porteño sos! Allá es malbec y de este lado del río es tannat. Allá es tango y de este lado candombe. Y el mate, de los dos lados. –Sirvió una copa más con la última gota de sol entrando por la ventana. La noche comenzaba apenas terminado el almuerzo. Había ganas de charla, eran dos tipos sin apuros. Dos personas, dos porteños en medio del frío invierno playero en la costa de oro uruguaya.
—¿Cómo andás de frío? –preguntó José.
—El vino me está dando calor, pero está fresco.
José se levantó y puso dos leños más en la salamandra y volvió a sentarse. Se lo notaba cómodo y comenzó a contar que era de Lobos, provincia de Buenos Aires, que su padre proveía muebles a una productora televisiva, durante muchos años y que en la crisis de 2001 quebraron.
—Ahí la cosa cambió, nos mudamos. Del caserón en el que jugaba con mi hermano con las herramientas del taller de mi viejo, nos fuimos a un departamento. ¡Lo animal que era jugando con mi hermano! Un día, en ese caserón, ¡le clavé un tenedor en el brazo! Mi tía me sobreprotegía, pero éramos los dos un par de forajidos, pero siempre puertas adentro, la pelea entre hermanos era en casa, afuera, él siempre me protegía. O a mí me gustaba creer que podía usarlo como escudo cuando se me complicaba en la escuela.
José sirvió un poco más de vino y continuó monologando:
—¿Casa Boher me dijiste? –Se quedó pensando en la marca–. ¡Pero acá es tannat! –Se acomodó en la silla y siguió contando– Mi abuelo era muy conocido, influyente por allá. Un viejo que tuvo sus buenas y malas, y como siempre en la Argentina, el sistema necesita de políticos para funcionar, pero es una máquina de comer gente. Él era un tipo al que le iba bien económicamente. Lo vienen a buscar, les hace ganar las elecciones. ¿Y después qué? Todos al mismo cementerio posterior al mandato, al rincón de los chorros improbables, injusticia para con los políticos. El viejo era de otra época, en la que ser político era noble, era un acto de entrega social, era un orgullo para la familia, ¡la de historias fantásticas que tengo!
La charla lo sorprendió, no sabía si era fantástica exactamente, pero sí que le había caído bien. José puso sobre la mesa el formulario del check in junto a una birome BIC azul de capuchón blanco mordido. Cuando la destapó, se llevó el capuchón a la boca y terminó de cortale la patita plástica mordisqueada. Lo miró levantando una ceja.
—Mucho tiempo solo, o es mate o es esto. Completalo por favor y después me lo das. No hay apuro.
No haciendo uso del tiempo, el cliente se dispuso a sacar de encima la única obligación del día lo antes posible.
—¿Número de chapa?–Buscó las llaves de la nave en su bolsillo, ahí estaba escrita a mano la patente, la copió. Seguía escribiendo, mientras escuchaba a José, que acomodaba la leña y le contaba:
—Hoy pesqué unos filetes de merluza –dijo largando una carcajada– ¡Nada de pesca hoy, nada! 4 horas en el bote y nada, es la primera vez desde que estoy acá que me pasa. Siempre salgo con algo más chico o más grande, pero nunca con nada. –Volvió hacia la mesa– A la vuelta pasé por la pescadería y lo único que tenían era merluza. Si querés cenar en el hotel, avisame. Te ofrezco porque no hay mucho abierto en esta época del año, menos de noche y entresemana.
Terminó de completar el papel con todos sus datos, apoyó la birome sin ponerle el capuchón, era respetuoso de la baba ajena y se puso de pie.
—Voy a ir yendo para la habitación, gracias por la charla, tenías razón, la tortilla estaba medio sosa, tendré que probar la que hacés vos. –Enfiló para la puerta, se le notaba el cansancio en el cuerpo. Caminó haciendo ruido con las llaves de la habitación 5 moviéndolas en una mano y la bolsa del super en la otra. Salió al patio español seco, de naturaleza más o menos muerta, caminó unos pasos en la noche y volvió al comedor, se asomó y le preguntó–: ¿A qué hora calculás que tendrás la merluza lista?
La 5 era una habitación fría y húmeda, la ropa de cama estaba preparada para verano. El baño olía a limpieza reciente y poca, nada de limón o lavanda, solo lavandina, Agua Jane oriental. Acomodó la compra del súper sobre el escritorio y buscó en el bolso su culo de perro. Estaba ahí, al tacto parecía estar todo ahí dentro. La caja fuerte estaba dentro del placar, puso dentro la media y utilizó para codificar los mismos 4 números de siempre, dos correspondían al año de nacimiento de su madre y dos al de su padre. Era una manera de tenerlos presentes. Sacó del bolso la ropa y la distribuyó entre los estantes y las perchas. En el cuarto no había heladera ni cafetera, era modesto, de piso de baldosa calcárea verde y blanca en damero. Para el verano, el calor y la arena, sería un gusto poder caminar descalzo por ahí, sobre ese piso fresco, pero para ese día de invierno, no era agradable andar en patas. Buscó la calefacción, por la época de su construcción debería ser radiador, recorrió las paredes con la mirada y lo encontró escondido detrás de la cortina, debajo de la ventana. Se acercó, poniendo las manos encima como si fuera a calentarlas y corroboró que estaba apagado, tal como el frío que había encontrado al abrir la puerta le había insinuado. Sobre los estantes superiores del placar encontró un acolchado verde oscuro, lo estiró sobre la cama y quedó en el aire un perfume a casa de abuela, a naftalina. La tela del cubrecama estaba húmeda y las frazadas también. Entró en el baño y abrió la ducha al máximo. El vapor empezó a empañar primero los azulejos verdes, dejando de a poco en medio de la neblina como dos naves que naufragan, a inodoro y bidé, artefactos de esos muy grandes, viejos y blancos. El vapor se escapaba hacia el cuarto en un intento por calefaccionarlo. El baño era amplio con una ventana pequeña que daba al pasillo. Había unos champú y otros acondicionadores en sobres sobre el lavatorio, que parecía una pila bautismal, enorme, junto a unos jaboncitos y un tarro de crema humectante, evocando el sol del verano. Colgó el toallón y se metió en la ducha, corriendo la cortina de baño de tela blanca, con un poco de hongos abajo. Ese baño daría frío aun en enero con 38 grados, debajo de la lluvia todo el calor, fuera de ella, nada.
Faltaban 5 minutos para las 21, cuando aún con el pelo mojado, cruzó el patio y forcejeando con la puerta de madera hinchada, pudo entrar al comedor llamando la atención, haciendo ruido de vidrios al cerrar, para ir directo a poner sus manos frente al calor de la salamandra, estaba cagado de frío.
José se asomó desde la cocina y sin mediar otra palabra le preguntó:
—¿Cinzano o Gancia? –Mientras apoyaba en la fuente sobre el mostrador unos platitos con aceitunas y papas fritas. “No, gracias” parecía no estar entre las opciones de respuesta. Hacía rato que no tomaba Gancia. Fueron a la misma mesa de la tarde, se volvieron a saludar. Todo estaba un poco más limpio.
—Soy alérgico al queso –dijo José, mientras acomodaba en la mesa las aceitunas y las papas fritas.
—Yo estoy haciendo dieta vegetariana, pero como pescado –contestó como si de sinceramiento gastronómico viniera la noche. Un breve brindis con mirada a los ojos, José utilizaría como excusa para contar una nueva historia sobre los reyes que antes de beber se miraban fijo para así detectar cualquier atisbo de nerviosismo en el otro, que lo hiciera suponer que podría haber veneno en esa copa. Para un vermoucito sonaba a mucho, si bien el negro Cinzano podía llevar cualquier cosa dentro, él había elegido el Gancia y se lo veía claro como siempre.
Las aceitunas y las papas siempre se terminan antes que el aperitivo, allá se levantó José a completar en la cocina los platitos y detrás fue el único huésped ese día y en toda esa semana. El dueño se sorprendió al verlo entrar en la cocina, había aprovechado para prender el fuego y puesto a calentar la cacerola con el puré de papas.
—¿Me pasarías la leche de la heladera? –Cuando lo vio con el saché en la mano, agregó–: Y la manteca, ¡por favor! Con ambas cosas en la mesada, el cliente transformado en ayudante de cocina, pidió más instrucciones.
—Ya tengo todo listo, solo falta freír el pescado y ya estamos. Si querés llevá el pan y el vino a la mesa, si no te jode; apoyá la leche y la manteca por ahí.
—Dale, yo llevo, no hay problema. ¿No te hacía mal la leche? Mirá que por mí, podés ponerle un chorrito de aceite y listo, si yo no como lácteos mejor.
—¡Bueeena, amigo! –dijo José casi gritando–. ¡Voy a poder comer el puré yo también!
Haber pasado la línea de cliente de un restaurante de hotel a invitado de José era algo que sumaba mucho en su viaje. Las charlas de la tarde ya habían hecho que ese encargado tuviera nombre propio y se sumara en su experiencia. No era solo llegar a un hotelito con pinta de fuerte frente al mar. No era solo relacionarse con la naturaleza, los sonidos, los olores, era también ponerle nombre propio al lugar, el nombre de una persona, quizás el de un nuevo amigo.
Un rato después, estaban cenando filete de merluza con puré y terminando la botella de tannat.
—Esperame que ahí vengo. –Agarró la llave número 5 y se lo escuchó correr haciendo crujir las hojas secas del patio. José volvió a la cocina para servir un segundo plato caliente. El frío entró por la puerta cuando el cliente volvió con la botella de malbec en su mano.
—¿Temiste otro tannat? –Mientras fue a buscar el sacacorchos en la cocina. El invitado se tomó los fondos de cada copa, para que el tannat no se mezclara con el malbec. Eso no se hacía, nadie lo vio. Se cargaron de nuevo las copas. El silencio se apoderó del momento. Solo se los escuchaba masticar. Sin incomodarse por la falta de palabras, José rompió el silencio para contar que le gustaba el silencio, que no tenía que estar todo el día hablando. Y con ese preludio, no paró de hablar hasta que la botella se terminó. Ya con muchas risotadas de por medio, José contaba cómo había llegado a ese trabajo. No tardó en sacar un cigarro armado, y preguntando antes si al otro le molestaba, lo encendió. Eso dio pie para contar que de chico había tenido experiencias con drogas. La falta de experiencia del huésped en ese campo lo dejaba sin poder agregar bocado. Solo escuchaba atento y trataba de imaginarse las escenas que José describía una tras otra, sus historias fantásticas. Contaba que drogado había chocado el auto de su abuelo y un amigo había quedado mal herido. Tras esa imagen triste, pintaba otra con su hermano y pastis en una fiesta electrónica como el momento más feliz de su vida. Felices ambos. Se reía mientras decía: “Qué mala suerte mis viejos, todos sus hijos drogadictos” (reía y remarcaba la s). Quedaba claro en ese momento y en esa cabeza del turista, que no lo era quien fumara faso, de eso se trataba y por eso José reía. Fumaba de vez en cuando, y reía. Escuchándolo hablar atentamente, su cabeza relacionó faso con abulia. Lo notaba a José ansioso por conseguir un título universitario que había quedado en Buenos Aires, en el recuerdo, junto con otras épocas de esplendor añoradas, como si a los veintipocos su momento ya hubiera pasado. Fumando unas secas se olvidaba ya de eso y se sentía tan bien como si lo hubiera conseguido todo en esa bocanada de humo. Estaba llegando a relacionar budismo con faso cuando José lo sacó de esa nube, con un “¿querés?”. Tenía poca experiencia, había participado de algunas rondas, alguna seca y paso, no más que eso. José, viendo la duda, entendió que no era del palo, que frente a él tenía a un auténtico careta, que su vida, sobre la que nada sabía, seguramente había pasado por una serie de certezas tras certezas, procesos sin posibilidad de error y antes que siguiera creando de quien tenía enfrente un extraño mucho más extraño, vio que de su mano el cigarro volaba hacia la boca del otro, le pegaba una pitada inexperta, tosida y se lo devolvía. Agradecido en su mirada por la complicidad y acentuando lo fantástico de sus historias abrió la puerta hacia temas más controvertidos, como la experiencia de su amiga que vivía en Europa laburando de puta. Uno tras otro, los temas reventaban la cabeza alcoholizada y anquilosada del viajero. Él escuchaba el relato de cómo había logrado su amiga juntar dinero, mucha plata, que le servía para mantenerse ella y a su hijo en Buenos Aires. Por algún comentario desafortunado, surgió una pequeña discusión sobre si se enjuiciaba o no, que si ella lo decidía en forma adulta y sin intermediarios, que era su trabajo, el trabajo más viejo del mundo y que con ella, cuando iba a Buenos Aires, él se cruzaba a compartir un faso. José contaba que alguna vez había querido escribir un libro, había tirado algunas pocas palabras en un cuadernito, pero no paso de eso. Tenía miles de temas, reales o inventados. Imposible identificar cuál era cuál en esa charla entre dos que se habían conocido unas horas antes, el alcohol y el faso habían hecho todo lo demás. Reían juntos con los cuentos sobre las salidas de amigos que José contaba tan generosamente y con lujo de detalles exigidos por su receptor, que, en su avidez por conocer, era terreno fértil para el bolazo. ¡Qué más daba que todo lo que se le contaba fuera mentira o verdad! Si frente a él tuviera un libro, si la historia surgiera de una lectura ¿la creería? Estaba teniendo una experiencia literaria en vivo, fantástica. Quedaron en ir a la mañana siguiente a entrenar en la playa. José lo hacía diariamente y le interesaba intercambiar algunos ejercicios de calistenia por los de yoga que su interlocutor fanfarroneaba con dominar, le mostraba unas fotos que tenía en el celular, haciendo unas piruetas en la muralla china, parecía que había que tener mucha fuerza para hacer eso. El vino se acababa, las doce recién daban en el reloj del comedor. El humo espeso subía a mezclarse con el calor de la salamandra, cuando el frío abajo empezaba a hacerse sentir. Fue esta vez el porteño quien se acercó al canasto, tomó dos troncos y los metió, cruzados, soplando, activando la llama, imaginando que su aliento era peligroso para eso, alejando rápido la cabeza del fuego. Mientras tanto una nueva botella de tannat se abría. ¡No hace falta que nos la tomemos toda, amigo! José repitió el “amigo” mostrando que ya estaba tomado y que había fumado demás. Se acercó hasta la mesa y tapando la copa con su mano, le dijo que no podía más, que ya se conocía vomitando. Se sentía con sueño, a lo que José con aire de conocedor se lo atribuyó a los efectos del cigarrillo para los que no están acostumbrados.
—Gracias, amigo, dejá algo para mañana, me voy a dormir, estoy fundido. –Le dio una palmada en el hombro y cerrándose la campera se puso de pie. Caminó y abrió la puerta. El ruido del mar trajo el frío y el oportuno recuerdo de la falta de calefacción en la habitación. Se puso el frío en el cuerpo y sintiéndolo, se dio vuelta y le pidió más abrigo de cama a José.
—Tenés un acolchado en el placar –replicó colocado en su rol a cargo del housekeeping del hotel.
—Sí, ese ya lo puse, pero si tenés alguna frazada más te agradezco. Hace mucho frío en esa pieza.
Ya estaban hablando en otro tono, desde los roles. Un poco molesto por lo que implicaba aceptar cumplir con el requerimiento, salir al frío del patio y sacar de otra habitación una frazada para llevársela, pero no había opción, sabía que la calefacción no funcionaba, ni para el cliente, ni para él. El dueño no había querido arreglarla porque era muy caro y le encomendó encontrar a alguien de la zona que lo hiciera por menos dinero, mientras tanto eso no se arreglara, empleado y turistas, pasarían frío.
—Te lo alcanzo en unos minutos, ordeno todo acá y te lo llevo a la habitación.
Con un gracias se cerró la puerta y los pasos se alejaron, escuchándose desde el comedor las llaves abriendo la puerta de la habitación 5 y el portazo al cerrarse por el viento. Las luces de la cocina se apagaron primero, luego las del comedor. Se escuchaban pasos en el corredor y ruido de llaves. Puteadas en voz baja que acompañaban lo que parecía ser una prueba de varias llaves. Finalmente una puerta se abrió y el mismo viento fue el encargado de cerrarla con violencia, golpeándola contra el marco. Unos segundos después, el ruido era típico del forcejeo con el picaporte en la otra habitación, parecía haberse quedado encerrado. Estando ya acostado, prefería no darse por enterado, se hizo el boludo un poco más, mientras trataba que el calor del cuerpo calentara las sábanas frías. Si lo dejaba encerrado él también se cagaría de frío esa noche. Se levantó, se puso la campera sobre la ropa térmica, las ojotas, abrió la puerta y se dejó llevar por los golpes hasta la habitación.
—José, acá estoy –le gritó–, pará que empujo de este lado. Alejate. –Los golpes pararon. Bajó el picaporte y con el puño dio un golpe seco cerca del marco. La puerta se despegó y se abrió. José salió explicándole que la humedad del mar hacía hinchar las puertas de madera, agradeciendo al nuevo amigo al mismo tiempo que le pedía disculpas al cliente, mientras lo acompañó esos pocos metros hasta la puerta cinco, entró en el cuarto y apoyó la frazada sobre el escritorio, haciendo espacio entre la yerba, el Mantecol y el mate.
—Esa yerba te va a poner nervioso –dijo, y antes que la puerta se cerrara, alcanzó a proponer– mañana salgo a entrenar a las 8, si querés venite. Corremos un poco por la playa hasta los aparatos que puso el municipio. Ah, si el viento te tranca la puerta, llamame al 101. –Se rio y cerró la puerta.
Dos vueltas de llave y de un salto entró en la cama, evitando el piso congelado. La noche pasó con menos frío del esperado. En algún momento el viento había aplacado y la mañana, si bien estaba fría, no se sentía tanto. Se levantó, abrió los postigos dejando entrar el día en su cuarto y volvió a meterse en la cama para hacer fiaca un rato más. Repasaba el día anterior. ¿Cómo podría darse cuenta de si alguno de ellos pasaba información para Buenos Aires? ¿La chica del Buquebus? ¿José? Lo buscaban. Con la chica del barco le constaba no haber soltado ninguna palabra fuera de lugar, podía estar tranquilo. Pero con José, el alcohol y el cigarro lo ponían alerta. Debía ser más cuidadoso. No tenían que encontrarlo, antes que él quisiera ser encontrado y el momento sería justo cuando él lo decidiera, así se lo había propuesto. Alejarse y deshacerse. Perderse para rearmarse. En eso estaba cuando escuchó a José desde el otro lado de la puerta.
—¡Buen día, amigo! ¿Te sumás en el entrenamiento? Estoy saliendo en 5. –Mezclarse era la mejor forma de llamar menos la atención, así que contestó con un bien porteño:
—¡Y dale! Sí, esperame que ya voy. –Y activó. Se lavó los dientes a las apuradas, se puso la ropa de gimnasia, las zapatillas de correr y dejando un reguero de ropa de dormir por toda la pieza, salió al pasillo, cerrándose la campera de neopreno.
José estaba trotando en el lugar, combatiendo el frío o comenzando con el entrenamiento, llevaba puesta una calza debajo del pantalón corto, campera también de neopreno, un gorro de lana que mantenían sus orejas bien cubiertas y guantes. Mientras echaba vahos entre sus palmas reparó en los guantes que dejaban la mitad de los dedos afuera, notando que su compañero llevaba los mismos.
—¿Andás en bici?
A lo que José respondió:
—No, se los cagué a mi hermano. ¿Vamos?
Salieron trotando por el patio, demorándose José unos segundos en arrimar las puertas de rejas.
—Acá nunca pasa nada, pero se pueden meter perros y rompen todo.
Bajaron a la playa corriendo por una escalera de madera que comenzaba casi en el estacionamiento. Pocos metros más adelante, el sendero los entregaba al médano. Por un segundo irrumpió el pensamiento de si era acertado correr en zapatillas o mejor hubiera sido en patas, llegada la arena mojada, ese pensamiento desapareció. El mar marrón estaba calmo, el agua planchada explicaba la mala pesca del día anterior. Correr de a dos presenta sus particularidades, la zancada de José requería de una mayor velocidad para mantenerle el ritmo. Responder sus preguntas generaba que el aire de las exhalaciones se malgastara en las dosificaciones de la respuesta en lugar de acompañar el esfuerzo físico. Correr y hablar no le resultaba cómodo. Seguirle el ritmo tampoco. Dejarlo que se adelantara, que corriera adelante era una buena decisión, y lo vio alejarse. A su izquierda, al cabo de un rato de corrida, apareció el águila en el médano. No era un monumento, no era un homenaje, era una construcción bizarra, pero emblemática de Villa Argentina. Ver el águila era saber que Atlántida estaba muy cerca. El ruido de la suela de las zapatillas pegando contra la arena mojada finita generaba en cada paso una sensación incómoda en todo el cuerpo, eléctrica, algo en esa mañana no estaba cuadrando como disfrute, muy probablemente fuera la resaca de la noche anterior que mantenía desordenados los sentidos. Lo vio ir para el médano antes de comenzar la arboleda de la mansa de Atlántida. Antes de llegar al auditorio de la playa, José saludaba a otros muchachos que estaban en la zona pública de ejercicio físico. Dejó de correr, subió caminando para recuperar el aire, había aprendido que una serie de soplo rápido servía para eso y así lo empezó a hacer, estaba cansado. Su estado físico no era bueno, aunque correr nunca fue lo que mejor le salía. Cuando su ritmo cardíaco se acompasó, entonces volvió a trotar subiendo el médano. En la rambla, entre la carretera y la playa, el municipio había puesto unas barras de gimnasia. Había más gente que barras y al verlo llegar José se le acercó y fue presentándole a cada uno de los que estaban ahí entrenando. Un apretón de manos con los más grandes, un beso con los más jóvenes. Unos nombres que serían olvidados casi en el momento, su memoria nunca fue buena y menos para los nombres, si se cruzara en la Tienda Inglesa con alguno de ellos, a lo sumo surgiría un “de dónde me suena esa cara” pero ni por nombre ni por fisonomía se los acordaría. “Dale, José, te toca a vos” y se colgó con un salto de la barra alta. Unas 10 repeticiones que parecieron fluir con normalidad, sin esfuerzo. “¿Vas vos?”. El huésped se paró debajo mirando que la distancia a la barra ya representaba un problema. “Te ayudo”, dijo José y se dispuso a acompañar desde la cintura el salto hasta la barra. Los guantes de bicicleta servían para que las manos no se resbalaran, lo ayudó y ahí quedó colgado. Subió una vez, luego otra, contaba en silencio, a la cuarta ya le costaba. La quinta fue con escala a mitad de camino y buscando darse envión con las piernas. En la sexta cayó. Pasó el siguiente sin mediar comentario de nadie. Volvió a la cola, para la segunda rueda. Esperar le parecía al pedo y como era medio desordenado para el ejercicio físico, se subió en las paralelas para poner a prueba sus tríceps. Ahí le fue un poco mejor, llegó a 10 repeticiones largando un alarido, solo para demostrar que había podido y sin ayuda. Nadie lo notó, cada quien estaba en lo suyo forcejeando, salvo José que charlaba alejado con dos muchachos. Parecía que no se ponían de acuerdo. Se agachó y de su media sacó un billete que le puso en la mano de uno mientras el otro extendía el puño del cual José tomaba algo y se lo guardaba nuevamente en la media. Volvieron con los demás a colgarse y la charla de a poco se puso más amena, a medida que el calor interno neutralizaba el frío de la mañana frente al mar. Las risas, las jodas y uno estando colgado de la barra, el otro fue y le bajó los pantalones, dejándolo en culo, todos se cagaran de risa y el del culo frío saltó directo a pegarle un cachetazo en la nuca al culpable. Cada auto que pasaba los miraba. Uno medio pelirrojo, corpulento, se separó del grupo con otros dos morochos más jóvenes, de menor contextura y arrimándose a José lo invitaron a ir para el centro. Escudado en que tenía un huésped que atender, evadió la invitación. Se alejaron gritando entre risotadas, “no lo exijan demasiado al abuelo, no sea cosa que se les quiebre”. Un “te toca a ti”, puso al abuelo de nuevo en la barra alta, esta vez tocaba bíceps, el caño se agarraba al revés. 1, 2, 3 y en la 5.º se dio por vencido, dejándose caer. Se dispuso a elongar, con el brazo derecho extendido y el codo rotado, presionó contra la mano izquierda, y mientras cambiaba de brazo giró, siguiendo con la mirada a los chicos que se estaban alejando. Los vio detenerse, vio salir corriendo al colorado más grandote hacia una casa y a los otros dos quedarse parados en la puerta. Algo le sonó raro. Automáticamente les dio la espalda, quedó mirando el mar. Todos en ese gimnasio al aire libre estaban mirando el mar en ese momento, lo que sucedía atrás no se había visto y si no se veía, entonces no pasó.
El trato era calistenia por yoga. Habrían pasado unos 40 minutos de forcejeo en las barras cuando varios empezaron a hacer abdominales y en ese momento José empezó a despedirse diciendo que tenía que ir a trabajar, que no era un vago como todos ellos, mientras se propinaban golpes en joda con cada uno a forma de saludo.
—Después paso por el hotel –le dijo uno.
—Dejalo para la semana que viene, que mañana llega mi hermano –le respondió. Los dos empezaron a andar por la rambla a trote lento, callados, nada se iba a decir sobre sus amigos hasta la noche.
Corrieron por la playa hasta alejarse de los demás, se dio vuelta, los vio transformados en hormigas sobre el médano, ya estaban lo suficientemente lejos.
—Vamos para allá y me enseñás cómo es ese yoga que hacés vos – un poco más adelante empezaría la clase.
—Se trata de permanecer. Acá no hay repeticiones. –Se puso en posición de tabla. Aún le pesaban los brazos de colgarse en las barras, pero le mostraba cómo hacer ese asana. – No tan alto el culo, más recto. Tratá de acompañar con la respiración. Cuando inspirás, el abdomen se llena y se expande. En el doble de tiempo permanecés con los pulmones llenos y lo soltás en el mismo tiempo. Un ritmo 1, 2, 1.
José seguía las instrucciones, no pudiendo dar con el ritmo. Seguían quietos, inmóviles. José se tiró en la arena al grito de “¡Y dale, ya fue!”. Entre risas y rota la rutina, empezó el improvisado profesor a desplegar ante los ojos de José toda la demostración con mayor impacto, lo más vistoso que sabía hacer, porque se quedaba sostenido en una mano, o con solo dos apoyos y, desde ahí, con fuerza abdominal levantaba las dos piernas quedando sostenido en sus brazos. Una vertical sin envión, armada como de a tramos.
—Enseñame a parar de cabeza y a hacer eso. –Había un poco de juego de chicos en la arena ahí. Hizo lento el procedimiento para que José pudiera observarlo. Quedó invertido y se elevó sosteniéndose sobre sus antebrazos. Ahí fue José a intentarlo, se pasó de eje y cayó dando un golpe seco de espalda sobre la arena. Bajando los pies, el otro lo fue a socorrer, pero lo encontró cagado de risa. Se levantó con dificultad, riéndose, pidiendo que la clase fuese más gradual, la más para principiantes que pudiera darle. Parecía que le dolía todo. Cuando los años pasan, una caída que de niños es una pavada, de grande, es todo un tema.
—Hay una parte de práctica física, otra de relajación, otra de respiración y finalmente está la meditación. No son solo estas prácticas. –No sirviéndose de ninguna de las alternativas que se le proponían, José pospuso la clase para la mañana siguiente, o para la tarde. Como fuera, quería que eso terminara en ese momento. Era muy autoexigente. Solo él sabía cuánto lo limitaba esa forma de ser. Las cosas le salían perfectas desde el inicio o ya se imponía el sello de no ser para él. Postergar era una manera prolija de salir del brete en el que él mismo se ponía. El otro ni cuenta se daba de todo eso, solo veía una sonrisa tras una caída de las muchas que había tenido, solo se le ocurrió mencionar en voz alta que en esta práctica era importante aprender a caer. A José no le interesaba, quería cambiar de tema y volvió a correr, donde ya sabía que le ganaba.
Llegaron al hotel y fueron directo al comedor. Abrió la puerta, prendió los tubos fluorescentes y entraron hacia la cocina en busca de agua. Tomaron dos vasos, agua de la heladera, bebían haciendo ruido como niños, terminado el segundo vaso, el huésped agradeció el entrenamiento. José se puso contento y comenzó a decir una especie de eslogan del hotel, que el cliente era el centro de todo, y fue interrumpido por una palmada en la espalda.
—Nos vemos en un rato, amigo, gracias. –José dejó de hablar, el “amigo” le había sonado sincero y respondió con otro simple:
—Chau, amigo.
Luego de una ducha y el lavado de la remera de correr con jabón de tocador, la puso sobre la silla al sol que entraba por la ventana del cuarto. Goteaba aun, se imaginó que nunca se secaría con esa humedad ambiente y pensó en salir en busca de un lugar para colgarla al aire libre. Luego en agarrar el libro e irse a leer al sol. A él y a la remera un rato de sol les vendrían bien. Tomó el libro. Usó la toalla para secar un poco más la remera, envolviéndola, la usó finalmente para secar el piso y la revoleó dentro del baño. Para él era un principio básico. Si la ropa (fuera la que fuera) estaba en el piso, entonces debía lavarse, si no, no. No existían en su cabeza recipientes de ropa sucia o que simplemente no se arrojara al piso nunca, ni aun sucia. Y claramente, de una toalla que limpia el piso nada bueno podía seguir esperándose, había perdido en ese momento toda capacidad de secado limpio, a lo sumo podía volver a usarse como felpudo en el baño, para secar los pies al salir de la ducha, o frente a un apuro, quizás, luego de usar el bidé. Pero cada uno maneja sus renuncias a sus propios valores como puede. Negará siempre que alguna toalla volvió del piso.
Salió con la remera húmeda al hombro, el libro y el estuche de los lentes. Pasando por la ventana de la cocina vio a José y le pidió una lona o una silla de playa.
—A la derecha de la puerta de rejas, hay un armario. Abrilo y ahí tenés cosas de playa. Llevate una sombrilla para el viento. –Se escuchaba ruido de trapo escurriéndose, de estar limpiando el piso–. ¿Te cuento para la cena esta noche? Avisame, mirá que en el pueblo está todo cerrado, más en invierno y entresemana. –Esa frase ya la había escuchado ayer. Le resultaba lógico el planteo, casi sin dudarlo y más interesado en la posible charla que en el menú, confirmó sin dudarlo:
— A la misma hora de ayer, entonces.
Del armario tomó solo una sillita playera de las más altas, pensando que la remera en el respaldo de las bajas rozaría la arena. Salió con esa silla sintiéndose más abuelo que nunca. Bajó por el mismo camino que a la mañana, atravesando el montecito de árboles rumbo a la playa, pero buscó un escondite en el médano, al reparo del viento y donde el sol entrara a través de los pinos. Se alejó un poco más y encontró el sitio que buscaba. Puso la silla y en su respaldo extendió la remera y se sentó en la arena a leer. El tiempo pasaba rápido cuando leía, volvió a releer la hoja que había empezado en el barco. Sin concentrarse mucho en la lectura, su cabeza volvía una y otra vez sobre esos pibes que entraron a esa casa en actitud sospechosa. Era sospechosa toda la actitud del resto que de pronto se dieron vuelta para esconderlos de sus ojos. ¿Sería así o solo era su imaginación? ¿Y el otro sería un transa? Todas imágenes turbias, todas marginales. Solitarias. ¿Quién era José? ¿Para qué exponerse en esos ambientes donde él no se sentía cómodo? Pero José no parecía ser así, francamente no lo sabía, pero desde el prejuicio, el resto seguramente serían “la mala junta”.
El argumento del libro fue ganando su interés más que su propia elucubración. Pasaron las horas y nuevamente fue el ruido de su panza el que lo sacó de ese trance, no había desayunado porque le gustaba hacer deporte en ayunas. Tocó la remera, estaba casi seca. La volvió a poner en su hombro y volvió para el hotel. El mediodía era soleado, un oasis en medio del frío costero. Siempre hay un día que sorprende en medio del invierno. Siempre puede haber un José buen tipo entre un montón de malandras que lo rodean.
Dejó la silla en el armario y fue directo para su habitación. Acomodó un poco la ropa, abrió la ventana para que se ventilara el cuarto, no había reja ni mosquitero, tenía que aprovechar cuando estaba dentro para hacerlo, si dejaba abierto cualquiera podía saltar por la ventana y meterse. No había mucho que ordenar, así que agarró un Mantecol del escritorio. ¿Eran dos o tres los que había comprado? Tiró el papel al tacho y sin terminar de comerlo, con mitad de barra fuera de la boca, volvió a cerrar la ventana, buscó las llaves del auto para salir de caza. Debía alimentarse. No había pagado con desayuno, solo la noche de alojamiento, rara vez hacía eso. Tenía mate y yerba, pero no agua caliente y no era cuestión de engañar al estómago con mate, era hora de almorzar.
Se subió al auto, que por estar al sol adentro estaba calentito y disfrutó manejar hasta Atlántida, buscando con la mirada algún restaurante abierto, alguna presa que atacar. “Era invierno y entresemana”, se acordó de la frase que José utilizaba para venderle las cenas. A propósito, hoy debía preguntarle cuánto le debía, no fuera cosa que le saliera con alguna barbaridad fuera de su presupuesto. En el centro, todos los locales parecían tener colgados los carteles de “ES INVIERNO” y otros, los de “ES ENTRESEMANA”. Nada estaba abierto. Andaba dando vueltas por una calle paralela a la principal, de las que solo tienen casas de vacaciones y ni un comercio, cuando vio por el espejo retrovisor salir corriendo a tres hombres desde el garaje de una casa y una alarma que empezó a sonar. Los vio pegar la vuelta en la esquina, eran tres, uno alto y dos más pequeños. Tenía mala memoria, pero los reconoció a la distancia, eran los amigos de José.
Pasó por el Supermercado Disco y estaba abierto. Entró la nave al estacionamiento y caminó hacia la entrada, un patrullero estaba mal estacionado, obstaculizando el acceso al local. Lo rodeó. Había un policía hablando por radio sentado en el asiento del acompañante y escuchó que le avisaban de un robo en la zona. Otro uniformado salía del supermercado comiendo unas papas fritas, llevando la bolsa en la mano. Solo había visto algo raro por el espejito del auto, pero que la situación tuviera un posible ribete policial ya lo ponía nervioso. No quería ningún acercamiento con la cana. Nada. Él no estaba ahí, si fuera necesario negaría que estuvo en Atlántida en ese momento.
El patrullero puso la sirena y salió arando. Él caminó para la zona de rotisería que estaba justo frente a la entrada, buscó opción vegetariana y la encontró. Pidió si se la podían envolver caliente. Al salir pasó por las heladeras, agarró una Patricia y en la verdulería pesó solo dos bananas.
Asomó el auto al mar cerca de donde esa mañana estuvieron haciendo gimnasia, ya nadie quedaba en las barras. Bajó la ventanilla y comió vegetariano. La Patricia no era tampoco gran cosa, se sentía infiel a la Pilsen innecesariamente. Juntó todos los deshechos en la bolsa del supermercado y salió del auto para tirarlos en el tacho de basura. Pensó dos cosas cuando su basura era la única en golpear el fondo limpio del recipiente. Primero, que era invierno y entresemana; nadie generaba basura. Y segundo, al ver la bolsa del Disco recordó que no había tenido que pagar por ella, ni mucho menos rogar por una caja de cartón, como últimamente ocurría en Buenos Aires, cuando a partir de la prohibición de dar bolsas a sus clientes, si olvidaba llevar su propia bolsa de tela, salía haciendo malabares con las cosas en las manos. Cosas que vienen envueltas en plástico. ¿Por qué no prohibirán su uso en el empaquetado? Si es mucho más lo que se usa para eso, casi todo en el supermercado es de plástico o viene envuelto en plástico. La incomodidad para el cliente sí pero no para el productor, que podría invertir para utilizar algo mejor o reciclable al menos. Miró el tacho de basura, agarró la bolsa de nuevo y, pensando que ningún recolector pasaría porque era invierno y entresemana, abrió el baúl de la nave y puso la bolsa dentro, la tiraría al llegar al hotel.
Una siesta larga y reparadora lo dejó casi al borde de la cena. El paquete de yerba intacto, único testigo del cambio de ropa que estaba haciendo para ir a comer. Llegaría un poco más temprano que el día anterior, pero aprovecharía para cargar el termo con agua caliente y tomarse algunos mates antes de cenar.
—¡Ahí está! –El termo sin la tapa estaba sobre el mostrador.
—Gracias, José–dijo, mientras ajustaba la tapa. Se alejó a preparar el mate en su lugar. En la misma mesa, en su silla. José desde la cocina elevaba la voz para que lo escuchara.
—¿Sabés que en verano algunos te cobran el agua caliente por acá? ¡En Uruguay! Donde el mate es como el aire. ¡Increíble! ¡Hay que ser conchudo! –Le causaba gracia escuchar esa puteada fuera de la Argentina. Mientras, seguía armando el mate. Cuando lo tuvo listo, se asomó a la cocina.
—¿Querés uno? –José levantó su brazo y le mostró el mate que tenía en su mano–. Ya me acostumbré a que cada uno con el suyo. A lo que no me acostumbro nunca es a la yerba. Mañana me trae mi hermano yerba de allá. –de quedarse, al día siguiente serían más en ese hotel. Era sábado, también podían venir otros clientes, lo que lo hizo caer en la cuenta de que solo había visto a José trabajar ahí, por lo que preguntó:
—¿Tu hermano viene a ayudarte los fines de semana? ¿Cómo te arreglás cuando hay más gente? –José cargó su mate y lo tomó todo de un saque. Cebándolo con su enojo. Recién ahí, después de tomarse todo el tiempo que quiso, le confirmó que sí, que su hermano venía a ayudarlo, pero que el dueño del hotel no le habilitaba presupuesto para pagarle, entonces salía de su bolsillo.
—Mi hermano va a ser siempre un niño, siento que siempre que pueda lo voy a tener que ayudar.
—¿Cuántos años tiene? –preguntó pensando en un adolescente.
—Dos más que yo. Él tenía su trabajo, pero el nivel de estrés al que lo sometía lo hizo renunciar. Al principio todo bien, era muy joven, había dejado la facultad para dedicarse a otro emprendimiento artístico. En esa época estaba en pareja. Mi hermano es un groso, es músico y trabaja muy bien con las manos. Aparte, ligó los mejores ojos que había en los genes de la familia, es muy fachero, siempre lo corretearon. Yo también había empezado la facultad –continuó diciendo Jose con cierta añoranza, mientras ponía unos pancitos y salamín cortado sobre una fuente– Yo era bueno en el secundario. En los últimos años participamos del Junior Achievement y me distinguieron, se vendía muy bien el producto que hicimos.
Había en su relato algo melancólico, un recuerdo de algo que no pudo ser, pero que quizás se relacionaba más con las vueltas de la economía en su casa, en su país, que con él. Aun sin haber empezado, él ya parecía había perdido. No llegaba a comprenderlo.
José estiró su brazo y sacó dos botellas de vino de la bodeguita de madera, de un lateral de la alacena. Las puso sobre el mostrador y le preguntó si le gustaban. Se venía otra noche de charla y ese era combustible necesario, ayudaba a que fluyeran los temas, las ganas de contar y confiar, dejando el mate para otro momento.
Cenaron, las copas se recargaron varias veces y la charla continuaba siempre por parte de José por esos lados del ya no ser. Pero ahí estaba trabajando, ayudando a su hermano, no lograba entender qué era lo que ya no era.
La infancia de ambos volvió al relato. Había primos en el campo y juegos con los vecinos. La imagen de un padre que le impone la ley, el deber ser, como todo padre a su hijo, con los miedos de cualquier padre y la torpeza digna de cualquier persona. Ya al tocar el tema niños, dijo que tenían un acuerdo con una amiga, que si a los 40 no habían tenido hijos, se harían uno mutuamente. La historia volvió 15 años atrás para contar un aborto espontáneo en una relación con una chica que fue importante en su vida. Y así, una tras otras volvieron las historias fantásticas a llenar el ambiente y José no paraba de hablar de amores que cantaban en francés, de sus amigos a los que él trataba como familia, de todos esos que parecían muchos en su relato, pero en su realidad, su vida transcurría entre extraños y gran parte del tiempo en soledad. José contaba sobre sus mentores, sobre los que lo llevaron a conocer la noche en Buenos Aires y era en ese punto donde el barco de la conversación empezaba a escorarse hasta el punto de darse vuelta y dejarlos desparramados en ese mar de vino. Las historias tenían ese lado marginal donde los amigos de la mañana encuadraban claramente. Pero tras una de esas, aparecía otra historia familiar, quizás en la montaña, donde se mostraba siempre atento a los sentimientos y necesidades de sus amigos y de la familia. Desconcertaba, rompía paradigmas. No existían los buenos muy buenos, ni los malos muy malos, pero en un momento de la charla necesitaron poner las cosas en términos más claros. ¿Qué había pasado esa mañana? ¿Quiénes eran esos que se separaron del grupo?
Para esa parte fue necesario que José prendiera uno de sus cigarrillos. Más cuando el turista le contó lo de la alarma en el centro de Atlántida, pareció no dudar que se trataría de ellos.
—En Buenos Aires yo salía a bailar desde los 16 años. De a poco fui conociendo a mucha gente de la noche. Salía jueves, viernes y sábado, y si podía domingos también. Caía desmayado el resto de los días, cumpliendo con mi trabajo en una empresa, de camisa y corbata, nueve horas diarias. Todos pensaban en mis ojos como de adicto y en verdad eran de muy mal dormido pero como yo seguía siéndoles útil, todo continuaba como si nada. De la noche fueron apareciendo amigos. No solo era la noche, sino que, para llegar como yo quería, tenía que estar con la ropa que quería, el pelo y la cara como quería y los zapatos que quería, me gastaba todo el sueldo, entre salidas, ropa y cosas de estética, peluquería y millones de pelotudeces que si yo te las digo ahora seguro que ni sabés de qué se tratan. Puesto a gastar, aparecen tantas giladas, cuando te querés dar cuenta, tenés el placar con 30 pares de zapatillas y no entra más nada. Hice un casting de modelo para la tele, me terminé haciendo un book, hasta en eso gasté guita.
—¿Me estás gastando? Es todo un curro eso. –Era difícil entender dónde estaba el límite entre verdad e historia fantástica en ese relato.
—Soy alto, tenía facha, me había operado la nariz. Me la creía y me la gastaba.
Un día, mi amiga, esa que te conté ayer, me invitó a una fiesta privada. Había gente que yo no conocía, me empilché con lo mejor que tenía y fui. Entramos en un caserón por Palermo, no sé muy bien la dirección porque habíamos estado tomando antes y medio que me llevo ella. Me fue presentando gente, había buena música, mozos que repartían fingerfoods, cositas para comer con la mano, todo rico. Afuera había una barra, donde me fui en busca de un trago. Me quedé hablando con los bartenders, viste que yo había sido barman. Hablamos de tragos, aproveché a pedirme los que sabía que eran más caros, me quedé charlando un rato con ellos, no conocía a nadie. En un momento la música se apagó y se escuchó una vuvuzela de cancha. Vuelve la música más fuerte y gritos de festejo. “¿Qué es eso?”, le pregunté a uno de los que atendía la barra, me empezaron a joder con que si era mi primera vez, que no me hiciera el virgen, que me iban a desvirgar, la confianza que da el exceso de alcohol. Se miraron entre ellos, rieron y uno me dijo: “Andá para adentro, fijate en la mesa del living”. ¡Qué pelotudo! Fui pensando en encontrarme una pata de cerdo del hambre que tenía, me habían dicho mesa y living, no se me ocurrió otra cosa que comida. Y entré, mucha gente se agolpaba contra la mesa. Para no parecer demasiado cagado de hambre y no arrugarme la camisa, me quedé apoyado contra la pared, mirando fotos de esa familia desconocida, de vez en cuando buscaba a mi amiga con la mirada, pero ni rastros de ella. Me acercaba un poco más a la mesa, viendo a la distancia si encontraba un hueco por donde mandarme discretamente. La música electrónica sonaba más fuerte, bailaban frente a mí, ellas y ellos, el que pasara, y yo sin hacer diferencias, bailando para mi, les jugaba haciéndome el sex symbol. Viendo que no aflojaba y que cada vez había más gente que venía a la mesa, me fui metiendo y ahí vi que la mesa no tenía comida, estaba llena de droga. Había quien se agarraba pastis, quien directo inhalaba. Muy loco todo, me acerqué más para ver bien de qué se trataba eso y uno de los socios de la empresa en la que yo trabajaba levanta la cabeza, aun con la nariz blanca empolvada. Lo vi y él me reconoció, solo atiné a sonreirle. A partir de ahí, mi vida se volvió un calvario. No sé si el chabón tendría miedo de que yo lo dejara expuesto en la compañía o ante su familia que trabajaba ahí también, pero me empezó a volver loco. Me hacía trabajar después de hora en proyectos que nunca se llevaban a la práctica, si llegaba tarde me descontaba el presentismo. El ascenso que me habían prometido se lo dieron a otro mucho más nuevo y un incapaz. No sé qué maquinó, para mí era solo un gordito vicioso, un drogón más, pero él no paraba de hacer de mis días laborales una tortura y yo no estaba dispuesto a renunciar, así que fui a RR. HH. de la compañía y lo denuncié, dije que me estaba acosando. Me sacaron del sector, me mandaron al teléfono, yo andaba muy loco todo el día, enfurecido, y todas las noches le contaba algo de esto muy angustiado a mi hermano. Él tenía unos amigos de la barra brava con los que siempre jodíamos diciendo: “No te hagas el gil que te mando a los muchachos”. Algo que siempre fue joda, porque siendo futbolero como era, yendo a la cancha seguido, esa gente estaba ahí, no era raro. Al menos él nunca me había contado que hubiera hecho algún trato con ellos o que les había encomendado algún laburo o algo así, eran simplemente los de la barra. Un día llegué angustiado por demás, esa vez llorando le conté a mi hermano. Él me preguntó de qué color era el auto de ese sorete. Yo seguía hablando y de a poco completaba toda la información que él quería saber, la hora a la que salía, el auto que tenía, dónde lo estacionaba. Creo que habían pasado dos o tres días de eso; si eso fue un lunes, el miércoles o el jueves llegué al trabajo y mi compañero Hernán me dijo: “¿Viste lo que le pasó al pelado?”
Y el silencio se impuso en el comedor del hotel. Los ojos de José se llenaron de lágrimas y su voz se cortó. El no podía o no quería hablar. El cliente prefería dejar escapar la situación. Con eso para él ya era suficiente. Todo ese tufo sórdido de pronto había dejado de ser entretenido. La lágrima le puso realidad al cuento, cuando la voz quebrada decía que hasta ahí todo podía ser fantasía, pero que lo que vendría de ahí en más ya no. No eran amigos, no tenía por qué seguir, le brindó el silencio necesario para escapar si así lo deseaba, ensayó un “no tenés que seguir contando si no querés”. Se cambió de silla, se puso a su lado y lo abrazó. José se dejó abrazar y así quedaron unos segundos.
Eran las 10 de la mañana, ya tenía todo listo y guardado. Quería evitar cruzarse con el hermano. Calculó el valor de las dos cenas. Atravesó el patio pisando hojas secas, guardó el bolso en el baúl del auto, sacó la bolsa de basura que había quedado ahí dentro y con ella en la mano entró en la recepción, arrojándola en el cesto. Dejó el efectivo debajo de la llave 5 y salió. Justo estaba entrando José con otro muchacho.
—Hola, te presento a mi hermano.
—Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Justo me estaba yendo, te dejé los dólares de las dos noches. Por las cenas que no me querés cobrar, te dejé algo más. Y no acepto un no, que es tu laburo. –Y se fundieron en un abrazo como dos amigos de toda la vida. Un apretón de manos con el hermano fue suficiente. Arrancó la nave y acomodando el espejito retrovisor quedó con la mirada entrecruzada con la del hermano, a quien ahora le conocía los ojos claros y algún secreto.