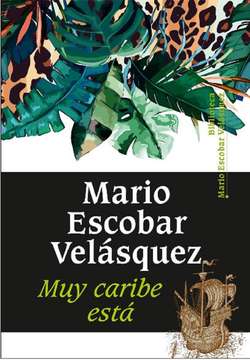Читать книгу Muy caribe está - Mario Escobar Velásquez - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCapítulo tercero
Con el gran cuaderno blanco en donde debería anotar, fechado, cada día, el vocabulario de la lengua caribe, mi padrino me entregó su Biblia, un libraco reciamente empastado en cuero.
Leí de él muy cuidadosamente hasta que di, muy al comienzo todavía, con los relatos del patriarca Abraham. Y entonces no leí más, y empecé a descreer de la santidad del relato, del libro, y aun de Dios. Sigo descreyendo de Abraham y del libro pero no ya de Dios. Creo que a él no lo entendemos, y que por eso nos hacemos a interpretaciones torcidas. Eso pienso, aun ahora que ya sé que la muerte se acuesta conmigo en mi jergón y los fríos que siento son en parte los de sus huesos. A veces ni sé cuáles son los suyos y cuáles los míos. Porque Mi Muerte, como una amante cariñosa, se me abraza.
El patriarca Abraham, y su dios, se me volvieron obsesivos. Me pasaba noches demasiadas en la yacija mirando por el ventanuco cómo la estrella azul de que ya dije escalaba su cielo y mi ventana y se perdía por el techo. En eso se me iba media noche: tratando de entender a esos dos. Sobre todo cuando Miel no estaba, ida por enfermos. Y todavía esa obsesión se me aferra. Jehová, meloso y celoso, halló en su repertorio palabras humanas para preguntar a su siervo. Voz alta, de entre nubes, con acento de trueno:
—¡Abraham!, ¡Abraham!, ¿si es cierto que tú me amas?
Y el Abraham barbuchas, voz terrestre entre terrones, voz acoquinada, sabía responder en cada vez:
—Señor, oh mi Señor: tú sabes que te amo.
—¿Qué tánto es lo que me amas, Abraham?
—Te amo por encima de todas las cosas, Señor.
—¿Más que a tu heredad?
—Más que a ella, Señor. Más que a todo.
La voz de peñones rodados, inmensa, persistía en sus preguntas cada vez más enojosas, más difíciles en cada vez de ser contestadas.
—¿De veras? ¿Me amas más que a Sarah?
Abraham barbudo y rijoso sintió el latigazo de la pregunta. Viejo ya, nada en su vida era para él más deleitoso que la carne tímida de Sarah. Ella le calentaba el lecho y la vida, y sabía tener una piel dulce llena de altozanos y de honduras por donde él, caduco, llevaba sus dedos a recorrer sin urgencias. Una piel sedada, con hondas honduras, y a veces por ella Abraham soltaba a sus labios y a sus barbas a rebuscar sabores resguardados por sotos de musgos.
Respondió con voz más empequeñecida todavía, seca como el mismo desierto infame en donde todo se calcina:
—Señor, tú sabes que te amo más que a Sarah. Lo sabes bien y yo no estoy entendiendo por qué lo preguntas.
Jehová dijo, malhumorado:
—Yo puedo bien saberlo, sí. Te lo pregunto para que en tu misma respuesta tú lo sepas bien, sin duda ninguna. Para que musites lo que sabes. Para que lo sepas mejor. Para que haya confusión en ti. Y me gustará que lo digas duro.
Y así Abraham supo que había contestado con una voz delgadita muy, acaso de insecto entre pedrezuelas. Y se acoquinó más aún. Más todavía se empequeñeció, porque ahora supo qué iría a preguntar de más esa voz altanera, esa voz de montañas y sus truenos, y temía, más que a la pregunta que le llegaría, su respuesta obligada. La temía más que a cien mil latigazos como los inmensos del relámpago. Porque Jehová venía progresivo.
Arriba la voz estalló, fragorosa como ciento cincuenta tempestades:
—¿Y qué me dices de Isaac? ¿Qué de ese hijo tuyo que yo te di en tus días mayores? ¿Acaso me dirás que me amas más que a él, ternezuelo?
Abraham, anonadado, había hundido la frente en el polvo, caído y miserable, de rodillas. Polvo con pedrezuelas recogía su mano izquierda y tiraba en su pelambre.
Callaba.
Adentro de sí sus pensamientos respondían, callados y rebelados, cobardones, temerosos.
—¿Por qué eres así, tan cruel, Señor? ¿Por qué me desuellas el alma? ¿Por qué inquieres en cosas de respuesta imposible? Tú no estás preguntándome, Señor, cosas que yo pueda responder libremente, sino que me estás acosando ordenándome respuestas. Tú me torturas, Jehová de mis mayores y mío, y te estoy pensando demonio y no Dios. Tú sabes siempre cómo hacerme más miserable.
Arriba la voz tronadora callaba, y abajo humillada la voz debilucha también. Porque Abraham recordaba a Isaac desde que se desprendió del agitado vaivén de sus caderas en una noche de todo amor. Lo recordaba acreciendo el vientre de Sarah, y reventándolo después en aguas sanguinolentas para emerger dando vagidos de mucho pulmón. Lo recordaba creciendo, mecido en sus rodillas. Tirando de sus barbas, suavemente, con deditos resbalados, y nada era más dulce que eso: nada podría ser.
Y es así como Abraham callaba, piedra entre piedras su cabeza muda. Lengua rebelada, mordida, callando. La voz de arriba se enojó de la espera, y ordenó:
—Respóndeme, Abraham.
No dijo más que las dos palabras, pero Abraham creyó entender un “respóndeme, perro”.
Rebelado todavía, misérrima la voz debilucha, audible solo por los oídos diosificados de arriba, contestó a la orden:
—No me tortures, Señor.
De arriba cayó la orden como cien aludes:
—¡Contesta lo que tienes que contestar!
Precaria, delgadiña como una fibra, casi sin aire y sin sonido Abraham no dijo palabras sino lágrimas:
—Señor, más que a Isaac, el hijo de mis riñones viejos, te amo yo, puesto que tú lo quieres.
Era una amarga manera de responder. Significaba “te digo lo que quieres oír, no lo imposible que quieres que te diga. Porque tú eres el amo que ordena, y yo el siervo humillado”.
Después sacó la lengua y la hundió en el polvo, la agitó en él, avergonzada.
La voz de arriba, la del amo fustigador, se aplacó apenas un poco, y se llenó de malicia. Preguntó:
—¿Lo dices en veras?
Abajo la lengua empolvada creyó que su tortura de tener que hablar palabras mentirosas había terminado, y pudo contestar un poco animosa, sin saber de la añagaza que vendría desde el alto monte de su dios. Dijo:
—Es de veras, Señor.
—Tendrías que probarlo. Probártelo a ti mismo, y probármelo a mí. Todo en una.
Abraham gimió en silencio. Gimió callado entre sí, entre su alma. Dientes duros aferrando el sollozo, mordiéndolo para no dejarlo salir. Pensaba: “¿Qué se le habrá ocurrido ahora a mi dueño? ¿Qué tramará ese su poder infinito?”
No tardó en saberlo. La orden cayó como una soga al cuello, ahorcadora:
—Sacrifica para mí, a Isaac. Como a un cordero de los muchos que ya me sacrificaste. No preguntes nada. Si es que me amas como dices, hazlo. Adiós.
Como si corriera cortinas atrás de sí para no ser oído, ni oír, vastas nubes grises se apiñaron súbitas sobre el lugar en donde estuvo la voz, y entre ellas el trueno rodaba aludes de peñas. Cárdeno, el relámpago múltiple iba entre ellas. Cárdeno como una serpiente ubicua.
En algún modo la Biblia aparece como imparcial en ese dialogar entre Jehová y Abraham su adorador. Quien escribió el relato hace unos miles de años no toma partido, es decir que no se compromete con ninguno de los dialogadores, sino que apenas transmite la conversación. Pero mi mal, la causa de mis largas noches laceradas estaba en que yo me ponía en el lugar del siervo: era él. Yo era él, oyendo la orden del Señor, y me rebelaba pensando como Abraham. Yo, que no había tenido un hijo, pero sí a un hermano menor al cual amaba. Y sabía decirme que a nada, ni a Dios, amaba más que a él, y que si algún dios narcisista me pidiera en oblación su vida degollada, mi indignación hubiera tronado como los mismos truenos del cielo. Que a ese dios yo lo hubiera escupido.
Jehová no era mi dios. Era el de Abraham y el de los judíos, y a estos los habíamos echado de España con su religión a cuestas, a sablazos y flechazos de ballestas, y no queremos de ellos nada, ni de su dios, y los problemas de amor irrestricto que se daban en sus relaciones no tenían que incumbirme.
Pero irremediablemente me incumbían aunque yo pretendiera en cada vez desechar la incumbencia. Porque el asunto afectaba a toda otra divinidad, pensaba mi insensatez. Porque a más Jehová era sádico: exigía el sacrificio de Isaac a tres días de distancia del hogar, para que su acto no fuera irreflexivo sino meditado. A tres infiernos de distancia. A tres eternidades.
He pasado algo más de treinta años en este convento, sin que haya sido en nada parecido a un monje. Soy un huésped que paga su estancia. Asisto algunas veces a oficios religiosos en la vetusta capilla, pero no porque me sea exigido. Menos por devoción. Sí porque el coro del convento está dirigido por un músico muy experto, y las antífonas que ha compuesto son de una belleza que yo no sé ponderar. Oyéndolas he pensado con razón que el cielo está en esa capilla. Por no citar de sus ejecuciones al órgano. Treinta años, o algo más, y nunca me he aburrido.
La biblioteca de que dispongo es enorme, y en ella me paso los días lentos y gratos. No solamente leo, sino que he intentado hacer un ordenamiento y una clasificación, pero debo reconocer que esa es una tarea superior a la duración de una vida humana. Yo la empecé: algunos otros la finalizarán.
He hallado verdaderas preciosidades. Manuscritos iluminados por algún monje artista, anónimo. Algunas de esas páginas miniadas con variadísimos tonos del rojo y el ocre debieron suponer años dedicados. Letras mayúsculas, iniciales de página o de párrafo deberán valer cantidades inmensas de dinero si es que se valora el tiempo que demandó su factura. Lo sé, porque yo mismo he decorado algunas. Y siguiendo la tradición humilde, tampoco yo puse mis iniciales al pie de mi obra. Será mi labor una sin nombre como todas las de esa biblioteca.
Al principio, en los inicios de mi estancia, me interesé en las letras minuciosas, en las páginas dibujadas. Solo en ellas, dada mi alguna capacidad para el dibujo. Pero pronto empecé a leer, y no tardé en hacerlo por casi todas las horas del día, junto a un amplio ventanal encristalado, y acodado a una mesa que fue pronto para mí solo. A mis pies un brasero ardiendo sin humo en los días más fríos. Y también en mi habitación, en las noches desveladas, a la luz de unas velas. Y así pude leer a muchos comentaristas de la Biblia. Los más sostienen que esta fue escrita por seres humanos, no inspirada por Dios, como sostienen los menos. Entonces entendí que alguno, que odiaba a Jehová, se vengó de él haciéndolo aparecer como me pareció a mí, es decir cruel y narcisista. En algún modo fue un consuelo saber eso. Y es que desde siempre me ha sido permitido trasladar a mi habitación cuanto libro he deseado. En parte porque el prior sabe después de tantos años que soy poco menos que un prisionero, porque me prisiona el hábito de estar y también la total carencia de familiares. El hijo vivo que tengo está en América. Nació de mis caderas, y de las de la muchachuela, y es medio indio, y lucha contra cualquier español que quiera volver a instalarse en tierra caribe. Es el cacique entero de su tribu. El otro, el habido con Miel, murió hace años combatiendo al español. Pero creo sobre todo que me permite a estos libros en mi habitación porque ignora su valor inmenso. Los libros, con su rancio olor a cuero curtido son para él eso: cueros y papeles, dibujos pacientes y letras minuciosamente dibujadas por artífices de la péñola. De lo que las letras dicen no interesa conoceres.
Así he leído, creo, todo lo que griegos y romanos nos legaron en signos, y que es lo que comúnmente se llama cultura, o civilización. He leído filosofía a espuertas, y teatro, e historia, y novelones. Para eso tuve que aprender el latín y el griego. No me fue difícil, sobre todo porque lo que pretendí fue leer en esos idiomas, no hablarlos. Y acá, en el convento, los preceptores tenían entero el día para enseñar, y para aprender yo. Porque todo el saber, todo dogma, toda especulación moral o filosófica, está escrita en esos idiomas y no en otro ninguno. Apenas si recién empiezan a traducirse a lenguas vernáculas esas catedrales de lenguas. La elegancia del latín me seduce. Como no tiene reglamentado el uso de las partes en la construcción de las frases, en cualquiera parte se puede colocar el sustantivo o el adjetivo. Nada hay tan hermoso como estos usos. En ellos Cicerón era descollante. Frases suyas hay que he leído en múltiples veces buscándoles la luz de hermosura que derraman.
Vuelvo a mi isla. A sus limpias aguas azules. A su temperatura cálida, a sus vientos tibios: como a los cinco meses de mi estancia empecé a mostrar los signos de la sífilis, una enfermedad de la que ni siquiera tenía yo noticias, y que después arrasó a Europa, matando a tanta gente, o más, que el cólera morbo. En el Mundo Nuevo era endémica, y tal vez todo indio la tenía, sin que apenas dañara. Sabían tratarla, y tan pronto como Miel percibió en mí unas llagas en la lengua, sus agudos ojos inquisidores no sabían desapercibir a nada, me trató. Me dijo que, como pudiera ser recurrente, aprendiera por mí mismo la terapia, que era fácil, a base de la corteza cocida de un árbol que en su lengua llamaban “guayacán”.
Cuando la sífilis se extendió por Europa como el agua de una inundación por un estero, yo recolecté cortezas del árbol milagroso y las despaché secas, en astillas menudas y en ataditos prolijos, con instrucciones. Su efectividad era mucha, y la gente de Europa bautizó a la piel del árbol como “santa”. Y acabaron llamando al producto “Palo Santo”. Así me hice prontamente millonario. Porque la corteza no era de ilimitada producción. Estaba limitada por el número de árboles existentes, que no era infinito. Para encontrarlos en la selva había que esperar a que se adornaran con su estruendosa capa de flores, y señalarlos, y señalar los accesos a él. Significaba innúmeras correrías por la selva, antes de procesarlos, y después. No era fácil.
Aprendí a comerciar. Cuando recibía la constancia de que en mi banco en España o en Amberes se me había depositado el dinero, despachaba lo equivalente. Cada vez menos astillas por más dinero, porque los enfermos crecían y con ellos la demanda que disparaba los precios. Yo ni siquiera los imponía, sino que se me otorgaban para que despachara más y más. Pero no era posible. Es así como pronto no pudieron medicinarse sino los más ricos, y los pobres tenían que morirse llagados. Es como ocurre siempre.
Miel me aseguraba que la enfermedad la causaban unos animalillos que no podían verse, y que así se lo habían enseñado. Pero eso a mí me parece pura fantasía. ¿Cómo se puede saber de algo que no vemos?
Muchos trataron de saber el nombre del árbol que yo descortezaba. Pero aunque casi todo indio lo conocía, y conocía del árbol, fingían ignorancia solamente por el odio que tenían al peninsular. El mismo Pedrarias quiso inmiscuirse, y a Panquiaco, el cacique, dijo de purulentos y llagados lejanos queriendo encontrar compasiones. No las logró. El indio no le contestó lo deseado, pero a mí sí, porque a mí podía:
—Mientras más españoles mueran de muertes terribles, mejor estará el mundo.
Tal vez fuera cierto. Acá todo nativo sabía bien de la capacidad que para el mal tenían los venidos.
De uno de sus viajes de rutina Miel vino áspera conmigo. Se había enterado de los asaltos en los cuales murió mi padrino en las cercanías de lo que luego fue Cartagena, y se cocinaba en un infierno de odios. Por más de cuatro días anduve tras de su huella, suplicoso demasiado, llorón porque volviera conmigo a mi bohío. Casi que no accede. Creo que lo hizo cuando pudo convencerse de que yo estaba ya pensando como un indio, porque con los hijos del Viejo, con el proel como mi amigo mejor, me dediqué en los ratos en que no le suplicaba a recoger las cañas para las bravas flechas caribes, y a enastar para volverlos lanzas los cuchillos que me quedaban. Mi actitud era sincera, y mi corazón había dejado de ser español.
Ella se dedicó a preparar la ponzoña para la punta de la flecha, lo cual hacía un asunto delicado y peligroso. Había ponzoñas de dos clases. Una empleaba doce elementos, y la otra casi el doble. Ella, empujada de su odio quería el más letal. Los elementos eran difíciles de colectar en la cuantía que una guerra demandaba, y se tuvo que viajar en más de una vez al continente.
El preparado me pareció cosa de brujas. Recuerdo miríadas enteras de una hormiga cuya dolorosa picadura podía inhabilitar por dos o tres días. Dos o tres clases de gusanos, cuyos pelos, si se rozaban, hinchaban hasta desfigurar el miembro que rozaban.
Recuerdo igual a una fruta muy parecida a una manzana reducida, que se daba por las costas. Era de tentadora apariencia y hasta de buen oler, pero que aún con apenas morderla y tener el masticado en la boca ya entrababa la respiración. El aire parecía haberse ido de los pulmones, y de la garganta nacían unos jadeos estrepitosos. “Fruta del diablo”, le decían. Le sé tan a lo vivo los efectos porque sufrí su acción. Si me salvé fue porque no alcancé a tragar el bocado, demorado en masticarlo para hallarle el buen sabor.
También alacranes. Moraban en raíces en pudrición, y su recolección era difícil y lenta. Negros, algunos parecían tallados en ónices. Joyas malignas, costaba mantenerlas prisioneras porque se escapaban como el agua, fluyendo por la menor imperfección en el cierre de la vasija.
Otros eran del color del tabaco cuando empieza a secar, casi transparentes como el ámbar. Eran los más bellos, y también los mayormente letales. De ambas clases no se usaba para el cocido mortal más que la botija rematada en uña al final de la cola con nudos, porque era el depósito del veneno. Se necesitó de meses para tener los suficientes. Requerían de poca comida al parecer, porque a los cientos de ellos que hubo en un gran recipiente de barro bastaba con echarles de vez en cuando unas cuantas cucarachas. Las roían enteramente, hasta las alas duras.
Si al recipiente cerrado le aplicaba el oído, podía oír cómo se rozaban esos cuerpos duros. Sonaban como el raspar de uñas contra madera dura. Un sonido apagado, difuso, como si el barro de la olla se frotara consigo mismo.
Era inevitable que algunos consiguieran escapar cuando a la olla se la destapaba para enjaular a nuevas piezas, o echarles cucarachas. Entonces corrían bastante, alargados como rayas, con la cola ponzoñosa en alto. Con manos rapidísimas las mujeres los agarraban de la cola, y volvían a meterlos en la olla. Se requería de mucha viveza de ojo, y de manos rapidísimas. Pero eso no fui nunca capaz de hacerlo yo. Mirarlos nada más me hacía encoger el estómago al tamaño de un limón y a las acideces del limón las sentía brotándome. Un asco arcaico me raspaba las manos como si por ellas me anduviera una de esas arrastradas criaturas.
Cuando se dispuso de los materiales suficientes hubo que esperar a los ventosos días de enero, cuando la prisa del aire mueve sus moles. En las mañanas una brisa regular soplaba sin variaciones, y se aprovechaba para que se llevara a la parte solitaria de la isla las emanaciones del recipiente en que hervía ese amasijo de cosas terribles. Mataba solo el aspirar un poco de ese vapor del infierno.
Una hora antes de que la brisa cambiara se dejaba solo al recipiente, y Miel, la alquimista, le regulaba los hervores y se retiraba. Al día siguiente ponía nuevos fuegos debajo, y nuevas aguas arriba. Creo que esa mezcla mortal hirvió por diez días. Cuando terminó de borbotar había medio recipiente de un producto negro, pegajoso, húmedo, que no perdía su viscosidad. Parecía alquitrán, pero más fluido.
Los indios no conocían los números. Hasta veinte, que era el total de los dedos de manos y pies, contaban. Para cantidades mayores solían decir de “dos cuerpos”, es decir cuarenta. A cantidades desmesuradas, como arenas de playa o arenas doradas del cielo azul en noches despejadas, decíanles “una cabellera”. Es decir tantas cosas como pelos en una cabeza. Miel dijo que en esa vasija había veneno para flechas tantas como dos cabelleras. Pude pensar en unas cincuenta mil.
Cuando, días después, pasé por el sitio en donde se preparó el unto maligno, pude ver a una extensa parte de matojos muertos, secándose en amarillos requemados. Las emanaciones que la brisa arrastró mataron a todos los arbustos en un frente de treinta metros y más de cien de profundidad.
El indio sabía llevar el unto en un canuto delgado. Lo hacía de bambú, y le ponía de tapa un ajustado tarugo de madera. Espeso, el unto no se corría del fondo. Bastaba hundir la flecha y removerla un poco. Pero eso se hacía únicamente a pocos antes del disparo. Si la flecha hería, mataba siempre, y en medio de atroces dolores. El que paraba con su carne a uno de esos virotes deseaba con deseares imposibles algunas cosas difíciles de que ya he dicho, pero que repito: como no haber nacido, o no haber venido. Y morían pronto. Esa flecha caribe era así.
Alonso de Ojeda, el de los pies ligeros como los de los venados, y según lo he dicho ya, también, fue el único que logró, no tanto como evitar a la muerte por la ponzoña caribe, sino retardarla como lo contaré más adelante, con las hazañas del indio Tirupí. Porque ese Ojeda tuvo el valor inaudito de hacer pasar el rubí encendido de un hierro sacado de la fragua por el agujero redondo que le dejó la flecha, y hurgar en él como limpiándolo. El olor a carne asada llenó el recinto de San Sebastián de Urabá. A cambio de dos años de vida de más que el hierro incandescente le dio al quemar el tósigo con la carne, Ojeda recibió la cojera. Y perdió la osadía: toda la que tuvo antes, que fue desmesurada. De bravo que era y ágil como un toro de lidia, se volvió manso. ¿Y qué cojo puede ser ágil? Abandonó a los suyos en San Sebastián, y se fue a Santo Domingo sin ganas de volver. La flecha le borró las ambiciones que lo habían traído, y él, que disputó acremente con Nicuesa por legua de más o de menos en límite de territorios, se contentó, cuando la flecha lo mató con retardo, con dos metros de fosa a las puertas de un convento. O tal vez un poco menos, porque no supo ser de mucha alzada. Ya diré más de él.
El amor inmenso que Miel me regaló nada más verme empezó a erosionarse desde que, en el continente, supo de lo ocurrido en el asalto de los españoles al pueblo indio, cuyo nombre impronunciable aún recuerdo. Lo sucedido se expandió como una nube de pestilencia, y todo el pueblo caribe empezó a prepararse para la guerra a muerte: de otra clase de guerra no entendían. Empezó a saberme, no uno rubio de ojos verdes que la aprisionaban, llegado de distancias que no era capaz de imaginar, bello para ella y casi dios, sino a uno amigo de enemigos. El dolor y el odio le crearon nacionalidades.
En ese viaje, en el cual supo de la atrocidad, ya estaba mi hijo en su vientre, creciendo cacique. Tal vez unos dos meses antes, en unos días en que una ternura desparramada nos unió con una unión que nunca jamás he vuelto a tener, me había dicho, los ojos como dos pozos insondables llenos de la dulzura que saben dar a las abejas los robledales:
—¡Hagamos el hijo!
¡La voz que tuvo para decirlo! Algo más de setenta años de pronunciadas las palabras, y aún sigo oyéndolas en su extraña mezcla de almíbares y música. De música de flauta, imprecisa entre llanto y canto.
Podía ella decir ese “hagamos el hijo” con la certeza de su cumplimiento, porque conocía muy bien el mecanismo de sus órganos, y el de las mujeres que trataba. Solía, en los períodos prolongados en que no se deseaba a la preñez, recetar (o tomar) un cocimiento de plantas de que ella sabía y que esterilizaban a la mujer durante algunas lunas. Otro tenía para quienes habían ejercido el placer carnal sin haberse preparado para evitar la preñez, que se tomaba el día siguiente al de haber ejercido el placer.
Ella era apasionada. A su cuerpo lo usaba para el placer carnal. Sabía buscarlo, a ese goce, en mi cuerpo, y, encontrado, demorarlo. Los rasgos de su cara eran bellos. Pero no escribiría que fueron delicados o pulidos, al modo de los rasgos españoles. No eran plácidos, sino bravos, fieros. Bellamente fieros, como una lanza o una tizona. Leona, le decía yo a veces, y facona, gavilana, espada. Sabía ir como una bandera victoriosa, alta, altanera, gonfalona. Pero en esa tarde del “hagamos al hijo” sí que se dulcificó su cara. Y en ese día no fue el amor feroz. Dulcificados los rasgos, transparentes como un alabastro moreno transido de luz íntima, se me untó como unas cucharadas de miel y así, untándoseme, se estaba, recibiéndome.
Y apenas entonces supe yo lo que la ternura es. Con ella el amor copulado era una batalla, un asalto dado y recibido, en que la fatiga llegaba después como un premio, y en el que el sudor abrillantaba las pieles, y se hacía trencillas en algunas partes. Nos agredíamos de amor, nos peleábamos los goces, y la batallaba y me batallaba.
Pero en esa vez fueron suaves sus rasgos. Sus voces fueron cariciosas, y estuvo plácida, los ojos como rezándome agradecimientos. Yo, igual. Y sé, desde entonces, que hay bellezas feroces, y que las hay serenas.
Cuando sentí el espasmo curveteándome la espalda, uniéndose al suyo que le llegaba profundo y caudaloso como un gran río, me pareció que de mí brotaba miel, que era yo la colmena más dulce.
No me le desuní, como sí lo hacía luego de las batallas feroces. Descansando mi peso sobre las rodillas y los codos permane cí adentrado en su carne, como un cuchillo llegado y permanecido adentrado para quedarse. Le decía cosas ternecitas. Y como la lengua india en que ella me entendía no me alcanzaba para tamañas ternuras me saltaba de ella al castellano que sabía desde siempre. Pero me entendía en ambas.
Cuando el uno solo que éramos, yo así adentrado en ella, se volvió dos al desunirnos, ella se quedó estática. En el antes del batallarnos recíprocamente, solía, tras de mi descarga seminal, irse al suelo, deslizada como una lagartija y, acuclillándose, dar largos saltos de rana. Así se desprendía de mis jugos untuosos. Si le hacía burla, diciéndole que ella misma no creía en la eficacia pregonada de sus bebedizos, seriota me replicaba como la rana que acaba de saltar:
—Sí creo. Nada más le ayudo al bebedizo, porque la fuerza que tienen las cosas que se reproducen es inmensa. La vida es lo más empecinado en permanecer, dividiéndose.
Pareció recordar esas explicaciones de antes, porque ahora dijo:
—No voy a moverme. Yaceré acá hasta mañana. Hoy es la noche para que tu semilla permanezca recogida en mí, y crezca en mí.
Montó una pierna sobre la otra, como para cerrar bien su entrada, su boca mejor, la más verdadera, y añadió, dos charcos de dulzura negra sus ojos:
—Hazte tu comida.
Las sombras fueron saliendo de los rincones y fueron espesándose y subiendo, hasta que fueron multitud y se volvieron noche. Entre las piedras del fogón las llamas viboreaban. Su resplandor alcanzaba hasta el lecho y la inventaba en rojos, tanto como la luz inventa a las cosas sacándolas de lo oscuro. Ella aquietada como una agua de charco, los rasgos apaciguados meditando el hijo.
A veces decía cosas para mí incoherentes, en su lengua que no conocía yo lo bastante. Pero en otras era clarísima:
—El hijo tuyo-mío me está entrando.
Y dijo después:
—Ahora lo veo como irá a ser en nueve lunas adelante: tiene verdes tus ojos.
Me costó, cuando al fin estuvo el guiso de pescado, que comiera. Yo me había hecho de maderas duras algunos remedos de cucharas, tenedores y platos, pues no pude aprender a servirme de los dedos al uso de ellos, y me fui al lecho. Usando el tenedor por primera vez, comió, echada, longa, una pierna sobre la otra cerrando su boca mejor, su boca más verdadera. Yacía en una estera, sobre el suelo de arena delgaducha. Era sobre ella que nos amábamos. Después de las amorosas batallas cada uno iba a su hamaca. Pero en esa noche dijo:
—Trae las mantas.
Se refería a unas delgadas, de algodón, que nos echábamos encima en las madrugadas, que eran frías a veces. Cuando las traje, añadió:
—Dormiremos acá, dueño mío.
Cuando me estiré a su lado, se me ciñó entera, como una liana que se envuelve a un tronco. Se me unió, sinuosa, pámpanos sus brazos y sus piernas. Reclinada en mi hombro su cabeza, me respiraba en el oído.
Se durmió nada más ceñirme. Pero yo no podía entrar en esa llanura oscura del sueño. En parte atropellado por una estampida de sentimientos: toda una tropa. Yo iba a ser padre. Allí era fácil serlo, sin ningún apremio económico. La tierra trabajada, el mar trabajado, daban todo con largueza. Allá, en ese trópico que se me asemejaba al Paraíso, yo, un extraño, me partía: iría a ser la mitad de un otro, con otra mitad de una mujer de otra raza, con mucho de bruja según me lo susurraba en el entendimiento todo lo que yo sabía de la “Santa” Inquisición. Con una otra mitad de una salvaje. Ese “salvaje” era el término con que cada peninsular se refería a cada nativo. Porque lo miraban desnudo, no porque lo conocieran.
¿Era mi mujer una salvaje?
Era una médica, y era una cultora de su deber. Yo sabía lo que le costaba salir de su isla hacia el continente cuando un enfermo la requería. No tenía paga del sanado, si se exceptuaba algún collar que le entregaba, ni pedido ni deseado, y que después solía regalar a alguna muchachuela ansiosa. En ella descansaba toda una antigua sabiduría de muchas curanderas que la antecedieron, acumulada en su cabeza, aprendida minuciosamente en años al lado de su antecesora, una abuela muy exigente. Una sabiduría que, hasta donde podía juzgarlo yo, era más y mejor que la europea.
Desde el suelo veía a mi trozo de firmamento a través de la ventana. Por lo alta que estaba la estrella que era mi conocida y mi preferida, pude saber que la noche estaba crecida. Para poder dormir tuve que despegarme, como de pámpanos, de los brazos y las piernas de mi mujer. Dormida se resistía. Cuando me di vuelta me hundí. Pero cuando me despertó la algarada de los pájaros chuzando el día nuevo con sus cantos, mi médica estaba enredada a mí, adherida. Y de pronto me puse a llorar, callado, abundoso, doliéndome la vida con un dolor de belleza y de contento. Ya se va viendo que yo soy una lágrima con patas.
He dicho que por los meses mayores de su preñez, cuando el vientre le abultaba como un fardo, Miel me tuvo resentimientos, y tal vez pudo pensar en mí como en uno igual a los que asaltaron el poblado indio. No hallaba yo ni los modos ni las palabras convincentes para decirle “no soy de esos, ahora soy indio”. A más, su barriga nos separaba los sexos. El suyo perdido el gusto por el mío. Inflados, sus pechos habían perdido su gracia pícara y cada pezón habíase puesto negro-morado como una mora cayendo a la pudrición. Le dolían.
Se puso celosa y me llevaba cuenta de cada paso que yo daba. No únicamente me vigilaba a mí, sino a cada una de las indias jóvenes. Casi que me repugnaba, y no la entendía. Tal vez pueda exagerar levemente y decir que la sufría.
Los caribes, todo el pueblo desperdigado por la costa atlántica, que era muy unido y mantenía comunicación, se preparaba para resistir a la invasión. Desde lo del asalto en donde mi padrino se puercoespinó, la esperaban. Acumulaban flechas, fabricaban arcos y macanas, y desde la isla se distribuía el tósigo que Miel fabricó. El Viejo, que me era muy querido, era uno de los jefes. Chalupas iban y venían de la isla llevando mensajes y trayéndolos.
Yo me sentía renegado. Me erigía renegado, colaborando en todo. Llevaba en la isla, según mis cuentas meticulosas, dieciocho meses. Me parecía más vida la vivida en ellos, que toda la anterior en Europa.
Con el Viejo, que me había recibido al llegar, solía conversar. Contestaba a sus interrogatorios:
—Sí, habíamos venido a conquistar. Sí, creíamos que todo el territorio era nuestro. Sí, ansiábamos el oro más que nada. Todo lo que el indio tuviera nos pertenecía. Sí, veníamos a quedarnos. Sí, estábamos autorizados a matar o esclavizar a todo el que no aceptara nuestra religión. No, no traíamos mujeres: para el placer las había por acá. Las tomaríamos como al oro.
No se extrañaba, ni lamentaba. Eran esas las prácticas del guerrero. Las tenía sabidas desde niño, las traía en la sangre: así era el pueblo caribe, igual. Así trataba a los otros pueblos, salvo lo de religión, que no entendía. Antes los caribes atacaban, y ahora era al contrario. Se defenderían y le abrirían al invasor la resistencia fiera.
Nos endurecíamos endureciendo la punta de los virotes y de las lanzas, al fuego. Y me dijo, después de una de las conversaciones:
—Aunque tú no crees ya que regresen por ti, y no lo deseas, si lo hacen deberás ir con ellos. Más nos servirás informándonos. Porque eso es lo que harás, ¿verdad?
Si, a veces, pensando en mi tierra, y en los coterráneos míos, me asaltaban dudas, muchas como lluvias, de que en dieciocho meses yo me hubiera vertido en otro que era indio y renegaba de su raza, de sus gentes, y descreía de su religión que era cruel y sanguinaria castigando o matando al que no la adoptara, esas palabras del anciano disiparon las dudas: yo era ya caribe.
Entonces le dije, mal traducidas, las palabras de la Biblia que otra renegada de gran hermosura pronunció para su hombre, esto es, que “tu pueblo será mi pueblo y tu ley será mi ley”, el proel que era mi amigo vino a ponerme la mano en el hombro, y a mirarme hondo y escrutador en los ojos. Cuando vio en su fondo que mis palabras nacían de allá, me abrazó y dijo:
—Tú y yo somos hermanos. Desde ahora hasta siempre.
Cuando el Viejo le contó esto a Miel, ella se dulcificó hasta ser casi la de antes, y en las noches se tendía en las esterillas sobre el suelo de arena menuda y me llamaba al amor. Era difícil, con el atado del hijo sobresaliéndole el vientre, ella sin fuegos ahora, apenas una ternurosa afición, apenas su devoción cumpliéndole a mi cuerpo. Después se me amarraba y yo sentía al hijo que se rebullía, y entonces reencontraba el llanto de cada vez: yo estaba, siempre, pluvioso.
Un día una canoa muy veloz, impulsada por seis remeros, vino a buscarla, y yo presentí dolorosamente que no iría a verla más. Creo que, igual, ella lo mismo lo sabía. Dijo:
—Tú serás siempre mi dueño. Solo a ti he amado. A los otros los tuve, nada más. Y no volveré a amar: apenas al hijo.
Arreglaba trebejos. Cuando le pregunté por su regreso, musitó:
—Tan pronto como pueda. Pero no debes olvidar que estaremos siempre unidos.
Así ha sido. Ha estado a mi lado en cada uno de mis días.
Cuando murió en combate, y el hijo tenía apenas seis años, lo supe casi en seguida. No era extraño que las mujeres caribes combatieran tan ferozmente denodadas como los hombres. Ya estaba yo en Santa María la Antigua del Darién cuando me llegó razón de que mi hermano indio quería hablarme. Alta la noche de la selva nos encontramos junto al caño determinado. Me contó de esa muerte, y del hijo en buenas manos. De tropelías. De despojos. De aniquilamientos. Y de los muchos demasiados muertos que al invasor le estaba costando la conquista, que no había logrado. Pero esto es adelantarme. Le ordeno a mis recuerdos que me vuelvan a la isla, y allá van conmigo. Soy llevado por ellos, en legión.
En una mañana, recién ida Miel, estaba en la playa adecuando astiles de flechas. Me gustaba estar en esas arenas tibias, bajo la sombra de un almendro, palpado por las innumerables manecitas de la brisa y oteando el horizonte de agua, vacío casi siempre. Cuando alguna canoa se acercaba aparecía como una astilla negra entre el cabrilleo del oleaje. Hacía ratos que no alzaba mis ojos de la tarea. Cuando los alcé, y tiré al mar una mirada larga como una liana, creí delirar con la mirada. Porque una isla llena de árboles venía navegando la mar. Seguía el rumbo de Urabá, y estaba pasando lentamente majestuosa a no más de cuatrocientas varas. Se desmoronaba entre los tumbos del oleaje. Le calculé unas cincuenta varas de radio, casi redonda su estructura. Vi cómo un sector con ocho o diez árboles antediluvianos se desgajó lento, rompiendo lianas que se aferraban como manos, y cómo perecían en el mar como una brizna de lana en un cazo de agua agitada.
Miré un rato, incrédulo de mis ojos que no entendían algo así, y me adentré en la isla en busca del Viejo. Lo encontré liando cuerdas de arco. Era la habilidad misma. La cuerda amarilla y húmeda se veía crecer entre sus dedos, brotando retorcida.
—Sí –me dijo sin deseos de ir a la playa–, ocurre. A veces, en sus crecientes, los grandes ríos que se clavan en esta mar arrancan trozos enormes. Ese que viste es un resto. Debió ser enorme si ha llegado hasta acá de ese tamaño que dices.
Casi lo forcé a ir. Para mí era un asunto prodigioso. Navegante, la isla se derruía. Era extraño ver el derrumbarse de esas enormidades de árboles sin sentirles el estruendo que, en tierra, armaban con sus caídas, sin sentirles los temblores de la tierra golpeada.
—No irá demasiado lejos. Ahora tendremos todos que cuidarnos de las serpientes. En esta isla no las hay ya: las acabamos. Pero a veces llegan. En épocas de ríos crecidos suele el agua arrastrarlas. Y cuando columbran la isla se vienen a ella. Peor cuando uno de esos despojos de continente pasa cercano.
Yo no sabía que nadaran. Así se lo dije. Me contestó:
—Siempre has sabido sorprenderme con la nada nadita de nada que tú sabes de los animales. Me parece que es imposible saber menos. Sí, nadan, y muy bien. Algunas, de las terrestres, cazan peces debajo del agua, como es natural. Los persiguen. Los alcanzan. Se los tragan. Las grandes cazan peces grandes, y los chicos son comidos por las chicas. En la vida comes o eres comido. Ven –añadió–. Voy a mostrarte algo que te convendrá ver. A esta hora de la mañana la escollerita aquella de la punta recibe el viento de la isla hacia el mar, y por eso está calma el agua suya. A esta hora caza, ahí, a pececitos de colores, una gran serpiente coral.
Fuimos. Caminábamos la playa todavía húmeda de las aguas que le llegaban en la noche, y sentía en las plantas de los pies sus apelmazadas durezas. Tardamos en llegar. Cuando nos apostamos, con el agua a la cintura sobre unos pedrejones calcáreos llenos de rugosidades y de unas lamas verdes muy resbaladizas, sentí las lenguas frescas del agua dándome caricias. Había poco fondo, y nada de arena. Todo era corales y su blancura esparcía la luz. Claro como de vidrio, todo se veía. Entre esos desfiladeros de una belleza de construcción mudéjar increíblemente intrincados, vagaban innumerables bandas de pececitos, como astillas de luz.
—Acá se crían –me dijo el Viejo–. Esto no está hecho para peces grandes. Mira a esas menudencias. Hacen que te olvides de todo. Para acá me vengo cuando la vida me duele.
Me extrañé mucho de esas palabras. Salvas las amargas reconvenciones que una vez me tuvo mi mujer, nunca nada me entristeció en mis dieciocho meses de estar en la isla. Le dije:
—Acá nada hay de qué dolerse, salvo de la lengua picante de Miel, a ratitos.
No respondió. Miraba a una bandada de pececitos amarillos como el oro que, a nuestro alcance, ramoneaba de unas lamas. Entonces me puse a pensar que eran oro animado, y que por acá sobrevivía el Paraíso.
—Es mi vejez –me dijo–. Cosas hay a las que no me resigno. A la ausencia de las mujeres en mi lecho, por ejemplo.
Yo callaba. ¿Qué podría decirle?
Él siguió:
—Antes las mujeres me buscaban. Venían hasta mí, de día, entre los arbustos de estas playas. Y en las noches a mi lecho, como sabandijas ávidas. Todavía las deseo, y puedo, y las espero. Pero todas creen que estoy de tirar. Si me les insinúo se ríen picaronas, pero su carne no desea a mi carne. Es duro. A veces preferiría estar muerto. Creo que las viejas son más afortunadas. A ellas se les apaga el fuego de su horno cuando no sangran más. Ya no se inquietan por el hombre. Pero mi padre, que vivió mucho más de lo que he vivido yo, me confesaba todavía sus deseos.
Callados nos quedamos. Al agua yo le oía sus voces, parloteando. Se frotaba contra las edificaciones de cal, lenta, y alzaba cantos de vidrio, muy dulces.
—Recién llegado tú –continuó– una muchachuela, a la que me le ofrecí requiriéndola se me encrespó como una ola brava contra una proa y me salpicó todo de improperios. Me dijo que si se me diera de confiada no sería capaz: yo no daría. Me fui a la playa, y lloré. Y luego avancé aguas adentro buscando morir untado de sal. Pero me era imposible hundirme. Mi cuerpo ha sabido flotar desde siempre. No quiere aprender a estarse abajo. Entonces me puse a nadar mar adentro. Pensé en hacerlo hasta que las fuerzas no me dieran más y me ahogara. Creo que hubiera llegado al continente así hubiera sido tres soles después, pero sin lograr hundirme, si mi hijo, el que gusta de ir en la proa con el arpón, no me hubiera alcanzado con la chalupa. La vi, negra y larga, que me pasaba y se detenía bailando olas. Me así de la borda y pensé qué respuestas dar. Pero no hubo ninguna. Derrotado subí, no queriendo parecer derrotado ni nada, y tomé un remo. Mi hijo el otro, y volvimos.
—Yo –le dije– antes de tener a Miel tenía a mi mano derecha como mujer. La dulcificaba para los frotes con mi saliva. Es un sustituto, pero alivia de esos jugos espesos nuestros que si no salen, amargan.
Se rio un poco, apenas con los ojos que destellaron su risa brillando como pececitos azabaches. Dijo:
—Si vuelves a necesitar de tu mano, usa del aceite de coco. Es mejor que la saliva, y la boca no se te seca. Y, sí: la mano es la fidelidad constante, la disponibilidad de siempre, sin condiciones. Es más fiel que la mujer más fiel: no se va nunca. Es un gran recurso, como ya dijiste que sabes. Y de eso sabrás mejor cuando estés viejo.
Muy al rato, en el que el silencio de nuestras bocas íbame siendo pesado, le dije:
—No viene la serpiente. Vámonos.
Me reconvino con una voz suave:
—Tú no sabes tener paciencia. No es esa una buena cosa. Esperemos. Mientras, aprende a los pececitos, sus modos. Al agua los suyos. Todo es tan importante. Todo es necesario. Aprende del viento sus movimientos: el viento es movimiento. De la arena la dureza, y el calor húmedo. De los árboles la permanencia. De las piedras la duración. Aprende a ser agua, sol, peces, árboles. De cada cosa irás a necesitar su sabiduría. Pero antes, sábelo, tienes que aprender la paciencia. Ella es la puerta de entrada a todas las otras.
Me pareció oír a Juan de la Cossa, mi padrino, oyéndolo al Viejo. Hablaban de lo mismo, cada uno en su lengua. El uno en su nao, y este otro en su escollera. Cada uno desde muy hondo de sí, como desde otras edades, como si muchos viejos hablaran por él, con una voz de caverna hondísima. Una voz conteniendo cosas preciosas. Lo oía, sin mirarlo. Mis ojos enredados abajo de la movilidad de los cristales del agua, viendo las carreras inmensamente lentas de una babosa del mar que era acosada por las pinzas de un cangrejo: no podían asirla. Cuando apretaban, la carne babosa se escurría de la garra. Al alzar los ojos, la cara del Viejo, tan ancha, me mostró súbita y casi de tocar su sabiduría rancia. En ella se mostraban muchas cosas: aparecía el amor por su mar, ancho como el mar. En esa cara veía costas, islas, oleajes, sirenas, sirtes. En ella vi tortugas, delfines, sardas, peces plateados, corrientes submarinas, algas meciéndose al compás de músicas muy complicadas. Ese indio viejo era toda la tierra suya, que a veces se le salía por los poros.
En ese instante entendí un poco al saber: era ser. Ser arena, a fuerza de entenderla, mar por la constancia de su uso y entendimiento. La sabiduría no era conceptos, ni babosas palabras de universidades, sino la integración con algo. Como la de Miel con su ciencia médica, y la del proel con la navegación.
Al rato de estar mirando la entraña del agua con esos sus ojos apartados me hizo señas de que mirara yo también hacia abajo, y vi a los chorros innúmeros de pececitos que fluían por entre los acantilados del coral. De tantos parecían cuerdas.
—Ya viene –me dijo.
A poco la vi: otra cuerda de anillos rojos, amarillos y negros. Rápida como los pececillos, parecía empujarlos más que perseguirlos. Vi que iría a pasar rozándome las piernas y pensé recogerlas. El Viejo leyó en mi gesto y me puso una mano en el hombro. Me dijo:
—No te muevas.
La serpiente pasó junto a mí como un largo escalofrío de anillos, y se perdió entre recovecos. Lo reproché:
—Me tenías dicho que es muy venenosa.
—Es la más venenosa de todas las serpientes. Más, incluso, que la mapaná más talluda. Pero es casi inofensiva para nosotros, porque tiene los colmillos muy atrás de la boca. Son fijos, y no son huecos como los de las víboras. Su veneno baja por acanaladuras. Tendrías que meterle un dedo en la boca para que, hundiéndolo, te cortaras. Es imposible que te chuce en la pierna.
—Medirá algo más del largo de un brazo y otro medio brazo. ¿Qué es lo que entiendes tú por inmensa cuando eso me dijiste?
—No hay otra como esa. Debe ser la tatarabuela de todas las corales. La mayor de todas las que la siguen tendrá su mitad de largo. Cuando se dice inmenso o pequeño es con relación a algo determinado.
A poco reaparecieron todas las cuerdas fluidas de los pececillos, untadas de colores. Detrás la serpiente. Pasaron.
—No veo que alcance a ninguno –le dije.
—A algunos alcanzará. A los que se cansen primero. Por eso los persigue, para cansar a algunos.
Añadió:
—He querido cazarla. Con su piel tan grande, minuciosamente retorcida, haría unas ajorcas muy bellas. Con ellas cazaría a alguna jovenzuela, seguramente. Pero no he podido verla saliendo del mar. Debe tener alguna cueva con entrada acuática. O salir a los arenales únicamente por la noche. Esas culebras tan viejas saben mucho: de peces, y de sobrevivir. Es por ese saber que llegaron a viejas.
Estuvimos tanto como media hora viendo el largo pasar de esas cuerdas de peces y serpiente. Luego las cuerdas de peces se rompieron como collares y los peces se dispersaron como cuentas.
—Ya tuvo lo suyo. Mañana será igual.
Me fui con él, a lo de antes. Me dejó con las varas para las flechas, y él se fue a las cuerdas. Las manos mías hacían su trabajo, solas. Sabidas ya, parecían desconectarse del cerebro y ser autónomas mientras que mis pensaderas pensaban en otras cosas. Las de esa serpiente coral persiguiendo astillitas de luz con escamas habían sido fascinantes. Sabía desde ya que al día siguiente me iría solo a contemplar el desfile multicolor.
De pronto rompí a reír. Yo cazaría a esa culebra para el Viejo y se la entregaría para que hiciera ajorcas caza muchachuelas. Resguardé del sol para todo el día a mi pila de varas, y me fui a mi bohío. En él anduve hurgándole las entrañas a mi baúl, y encontré el viejo calzón de lienzo liviano con el cual, en el barco, dormía. Acá estaba sin uso. Recorté una de las perneras a la altura de las rodillas, y me busqué una liana fuerte y flexible. Cuando vi que me serviría dejé todo y me fui a donde el Viejo.
—Téjeme –le dije– una cuerdecita tan delgada como se pueda tejerla, y tan larga como cinco brazos.
—¿Para qué la quieres?
—Ya te diré.
Cuando la tuve hice de la liana un aro y de este amarré la pernera. Até abajo, cerrando, y después, del aro, até una vara delgada y rígida. Así tuve una red un tanto burda, pero que me serviría. Y en la noche estuve excitado. De niño, allá en el lejano puerto en donde nací, solía pescar así, al ojeo, con una red mejor. Pero en la mañana iría contra un ser capaz de matar.
Vi, por la ventana, cómo la mañana iba subiendo, roja como una naranja. Daban ganas de chuparla. Y a la hora adecuada, la misma del día anterior, me fui solo a la escollera, al hombro la red como un arma, y en la boca un silbo complacido. Un miedo pequeñito acurrucado en el pecho, tanto tan pequeño que casi no era miedo.
Entré a la mar entre los lametazos del agua, hasta el mismo sitio en donde estuve antes, y hundí en el agua la manga del pantalón. Apenas si se distinguía del fondo blanco y de las pétreas paredes de los laberintos.
Todo en calma. Los pececitos nadaban en desorden, y a veces, detenidos, parecían irrealmente bellos. Tibia, el agua susurra ba sus cancioncitas líquidas. Vi que en el extremo más alejado de la escollera había encallado uno de los árboles que habían sido isla flotante. Las aguas lo mecían empezando su lento trabajo de pulimento y desgaste. En unos meses perdería parte de su enormidad y estaría tan suave al tacto como los pechos turbadores de una muchachuela. La arena gustaba de lisuras.
Empecé a sentir, de pronto, llegando de abajo, la inquietud. Todavía las escamadas criaturitas se movían en desorden, pero algo les llegaba, y yo estaba sintiendo igual a ese algo. El Viejo tenía razón, como siempre. Uno podía aprender el lenguaje de todo, porque todo tenía voz.
Mucho antes de que apareciera, toda anillos la coral desusada, los pececillos empezaron a desfilar. De pronto no hubo ninguno, y yo entendí la parla de la escollera: a los pececillos que la serpiente perseguía era a los menos listos, a los que no oían a la voz de alerta que hasta yo escuchaba. No era un sonido. Sí una sensación muy clara, que no sé explicar: no hay palabras para esa explicación.
Al rato vi aparecer a la cuerda de los peces perseguidos, y apronté mi red. Vi que la culebra no nadaba con gracia. Carecía de aletas, y ondulaba para impulsarse. Cuando le puse súbita la red ante la chata cabeza en la cual fulgían negrísimos los ojillos, no pudo frenar ni retroceder. Entró entera. Imaginé a la cabeza chocando con la tela fruncida al final, y alzando la red la tuve fuera del agua, un nudo de anillos agitándose iracundo en el fondo.
Con la cuerdecita que tenía lista anudé la boca de la red y la cegué, y me estuve todavía un rato mirándole a las aguas su transparencia azul. Abajo la calma se recomponía. Los pececillos volvían a pulular, calmos como antes. Cada uno supo en un instante que la gran serpiente ya no cazaba.
Salí del agua somera, lento. Al extremo de la vara que volvía a llevar al hombro sentía, amortiguados, filtrados por el trapo, los movimientos de la coral. Pensé en las palabras. La serpiente no era más larga que dos brazos, y el Viejo la nombraba “grande”. Era grande entre corales, raza no talluda. Pero era como un palillo comparada con una boa. De estas, algunas vi gruesas más que mi muslo. Pero el lenguaje era mágico. Adaptaba la magia de las palabras según lo nombrado, y había lo grande para la coral y lo grande para la boa, y no eran iguales.
El Viejo seguía con sus cuerdas. Le crecían de entre los dedos y seguían hacia adelante como culebras. O eso me pensé: por días todo iría a parecérseme a animales así.
Él sabía muchos lenguajes, y por eso no necesitaba preguntar casi nunca. Cuando le llegué, miró a la red pendiente de mi hombro, pero a esas palabras no las sabía. La serpiente, cansada de rebullir sus anillos, estaba quieta, apelmazada. El Viejo no habló. Le dije:
—Te traigo un gran presente, en prueba del mucho respeto que tengo por ti.
Miró al atadijo con mayor atención. Quería oírle lo que tuviera para decirle, pero el atadijo era mudo para él. A su pesar tuvo que preguntar al ratito:
—¿Qué es?
Abrí mi sonrisa hasta que lindó con las orejas, y le susurré, cantándome interiormente mi alegría:
—Te traje a tu muchachuela, Viejo. Ahí la tienes enrollada. No era nada lerdo ese indio. Entendió de una, y una gran complacencia le tuvo. Dijo:
—¡Demonios, qué astuto eres!
Se vino a mí y me puso una mano en cada hombro. Lo sentí al Viejo como fluyéndome hacia adentros míos. Como siendo yo y él, yo-él.
No dijo nada con la boca, pero sus ojos decían y decían. Y sus manos también. Por un ratito.
Cuando me soltó, dijo:
—La ahogaremos. No quiero dañarle la piel.