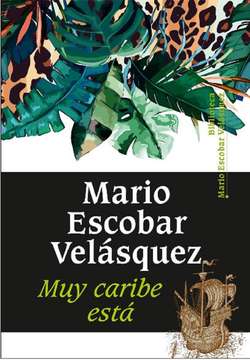Читать книгу Muy caribe está - Mario Escobar Velásquez - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCapítulo segundo
Cuando las blancas velas se perdieron lontanas, como gaviotas que la distancia borra, me senté sobre el baúl a pensar que mi padrino me utilizaba. Que se valía de su autoridad, mayor sobre mí que sobre otro marinero cualquiera, para dejarme aprendiendo un idioma. Ninguno de los otros de la nave hubiera accedido, porque era pedir en demasía.
En la verdad se cava, como cavando en un pozo hondo. En lo hondo está lo cierto, como una agua brillante. Pero aun y cuando me he pasado muchas horas de mi vida ya larga cavando en los motivos de Juan de la Cossa, no he llegado al agua que busco.
Ya no llegaré. No sé si sus motivos fueron buenos, o no. Me pasé la vida condenándolo y absolviéndolo, alternadamente. Como sea, me salvó la vida. En otro de sus viajes, el siguiente, y antes de recogerme, desembarcó contra un poblado indio en el cual, según sabían, abundaban el oro y el bastimento. Lo hizo con otros ciento ochenta hombres. El sitio, adentrado unos kilómetros de la playa, estaba desierto. Sus gentes, avisadas no sé como, tal vez por el ladrido de los perros de presa que los españoles llevaban, muy alborotadores, se habían ido súbitos dejando todo. Eso irritó mucho a los invasores que habían esperado capturar a muchos para que les transportaran el botín.
Saquearon a su amaño. El regreso fue desordenado: una larga columna de soldados cargados, contentos de lo robado, contentos de lo tenido, algo borrachos los más. Ya habían aprendido a no hacerle ascos a la bebida embriagante de los indios, la chicha como la llamaban. Y en cada bohío encontraron cántaros llenos.
Hacia la playa los esperaban los caribes, feroces como los más, ceñudos, vengativos. Cuatro o quinientos de ellos. Abiertos en longitud, muy atinadamente, también columna ellos. Así iniciaron la carnicería que tuvo más de un kilómetro de larga y entre una gritería atroz.
De ordinario el número mayor de los indios que daban combate no fue obstáculo para el invasor, y su victoria. Cuando no usaba la armadura llevaba empero casco de hierro que protegía a su cabeza contra los golpes de la clava india. Y usaba, o bien una cota de malla que guardaba el tórax de lanzazos, que eran asestados apenas por un palo con la punta aguzada y endurecida precariamente al fuego, o un chaleco con lana espesa. Eso guardaba también de las flechas. Mucho más caluroso este último, pero lo mismo de eficaz. A más, cada uno embrazaba el escudo. En la mano la espada, o la lanza, y en el cuerpo todo, regado, escrito en cada tendón, sabido por los movimientos del brazo y del torso, el arte antiguo de la esgrima, pleno de tretas, de añagazas de defensa, de socaliñas para matar. Así, cada español podía valerse contra muchos indios. Era fácil. Cuando el indio alzaba la clava para impulsarla, dejaba franco el pecho como una rada desprotegida. Y entonces entraba la estocada, rápida como una cabeza de culebra que tira a picar. El escudo paraba a la macana, si llegaba a caer. Y, todavía, sabían pelear en grupos de cuatro o cinco, que se guardaban unos a otros las espaldas.
Pero ahora no esperaban que fuesen atacados. Llegaban desordenados, y cargados de sus robos.
En ese día los indios mataron a más de ciento veinte invasores. Escaparon los de pies ligeros, los piernilargos, los que eran como los venados, los que corrieron como galgos. Y los que supieron esconderse entre lodos, como Alonso de Ojeda. Pero a eso no podía saberlo todavía, sin ocurrir.
Miraba a la llanura inmensa del mar, veía a su espalda potente agitándose sin cesar, y deseaba que por allá en sus confines aparecieran de pronto las dos naves. Y lloraba callado, yo, un mocetón que para enero cumpliría veinte años. Porque había naufragado: hay muchas maneras de hacerlo.
Habrían pasado cinco o seis horas, y me calcinaba. Pero se habían olvidado de mí, también los indios.
Oí unos pasos que venían de atrás, menudos, quebrantando a las arenas. Miré. Era una india. Llegaba desnuda, enteramente, como salida de un paraíso. Le pensé, antes que nada, los años: sería apenas mayor que yo. Puso a mi lado un atado de hojas y un jarrito de arcilla, y me indicó que comiera. Ante su espléndida desnudez yo estaba todo ruborizado, pero en ella parecía connatural. Cuando vio que ni siquiera desenvolví las viandas se sentó a mi lado, abrió las hojas y sacó un gran trozo de pescado y me lo puso en las manos. Se sonrió cuando empecé a comerlo. Me hizo señas de que bebiera del jarro. Al ver que comía con apetito se desentendió de mí. Puso a un lado un trozo de madera pulida en el cual había clavadas muy simétricamente unas espinas de pescado, muy lisas, y se fue al mar, a retozar nadando. Parecía una nutria en lo desenvuelto de su agilidad. El agua le abrillantaba la piel, que parecía de un cobre rojo muy pulido. La comida, muy buena, no me era tan grata como verla. El agua le abrillantaba también la cabellera larga que le caía como un chorro de esmalte sobre la piel de cobre. La mata de su pelo, espesa, era negra como la lignita, como la noche más espesa. Fuera de esa espesura de cabellos de la cabeza no tenía ni un otro pelo en todo el cuerpo. Yo dudaba en decidir si esa desnudez de las axilas y del monte venusino era impúdica, o hermosa sumamente. Supe después que se arrancaban cada vello con un par de cilindros pequeños, de madera, muy pulidos y ajustados entre sí, que a modo de pinzas servían para tirar. Casi toda mujer tenía unos, lo mismo que un peine como el que estaba a mi lado, ingeniosamente fabricado. Con el tiempo ella, que consideraba sin limpieza los pelos del cuerpo, arrancó uno a uno los míos: todos. Eso fue lo primero que, de indio, tuve.
Yo había acabado de comer, pero ella seguía jugando con el agua. A veces se sumergía, tragada de verdes traslúcidos, malaquitas. Reaparecía lontana. A veces con un gran caracol en las manos. Nadaba con él hacia la orilla, y lo ponía en ella, varado en la sequedad. Se comían, y eran una delicia. Me acerqué hasta donde las olas rompían en espumas con lengüetazos, con regüeldos. Me lavé las manos. Desde su verde de ensueño ella me hizo señas de que fuera, entrado. Pero yo era entonces muy mal nadador, y era tímido como un cangrejillo.
Ella vino entonces a mí. Por encima de los brazos me sacó la camisa, y la tiró. Antes estuvo observando su hechura, y las costuras, pulsando entre los dedos la textura de la trama. Me indicó que me quitara los zapatos. Saqué de ellos los pies. No sabedora ella de los modos del pantalón, tiraba hacia abajo de la pretina. Aflojé el cinturón, y salí de ellos.
Se puso a mirarme. Primero a los ojos. Los míos son verdes, malaquitas, claros. Ella señaló al agua más profunda, que igualaba a ese color. Miraba y miraba, y no creía. Después quiso frotar en la córnea a ver si se borraba, pero era doloroso y le aparté la mano. Empezó a tocarme. Los vellos de la cara, los del pecho, las axilas, la ingle. Puso entre sus manos mis testículos, y los sopesó. Engreído, me pareció que aprobaba. Palpó mis músculos para sentirles la dureza: eran duros. La vida no fácil me los había endurecido. Y con las palmas me recorría la piel, como tasándola, como aprendiéndole la textura. Después me arrastró hasta el agua. Con ella al cuello, me dejó. Se hundió. Reapareció lejos. Volvió a hundirse. Luego sentí a sus uñas en mis tobillos. Salió justo junto a mi cara, riéndose. Volvió a meter su desnudez entre la verdura inmensa. Cuando no la vi en un rato muy largo, me asusté. Miraba hacia afuera, hacia la llanura encrespada, cuando de la orilla me llegó un su gritito burlón.
Salí. Ella, sentada, se escurría el pelo. Lo toqué, y era grueso como crin. Empezó a peinarlo con el palo de las espinas, que cumplía harto bien. Cuando, luego, el pelo estuvo seco, fue en otra vez al mar para quitarse la arena de las nalgas rotundas. Recogió a las caracolas, varadas como naves en la arena parda, y me dio algunas para que las llevara. Púdico, me puse las ropas. Pero antes de ocho días las guardé en el baúl, y fui y vine, desnudo como todo por allá. Cuando tuve picaduras de insectos en el falo, que dolían inflamadas, entendí el porqué de las caracolas de oro que usaban los indios del continente. Acá, pobres según los usos españoles porque no tenían el metal, usaban una de las que los moluscos fabrican de la cal. Así es que me improvisé un guarda vergüenzas con un trozo de lienzo. Cuando ella lo vio supo reírse demasiado. Para esa tarde había conseguido una caracola y la había repulido en los bordes con arena para que no cortara, y perforado para pasarle unas cuerdecitas. Sonriendo me la puso. La sentía incómoda, al principio. Después ni la sentía. Empecé a llamar a príapo “mi cangrejo ermitaño”. Me hizo señas de que la siguiera. Recogí el baúl y los perendengues, puse los caracoles entre la hamaca, y la seguí. Mis ojos, con una verdura codiciosa, lamiéndole cada trozo de piel. Calificándole la gracia de los hombros, la línea dolorosamente bella de las caderas, los muslos, las piernas. Digo que dolorosamente, porque a mí lo que es hermoso me ha dolido siempre como una estocada, pero bellamente. Me había olvidado enteramente del piloto, de Núñez, de las naves, y mi mente y mi cuerpo la querían mía como nunca antes deseé a nada. La deseaba con un ansia que era también un dolor inmenso como el cielo, o como la mar innúmera. Mi mano, mis dedos, querían asirla. Mi piel que la estrechara contra ella.
Pero mi prudencia, montada en mi hombro como una cacatúa, me platicaba “cálmate, no sabes de quién sea. Porque una maravilla como esta no va a estar horra. Dueño tendrá, y si no eres prudente vas a dejar por acá los huesos enamorados”.
Más allá de los matorrales que ceñían a la costa como un cinturón, que atravesamos entre un confuso chirriar de grillos que me punzaban los oídos, había no más de seis bohíos, dispersos. Ella se dirigía a uno, que lindaba con el monte. En él barría con una escoba que era una hoja de palmera el remero proel que estuvo en el barco, con el Viejo. No tenía para ese oficio mucha habilidad. Lo que hacía era redistribuir la arena, pues no vi basuras. Ella rio, burlona. Algo le dijo al joven, que yo creí entender como “déjame a mí, torpe”. Y se puso a lo mismo con mucha habilidad. Cuando hubo emparejado, alzó la rama y con ella recogió del techo y las paredes unas grandes telarañas grises. Puso la rama afuera, y me tomó la hamaca. Diestramente la amarró de cuerdas preexistentes en los postes. Los marineros habíamos aprendido el uso de la hamaca en Cuba, de los nativos. Era magnífica para colgar en la cala. Y dijo, con las señas, que ese bohío de una sola habitación sería para mí. Se acercó para mirarme una vez más a los ojos. Se acercó tanto como para verme los adentros, y uno de sus pechos me punzó. Era tibio y firme, y lo sentí como a una quemadura deliciosa. Pero cuando se apartó me dolió.
Sin más, la india y el proel se fueron.
Me senté sobre el baúl a aprender la estupefacción. Estaba solo, en un territorio extraño, sin nada a mi alrededor que me fuera familiar. Desconocía el lenguaje, los modos, las costumbres, y todo eso se me clavó como una lanza, en otra vez como antes en la playa. Yo no sabía estar solo. De la india me había aferrado, como una garrapata de una piel, y la piel se había ido dejándome como despatarrado. Me puse a mirar a los bohíos del más allá, y vi que algunas caras, unas de chicos, me miraban. Les sonreí desde mi aflicción.
A poco vino el Viejo. Traía unas ananas, la fruta esa deliciosa que la mayoría de los españoles llegó a considerar como la mejor de todas las del Mundo Nuevo. Me enseñó a pelarlas y volverlas rodajas. “Anana” fue la primera palabra que aprendí del idioma caribe, y todavía me sabe a dulcecito en la garganta de la memoria, y la añoro tanto como añoro a mi juventud acabada. Creo que a esa fruta se la hizo Dios para su gusto, y para su paraíso caribe. Es comida y bebida a la vez. No hay otra en el Mundo Nuevo que se le iguale. Es la reina.
Le puse al Viejo la mano en el hombro para agradecerle, y sentándome en la hamaca tomé el libraco en blanco y anoté el fonema “anana”, y al lado hice un dibujo de su forma. El Viejo me miraba sin comprender qué hacía. Pero cuando miró por encima de mi hombro y vio a la anana dibujada no pudo ocultar su maravillado asombro. Abría los ojos y miraba más. Finalmente, sin contenerse, desde la puerta dio voces, y todos los del caserío vinieron. Con lengua apresurada el Viejo les dijo de la hoja y el dibujo, y todos miraron. No todos lo interpretaron. Algunos no hallaron, como el Viejo, la relación entre la fruta y el dibujo.
Así hallé, de pura casualidad, la manera de aprender el idioma. Cuando alguno estaba conmigo dibujaba cosas, y el alguno decía el nombre, que yo anotaba. Era para todo el mundo, inclusive para mí, una diversión. Y me amistaba con el alguno.
Cuando todos se fueron, retuve al anciano tomándolo del brazo. Dibujé la cara de la muchacha-ondina. Sus crenchas de medianoche cayéndole sobre los hombros. La nariz un poco chata. Los ojos negros y brillantes, y el labio sonreído finamente irónico. Él se deshizo en palabras que no entendí. A una de ellas, que no sé transcribir, la tomé como el nombre de la muchacha. Traduce algo así como “de varios”. Con esa palabra estuve llamándola por unos meses hasta que pude interpretarla cabalmente. Entonces supe por qué, cuando así la llamé por primera vez, tuvo un gesto contrariado. No es que fuera peyorativa, pero así llamaban los caribes a la mujer que había sido de más de un hombre. No una prostituta como las que vagan por los puertos y que se dan por unas monedas, baratas. No. La “de más de uno”, como también se traduciría el vocablo, no se vendía. Tampoco es que hubiera por qué venderse, porque no existía la moneda, y a cualquiera cosa que alguno precisara podría procurársela por sí mismo, o casi. Era una mujer que en el tiempo de unión con uno no adquiría compromiso de permanecer con él, y rompía la unión cuando dejaba de placerle. Se iba a otro poblado cuando la ruptura, que se daba sin violencia por las partes, ocurría. No solían tener hijos. Los evitaban tomando cocidos de unas plantas que, desprecavido, no me cuidé de conocer. O, si la preñez se daba, se libraban tomando pociones de otra planta que era un abortivo muy eficaz, sin contratiempo. Tampoco de esta planta averigüé cuando pude hacerlo. Cualquiera de esas me hubiera dado una fortuna mayor que la que me dio el palo santo, que curaba a la sífilis.
Pero ahora que escribo, mi mente india, esa que adquirí vivien do con los indios, se ríe de lo escrito, que está al modo de pensar español: si tengo todo lo que quiero o requiero, y me sobra fortuna, y estoy tanto tan viejo que no alcanzaré a gastarme lo tenido, todo más sobra absolutamente. Todo más es inútil, y lo que haría sería oxidarme el corazón: porque la ambición es un ácido.
Nunca he tenido, después, una noche más larga que esa primera tenida en mi bohío. Pensando que tal vez en su palabrerío el anciano me dio noticias de la muchacha, que no supe yo oír. Eso me amargó los ojos, que no durmieron, y la saliva que me ponía amarga la noche, y la hamaca, y puso arrugas verticales y contrariadas en mi entrecejo. Porque cada parte mía la anhelaba. Quizás estaba también la quietud de la hamaca. Por cerca de ocho meses estuve durmiendo en el barco y en sus movimientos cabeceadores. Y más luego estaba también el silencio: venía de todas partes caminando con pies callados y se acumulaba a mi alrededor, y aturdía más que muchos ruidos. En el barco siempre habitaban los ruidos: de ratas múltiples, en la cala, que rondaban por entre barriles hincando el diente duro en la porfiada madera del roble. O de ronquidos, en las hamacas que colgaban próximas. O de los que, pudorosos, escogían la noche para ir de letrina y descargarse, y entonces iban y venían. La letrina era apenas un travesaño para sujetarse contra los corcovos de la espalda del mar que pudiera volcarlo en él. Estaba clavado en la borda, afuera, sin mamparos, sobre una pequeña plataforma sobre la cual uno se acuclillaba, a la vista de quien quisiera ver. Y estaba siempre la maretilla lamiendo el casco con la sonoridad de sus lenguas sucesivas. Y, todavía en el bohío, el aire suave, delgadito, puro. La nariz mía estaba acostumbrada a la espesura de olores del barco: a quesos que se ranciaban, llenos de cabelleras grises suministradas por los hongos. Al del aceite, que se filtraba por juntas invisibles. Al de la harina seca, un poco como de arenal. A la carne cecinada, que llegaba para que la sintiera como al cuerpo sudoroso que no ha recibido un baño. Y a los sudores, las respiraciones, y las ventosidades ampulosas de muchos durmientes.
Una estrella apareció, como a las diez de la noche, en la parte baja de la ventana, y fue subiendo lenta, lenta. Al fin se subió al techo, creo. En eso se tardó media noche. Y no dormía, sobre todo, porque esperaba por ella. Me parecía saber desde siempre, desde antes de mi niñez, desde antes del vientre de mi madre, que vendría. A ese saber de ahora no necesitaba escudriñarlo para saberlo antiguo. Ya he aprendido que hay muchas cosas de la vida que uno sabe con anticipo. Pero en esa noche no vino. Ni en las muchas siguientes. Seguía viéndola. Venía de otros bohíos de más arriba. Y aun cuando en las tardes lucía una especie de faldellín blanco, de un algodón sin aprestos, que más era incitante que recatador, cuando iba al mar pasaba desnuda, vestida apenas de su gracia. A veces demoraba en mi bohío, y yo dibujaba objetos y les aprendía de sus labios el nombre. El Viejo, o el proel, me decían con palabras que yo captaba ya que cuando ella fuera al mar la siguiera. Así lo hice en varias veces. En todas fue como en la primera. Sus manos me tocaban enteras. Indagaban no sé cuáles cosas en mi piel. Sopesaban mis atributos de varón, y su boca se pegaba de mis tetillas, mordisqueando suavemente sus dientes en una delicia torturante. O succionaban. Yo aprendía en su piel las caricias. No hay aprendizaje más grato, sobre todo en la dureza turbadora de unos pechos jóvenes. Pero cuando intentaba el abrazo de penetración se reía. Su risa picaba como pimienta. Y se escurría de entre mis abrazos como un agua esquiva, entre roja y morena.
Dejé de ir al mar con ella, porque me dañaba. De cada uno de los juegos que imponía, de incitación y de rechazo, salía yo malherido, con odio por la vida, por la isla, por el mar, por ella. La creí imposible, y por eso, cuando al pasar me invitaba con los ojos, y a veces con toda la frase linda de “ven a que nos dé caricias el agua”, me retraía dentro de mí como el caracol.
En las noches dejé de esperarla, o al menos esa mentira me mentía. Y cuando, como a los dos meses de haber dejado los juegos que me dolían, a muy poco de anochecer la vi en la puerta como una sombra, creí en otra vez que era apenas la proyección de mi ensoñar que la ponía allí, como lo mejor. Pensé que se desvanecería en nadas, como en las otras veces en que también la vi. Pero entró, guiada por sus oídos que recogían el chirriar de las cuerdas de la hamaca en los postes. Y creo que hasta por los chapaleos de pez caído en la arena que daba mi corazón.
Se allegó y frenó el movimiento de la hamaca con sus rodillas. Pero yo me estuve quieto, rencoroso, reteniendo las manos que querían irse hasta ella. Entonces se arrodilló y descargó su cabellera y su cara sobre mi vientre, y estiró sus manos y empezó a tactarme la cara. Yo me puse fiebroso, pero ella estaba fresca como un pétalo. Se puso en pies de nuevo, y tiró de mí para arrastrar el cuerpo. Me dijo:
—Iremos hasta la playa, amado.
Empecé a sentir un chillido a mi alrededor y tardé en saberlo como al de mi sangre por los oídos.
Afuera la noche inmensa, sin brisas. Tibia. Y llegando en hordas el sonido de las múltiples lenguas del agua lamiendo la playa como cien mil lebreles.
Súbitos, iguales, echamos a correr como si la noche nos fuera a ser corta. Sentí el cambio de la arena en las pisadas húmedas, y entramos en las aguas. Al revolverlas con nuestros juegos brillaban como oros líquidos, porque en ellas pululaban miríadas de animalillos que fosforecían.
Se dedicó a excitarme haciendo uso de una sabiduría erótica muy refinada. Yo percibí de inmediato mi torpeza, que era una ausencia de saberes. Ella la sabida, la más lujuriosa, la seductora. Yo el maravillado de la infinita riqueza de los sentidos.
Luminosos, chorreando resplandores, salimos del agua. Apenas en la rompiente, en donde el líquido salado endurece a la arena, apelmazándola, me hizo tender. Había traído una vasija pequeña con un aceite. El olor que tenía era el mismo de la boca del piloto: a coco. Se lubricó el sexo, hasta en sus honduras, con una despaciosa minucia. Y me trepó, sin empalarse. Abrió las puertas-piernas guardianas, y destapó el paraíso, Eva volviendo.
Luego, lenta, sabedora de lo que hacía, aplicada, fueme poseyendo. Lenta, lenta, lenta. Se apoyaba con sus manos sobre mis hombros, y cuando el orgasmo la copó gimoteó por un rato, clavándome las uñas. Y luego, sin romper la unión, fue volteándose hasta que quedó debajo, yo el jinete ya. Algo en mi sangre quería urgencias y las aupaba, pero esa milagrosa lentitud suya se me había aferrado. Solo cuando ella empezó a agitarse conmigo me aceleré.
Creí que había explotado, y que en todo el ámbito no había todo el aire que estaban necesitando mis pulmones. Jadeé un rato como un perro afiebrado, desplomado sobre su cuerpo. Entonces me sacudió de sí con suavidad, y, como si no fuera yo capaz de valerme, fue llevándome hasta que estuve de cara al cielo estrellado cuyas constelaciones no conocía aún. Ella se puso boca abajo, paralela, y me acariciaba las orejas.
No sé por qué me puse a llorar, callado. Solamente unos sollozos que me agitaban. Solamente los ojos expulsando gotas. Sentía a la felicidad en mí, venida, llegada, aposentada, inconocida antes, grande como el mar, inmensa como el cielo.
Cuando sus dedos percibieron las lágrimas, alzó hasta mis ojos la boca y empezó a chuparlas. Sabrían a mar, supongo. Su lengua lamiendo las comisuras, prolija.
Sé cómo y cuándo y dónde me llegó la inmensidad del amor que le tuve, que aún está en mí, en mis viejos huesos de vidrio, en mi sangre floja, en mi entraña cansada. Fue en la playa de esa isla caribe, y en ese momento de esa noche. Atroz, el amor me llegó como un dolor. Como si me atravesara el pecho una azagaya descomunal. Algo doloroso, pero dulce, violento y tierno. Y recuerdo que entonces hubiera querido yo que ella llorara igual para también sorber yo de sus lágrimas. Pero ella no sabía llorar. Entonces me puse a lamerle las orejas en donde aún había gotas del mar innúmero. Y después gajos de su pelo.
Desde esa noche empezó a inquietarme el regreso de las naves de Juan de la Cossa. A temerlo, más bien.
Arriba en la hondura de los cielos giraron las constelaciones con las horas. Cuando empezamos a sentir frío, entrada la madrugada, volvimos despaciosos recogiendo pasos. En la puerta de mi bohío me frotó la cara con las manos, y se fue.
Encontré la hamaca como encontrando el destierro. Salí brincando a retenerla, pero ya no estaba.
Vi en el suelo a una sombra espesa desplazándose hacia mí, pequeña. Era uno de esos perrillos indios de raza extraña, que no ladraban. Sentí su hocico frío en un tobillo. Me agaché a acariciarlo, se entró conmigo, echándose bajo mi hamaca. Me hizo desde entonces su dueño. Lo llamé “Amigo”.
No sé cuándo me dormí. Yo no quería en esa noche entrar en el país oscuro del dormir. Quería que me duraran todas las sensaciones habidas. Analizarlas. Me tocaba el cuerpo: todas sus partes, que ella acarició, y agradecí al cielo por ese cuerpo. Lo agradecí devoto y pío.
El cura de mi pueblo, que desde el púlpito escupía sus sermones, amonestaba que el cuerpo era pecaminoso. Que era perverso, y que el camino del infierno pasaba por él. Ahora yo sabía que él no sabía nada del cuerpo, o que adulteraba su saber, si era que lo tenía. Que él corrompía a la naturaleza para sus sermoneados. Porque esa belleza del sentir no podía ser mala. Era evidente que los cuerpos estaban diseñados para complementarse, y que cuando se unían como se unieron los nuestros en esa noche, eran un solo cuerpo. Serlo, dos uno solo, era la completa felicidad.
Hace poco vine de un lento paseo por las alamedas dilatadas del convento. Ahora están llenas de las hojas de que los árboles se despojan para afrontar el invierno, que se anuncia ya tocando todo con sus manos de frío. Esas hojas que cecean con el menor vientecillo, y que amarillean, leprosas, carcomidas de su descomposición. Un paseo lento en el cual el bastón debe ayudar a las piernas a sostenerme. Cauto, cada paso es una muestra de la debilidad temblona que me usa. Las hojas alcatifan la senda.
Vi a una ratica royendo algo, entretenida. Vino a percibirme cuando alargué el bastón hasta casi tocarla. El miedo la poseyó enorme, y salió de estampida. Más que ratita parecía una raya alargándose. Yo me reí con mi temblona risa de gelatina. Después le grité:
—Corres como Ojeda.
Lo dije, resentido todavía. Cuando la emboscada caribe aplastó a macanazos a más de ciento veinte españoles, el piloto venía entre los últimos que salieron del poblado, Ojeda con él y algunos otros. Pudieron ver cómo la pelea se alargaba por centenares de metros, y cómo iba de mal para el invasor. Si hubieran permanecido unidos, si esos seis o diez hubieran rodeado a Juan de la Cossa y peleado como una unidad según tenían sabido, no hubiera sido fácil vencerlos. Pero, en carrera, se dispersaron, cada uno dueño de su miedo, caballos del miedo que los cabalgaba. Juan de la Cossa no era joven ya, y su carrera no tuvo aliento, ni alcance. Algo en él, en su solo porte, denotaba al jefe. Los indios supieron leer en ese algo, y en cuanto le alcanzaron lo rodearon en un baile de asuntos gritados: insultos a montón. Él, su espada en la mano, giraba el ataque que no se daba.
Después cantaron sus cantos, embriagados de la alegría de la victoria, que es un licor muy potente. Y de a uno fueron haciéndose con sus arcos y las flechas, esas de las ponzoñosas puntas, esas dolorosas, que infiernan en dolores al que las recibe. Esas que hacían que se quisiera no haber estado ahí para recibirlas, no haber venido, no haber invadido ni saqueado. Cantando ampliaron el círculo. Y luego empezaron a disparar las flechas. Primero de añagaza. No dirigidas al cuerpo, no. A la arena, vecina de los pies, burlescas. Caían con chasquidos luego de sisear.
Después, a él. Pocas. Espaciadas. Cuando una se clavaba el dolor ponía gestos imparables en el rostro del piloto, y alzaba griterías de los flecheros, que asustaban a las nubes que iban altas. Después de recibir cuatro o cinco de esos virotes de infierno mi padrino se derrumbó, como una torre se derrumba, pero a medias. Cayó de sus pies a las rodillas. Clavó la espada en el suelo para sostenerse en ella, las manos puestas en la empuñadura, y oró.
Sabedores de que no podría irse ya ni aunque lo quisiera, desanudando el círculo lo estrecharon más. Y cada uno, ahora girando, le disparó todas sus flechas. De una en una se clavaron hasta que Juan de la Cossa más pareció un puercoespín que el piloto mayor. Cuando lo miraron, dos o tres días después, estaba verde. Completamente verde como una iguana joven.
Desde una laguna, entre las raíces de un mangle, esas más numerosas que las patas de veinte arañas, entre el lodo y el agua Ojeda lejano vio y oyó. Y después, boca arriba, apenas asomada la nariz para el respiro, cuando las patrullas de indios buscadores espurgaban el terreno deseando a los huidos. El miedo chuzándole la garganta y ascos de los cangrejos peludos que lo caminaban a ratos. Acosado de bandadas de pececitos que le tiraban de los pelos de la cara y de los brazos, que le mordisqueaban labios, orejas, dedos. Y hostigado por tiras de mal olor de la vegetación podrida que a veces le aventaba el viento. Tiras que le entraban por las fosas nasales y se le volvían nudo arriba, mortecinas.
Su ojo de guerrero vio muchas cosas: los indios no recogían las armas de los vencidos, ni siquiera para inutilizarlas. No dejaron centinelas. Y, cuando la noche empezó a brotar de las raíces de los matojos y a escalar ramazones como una extendida inundación negra, vio que se recogían hacia la aldea.
Alzaron de los españoles muertos lo que les era propio: oro y bastimentos, y dejaron al camino solo, colmado de muertos. Cuando ya ningún indio vino más hacia el poblado en un rato muy largo, salió arrastrado. Fue yéndose, reptado como una lagartija, temeroso de alzar la silueta, y también por envarado. Y soslayando cuerpos muertos, de cabezas aplastadas. Los indios habían ido de un cuerpo caído a otro y machacaron con sucesivos y bastantes golpes de sus clavas. Dejaban una masa asquerosa e irreconocible en donde hubo cada cabeza, escribiendo a golpes su odio por los invasores ladrones.
Lento, lento fue yendo. Arrastrado, lagrimeando, humillado él con la humillación de todos los vencidos y todos los muertos. Aplastado con los aplastados. Cuando hubo recorrido los metros a centenas, sin muertos, alzó el cuerpo del suelo. Alzó los codos sin piel, las rodillas raspadas, las botas con las puntas gastadas y fue reaprendiendo el caminar que había olvidado en el agua de todo el día y en el arrastrarse de tanta parte de la noche. Vacilante el caminar.
Cuando dio con la mar, que desde antes se había avisado con sus voces de ola en la arena, sus ojos escrutadores no daban entre la negrura con la luz de las naves: ni un fanal. Ni una silueta de arboladura de velas. Temió la partida de los navíos, y su abandono. Luego lo mordió el frío como docenas de perros. Y después ardió en la fiebre, hoguera de sí mismo. Que estuviera seco se buscó un arenal y como un cangrejo cavó para enterrarse. Se echó encima arenas que estaban todavía calientes y fue, entre su calorcito de sol guardado entre ellas, encontrando migajas de sosiego.
Temió de sus voces, y por eso no las expulsó de la garganta para los de los barcos. El miedo le susurraba de indios oyendo. Después, sobre la cara y las manos, le cayeron los mosquitos zumbadores, a millares, como un ácido con alas. Acabó hundiendo cuanto pudo la cabeza en la arena, y después se puso el casco sobre la cara, y sepultó las manos. Y el calor entonces fue demasiado, y empezó a olerse su sudor de días de antes retenido por el forro. Le repugnaba tragarse con el aire respirado a esos olores indignos.
Cuando dejó de ver a las estrellas, las echó de menos. Se pensó un cadáver pensante. Y entonces, solo consigo mismo, sin testigos que la vergüenza rechazara, lloró. Lloró la derrota. Lloró el oro rapiñado y tirado luego. Lloró a los compañeros machacados. Lloró su carrera de caballo montado y acicateado por el miedo, y el día casi entero metido en las aguas fétidas del manglar, y lloró su caparazón de arena y su firmamento oscuro de casco hediondo.
Lo durmió el cansancio de los ojos que lloraron, y aprendió el beneficio del olvido transitorio que es el dormir.
Ya el sol había escalado una parte del cielo cuando lo despertaron los pasos. No fue que los oyera. Los sintió caminándolo como hormigas, transmitido por las arenas. Su miedo le contó que no estaba muy hondo, y de entrada quiso ser una de esas lombrices de tierra que tan fácilmente se hunden. Y solo alzó la testa cuando sintió a hierros raspándose.
Destapó los ojos: los de las naves, todavía unos ochenta, patrullaban. Pero al camino de la aldea india no se atrevían a caminarlo. Algún roce con regustos musicales delataba la tensión de las cuerdas de las ballestas. Humillos se veían en las cuerdas ardiendo de los arcabuces.
Sin alzarse, cauto ante las disposiciones de los otros que pudieran soltar la flecha rauda antes de reconocer bien, largó a las voces que tenía prisioneras desde anoche. Soltó nombres cuyos dueños estaban ahí, ceños fruncidos. Solo se alzó, más sucio que la sentina, cuando le respondieron.
Alonso de Ojeda, menudo él de cuerpo, flaco como una lagartija era, empero, uno de los capitanes grandes. En el hoyo en que estuvo enterrado dejó a las lágrimas miserables y a los miedos que desataron la cuerdecita de los líquidos de la vejiga, y no más surgido se asumió capitán, el gobernador que iría a ser estuvo válido, callando sus angustias de antes, ahorrándolas: de eso no platicaba un hispano. Tiró los andrajos que hedían. Se metió al agua y lavó todos sus exudados, y ordenó junta en la nave. Enterrado, él había pensado. Sepulto, planificó. Resurrexo iría a cobrar cabezas machacadas, flechas erigiendo puercoespines, bailes anteriores a las flechas.
Las naves, alejadas de la costa, permanecieron ancladas algunas horas más. Los mirares vieron a indios vigilando, rondando, pintarrajeados en ocres guerreros y en jaros ostentosos. Se les veía escupir insultos. Pero no los oían: no eran tan fuertes como para ir tanto tan lejos sobre las olas. No más entonces se fueron las naves. Eso estuvieron aguardando: que las vieran irse.
En esa noche no volvieron. Tampoco en la siguiente. Pero en la tercera sí, cuando el mundo estuvo oscuro. Desembarcaron todos los ochenta. En los barcos no quedó más que uno en cada uno. En la playa se agruparon, los torsos protegidos por las cotas. En las cabezas los cascos. Y en las manos las armas. Solamente las blancas, espada, lanza. En el cinto el puñal recursivo. En el brazo el escudo y en el corazón la ira.
Entonces fueron por entre la hediondez de los cuerpos pudriéndose. Una hediondez más espesa que gachas. Y que afrentaba: esos olorosos fueron todos amigos.
Antes del poblado dieron con dos o tres de esos perrillos indios que carecían del ladrar. Se escurrieron por la maleza, temerosos. Los de las teas rodearon el rancherío, más callados que el silencio. Cuando se dio el silbido las prendieron y fueron arrimándolas a las pajas del techo resecas por el verano. Corrían de un techo a otro, y después no necesitaron porque las llamas corrieron solas, y pronto fue como el día la hoguera inmensa que aullaba.
Los indios salían aturdidos, e incendiados, entontecidos por el sueño. Los aparaba la estocada o el lanzazo. Guerreros todavía pintarrajeados, y no. Mujeres humeantes con cabellera de llamas, y niños soasados.
Tal vez no escapó ni uno. Y después al olor de los podridos se unió el de los asados.
Cuando el día breve del incendio se apagó, se estuvieron por ahí esperando al otro, al del sol. Cuando vino, trajo la rapiña. De las narices calcinadas sacaban las narigueras. De los brazos en carbón los brazaletes. Y de las revolturas de cenizas y maderos, los pectorales, los ídolos, y una que otra vasija con grano no ardido. A algunos que, tirados, se empeñaban en aprender la supervivencia, les encimaron la estocada decisiva.
De regreso recogían las armas, tiradas. Desamarraban dedos de empuñaduras, y de otros dedos cosechaban anillos. De bolsillos uno que otro reloj, y de faltriqueras la redondez de las monedas. Todo eso oliendo hediondamente a muerte.
“¿Por qué no?”, me digo. Esos muertos no estaban para poseer. La muerte es la carencia de necesidades.
¡Ese Ojeda! Después, en San Sebastián de Urabá repetiría la fuga, en otra modalidad.
Eran demasiados los españoles muertos para ser enterrados. Los dejaron, festín de gallinazos. Creo que por días las aves negras oscurecieron el cielo, y engordaron. Con carne peninsular y carne del Mundo Nuevo. Una risita temblona me sacudió el cuerpo enteco. Ahora hasta la risa me sacude. Reí de la ratita, y de Alonso de Ojeda.
La memoria es ubicua. Vuelvo con ella a la isla de mis amores. Ahora sé que la vejez es apenas otra cosa que un largo recordar, que además amarga: no vi a la chica en dos días. Entonces me fui a donde el Viejo y, vergonzoso, le conté. Sonrió con una sonrisita de cuchillo afilado. Me dijo:
—Si ya supieras lo que yo sé de las mujeres, sabrías que lo que quiere es que vayas por ella. Eso, seguro. Ve, y le hablas. Ve aprendiendo tu esclavitud. Amar es ser ajeno.
Yo era tontolo todavía. Le pregunté:
—¿Y de qué voy a hablarle?
Se rio, con una risa gargarienta. Respondió:
—De lo de siempre. De las palabras que siempre están y que se dicen siempre, iguales. Ya las dijo mi boca en una vez, antes de que esa a quien quise viniera a vivir conmigo. Le dije que mi casa era muy ancha para mí solo, y muy larga la noche sin ella, y que los brazos míos estaban aburridos sin tenerla. Anda. Nada más le dices lo que estás sintiendo.
Subí la ligerísima pendiente, muy azorado. A cosa de un kilómetro se abría otro claro, y en él se dispersaban muchos más bohíos. Caras me miraban, sabedoras de mí desde hacía más de tres meses, muchas sonriendo maliciosas. Pero no la suya, ausente con estruendo. Para mi buena suerte allá estaba tejiendo una red, ayudado de otro, el muchacho proel. Sabedor, como todos, al parecer, de mis asuntos, me hizo una seña indicando un bohío. Se la agradecí como a un puñado entero de narigueras de oro. Fui hacia él, tembloroso.
Por la puerta la vi, sentada en el suelo, sobre sus piernas. Sobre cada oreja se había puesto una flor de hibisco, más rojas que heridas, y todo el pelo, atado en un solo mechón que le caía atrás, le había despejado el rostro un poco ancho. Estaba hermosísima, y parecía tan joven. De la cintura a las corvas se envolvía en un tejido blanco. Los pechos le detonaban en el pecho. Lo que pensé fue lo celoso: “¿Cómo, por Dios, siendo tan joven, ha podido ser de varios, como dijo el Viejo?”.
Como no alzó la cara, ignorándome, vacilaba en entrar. Y, rabioso un poco por su indiferencia, vacilaba en irme. Al ratito me dijo, en voz baja, que se le airaba:
—Entra. Van a creer que te salieron raíces hondas. O, peor, que mi fealdad te asusta.
Eso hice. Adopté junto a ella su postura y traté de soltarle las palabras del Viejo. Las había organizado muy bien en la subida, pero ahora se me desbarajustaban, huyendo como peces. No las dije a todas, ni ordenadas. Pero estas sí:
—¿Por qué no has vuelto?
Entonces alzó los ojos negros, brillando como chaquiras. Preguntó:
—¿Es que acaso tienes ya una hamaca para mí? ¿Tienes unas ollas con maíz? ¿Hay un fogón?
Yo no tenía.
Alguna cosa triste y graciosa debió escribirme mi alma en la cara, que ella leyó, porque sus manos me enmarcaron la cara, cariciosas. Dijo:
—No te pongas así. Para que no me dé vergüenza iré en esta noche, cuando nadie me vea. No está bien que te busque.
Creo que trastrabillé en más de la mitad del camino. La euforia exagerada me emborrachaba. Tenía liviana la cabeza y pesados los pies. Pensaba en cómo hacerme al menaje.
En llegando me fui a donde el Viejo. Le confié lo mío. La risa que tuvo le movía el vientre. Dijo:
—¿Aún guardas algún cuchillo? Por uno conseguiremos una buena hamaca. ¿Y unos collares? Valen por trastos, por maíz, por pescado. Y aprende esto: ella se llama Miel: cuando nació, unas abejas construyeron su colmena en la pared de su pieza, adentro. Por eso. Tú has estado llamándola con un nombre equivocado, y se ve que no le gusta. ¿Acaso no lo has percibido?
Nos fuimos de trueque. Él sabía los dóndes y los cómos. Para la tarde teníamos reunido todo lo que él consideraba necesario. Y, entonces, viendo a todas las cosas regadas por el suelo, me puse a construir de varillas amarradas con bejucos algunos anaqueles. Y un fogón, alto. Allá a los fogones los tenían en el suelo, y a mí me parecían la incomodidad suma. Cuando hube apisonado la tierra del fogón y puesto las tres piedras reglamentarias, traje leña y la apilé debajo. Y agua en unas ollas.
Así me convertí en esposo. Aunque allá las mujeres abastecían en parte mayor la despensa, y aun araban y sembraban y cosechaban, tumbar el monte o limpiar el terreno en barbecho era labor de los hombres, tanto como pescar.
Hice yunta con el Viejo y con sus hijos. Abandoné camisas y pantalones y alpargatas, definitivamente, y fui desnudo como ellos, salvo la infaltable caracola que protegía a príapo. Y encontré la felicidad, esa hermosa realidad tan precaria. Y después, ya caduco, he aprendido que, como ser joven, se es feliz sin entenderlo. Que felicidad y juventud solamente se entienden cuando se han perdido. Que ambas, más que un estar, son un ir.
Miel, mi mujer, acabó por arrancarme cada pelo del cuerpo, con todo y raíz. Era muy hábil en ese cometido, y muy eficaz la acción del par de bastoncillos de que ya dije. Para desbarbecharme la cara por sectores de los pelos de la barba, me impregnaba del jugo de una raíz que me entumecía la zona, y que mataba al dolor. Solía cumplir esa función estando yo tendido en la limpia arena del suelo del bohío, con la cabeza en su regazo, en las tardes, a la hora del sol más alto, cuando el aire hervía. Desde abajo, con un escorzo muy bello, yo veía sus facciones que unían a la dulzura de su belleza lo fiero de su raza. Y a sus pechos, que cuando ella se inclinaba para asir un pelo, me rozaban con su plenitud.
Muchas de esas sesiones acababan ahí mismo en actos de amor carnal muy estudiados. Era por ser tan celosos de su intimidad que los indios construían tan apartados unos de otros a sus bohíos, y cuando requerían ir a uno que no fuera el propio iban dando voces que prevenían.
Cuando ya tuve solo los pelos de la cabeza, las cejas y las pestañas, y el cabello me tocaba los hombros, fui indistinguible de otro indio. De tanto embadurnarse de sol, mi piel fue adquiriendo el tinte rojizo que usaba la de todos. Creo que también el alma se me iba poniendo india, y mucho. No dejaba de comparar la vida a la española, con esta. Tan plena de ambiciones y acosos aquella, con todos los inconvenientes que el dinero crea, y tan sencilla esta. Sin que lo dilucidara tan claro como lo dilucido ahora, ya entonces entendía que no tener ambiciones, o tener todo el dinero suficiente a satisfacerlas, era lo mismo. Pero que el camino del dinero está lleno de maldades, y el de no ambicionar es un camino digno.
Todavía pienso lo mismo, rico a más no poder ahora, pero viviendo en la sencillez. Y me volviera a la isla de mis amores aun viejo y pletórico de las limitaciones de la vejez, si con los mundos que yo viví no hubiera acabado La Conquista española. A esos mundos los borró la ambición, unida a esas aliadas satánicas que fueron la viruela y la gripa.
Tanto como en antes, recién desembarcado en la isla, temí que mi padrino no volviera, condenándome a un abandono, temía ahora su regreso. O más. Lo temía más que a la muerte. Sabía ya que en cuanto las blancas velas fueran avistadas me internaría, y le diría al Viejo que mintiera de mi muerte. Incluso ensayamos gestos de la cara, pesarosos, y pantomimas de yacer inerte y de dar sepultura a un cuerpo. Porque los seis meses del plazo estaban cumplidos.
Pude haber aprendido de mi mujer, que era médica, toda la ciencia botánica que administraba. Ser “yerbatera” era su oficio, que era el mismo de un médico, pues era también partera. Desde sus primeros días su abuela, del mismo tener, la ilustró en ello, y solía ir a todo poblacho cuando era llamada. Así, permanecía meses fuera de la isla. Supo tener marido en casi todos, pero antes de mí. Después no sé, pero lo temo. Eso me quema todavía como la lava de un volcán, tanto como me quemó cuando lo supe.
—Pero se aburre a pocos con cada uno –dijo el Viejo–. Tal vez tú llegues a ser la excepción.
Esas palabras fueron las más amargas que nunca captaron mis oídos. ¿Por qué iría a serlo? Nada tenía yo de excepcional.
Cuando ella misma me contagió de la sífilis, que llevaba latente sin ninguna manifestación ni daño, como la llevaban todos los de su raza, o casi, me curó con su ciencia. La sífilis, que tantos estragos y muertes causó en Europa cuando se regó como un río, inundando, cuando los llegados de las Indias y de indias la transmitieron. Era una enfermedad leve entre los americanos. Apenas si los afectaba. Todo curandero sabía tratarla cuando, raramente, se manifestaba con pústulas.
Ella misma componía los emplastos, las unturas, las bebidas. Mantenía polvos resecos en ollitas enteramente forradas en paja, y todas ellas en una gran canasta. A mí me maravillaba su capacidad de identificar a cada contenido de polvos cenicientos. Todos me parecían iguales. Pero a ella le bastaba con mirar. Y luego encargaba a su olfato la aseveración. Decía que le era fácil.
Cuando viajaba, echaba sobre los hombros de quien vino a buscarla la canasta, y partía. Me contaba que antes solía quedarse en el poblacho de donde vinieron a buscarla hasta otra llamada, porque le daba igual estar acá o allá. Pero que desde que yo estuve en la isla se sentía atraída, y tornaba. No demoró nunca más de quince días en hacerlo. En esos de ausencia me sentía como fuera de mí. Como sin mí. Una extraña sensación conmigo: la de estar partido. La de ser yo apenas una mitad. Entonces me iba buscándome por los sitios de los dos, buscándola. Sabía que me hallaría si la encontrara. Casi desde el día siguiente al de su partida solía irme a la playa por horas interminables, esperándola. Solía anunciarse la canoa alargada como un puntito negro que bailaba en las olas, y que con los minutos crecía.
En esas largas esperas aprendí a conocer la verde espalda poderosa del mar Caribe. Suele estar profusa de cimas y concavidades que se juntan y alternan. Supe que la línea del agua, esa que se ve a lo lejos como un final, es dentada como una sierra de dientes irregulares, y que no conoce la quietud.
Alguna tarde en que nos bañábamos en nuestra playa preferida pude apreciar actuando sobre mi espalda ardida toda la amplitud de sus conocimientos médicos. Yo, el agua mucho más arriba de la cabeza, buceaba. En una de las salidas en busca del aire con una pesada caracola en cada mano, sentí como si me tocara el brazo una lengua de fuego del mismísimo infierno, que, ardiendo, se quedaba en él. Grité con un grito de dolor supremo, y dejando que las caracolas volvieran a sus arenas del fondo, traté de ir a la playa. Muy trabajosamente. Me parecía que todo en mí se incendiaba. Tal vez no hubiera conseguido llegar, si Miel no hubiera acudido. Me ayudó a flotar.
En la playa, con una voz rajada, le dije del infierno en mi brazo, y lo señalé: allí pude ver los nacarados trazos de una baba. Presta les echó arena y frotó para borrarlos, y sacudida la arena me hizo arrodillar. Yo veía en el brazo un trazo cárdeno, como el de un rayo entre nubes negras, brotado: un camino en relieve, un verdugón magno. Entonces ella puso mi brazo en su entrepierna, y orinó sobre él. Un chorrito dosificado. Frotó con el líquido amarillo el cárdeno trazo, y repitió la dosis en varias veces. Yo sentía cómo se apagaba el infierno sin llamas.
Abajado, yo le veía el sexo: nunca antes había mirado uno de mujer, y me pareció hermoso. Parecía una gran nuez, oscura, apenas rugosa y tajada como de sable airado. En los bordes la herida empezaba a sonrojarse y parecía, satinada, de esa color como la de las caracolas de las aguas que acababa yo de largar de vuelta a su profundidad verde. Una lengüeta casi roja asomaba como entre labios asoma una lengua, y era de ella de donde manaba el líquido amarillo que daba alivio. Pensé entre los fuegos del veneno de la medusa que era como una boca, la más verdadera y la mejor de las dos.
Cuando, calmado el alargado infierno untado en mi brazo, le pedí que me dejara mirarla bien, se rio con su risa de arroyo de montaña lijando pedrezuelas, y se tendió en la arena. Abrió, como una tijera, los husos pulidos de las piernas, y estuve viéndola-viéndola un rato enorme. Antes de izarme puse en esa su boca más verdadera un beso largo que me dejó una temblorosa emoción que todavía no acierto a clasificar. Un beso tan largo. Mientras que lo depositaba puso su mano en mi cabeza, y apretó las piernas como dos lianas de impudor ciñendo un tronco. Mano y piernas me acariciaron suavecito. Cuando me alcé pude pensar que entonces sí la conocía ya y verdaderamente.
Entonces explicó la causa de la quemazón:
—Es el agua mala.
Señaló hacia las olas. Vi acaso a una docena de esferas azuladas, muy bellas, del tamaño de una taza. Me explicó que de la esfera azul llena de aire pendían unos tentáculos. Que uno me había rozado. Que, de ser dado el contacto con más de uno de esos colgajos se pudiera morir del dolor ardido. Dijo que vivían de peces que tocaban el colgante ardor cuando, tomándola por algas, pretendían refugiarse.
—Para casi todo mal hay remedios que las plantas dan. Pero para esa quemazón del agua mala solo sirve la orina. Vamos a sacar a esas malignas.
—Seremos cuidadosos –dije, sabedor ya del infierno.
Me hizo cortar dos ramas con garfios en los extremos, y entramos al agua. Cuando estuvo cercana a una de las boyas azulencas le pasó por debajo el gancho y se fue a la playa. Hice lo mismo con otra. Así hasta que la flotilla entera estuvo varada. Pude verlas bien: la cúpula era firme, tensa de inflada. Pero los largos brazos babosos eran casi agua. Sobre la arena iban desapareciendo chupados, escurridos como el agua, y después solo se veía el pellejo de la cúpula, que desinflamos con el cuchillo, y la baba nacarada parecida a la de un caracol. En montón, mientras que sobre ellas apilábamos arenas, ella les tiraba escupitajos y malas palabras. No las conocía a las palabras, pero me sonaban como pedradas. Apenas me dijo cuando pregunté los significados:
—Malas palabras son, para estas cosas malas.
Pero no las explicó. Todavía las sé. A veces las uso, cuando quiero insultar sin que se me entienda.
Y aprendí a vigilar. Esos domos de un azul pérfido son fácilmente identificables. Creía que nada podría contra su terribilidad, que eran invulnerables. Pero, con ellas, las tortugas pueden. Una vez, en el bote, pescando con la red un poco adentro del mar, vimos a una de las acorazadas de casi un metro de largo, que comía de una de esas medusas cuyo tamaño cuadruplicaba el de la que me incendió. Masticaba con aparente placer de los filamentos, y tenía cerrados los ojos.