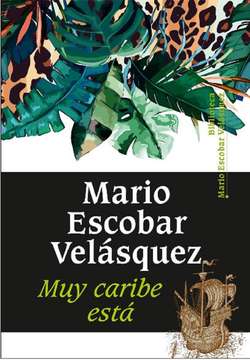Читать книгу Muy caribe está - Mario Escobar Velásquez - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCapítulo primero
Este año será, seguramente, ese en el cual deba morir. Ya he cumplido noventa años, que es una edad engorrosa. Con ella me enfado a menudo, como si fuera una persona, porque está llena de menguas. Le abundan, como a un jardín en otoño las hojas caídas. La osamenta se me ha vuelto frágil, como de vidrio delgado, y fría. Y la piel seca y correosa. Esta, en algunas partes, se ha estirado en tal modo que parece la de otro, y cuelga, quedándome ancha. Como si ese otro presunto hubiera sido más robusto.
Por no decir de los achaques del pecho. Resuena con las frías toses del invierno, hondamente como una caverna. Lleno de ecos y de otras cosas repugnantes que la pulcritud veda nombrar. Esas toses me roban el sueño, dueñas de mis noches. Y roban el de los monjes de las celdas vecinas, supongo. Porque esas toses mías, después de copar mi celda, se desbordan y caminan corredores. Incapaz yo de contenerlas, salen. Y eso que he colgado en las paredes a muchos cortinones espesos. Primero por las toses, y luego por el frío verdugo, que me es doloroso como una muerte dura. He escrito “muerte”, en otra vez. Es que está acá, conmigo.
Muchas veces, en antes, estuve próximo a ella, Mi Muerte. Una violenta, de índole peleadora, y otras accidentales. Ella, Mi Muerte, como una tigresa, me tuvo zarpazos. Escapé de ellos por un pelo, apenas. Creo que por mi agilidad, una de gato ágil. Siempre, después del zarpazo súbito, y esquivado, supe tener la risa, así fuera nerviosa, y supe que la vida seguiría en mí, y la hallaba, a la vida, hermosa como una hembra hermosa y dispuesta bien hacia mí.
Ahora ya no pretendo escapar, y sé que no habrá zarpazo sino que, tal vez, iré cayendo en sus brazos descarnados, en ella, construida solamente de dientes y de huesos. Hace días que está conmigo, acá en la alcoba en donde escribo. No dejo de verla, en cuclillas, abiertos los fémures, impúdica, sin velos, agrisados sus huesos de ir por el tiempo, vieja también Mi Muerte. Envejeció esperándome. Ya no la urgen los zarpazos. Moriremos juntos.
Si tuviera carnaduras, en esa su posición favorita pudiera verle los grandes labios a su sexo, y la bella hendidura de entre ellos que siempre me perturbó. Esa hendidura en donde empieza la verdadera boca de la mujer, la boca más boca.
Me mira atenta desde muy más hondo que su cuenca sin ojos, paciente. Parece preguntarse qué escribo tanto, y para qué. Sobre todo, esto. Porque, para ella, para sus saberes, todo acaba desapareciendo. Pero, por cortesía suya suma, de gran dama descarnada adquirida en centurias, aguarda sin impacientarse, dejándose ver, a que yo acabe lo mío. Sabe que de ella no hay escapatoria.
Ese acuclillarse así, sin monte de Venus, es más impúdico, más desnudo. Tiene una gracia fea, que es a la vez recóndita y visible. Y no sé por qué esas cuencas sin materia de ojos parecen tristes, mirando. Tristes como lo infinitamente viejo.
Es verdad que últimamente he logrado vencerlo, al frío. No tanto como desterrarlo de mi celda, pero sí neutralizarlo. O casi. Logré que el prior del convento conviniera en dejar que hiciera construir en mi celda un buen hogar, que al exterior humea con el garbo del humo, y en él arde en todos los días del invierno, y en las noches todas, la buena leña de encina, la buena de nogal. Son maderas duras, apretadas, de mucho peso, que saben arder con una lentitud admirable y desperdigar calor. Son casi como un sol mínimo para mi celda.
El fraile de en seguida, un setentón, vino antier a agradecerme con palabras calientes. Mi fuego acalora a las añejas piedras del muro y él, me dijo, puso su jergón junto a ese muro, deliciosamente. Añadió que me agradece con rezos a su dios, impetrando para mí numerosas bendiciones. Pero yo no creo ya en dios ninguno. Diré después la ristra de mis razones. Pero a él nada le dije de mis descreeres. En este monasterio en donde varias veces al día resuenan en el coro las oraciones cantadas con voces de mucho amor, un ateo como yo incongruaría y acabaría siendo despedido, aun cuando signifique para la economía de la comunidad una buena base de ingresos. Y eso no podría ser. Llevo acá ya más de treinta años, y me he habituado.
El hermano lego, que es casi un bedel, un baladrón cuando tiene un momento para despilfarrar acá conmigo, es quien sube desde el depósito los troncos que he hecho cortar y almacenar. Tienen el largo de los dos brazos extendidos de un gañán. Así me es fácil empujarlos, sin dejar el lecho, con una pértiga, hacia donde uno de sus extremos arde. La brasa refleja en el muro del fondo arreboles como los que ardían en la copa del árbol cuando estaba erguido y su copa tocaba los cielos. Me gusta que sean relativamente gruesos esos troncos, porque así hay una amplia superficie de brasa. Cuando meto la mano al hondo cajón de la cómoda que mantengo con dos cerraduras de llaves complicadas, y de una de las recias bolsas de cuero en donde guardo las monedas de oro y plata extraigo una de estas para gratificarle sus afanes de hormiga por mí y mis cosas, la cara del charlatán fulgura de complacencias. Toma a la moneda y la sepulta en uno de los hondos bolsillos de su traje de jerga. Yo me río. Se supone que ha hecho voto de pobreza íntegra. Y espera la llegada de todo año nuevo con regocijo mucho, porque en él la moneda sepulta en la jerga es de oro, y de las más grandes. Como le está vedado salir de estos muros, ignoro qué hace con sus monedas. No me interesa saberlo.
Esa de que seguramente moriré en este año es la suposición que me he hecho en todo anterior a este, por unos quince de ellos, y en cada enero. En cada uno es más lógica la suposición y más anhelado el acierto. El cansancio demasiado es acumulativo, y es así como creo tener todo el posible.
A veces, como los indios del Darién, que así lo hacían, he querido morir por el deseo de hacerlo como única causa. Pero nunca pude lograrlo, sin que sepa por qué. No era carencia de deseo, ciertamente. Tampoco he podido saber nunca por qué sí ellos podían: les bastaba con el desear. No requerían de arma, ni de ponzoña, ni de tósigo, ni de hondas aguas azules para ahogarse.
Sí que podían. Pude verlo en más de una vez. Uno de esos indios, uno que estuvo muy cercano a mi corazón, cansado un día de su fardo de agobios, causados todos ellos por la carga que nosotros los españoles les éramos, decíame despidiéndose que iba a morir. Decíame que lo haría en uno o dos días más. Decíame que suavemente, cayendo a la muerte desde el caminar como cayendo al sueño. Decíame que sin violencia. Sí, lo suyo fue un suicidio, y la única arma empleada fue su voluntad de morir.
Cuando lo comenté con otros indios no tuvieron extrañeza: todos parecían tener conocimiento de ese don. Me dijeron que les era connatural.
Francisco Pizarro, en su colosal incomprensión de todo, salvas la guerra, la codicia, y la crueldad, decía que morían de la tristeza. Como la torcaz, esa ave zahareña, cuando la enjaulan. Que en todos ellos esta condición era como una enfermedad letal. Creo que fue él el primero en decir que a los indios esclavos debería reemplazárseles por negros africanos que no enfermaban así del alma, y no sabían morir de muerte deseada. Después, los Cronistas de Indias, que a veces desaciertan porque escribieron de oídas y no de vividas, dijeron lo mismo de Fray Bartolomé de las Casas, el primero de los sacerdotes ordenados en Santa María la Antigua del Darién.
Pero no era eso. Yo estuve cercano a ellos, los indios, como ninguno jamás lo estuvo. Y aunque a este libro lo escribo, en el tedio de los días sin qué hacer, para decir de mí y de lo que hice y fui en el Nuevo Mundo, lo escribo también para contar de los indios, sus habitantes, y mucho. No era, pues, ni tristeza ni enfermedad lo que los hacía morir cuando el agobio los aquejaba. Era la voluntad de irse cuando no querían soportar más las cargas que el amo imponía. Tal vez como condimento el irónico deseo de burlarlo, privándolo de una posesión. Una especie de sisa en grande sisado todo el cuerpo. Era la voluntad de irse cuando no querían vivir más, estuvieran o no cargados de las cargas que el amo imponía.
Alguno de ellos pudo hasta vaticinarme el instante. Pero vaticinio no es la palabra adecuada. Señalamiento sí lo es.
“A la hora en que las guacamayas regresan”, dijo. No faltaba para eso mucho más de una hora, y yo me estuve con él. Conversábamos de todo lo usual en cada día. Cuando esas grandes aves descendieron de un cielo de nubes bajas hasta sus perchas en el bohío, él se fue a llenarles el cuenco con el cariño de la harina habitual. Y volvió a sentarse en el banco en donde yo estaba. Nada más antes de desmadejarse me puso su mano cálida en el hombro, no fría como la de uno que iría a morir en segundos. “Ahora va a ser, amigo. Sé feliz”, me dijo. Apenas si cerró los ojos para irse.
A mí eso me parece de una maravilla inalcanzable. Algo capaz de burlarse sin violencia de las ignominias de una edad longeva. Por ejemplo de la odiosa incontinencia goteante de la orina, que ahora me castiga cuando el frío muerde más duramente y me humilla hasta hacer salir otras gotas saladas: las de mis ojos. A veces me parece que en los más hondos adentros de mi cráneo tengo a un lago que desagua y desagua intérmino.
Es por esas gotas deslizadas sin mi permiso que se me fabrica una especie de almohadilla rica en algodón absorbente que uso sostenida por las bragas, y que aparan a esas gotas siempre inoportunas. Las desecho por docenas, para que el olor a orina de los chivos no se me adhiera. Unas almohadillas a las que odio, semejantes a las que las mujeres usan cuando sus asuntos de luna. Pero ellas apenas por unos días de cada mes, y yo por todos los días de todos los meses del invierno.
Es cierto que existen los pistolones y su bala de plomo que deshace sesos. Que existe el desangre por degüello que una daga bien afilada pone en el cuello. Que es posible volcarse sobre la espada cuya empuñadura se ha afincado en el suelo, con su punta tocando el pecho en el exacto punto del corazón. Y que existen los tóxicos, muchos y variados. Pero de ninguna de esas maneras de morir me fío: todas suelen acercarse sin elegancia, plenas de lentas agonías y dolores. Tengo por decir, entonces, que a muertes así les temo. A la muerte que deseo es a la que los indios tenían, intacta la dignidad. En conciencia y con la facilidad con que un soplo apaga una vela.
Las guacamayas son unas aves increíbles hasta vistas, ornadas de unos colores muy vivos y en unas combinaciones difíciles, pero que en ellas armonizan violentamente, si es que me son permitidos los términos que parecen excluirse mutuamente. Combinan caprichosamente los rojos, los azules, los amarillos y los verdes. Tal vez no haya dos que distribuyan iguales sus colores. Parecería que las hubiera decorado un pintor locato, pero con una asombrosa sabiduría de las combinaciones que intenta. Son del tamaño de un ánade, y tienen la carne, que es dura de cocinar, de un azul desvaído que no favorece el apetito cuando están servidas. Hay que hervirlas por horas para poder hincarles el diente. A veces teníamos que comerlas a falta de otra cosa. Su voz es desapacible. Suena como el raspar de un cuchillo contra una oxidada plancha de fierro. En esos entonces creía en Dios y me pensaba que se divertía coloreándolas a una por una. Todas distintas, pero todas obras de un pintor que fuera un colorista eximio. Ya no creo en Dios, pero sí en esas aves como obra de sus manos. Y qué importa que sea contradictorio.
Los indios del Darién las criaban libres en sus bohíos. Un poco abajo del techo colgaban alguna enorme calabaza hueca, y ponían perchas. Les bastaba con hacerse a unos pichones, y con recortarles las puntas de las alas. Para cuando volvían a crecerles estaban hechas a la dehesa, mansas. A veces se juntaban tres o más generaciones, muy unidas. Se iban juntas, y así venían al oscurecimiento. Llegaban volando bajo y lento, en fila y conversando cosas de comadres en cuchicheos. Parecían un chal de colores vivos, desplegado. Una de ellas solía, luego de comer los granos o las féculas de su comedero, volar al hombro de mi amigo. Allí se dedicaba a decirle cosas al oído, como en secreto. Muy paso la voz mascullada. A veces le mordisqueaba el colgante lóbulo de la oreja. A veces él ponía uno de sus dedos entre los filos del pico córneo capaz, a mi ver, de trozarlo. El ave lo palpaba con los filos. Parecía imposible esa suavidad entresacada de la potencia de morder.
Cuando le preguntaba por esos manejos, me respondía:
—Me dice que me quiere –explicaba con una luz de complacencia en esos ojos oscuros como la media noche de la selva–. Me dice que cerca de la costa ha madurado el fruto de los güerres, y que hay racimos a montón. Me dice de un gran pez que ha muerto y que las olas arrojaron cerca de la playa. Me dice que ese olor ofensivo de la descomposición sube alto, creyéndose nube.
—¿De veras te dice todo eso? Si me lo dijera alguno que no seas tú no podría creerlo por más que me esforzara. Hasta podría enojarme con él, porque me estaría suponiendo cándido.
—Sí, eso me dice. No lo oigo de su voz, ni con los oídos. Lo oigo más hondo, viniendo más hondo que de su parla. No sé explicarlo.
—¿Y puedes creerle, siempre?
—Sí le creo, y siempre. En muchas veces lo he verificado a su decir. Cuando ustedes entraron al golfo por la primera vez vino a decírmelo, ella y su gente muy excitadas. Habían pasado en vuelo sobre las naves, y no las entendían. Era cuestión de palabras. Ella no las tenía para esas naves nuevas, tan grandes, tanta cosa blanca sobre ellas. Ni yo tenía conocidas sus expresiones. Por eso, aunque decía y decía, confusa, no podía entenderla. Era cuestión de palabras, claro está.
—¿Dices que “ella”?
—Sí. Es la madre de esas otras cuatro que están en la percha y es abuela de otras ocho, que regalé pichonas. Su macho no vino más algún día. Ella y yo nos criamos juntos.
—Explícalo más.
—Viven bastante. Ella tiene ya más de veinte de eso que tú llamas años. Cuatro tenía yo cuando salió del huevo. Creció en mis manos y en mis hombros. Casi puedo decir que solamente los dejaba para dormir. Y para excrementar. Me hablaba de continuo. Acabé aprendiendo su idioma, sin darme cuenta. Pero nada más que para oírla. Yo no soy capaz de emitir esos cloqueos suyos. Y, bueno, como no pude entenderle lo que me decía, lo que había visto, muy temprano el otro día me fui hasta la playa. Vi a las naves enormes, ancladas. Oí a las voces de ustedes, tan inentendibles, y sentí al miedo subiendo desde el suelo, y cayéndome desde arriba, y viniendo de los lados. Me subía por las piernas, como un bejuco. Otros bejucos me enredaban los brazos y la cabeza. Estuve mucho tiempo tratando de entender. Mucho. Me costó desprenderme de los bejucos, para irme. Y, en el yéndome del camino, a cada ratito quería esconderme.
—¿Qué pensaste en esas horas?
—Que la hora de los dioses por venir había llegado con ellos.
—¿Crees eso todavía?
—Sí. ¿Quién puede dudar que los españoles son como dioses malos? Esos los peores. A veces los dioses buenos olvidan hacer el bien. Ensordecen. No oyen las súplicas. Pero los dioses malos se gozan en el mal. Lo practican sin olvidarlo: como los españoles. Sin que sean dioses, son malos como los dioses malos. Los españoles son la misma peste, igual a las que trajeron: la viruela y la gripa. No sé por qué tú eres distinto.
Yo recordé la primera entrada al golfo. Habíamos venido caboteando por días y días, casi perezosamente. Buscando, sin saber qué se buscaba. Juan de la Cossa, el piloto casi brujo, trazaba y trazaba trazos en un papel clavado sobre una tabla ancha, y respondía a nuestras preguntas diciendo que dibujaba mapas. Que ellos le permitirían, después, volver recto, si quisiera. Tanto tan recto como una flecha tirada por una ballesta. Cuando vimos que la boca del golfo se abría como un bostezo, el piloto ordenó entrar. Era enorme, y profundo. Fuimos lentos, siguiendo la línea de la costa. Una costa baja. La selva empezaba a unos cuantos pasos de donde rompían las olas, y yo me demoraba extasiado mirando toda la gama de verdes que se daban en esa vegetación. Quizás uno se cansaría catalogándolos, me pensaba. De allá de donde yo venía todo verde era el mismo. Puedo decir que un solo tono de hierbajo, casi pardo. Todos esos verdes me entraban ahora por los ojos y me anegaban como en dulzores. Por no decir de los árboles inmensos. Se alzaban como monstruosas llamaradas verdes, y escalaban el cielo. Millones de ellos, todos gigantes.
—Malas costas estas –me dijo Juan– si los hombres crecen como lo hacen los árboles. Son increíbles, hasta viéndolos como los veo.
Juan se rio por entre los largos pelos de la cara tostada por todos los soles que aparaba desde su puesto de mando.
—Pero no esperes eso, muchacho. Serán como somos nosotros. Ya los has visto en La Hispaniola.
—En La Hispaniola no vi árboles como estos. Me maravillan, pero es una maravilla que se parece a mi miedo.
—Sus tierras, estas, en las que hunden las raíces, no están fatigadas. No las ha expoliado el hombre, como sí a las españolas. Han estado fertilizándose por milenios, y dan una vida muy forzuda, como ves. De esa fuerza nacen esos árboles. Pero los hombres de por acá no comen tierra.
De arriba caía una voz rasposa. Alzamos la cara y vimos a las aves. Hermosas, parecían llegando del Paraíso de Dios. Iban bajas y lentas, y yo no había visto antes plumajes más bellos. Eran ocho o diez. Le dije al piloto:
—Deberán venir del aviario de Dios.
Él ya las conocía. Me dijo, con un modo de ver las cosas que se me antojó bestial:
—Son carne fresca.
Y cuando vio que iniciaban un giro de regreso, ordenó:
—Tráeme la ballesta. Rápido.
Juan de la Cossa era el mejor ballestero que conocí. Rápido y seguro. En una vez le vi atravesar con la saeta a un gran pato que alzaba vuelo a unas dos docenas de pasos adelante, desde una charca, y ahora quería repetir la hazaña, supongo. El arma estaba cercana, tensada, y la puse en sus manos, dispuesta.
Pero aunque las aves dieron un gran giro sobre las naves, como observándolas, habían subido mucho y el tiro era inútil.
Desde las tres de la tarde, viniendo del mar, una brisa muy persistente alzaba de las aguas una maretilla continua que mecía a las naves. Juan y otros miraban a la costa, pero no vieron rastro de seres humanos. Entre los observadores yo distinguía la noble fortaleza de Vasco Núñez de Balboa, un hidalgo pobretón que, perseguido de deudas insolutas, había huido a La Hispaniola. Pero las deudas navegan más y mejor que las carabelas más veloces, y a la isla habían llegado, desembarcadas, esas deudas, acrecentadas de intereses de mora. Viéndolo se me hizo que miraba si su fortuna estaría entre la maraña. Por ella se había embarcado cada uno de nosotros. No obstante la ausencia de nativos, el piloto, que era la prudencia misma, ordenó ir golfo adentro y largar dos anclas. Y, para la noche, dispuso centinelas. Después de la cena el pinche de cocina tiró al mar un balde que subió con agua para lavar los cacharros en donde se tomó las gachas en donde flotaba, cecinado, un trozo de tocino que más sabía a sal que a grasa. Cuando hundió en el agua a su mano para enjuagarla, tuvo un gesto de sorpresa. Después hizo cuenco con ella y sacó unos buches, que bebió. Alzó un grito estentóreo:
—Venid a ver. ¡Es agua dulce!
Casi todo quisque acudió, y se tiró a más baldes. De la otra nave nos imitaban. Sí que era agua dulce, apenas con un toquecillo arcano de sal. Podía beberse sin ardor ninguno de la lengua y la garganta. Bebíamos de ella como si estuviéramos aprendiéndola después de la sed más larga. Era tonificante. El agua que traíamos en los barriles puestos en la cala acababa teniendo un sabor a rincones, y se llenaba, pese a todos los cuidados, de gusarapos. A uno le llegaban, en la taza en que la servían, nadadores.
Después se originaron las hipótesis y las discusiones, toda panza repleta de esa dulzura. No entendíamos: habíamos llegado por la mar amarga, salobre. De él cada gota que daba en la piel escocía, y al secarse dejaba la blanca impronta de la sal. Pero mientras los otros discutían de razones que no sabían, a mí en la sesera me maravillaba otra cosa, distinta a la ilimitada extensión de agua potable, porque no podía dejar de pensar en la mano de ese pinche. Esa mano que bebió primero que su boca, y que supo la primera.
De la Cossa tardó en hablar, razonador primero. Después dijo lo que resultó la verdad.
—Deberán desembocar en este golfo algunos ríos inmensos. La playa está repleta de troncos que la marea avienta. No pueden venir sino de ríos. Mañana haremos aguaje: el agua de los barriles apesta.
Se estuvo un rato mirando como a la nada, y dijo después:
—Vamos a llamarlo “El Lago Dulce”.
Así lo anotó en su mapa y en su cuaderno de bitácora.
No volveríamos al golfo recién bautizado sino dos años después, cuando Alonso de Ojeda fue nombrado gobernador de estas tierras del Darién, como así las llamaban los indios, y a las cuales pertenecía “El Lago”.
Si el piloto mayor hubiera sido zahorí hubiéralo bautizado El Lago del Hambre. Porque de esa cosa amarilla y terrible habrían de morir, después, y en sus costas, muchos más de mil y cien españoles.
En esa noche soñé con las aves que sobrevolaron el barco: las veía venir y pasar como brasas. Como brasas rojas, brasas azules, brasas amarillas, suavemente crepitosas, unas atrás de otras.
En la mañana me pensé que el sueño no desajustaba mucho de la realidad.
La brisa persistente que llegaba del sur había cambiado, viniendo cargadas las manos del olor a tierra y a vegetaciones, y me sabía deliciosamente a verde en las narices. Cesó como a las once de la noche, súbita, como si la hubieran cortado de un tajo, y la quietud del barco fue agradable. No volvió ese pasar alado hasta el otro día, a la misma hora del anterior.
La costa del frente era baja, y cenagosa. Juan, el piloto, la estuvo observando en algunas horas de la mañana, insistente en ello como el tic-tac de un reloj. Otros igual, entre ellos Vasco Nuñez de Balboa, el hidalgo a quien la nobleza se le dibujaba en la cara tostada por las resolanas. Ya dije que había venido de España huyendo de las deudas que lo acosaban y mordían perramente. Pero que las deudas vinieron en otras naves, persiguiéndolo, azuzadas de tinterillos. Para evitar cárcel se había alistado en la expedición. En ella tenía mucha representación porque sabía hacerse querer y respetar, dos cosas que no suelen armar yunta. Pero ese escudriñar solo observó en los árboles a una manada de grandes monos negros cuyas voces continuadas, una especie de co-co-ro-có de tonos graves, podíamos percibir muy bien. Y en una rama, tostándose al sol, un par de enormes iguanas. Son unos lagartos de piel dura, con picos como los de un gran serrucho en la espalda y en la cola, y cuya carne, según sabíamos por los indios desde La Hispaniola, es comestible. Carne fresca era lo que cada estómago ansiaba, cansado del tocino en cecina que más sabía a sal que a tocino. Imaginé el guiso que pudiera hacerse con esa carne que da un gustoso caldo casi verde lleno de ojos amarillentos de una grasa de buen gustar, y lo incité a tirar un bote e ir a cazarlas.
—Mira al suelo –replicó.
A la vista le daba trabajo conformarlos, ellos estirados y de la color del barro seco. Cuando el ojo pudo descifrar los juegos de la luz y los relieves, los vio: unos doce caimanes se asoleaban, con una quietud de tronco o de montículo. Casi todos de unos ocho metros de largo. Algunos, con las bocazas abiertas hasta descoyuntarlas como para tragarse el cielo, mostraban la insolencia de sus dientes puntiagudos como barrenos. Me dijo:
—¿Ya los viste? No querrás caer en una de esas dentaduras, ¿verdad?
—No entiendo –le repuse–. Siempre se dijo en La Hispaniola que esos animales lo son de agua dulce.
—¿Era amarga el agua que tomaste anoche? Y, a más, aprende a ver –me reconvino–. Ciego no es solamente el que carece de ojos, sino el que no sabe ver con los suyos. Ese estero es la desembocadura de un caño. Mira a la vegetación de las márgenes, que luego falta en la arena. Mira el cabrilleo del sol en esa agua lenta. Mira cómo penetra en la mar como un gran dedo sucio: puede verse, ¡caray! Úsalos a tus ojos, o llegarás a ser un ciego con ojos.
Con mi padrino se aprendía mucho. Uno, por eso, le toleraba su tono desapacible de a veces. Pese al tono, era un gozo estar a su lado, y servirle.
Me ordenó:
—Anda y pela un coco, y me lo traes.
Se había aficionado harto a la blanca carne dura de esas nueces enormes, desconocidas en Europa. Era una carne grasosa, y de mucho alimento al parecer. Duraban mucho en la cala, y además contenía un agua que llevaban fresca y que era muy sabrosa. Pero eran muy voluminosos y no eran prácticos de acumular, con una persistente tendencia a rodar. Pero mi padrino, dada su jerarquía, se permitía llevar unas docenas.
Cuando lo traje lo perforó por unos huequecillos tapona dos de la carne por donde les brotan las primeras hojas cuando se los siembra, y bebió del agua. Luego lo partió. Sacó un pedazo grande y se puso a masticar. No me ofreció, pero explicó:
—Lo mejor es que no te aficiones a lo que no puedes tener. Quítale a los trozos las cortezas, y lo demás me lo pones en un cazo con agua.
No estaba en el puente cuando volví. Me puse a escudriñar la playa. Me refijaba en todo lo que él me había señalado, y lo aprendía. Y después me puse con los ojos a vagar por la playa. Súbito, en el borde mismo de los matorrales, vi al venado. Ramoneaba por entre la vegetación baja que hay en donde la arena acaba y aún no empieza la selva. Me cautivó la gracia infinita de sus movimientos de jerarca, seguro de sí, sereno. Movía las orejas sensitivas, enfocándolas en una u otra dirección. A veces las detenía, captando no sé qué. Entonces paraba la masticación. Me embelesaba. Hubiera querido poder moverme como él. De lograrlo sería casi príncipe, divagué.
Abajo del puente la marinería holgazaneaba. Algunos jugaban a las cartas. Otros al ajedrez, un juego muy socorrido para marineros. Otros remendaban sus ropas, luego de haberlas lavado y oreado. El puente de mando era otro mundo.
Estuve como media hora viendo al venado. Hubiera estado la mañana entera. La gracia, esa cualidad de los dioses y de las reinas, tenía mañas de amarrarme a ella.
Vi de pronto que el venado alzó el morro. Aspiraba una brisita perezosa que fluía del monte. Luego situó las orejas, captando igual, y luego empezó a irse, todo lentitud, todo carencia de afanes, digno como un histrión. Se fue como el agua, escurrido, casi desvanecido. Vi última el anca poderosa, y alzada la cola que, blanca, destellaba. Yo sabía que algo venía. El venado no había huido. Apenas se fue, modales los suyos dignos. Lo que llegaba lo hacía también despacio. En la normalidad de la selva nadie tiene afán. Y luego dos garzas que sisaban entre las olas que la playa se chupaba alzaron también ida sobre sus alas, fuga blanca. Yo me concentré. Movía lenta la mirada, barriendo desde donde estuvo el venado hasta donde las garzas se colgaron de sus alas.
No lo vi salir. Cuando lo capté, estaba en cuclillas, acuclillado en la arena, como surgido del verdor, verdor él. Ningún temblor de ramas lo anunció. Como el venado, me pareció hermoso. Miraba hacia las naves con un gesto de asombro indescriptible. Entre sus piernas brillaba el oro de un cuenco en forma de caracola. Contenía a sus genitales, sostenido de un cordel. Los guardaba de espinas, de picaduras de insectos según pude saber al tiempo. Eso me pareció imposible. Me preguntaba: ¿Qué ser es este, y cuáles sus riquezas muchas, que lleva a príapo encarcelado en oro? Me sonreí: ¿Qué aprecio desmesurado sabe tenerle a su falo? Ciertamente yo no apreciaba tanto así al mío, pero la verdad es que aún no había explorado sus posibilidades. Pero después, días después, cuando hube conocido a las indias, y sabido lo que me hicieron sentir por virtud de lo que ese encapsulaba, le entendí los cuidados.
Porque ningún placer, ni aun el placer esclarecido de la mesa bien abastecida y condimentada para un rico goloso y guliento, es como el placer que príapo entrega si la mujer compañera en el goce siente también a su sexo.
En la mano izquierda sostenía un arco y un haz pequeño de flechas. Cada punta protegida por un tapón de lanas vegetales. Así supe que eran de las ponzoñosas de que teníamos habidas noticias. La guarda protegía al dueño de raspones: el más leve era mortal. Así lo aprendieron, muriendo, muchos españoles. El arco no era grande: esas flechas no requerían de mucha penetración. A nada en el Nuevo Mundo llegaría la españolería a temer más que a esos dardos.
Pronto sería el medio día. Un golpe súbito de viento, nunciador de la brisa de la tarde, hinchó las velas con un “flap” que él de seguro percibió. Volvieron los trapos a arrugarse luego de la tos de la tela. El indio, que se había agitado un poco como para huir cuando la tela cobró volumen y sonido, pareció comprender de una sola todo el mecanismo de viento y trapo y mástil, porque sonrió con amplitud. Y entonces pude verle los dientes: eran negros, sin brillo, como el carbón vegetal. Yo no podía creerlo. De eso nunca había oído decir. Y miraba y miraba, cerciorándome, porque esa sonrisa permanecía abierta. “Si serás Satanás”, me pensé en una ráfaga. Pero luego me dije que no podría ser. Porque era bello, pese a la oscuridad de su sonrisa.
Supe de pronto que me estaba viendo, tanto como yo a él, a pesar de que me había adosado al mástil como para confundirme. Sentía a sus ojos, clavados en mí como leznas. Me estudiaba.
Entendí un poco tarde que estaba retardándole al piloto sus funciones de jefe. Que era él quien debería estar viendo lo que yo. Entonces desde el puente le susurré a uno de los marineros:
—Busca al piloto. Rápido.
Hice mal. Mi voz susurrada debió irle al indio rebotando sobre la húmeda superficie que tenía cabrilleos molestos, porque, como el venado, se escurrió. Seguro que tenía también orejas de venado, así captadoras. Como el agua se filtró entre los arbustos, apagada su sonrisa oscura.
Lo comenté a De la Cossa.
—Sueñas –me dijo–. No ha habido dientes negros, jamás. ¿Y quién iría a tener en tanto aprecio a esas partes que los civilizados ocultamos y los salvajes exhiben, como para tenerlas en cuna de oro?
—Cuando menos él –respondile prontamente.
—Si es así hay por acá más oro que en el Pactolo. Me gustaría que así fuera, por Dios santo. Por él vinimos.
Se refería al oro.
Ordenó arriar un bote, y aprestarse a diez ballesteros. Y a dos más con arcabuces. Se olvidaba de los caimanes. Los arcabuces, efectivos en una escaramuza de trinchera, no eran confiables en una justa muy movida. Empero, el súbito penacho de humo que escupían y su voz de trueno reducido habían resultado terroríficas para los indios en La Hispaniola.
—Identifica bien el lugar. Toma una referencia –ordenó antes de embarcarnos. Con una ballesta descendió Vasco Núñez de Balboa. Toda su prosapia era indigna de su pobreza. Se puso atrás, junto al timón. Cuando Francisco Pizarro descendía la flexible escala de cuerdas, supe que se sentaría adelante. Lejos, lo más, de Balboa. Porque alguna cosa interna los desunía desde entonces. Descendió con un hacha en cuyo mango estaban la ambición y el deseo de llegar más, estaban la deslealtad y la bajeza, y tal vez el destino. Tal vez con esa misma, él muy apegado a lo suyo, cercenaría después la inocente cabeza de Balboa.
En ese entonces no podía yo saber lo que ahora de hombres y de sus destinos. Para saber leer en los hombres se precisa de mucha vida vivida. Pero ahora, decenas de años idos, creo entender que cada uno de esos dos, sin saberlo, sabía de su final. Se sabe sin saber que se sabe.
Muchas cosas los separaban: no solo el nacimiento, sino también sus distintas ambiciones. Pizarro en todo quería ser el primero, y quería que todo el mundo lo notara. Balboa quería ser el mejor y serlo sin pregones.
Ambas cosas consecuentes con sus cunas, con la sangre que a cada uno le corría por los túneles de las venas. Con la prosapia del uno y la suma vulgaridad del otro.
Pizarro fue un expósito. Es decir un hijo, no solamente no buscado, sino no aceptado. Apenas nacido en una de esas barriadas de miseria, lo arrojaron a la puerta de una mujer que criaba puercos. Con la leche de puercas paridas lo crio, en ausencia de otras que no podía adquirir. Se levantó en zaquizamíes, porquerizo en toda su vida, y con manejos de puerco en toda ella. Acabó de marqués de un marquesado inexistente, aún sin nombre, pero murió de estocada en el cuello por haber traicionado. Solía decir que, con su gente, supo de ratas comidas, y de ranas. Como muchos extremeños, además. Porque es una tierra dura y pobre. Esas alimañas comidas no serán de mucho apetecer, pero son lícitas si de satisfacer la panza se trata. La diferencia entre ellas y el cocido de vaca no irá más lejos que la costumbre.
Pero solamente un porquerizo encontraría jactancias en decirlo con pregones orgullosos. Hay muchas cosas que el pudor calla. Pero es sabido que el pudor no es planta que crezca en tabucos. Balboa era hidalgo, por ambas ramas, como se acostumbra decir, por la sábana de arriba y por la de abajo. Noble mucho, de ancestro, y flaco de fortuna, como miles en Castilla, pero deseoso de la fortuna como todos los que hollábamos el Nuevo Mundo. De hecho, es probable que también hubiera digerido guisos de rata o de rana, pero jamás hubiérase jactado.
Desembarcamos muy mañosos. Se amarró el bote con un cabo largo, y se lo ancló. Era cosa prudente. Mirando a la playa, a la enorme trabazón de troncos que las olas mecieron y arrumaron, muy pulidos por la acción persistida de la arena, uno leía en ellos la fuerza que las olas escribían. Dos se quedaron custodiando, atados también de algún modo. A más, gato garduño de la cautela, mi padrino había dejado en el tonel del gaviero a uno con un mosquete a punto para que vigilara con el ojo de la altura, que es un alcanzalejos, una mayor porción de playa y avisara con la detonación, el Juan de la Cossa prevenido. Yo lo admiraba. Yo almacenaba en mí todas las cosas que él usaba, para mi uso en los después. Las cosas del conocimiento son admirables, porque se reproducen sin gastarse. Él me daba sus ejemplos y sus razones, que se me estaban adentro, pero que seguían estando en él. Al contrario de las monedas: cuando las doy a cambio de algo me quedo con el algo pero sin las monedas.
Mientras pisábamos la negrez de la arena que se desmoronaba bajo la alpargata, muy crujimentosa, seguíame yo pensando en las cosas del saber: yo las tomaba del piloto y las hacía mías, almacenadas. Si era cuidadoso, y yo procuraba serlo, las tendría conmigo para siempre por mucho que las usara. Pero que no dejaban de estar con él, muy suyas, muy tenidas. Me las daba, y yo las recibía, pero él seguía teniéndolas. El saber, por más que de él se diera, seguía estando. De la arena él me enseñaba, silencioso, y de la arena yo aprendía. La arena contaba bien del paso del indio, de su venir, de su estar acuclillado, de su irse entre ramas, escurrido sin agitarlas. Y así aprendí, con el idioma mudo de las señas, que también, mudas, las huellas hablan. Que se oyen sin sonidos.
Juan se adentró más por entre la espesura baja del pajonal, la punta de la espada hacia adelante y alta, con una estocada dispuesta, pasos mudos. Pero lo sentí volver con rapidez, sin cuidarse de sonidos. Me explicó, a tiempo que con la mano daba órdenes de volver a quienes estaban más lejanos:
—Atrás hay huellas como de cincuenta hombres. Ese a quien tú viste es un tipo de cuidado: las hizo de señuelo.
Su mano ordenaba prisas. Sus pasos y los míos las ejecutaban. Por entre los sonidos de los trancos oí súbita a la voz tosida del mosquete del vigía y a poco la imperiosa del cañón. Vimos que la bala de hierro, grande y redonda como una toronja pegó a unos veinte metros de la arena y alzó una alborotada columna de agua que se desflecó sobre sí misma cuando alcanzó su ápice.
Vimos también a unos ochenta hombres que venían por la playa, que pararon de súbito el ataque por la sorpresa de la detonación enorme, por el gris del airón de humo y por la columna de agua, un poco aturdidos. Solo el jefe no parecía asustado, pues los arengaba e incitaba al ataque.
Nos embarcamos en montón, veloces hasta los más valientes. Porque el jefe de los indios había alzado carrera en nuestra procura, seguido de los otros. Los más alzaban en las manos un garrote, con dientes de peces incrustados. Lo llamaríamos macana, después, en sus muchas variedades, y sabríamos de su capacidad de quebrantar cabezas españolas, o de romper un brazo o una pierna.
Aún sonó otro cañonazo. No sé si la bala alzó más columnatas de agua algodonosa porque ocupaba mis ojos en los indios. Traían una furia de veinticuatro kilates. Se les veía en la cara y en los gestos. ¡Caray!, estaba aprendiendo muchas clases de escrituras. Los furiosos casi que nos alcanzan. Muchos se arrojaron al agua y fueron por ella hasta que les dio en el pecho, queriendo lograrnos. Entre sus gritos podía oír al esfuerzo de los remos sonando en las cujas, y los pujidos de los cuatro que los impulsaban. Disciplinados los de las ballestas apuntadas y los arcabuces esperaban una orden que no se dio.
A distancia prudente, De la Cossa dio orden de permanecer anclados. Y con calma nos dedicamos a mirar a los indios. “Tirupí, Tirupí” se alcanzaba a distinguir entre sus muchos gritos. Ciertamente tenían negros los dientes, y muchos de ellos, no sé si la mayoría, encuevaban a sus vergüenzas entre recipientes de oro: el brillo de este metal no se confunde. Pero entre calcáreas caracolas muy adecuadas, otros.
Más adelante supimos que a los dientes los teñían así con el jugo de una planta, de nombre enredado como el de un bejuco: “Pukurrukida”. Ese jugo los esmaltaba magníficamente y los hacía inmunes a las caries y al sarro. Pero yo nunca pude acostumbrarme al efecto que su color producía al mirarlos, y por eso no lo usé.
—Si nos acercáramos un poco podríamos hacerles una carnicería con las ballestas. Si apuntamos únicamente a los que cargan el oro no desperdiciaríamos saeta. Con el oro que esos usan puede un hombre vivir muchos días en España.
La voz era la de Francisco Pizarro.
—Mira a ese –le replicó el piloto refiriéndose al jefe de los desnudos–. Es todo un general. En dos veces en que ha visto actuar al cañón, lo dilucidó. No ha dejado de tenernos entre la línea de tiro y ellos. Soy capaz de asegurarte que tiene al grueso de los suyos más allá, entre malezas. Vinimos de exploración –agregó para Pizarro–. Volveremos –dijo de añadidura.
—A mí se me hace hasta pecaminoso desaprovechar el oro-masculló más que dijo el extremeño.
El piloto dio orden a los remeros de ir paralelos a la costa, hasta que vimos un camino muy marcado.
—Irá a su poblado –se dijo como para sí el comandante. Sacó de su faltriquera una hoja y un carboncillo y dibujó. Cuando acabó fuimos al barco.
La turba vociferante de la orilla nos seguía, como esperando a que nos decidiéramos a otro desembarco. Pero como ya se había alzado la brisa se dio orden de ir golfo adentro. El piloto escribía en un cuaderno. Cuando lo cerró, le dije:
—¿Qué escribe, maese Juan?
—De ese de los dientes negros. No me gusta nada todo lo que parece saber de guerrear. Es un adversario de cuidado. No lo favorecen sus armas. El arco no es de potencia. Y la clava, ya lo sabes, hay que alzarla para el impulso de golpear fuerte. Eso desguarnece al que la usa: entonces el esgrimista hunde la espada. Y no llevan escudo. Escribo todo eso, y dibujo, porque la mente olvida muchas cosas, pero el papel recuerda siempre. Y hemos de volver.
No lo sabíamos, pero él no volvería. Yo sí.
Sus apreciaciones acerca de Tirupí fueron todas correctas. Todavía navegábamos por El Lago Dulce, y ya él estaba amonestando a sus guerreros. Les decía, acerca de Juan y nosotros, lo que Juan me dijo a mí acerca de ellos. Les dijo de la importancia del centinela, que apreció de inmediato, y que vigila por los que están ocupados en otra cosa. Les dijo de su temor por las armas que rugen, capaces de desplazar el agua, que alzada, cae después en flecos. Les dijo que en cada paso de los que los fuereños dieron en la playa estaba marcado el predador, y no uno cualquiera sino al muy potente, tan confiado en el arma que usaba. Les dijo que en el aire exhalado por ellos no había indicios de miedo, que no pudo olérselo a pesar de que el miedo huele fuerte como una putrefacción. Y terminó exhortándolos a bardar su poblado. El cercado, terminó, es una de las sabidurías del armadillo y de la tortuga. Irían a entortugarse.
En una sola de las cosas que el piloto apreció tuvo error: con las flechas. No requerían de potencia en los arcos los indios caribes porque embadurnaban la punta de la flecha con un tóxico que mataba siempre, así el que la recibía tuviera de ella nada más que un rasguño. Mataba en medio de sufrires espantosos.
Él, el piloto, moriría de flechazos como esos. Aún muerto siguieron disparándoselas, clavándoselas, odiadores. El último que vio el cuerpo de De la Cossa lo vio como a un puercoespín. Pero eso sería más adelante, y en otro lugar.
Según las cosas, él, el piloto, presentía algo como eso de que no volvería. Por horas, arriba en el puente de mando, conversaba de todo lo que su experiencia le hacía saber del golfo con Vasco Núñez. Como legando. Varones prudentes ambos, calmados, pero fieros en el combate, comentaban con largueza.
Golfo adentro, costeando el lado occidental, dimos con el primer río grande de los que endulzaban el golfo. Creo recordar que lo llamaron El León, porque cercano a la desembocadura se oía el bramar de uno de esos animales, potente como un tronar. Estuvimos oyéndolo por más de una hora. Llegaba redondo, flotando sobre la mareta, y uno pensaba en la fortaleza del pecho capaz de emitir esos rugidos.
—Es grande –dijo de él Vasco Núñez–. Pero él solo no es capaz de alejar expulsada a la sal del mar. Habrá más.
La costa fluía su giro hacia el oriente, en el remate del golfo. Cuando lo hubimos girado todo para ir hacia donde habíamos venido, dimos con el río: el abuelo de todos los ríos de la tierra, creo. Por lo menos yo nunca he sabido de otro con más caudal. Ya era descomunal la primera de las bocas con la cual dimos. Por ella entramos unas leguas, para saber que tenía ese abuelo de todos los ríos más de media legua de anchura, y que usaba de siete bocas para poder descargarse. Ya no recuerdo cómo lo nominó el piloto, pero sí a sus palabras:
—De ahora en adelante tendré vergüenza en llamar ríos a esos chorritos que corren por España. ¿Qué tienen estas tierras, capaces de criar monstruosidades?
En ese atardecer Francisco Pizarro subió al puente, con ruegos propios y de seguidores, incitando a volver “por todo ese oro que tapa pingas”. Desenrolló un plan muy urdido, y dijo nombres de otros que lo secundaban. Pero De la Cossa se negó, rotundo. Dijo:
—Ya habrá tiempos de dejar los huesos ahí, pero más adelante. Ahora no somos los suficientes.
¡El oro! Todos estábamos allá por él. El oro es mágico: básteme decir que si un perro tiene mucho oro es llamado Señor Don Perro. Si alguno creció en las porquerizas de extramuros, hijo de ayuntamientos miserables en los cuales la certeza habida es nada más que sobre la madre, pero llega a hacerse con el oro, halla francas las puertas de las mansiones pese a las dudas o ignorancias que se tengan sobre el padre, y acabará si lo quiere con un título y con blasones de muchos cuarteles. El oro lava prontuarios ominosos, envolviéndolos en olvidos sordos como el terciopelo. A muchos que tuvieron el alma atravesada y la mano que maneja el trabuco untada de sangres vertidas, el oro les pone el alma con derechuras en un almario que no muestra máculas. Y lava las sangres ajenas de la mano asesina.
Y era que Pizarro aspiraba a subir, impacientemente. Núñez de Balboa, que se quedó abajo no propiciando petitorias, también. Pero con paciencia, sabiendo que sus pergaminos no importarían tanto si no los ilustraba con el brillo amarilloso. Todos venidos por él. Yo, igual. Yo, hijo segundo, segundón que se dice peyorativamente. Mi familia con títulos y dineros, pero todos irían a recabar en el mayor de los hijos, el mayorazgo. Esa era la costumbre. Con todo, si fuera a detallarlos, yo tendría que escribir acá a trece nombres y a doce apellidos.
No todos los venidos a estas tierras eran pobretones. Muchos ricos de verdad, que armaron barcos y expediciones, porque, insaciables, querían más y más. De ellos Vasco Núñez llegó a decir que eran pobretes, porque, decía, la verdadera riqueza no está en tener, sino en el contentamiento con lo tenido.
Cuando Pizarro bajó, refunfuñando, le pregunté a mi padrino:
—¿Qué es lo que hace el valor del oro? A mí me parece que sirve menos al hombre que el hierro. Menos aún que el plomo. Por lo que he podido ver solo sirve para guardarlo, o para ostentarlo.
Se puso a pensar, masticando coco. Después habló:
—No sé qué le valga más al oro: si su incorruptibilidad o su escasez. Nunca se ensucia de óxidos, como los otros metales. Y nunca pierde su brillo. Al hierro acaban derruyéndolo los óxidos. Tú has visto clavos que llegan a ser tierritas. La plata se opaca, y el plomo es feo. A la plata hay que restablecerle a cada nada sus brillos con pomadas y frotaciones que la acaban.
Calló un ratito. El aire venía cabalgado del olor del río inmenso. Olía a cenagales, a caños de movimiento lento, a maderas pudriéndose. Pero a mí ese olor me sabía bien luego de meses de aspirar la sal marina. Él siguió:
—El agua de mar disuelve todo, a la postre. Pero monedas de oro estuvieron por siglos entre esa salazón, y salieron intocadas, enteras, con ese brillo del fuego en ellas. Eso ha de ser, creo. Y añádele al oro el misterio de su peso crecido. Nada, en tamaños iguales, pesa lo que él. No se sabe por qué –Masticó más de la blanca carne áspera, para seguir:
—Y está su color, que es cálido, hermoso. Da gusto verlo. Y, por si quieres más, es muy escaso. Nunca habrá tanto como los hombres quieren. Yo he creído siempre que el oro es una piedra que Dios se hizo para sí mismo. Para su agrado. Para su voluntad, que ama a las cosas bellas.
El poniente también tenía oros, muchos y desperdigados. Inasibles y aéreos. Le dije:
—En La Hispaniola los indios aseguran que el oro es el sudor del sol. Aguas del sol.
—Puede ser. El mundo está lleno de cosas que desconocemos.
—Yo –le dije– quisiera tener oros. Muchos oros. Pero creo que me dolería cambiarlos por cosas. Me gustaría estarme viéndolos, palpándolos. Como ellos lo tienen, los indios: por bello. Nada más que por eso.
El piloto callaba. Yo le insistí:
—Todo objeto de oro que llega a La Hispaniola es fundido. Lo vuelven lingotes. Todas las llegadas son cosas hermosas, no únicamente por ser oro, sino porque el orfebre, que era un artista refinado, lo hizo más bello vertiendo en él su alma. Muchas de esas joyas, es sabido, tienen siglos. Los hijos las heredan. Y las legan. Respondió:
—Ocupan mucho espacio. Deberías saberlo.
—Yo creo que es pecaminoso destruir a cosas hermosas por hacerse a la materia de que están hechas. O para hacer monedas.
El piloto dejó de masticar para mirarme extrañado. Solo dijo:
—Tienes alma de poeta.
Ya había osado demasiado como para callarme lo que más me importaba. Antes de preguntarle más miré hacia el sol, ya muy caído. A esa hora uno podía atreverse a mirarle la cara sin sufrimientos de los ojos. Ciertamente parecía de un oro jaro que se agitaba. Quizá fuera cierto que sus sudores y sus aguas nos cayeran a veces. Le dije:
—¿Crees que tengamos derecho a quitarle a los indios el oro? ¿No solo el oro, sino también sus alimentos?
Arrugó el ceño. Me respondió aspérrimo, preguntando:
—¿Desde cuándo andas con esos pensares? No son buenos.
—Desde que pisé La Hispaniola, y vi.
El piloto escupió todas las briznas lechosas que había estado masticando, como si le ardieran súbitas. Dijo:
—El papa dividió a este Mundo Nuevo en dos. Dio la mitad a Portugal. La otra, a España. Dijo que predicáramos la fe católica. Y que se destruyera o esclavizara a quienes no aceptaran esa fe. ¿Te es ello suficiente?
Me estuve callado, masticando esa respuesta con dientes de adentro. Todo eso era duro como una bala de arcabuz. Masticaba, a más, si no había ido demasiado lejos, yo osadísimo. Él miró por un ratito apenas el camino demarcado hacia el pueblo del indio. Me aupó:
—Te hice una pregunta.
—Estaba pensando en las naborías de Cuba. Son haciendas, todas trabajadas por indios esclavos. Cada peninsular que desembarca quiere una. Y entonces organizan cacerías para capturar a los pocos naturales que hay libres. Es fácil, porque de la isla no pueden salir.
—¿Y qué?
—Todos esos habían aceptado la fe. Todos fueron bautizados. En cada domingo van a misa. Y sufren látigo y cepo.
Me dio la espalda y se puso a otear hacia la entrada del golfo. Yo arremetí:
—Acá, seguro, nosotros buscaremos un poblado de gentes que no sean belicosas como esas –dije señalando hacia Tirupí–. Cuando demos con él cambiaremos baratijas de vidrio, o hachas o cuchillos por su oro. Los engañaremos. Y tendremos por canjecitos su comida, o se la quitaremos. En eso pienso.
—Con Tirupí también nos las veremos, a su tiempo. Bueno, eres un pensador. Piensa entonces que la riqueza que viniste a buscar no se logra con el trabajo. Trabajando se subsiste, apenas. Si quieres ser rico tienes que quitarle a otros lo suyo. Por trueque de engaño, como dijiste, o por la rapiña. O poniendo a otros a trabajar para ti en una naboría, o en una mina. O engañándolo en los negocios, o aprovechando sus necesidades. Una cosa sé: la riqueza no es afín con la piedad. Y eso debes saber. Y debes escoger: Te quedas por acá, o vuelves a España. Allá puedes pensar lo que quieras, allá en donde la tierra desgastada no ofrece nada. Pero si te quedas no pienses.
Era una advertencia muy seria la que me estaba propinando, y yo prudente o cobarde, callé. Me ordenó:
—Anda y me traes la comida. Traes la tuya, igual.
Bajé, callada mi boca, rencoroso un poco. Juan, que había sido siempre la comprensión misma para conmigo y lo mío, se me había puesto hosco como una espelunca. Arriba, por un cielo despejado, trajinaba todavía alguna claridad, pero ya el agua estaba oscura como la de los pozos hondos. Se oía a la maretilla darle palmadas a la madera del casco, como aplaudiendo, y en la brisa tibia que venía de la selva me olía a verde de los árboles inmensos. Abajo y alumbrándose con malolientes velas de sebo, algunos jugaban todavía. Oí voces del piloto ordenando guardias. Para la cofia. A proa y a popa, y para el puente, y distribuyendo horarios. Después de haber comido, me dijo conciliador, ante mi silencio que era ya agresivo:
—Ahijado: me duele que tengas que entender algo que es doloroso para muchas sensibilidades: mira que hay la razón del fuerte y la que tiene el débil, y que no se puede conciliarlas. Son opuestas, como el arriba y el abajo, que tampoco pueden unirse. Hay la razón del cuchillo y la razón de la herida. Cada una es justa en sí misma, y es injusta para la otra razón. Comemos de la res, y del cordero, y de los granos del trigo, y el pájaro come del gusano, y el gusano de la manzana, y el lobo del venado. ¿Qué sería de la estirpe lobuna, hecha para la carne que sangra, si su mente pensara como la del venado? Pondría en contradicción a su mente y a su estómago, que no admite la hierba. ¿Y qué sería de la clase venado si su mente pensara como los brotes de la hierba?
Añadió rumiando, creo que contento de su parrafada. Creo que al contento lo tuvo con los bocados que masticaba:
—Voy a darte espacio para que pienses más, pensador: estarás de guardia hasta la madrugada, aquí, en mi puesto. Cada media hora irás a rondar. Hablarás con el centinela de proa. Con el de popa. Y harás que te dé un silbo el de allá arriba.
Tomó de un cajón un par de pistolones y me los entregó luego de revisarlos. Preguntó:
—¿En dónde tienes a tu espada? La ciñes. A la menor sospecha das la alarma. No vaciles. Nada de raro tendría que ese Tirupí intentara alguna trapacería: él es capaz de todo. No me fío. Ahora o después va a saber dolernos.
Bajó, sin esperar palabras mías de torna. La guardia desusada era un castigo que me imponía. Pero no lo expuso como a tal. Era una noche muy despejada, algo que no es tan frecuente por allá. Arriba cruzaban las constelaciones. No se veía que se movieran, pero de hora en hora podía verificarse su giro. Estremecía pensar que todo el universo se mueve. O así, cuando menos, lo sabían mis ojos: no sé las razones de los sabios. Yo no sé cómo, ni por qué, pero nada está quieto. A las once de la noche sentí alas que pasaban sobre el barco, numerosas. No pude ver a los animales, pero en sus plumas se oía la rapidez que ponía un silbo muy dulce. Pasaron a miles. No supe hasta entonces de aves que volaran sus manadas en la noche. Saberlo me era toda una maravilla, todo siéndome nuevo en este Mundo Nuevo. A veces las aves soltaban la voz, muy aguda, acaramelada: “Pisisí, pisisí”. Uno solo pisiseaba: sería guía de cada escuadrón, creo. Más tarde vi unos resplandores por el lado en donde el caño desembocaba. Casi que disparo un pistolón. Pero como la luz no avanzaba, me contuve. Fui a donde el de proa. Le pregunté:
—¿Ves a esos resplandores?
—No son nada de temer. Se dan sobre los pantanos. Es un fuego frío.
Me ofreció una taza con vino. Dijo:
—El piloto dejó una botella para los cuatro centinelas. Este es el tuyo. Me dijo que lo despertara a las dos, para relevarte.
—Déjalo dormir. Haré su turno. Me está gustando mucho la noche.
—No sé si deba. Ya sabes cuan estricto es.
—Yo le explicaré.
Nunca dejará de haber guardia entre gentes de guerra. Pero, como lo supe después, allí era completamente innecesaria. Los indios no peleaban de noche, ni incursionaban. No aprendieron, ni se adaptaron. Por eso mismo no tuvieron centinelas en las noches, y eso permitió que los diezmáramos y que incendiáramos sus poblados. Ellos sabían mantener limpias las noches, pero nosotros se las corrompíamos. La noche nos fue siempre una celestina oscura.
Con el alba subió el piloto. Reprochó:
—No se tiene consideraciones con soldados, ni aunque sean padrinos de algunos pensadores.
Yo no le contesté, sonreído: él estaba agradeciéndome a su modo áspero. Preguntó:
—¿Qué de esos pensares tuyos, ahijado?
—Mis pensamientos no son soldadesca. No van hacia donde se les ordena. Son libres y discurren como les place, señor.
Añadí, tras una pausa:
—En la noche pensé si en la Biblia se dice de alguno llamado Nabor que haya sido esclavo, o esclavista. No sé de dónde sacaron lo de “naboría”.
La Biblia no era el fuerte de Juan. Lo pensó, y negó con la cabeza. Pero su curiosidad me preguntó:
—¿Estás diciéndolo porque naboría es un hatajo de esclavos? Eres una testa durísima.
Ordenó el aguaje. Los marineros subían de la cala con baldes de agua envejecida y poblada de gusarapos, y la tiraban por la borda. Lavaron los depósitos, y después las naves se acercaron a una de las bocas del río monstruoso, y arrojaban los baldes atados a cuerdas. Los subían repletos del agua sana.
—Nada como haber tenido que beber de aguas enfermas para apreciar la delicia del agua viva –dijo Juan–. Hoy saldremos del golfo.
Se puso pensativo.
—En el último viaje con el almirante Colón dimos, ya afuera del golfo, y hacia el norte, con una isla. No es muy grande. La pueblan nada más que diez o doce familias. Gente amistosa. Estuve pensando anoche si quisieras estar con ellas. Quedarte, cinco meses o seis, hasta mi próxima venida. Aprenderías su idioma. Estamos muy urgidos de un intérprete. Nos serías muy valioso. Ganarías mejor, y se te pagaría tu sueldo por todo ese tiempo.
Quité los ojos de los suyos y los puse en el río monstruoso de aguas. Hoy no venía aborrascado y lodoso, llevando consigo árboles que derribó, y hojarascas múltiples, y pueblos enteros de espumas amarillas. Hoy era un espejo inmenso fluyendo hacia nosotros. En él se veía a otro cielo inmenso, alargado y acostado, con nubes de ilusión y azules copiados. Los indios lo llamaban “Atrato”, y nunca supe qué significado tiene la palabra.
Volví mis ojos a los suyos azules y los escruté: eran buenos. Le respondí:
—Yo sabré hacer siempre lo que mi padrino quiere que haga. Sonrió.
—Tendrías tiempo para pensar, sobrado, y tendrás muchas experiencias. Eres ya todo un barbián. ¿Sabes?, las indias son muy cariñosas. No son como esas hembras españolas, austeras, monacales. Estas de acá todas desenvueltas. Te harán varón, y te garantizo que serlo es algo muy agradable.
Me puse rijoso como un macho cabrío.
—Sea –dije.
La voz no me salió muy clara. La garganta se me había secado y sentía en ella algunas arenas inexistentes como si existieran. Y el corazón me hacía tun-tun, pero en la cabeza. Acabado el dispendioso oficio del aguaje las naves enrumbaron hacia la bocana del golfo. Próximos estaríamos de ella, y cercanos a la costa más oriental, cuando Vasco Núñez, que utilizaba a sus ojos desde la cofia, vino a decirle a Juan que en la costa había unos indios que iban cargados y sin armas. Que le parecían mansos. Que pedía permiso para ir a donde ellos con miras a conseguir bastimentos frescos. El piloto alargó su ojo y estuvo viendo. Dijo que sí.
Los indígenas habían puesto a sus pies los fardos y miraban embelesados, dudosos entre la fuga y la curiosidad. Los nuestros arriaron dos botes, y fueron designados veinte para ir.
En los botes, no a la vista, pusieron todo el armamento de rigor, y escudos, pero ciñeron las espadas. En las manos Vasco Ñúñez se echaba collares y collares. Las naves, atrás de los botes, se acercaron cuanto pudieron a la costa. En las manos de los artilleros humeaban las mechas. A los cañones los habían cargado con metralla.
Vasco Núñez no había aprendido a temer. Bajó solo, de un salto. Le veía sonreír, amarillos sus dientes como la carne del coco cuando envejece, pero escasos. Ya no tenía sino los de adelante. En la mano izquierda enseñaba los collares. Los indios, quietos, mostraban la carrera dispuesta. Cuando Vasco les llegó puso su mano derecha en el hombro del primero. Hizo lo mismo con los demás, que eran siete. A partir del segundo le correspondieron, manos muy morenas en su hombro. A mí eso me emocionó. Después hubo una sorprendente tempestad de señales con los brazos. No sé si se entendían totalmente. Tal vez sí. Las señas son un lenguaje universal que todos sabemos por dentro.
Luego bajó Pizarro. En la derecha la espada desnuda. Fingía una cojera estruendosa y se apoyaba en la tizona como en un bastón, avanzando desconfiado como un gallo tuerto. El piloto sonreía. Me dijo:
—Fíjate en cómo los actos de esos dos hombres dibujan de lo más bien a sus modos de ser. Creo en el valor de ambos, pero el extremeño teme.
Vasco, con toda naturalidad, estaba inspeccionando canastas. Yo le respondí al piloto, como si me iluminaran. Como si otro dijera por mí desde mis adentros más hondos:
—Lo que teme es ser sorprendido: porque él mismo es un taimado. Teme a la doblez, porque él es doble.
Terminada la inspección, las señas de Vasco reempezaron. Acabó poniendo collares vueltudos en cada garganta india, e indicando a dos canastas queridas para sí. Los indios dijeron “sí” con las señas, y Vasco hizo señas a los del bote. Bajaron cuatro por ellas. En los músculos tensos de los brazos se les leía el peso de las canastas. Las subieron al bote. Y luego ocurrió algo mágico: Vasco preguntó por señas por el contenido de las canastas. Uno de los indios se tiró al suelo e, imitando, hizo que todos viéramos a un caimán. Otro avanzó con una red inexistente, desplegada, y la arrojó. El saurio se debatió y acabó enredado. Lo alancearon por un sobaco. Todos reían en la playa. Todos en los barcos. El bote vino con su carga. Era una carne blanca de muy buen ver. Para traerla, todos habían embarcado, menos Vasco. De pronto Pizarro, que se hundió hasta las verijas, saltó para acompañarlo. El piloto y yo nos miramos, admirados. Uno del bote dijo:
—Vasco quiere que le envíen dos hachas.
—Envíaselas –me ordenó el piloto.
Cuando Vasco las recibió le entregó una a Pizarro. Le hizo a la indiada señas de seguirlo, y con ella en pos se llegó hasta un mangle. Blandió la herramienta en unas pocas veces, y la carne del árbol saltaba en tajadas. Cuando lo derribó hizo más señas: hacia las narigueras de oro que los indios lucían, y hacia las especies de caracolas del mismo metal que usaban para cargar a príapo y a los testículos. Sonriendo se desataron los cordones, y entregaron los recipientes, y se deshicieron de las narigueras y las dieron. Quedaron con sus vergüenzas al aire. Sobre ellas ninguno tenía ni un solo pelo. Vasco entregó las hachas.
Después el hidalgo preguntaba, otra vez las manos hablando. Le respondían señalando hacia tierra adentro. Vasco, como despedida, puso en otra vez su mano sobre cada hombro, y fue correspondido. Se sonrieron, y Vasco dio la espalda. Pero Pizarro regresó a embarcarse caminando de lado como el cangrejo, con un ojo en el bote y otro en los indios. Le dije a Juan:
—No sé para qué quieres intérprete. Y a Pizarro le podemos llamar también Francisco Cangrejo.
—Ten la lengua quieta –me dijo. Pero sonreía.
En la playa los indios ensayaban sus hachas. Vasco subió al puente. Entregó el oro, y se levantó un acta de lo más formalista. Lo llamaron oro “rescatado”. No entendí por qué. Juan le preguntó:
—¿Hacia dónde señalaban esos?
—A su pueblo. Uno grande, entendí. Su señor se llama Cemaco, o así se llama el pueblo. No estoy seguro.
—¿Cómo entendiste todo eso?
—¿Tú entendiste que cazaron un saurio? ¿Y cómo lo mataron? ¿Y que esa carne es carne de la cola?
—Muy claramente.
—Bueno, así entendí lo otro.
El piloto protestó:
—¡No es la misma cosa!
—No es la misma, pero lo mismo entendí.
Dos años después esa información que Vasco Núñez obtuvo de los cazadores de caimanes sobre el poblado de Cemaco salvaría la vida de unos puñados de náufragos que venían de la derrota de Tirupí. Ese poblado, que era grande de verdad, le sirvió como “fundación” de Santa María la Antigua del Darién: la fundó como el hurón funda su casa. Es decir, desalojando de la suya al conejo. Vasco, en esa “fundación” no puso otra cosa que el nombre de La Virgen. Pero me he anticipado, una mala costumbre de un viejo que se embarulla con péñolas y papelotes.
De abajo, como un clangor de orquesta, subía una algarabía crecida, con risas burlonas y comentarios de burdel. Bajamos. Desnudo, solo con una caracola de oro conteniendo lo suyo, Francisco Pizarro fungía de nativo. Tenía gracia, buen mimo, y era buen bailarín.
No era tanto mi atrevimiento como para preguntarle al piloto qué tan lejanos estábamos de la isla en la cual me dejaría. Pero dos días después yo, que estaba en la cofia, la vi, lontana.
De las aguas se veían saliendo, como dedos, algunos árboles. La grité. Él me ordenó:
—Baja.
En una bolsa tenía una pistola, unos frascos con pólvora y postas y tacos, una daga, y unas muchas docenas de collares, de esos traídos a miles, cuentas de vidrio coloreado. Y unas docenas de cuchillos. También un libro grueso de páginas en blanco, y carboncillos, y un frasco grande, con tinta, y plumas. Dijo:
—Trae lo tuyo.
Fui por el baulito marinero, con candado. Siguió:
—Seguirás a sueldo. Tus deberes serán sencillos. Aprenderás la lengua de estas gentes, y anotarás en el libro todo lo aprendido. Aunque sea en desorden. La gramática me importa menos que el vocabulario. Y los verbos y los sustantivos mucho más que los adjetivos. El adjetivo es siempre algo nebuloso, pero verbos y sustantivos son tangibles. Añadió:
—Será un oficio diario, ese tuyo. No lo olvides. En cada uno anotarás lo aprendido en él, y lo fecharás. Así no te perderás en el tiempo, y yo te controlaré.
La isla crecía y parecía ser ella la que venía. Creo que nada más al verla aprendí mi destino, entendí la separación que tendría.
En la playa, algunos. No más de seis o siete. Viéndolos pensé en la separación que se acercaba con la isla. Pensé que iría a ser el único de mi raza, allí. Entre “salvajes”, pensaba, ignorando aún la injusticia de ese dictamen. Lo que me trajinaba el magín con una mezcla de pensamientos atropellados era una unión de miedo y de nostalgia anticipada. Pero ellos, los nativos del Darién y de todo el continente, probaron luego que en los más de los aspectos eran más civilizados que nosotros, mejores en todo sentido. Por no saberlo el miedo me ablandaba los huesos y me parecía estar parado sobre dos varitas flexibles.
Nada más anclar se despegó de la playa una de esas ágiles canoas de los indios, largas y estrechas como un lápiz. Dos remaban. Al centro un anciano. Les tendieron una escala de cuerda, y subieron. El anciano dio un repaso con la vista a toda la marinería, y se fue hacia donde estaba Vasco Núñez y con una sonrisa le puso la mano en el hombro. Balboa le correspondió. Desde arriba el piloto y yo entendimos: lo estaba tomando como al Jefe. Balboa le hizo una seña, y el anciano miró hacia los escalones que el piloto descendía, yo siguiéndolo.
Entonces se adelantó y repitió el saludo. Al piloto lo conocía de antes. Los dos, él y el piloto, “hablaron”. No encuentro palabra para describir la acción de gesticular al tiempo que decían cosas, y sé que a las palabras no las entendían, pero hasta yo pude saber que estaban llegando a un acuerdo sobre mí. El anciano recibió dos hachas y un manojo de cuchillos, así como las infaltables baratijas de vidrio de color, que pareció apreciar tanto como a las hachas.
Cada uno de los de la tripulación vino a despedirme. Cada uno decía de lo bien que iría a pasarla, pero ninguno se ofrecía a suplantarme. Vasco Núñez me dijo:
—Ten por cierto que tu padrino sabe lo que hace. Yo sé que estarás bien. Aplícate a aprender la lengua. Ese conocer irá a hacerte muy importante entre nosotros, cuando volvamos ya en plan de conquista.
El padrino me abrazó. Anotó por entre la cascada de sus barbas:
—Ya todo te lo tengo dicho. Acá tendrás que hacerte hombre. Y será “tendrás”. Es en la soledad en donde un hombre se hace su armazón. No tendrás por un tiempo afinidades con nadie de la isla, y esa es la soledad más verdadera. Te puse en esa bolsa mi Biblia. Léela toda en muchas veces. Y un rosario.
Añadió:
—Cuando vuelva con Alonso de Ojeda, que hace gestiones para asumir este territorio como su gobernación, te recogeré. O con Diego de Nicuesa, que gestiona la suya. No sé con cuál me contrataré. No será tu espera mayor de seis meses.
Sin más subió al puente. Cuando fui a recoger la bolsa de lona, el baulito y la hamaca, vi que Francisco Cangrejo las entregaba a uno de los remeros de la afilada canoa, que bajó con ellas. El anciano y el otro me esperaban. Así es que puse el pie en la escala, pero oí el “aguarda” en la voz de Pizarro. Me entregó una daga en su vaina de cuero, diciendo:
—Hasta desnudo, llévala. En el lecho, tenla. Y nunca te confíes: guárdate siempre una desconfianza.
Nunca le oí antes aconsejar: esos no eran sus usos. Ni pedir consejos, después. Él se bastaba en sus pensares. Le dije adiós con la mano, no con la voz, agradecido. Creo que porque yo ya tenía cascada a la voz como una taza de porcelana caída, y rota. Si mi pundonor no me hubiera puesto su mano con guantelete de hierro en la garganta, apretadora con fuerza, creo que hubiera grita do que no, que no quería separarme. Veía a las naves quedándose. Ya iba aprendiendo yo lo que era partirse, yo ido-quedado. En varias veces en la vida me habría de ocurrir esa partición, y siempre me fue dolorosa.
Un cardumen de sardinas, al parecer enorme, era acosado por una colonia muy numerosa de gaviotas. El cardumen se desplazó hacia la canoa en que íbamos, queriendo refugiarse bajo su sombra, y a nuestro alrededor caían las aves, sin cuidarse de nosotros. En medio de esa algarabía blanca desembarqué. La recuerdo complacido. Todo el tiempo de Urabá fue lo mejor de mi vida. Vi que las naves circuían a la isla, y yo supe que mi padrino la dibujaba. Esperé en la arena, con mis cosas a mis pies, a que aparecieran por el otro lado. Luego las vi seguir con rumbo norte, caboteando. El piloto debería estarme viendo, porque la nave disparó un cañonazo. Vi primero la nubecita de la pólvora, y a los segundos me sacudió el estampido. Luego las dos naves arriaron la bandera y volvieron a subirla, y a mí se me antojó fúnebre el saludo.