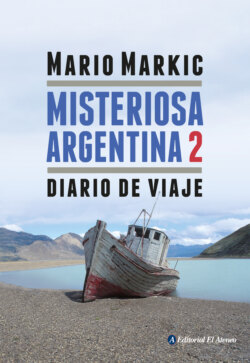Читать книгу Misteriosa Argentina 2 - Mario Markic - Страница 7
1 La Jerusalén argentina
ОглавлениеCada vez que veo la impresionante fachada del ex Hotel de los Inmigrantes en el barrio de Retiro, compruebo que estoy en la puerta de entrada de la Argentina moderna, la que se hizo con los sueños de nuestros bisabuelos y abuelos, que bajaron de los barcos con solo el equipaje a cuestas. Y que, con defectos y virtudes, vinieron a hacerse la América y terminaron haciendo… la Argentina.
Lo que más impresiona del hotel son los peldaños de las escaleras de mármol, gastados por el trajinar de los miles de personas que convivían durante una semana, como mucho. Había “cama caliente”; después, a la calle, a buscar trabajo.
Ningún otro país en el mundo, incluidos los Estados Unidos, recibió en menos de cincuenta años un aluvión inmigratorio semejante. Una idea que nos aproxima a la fantástica Babel en que se convirtió Buenos Aires es esta: en 1914, circulaban ocho diarios de distintas colectividades en la ciudad. Es que, por entonces, el treinta por ciento de los habitantes del país era extranjero.
Si bien la española y la italiana fueron las colectividades que aportaron más inmigrantes al país de los argentinos, las colonias agrícolas más definidas de la época estuvieron constituidas por suizos y alemanes en Santa Fe y Entre Ríos, y lo mismo puede decirse de los judíos, que se adaptaron tan bien a la tierra que dieron origen a pueblos enteros y a nuevas leyendas, como la de los gauchos judíos.
El objetivo de buena parte de aquella inmigración era labrar la tierra y ocupar los espacios vacíos y, la verdad, eso dio –como todo lo que pasa en la Argentina− un resultado a medias. Es más: casi la mitad de los cinco millones de extranjeros que llegaron al puerto de Buenos Aires entre 1880 y 1913 volvieron desencantados a su tierra.
Modelo de adaptación a aquel país fue “la pampa gringa”. He vuelto una y otra vez a Santa Fe y a sus campos fértiles. Refresco así mi memoria que está alimentada en gran parte por la historia de mi país.
Esperanza era la palabra mágica. Y a Esperanza, esta pampa rasa e infinita, es adonde ellos llegaron; más exactamente, “Colonia Esperanza”. En el Museo de la Colonización, todo en su interior nos recuerda el esfuerzo, el trabajo, la vida doméstica de los primeros mil doscientos inmigrantes que formaron una comunidad −la primera colonia organizada del país− e impulsaron la epopeya.
Roberto Leonardi, entre el economista y el sociólogo, me traslada al pasado de Esperanza y me explica la razón por la que se formaron aquellas primeras colonias agrícolas. “Era el tiempo de Urquiza presidente –rememora−. Después de la batalla de Caseros, la Confederación Argentina, que tenía sede de gobierno en Paraná, necesitaba recursos financieros. ¿Y quién los tenía? El puerto de Buenos Aires. Por eso, una de las cuestiones geopolíticas fue crear una serie de colonias agrícolas que permitieran generar recursos. Este proyecto nace en 1853 y se concreta en 1856”.
En Europa había un excedente de población y una crisis agrícola acentuada. Y nuestra constitución, como está clarito en su Preámbulo, abría los brazos a todos los que quisieran venir a trabajar. Había un contexto, entonces. Y apareció un hombre de negocios, un comerciante, llamado Aarón Castellanos, capaz de traer inmigrantes para una provincia que necesitaba de manos laboriosas. El gobierno aportaba la tierra, un rancho para vivir, herramientas, semillas para cultivar y ganado. Los gastos del viaje, desde Europa hasta Santa Fe, pasajes, alimentos y vestimentas los pagaba el empresario; a cambio, recibía una extensión de tierra en la provincia para establecer una estancia ganadera.
¿Y los colonos? Debían devolverle a Castellanos el dinero que él había gastado en el traslado. Para esto, tenían que entregarle un tercio de la cosecha anual durante cinco años. El gobierno provincial también les exigía el cultivo de la tierra y la devolución en dinero de lo que había gastado en ellos. Luego de cinco años, las familias colonizadoras se convertían en propietarias de la tierra que ocupaban, siempre que hubieran cumplido con las obligaciones. Así fue que llegaron suizos, franceses, alemanes, algunos belgas, algunos luxemburgueses. Eran muy pocas las familias, unas doscientas.
Me subí a un avión solo para comprobar claramente en la geografía algo distintivo, que Roberto Leonardi se ocupó de clarificar. “Es un paisaje muy particular, una geometría que no vas a encontrar en otra parte del país. Ves el dibujo de pequeñas propiedades, parcelas simétricas, todas iguales, ese capitalismo agrario donde el pequeño productor tiene un rol fundamental: la creación de una identidad”.
Y es cierto: Santa Fe, a diferencia de Buenos Aires, no albergó latifundios, aunque tuvo sus estancieros de vieja data, ni se hizo con terratenientes: sus tierras están trabajadas, sobre todo, por pequeños y medianos propietarios.
Naturalmente, no fue un lecho de rosas. Los inmigrantes vinieron a pelear el pan. Hombres, mujeres y niños de distintas regiones de Europa confluyeron en esta pampa desierta, incluso, con sus diferencias a cuestas. Eso me lo contó en la plaza de Esperanza, donde hay una curiosa fuente de agua de color púrpura, el historiador José Iñiguez: “Esperanza fue un experimento que sirvió de madre de colonias. Había católicos y protestantes. Había una calle central, de tierra, claro. Los del lado oeste hablaban alemán; los del lado este, francés. Después de Esperanza se fundaron otras colonias de la misma forma. Lo cierto es que, en tiempos de Rosas, Santa Fe estaba entre las provincias más pobres. Con la llegada de los inmigrantes se transforma rápidamente en el segundo estado argentino”.
Muchos inmigrantes se fueron, hasta que el Estado intervino como un estímulo para retenerlos. Dice Roberto: “A los colonos los salvó el esfuerzo constante y la ayuda estatal. Muchas veces el Estado promueve clases sociales. El setenta por ciento de los family farmers era propietario. Aquí el conflicto que se daba en otros lugares de la pampa húmeda, como el sur de Santa Fe y Buenos Aires, estaba minimizado. Allí había conflicto entre el terrateniente y los arrendatarios”.
Justo José de Urquiza salvó a la colonia con su ayuda constante. Padecieron sequía y plagas –invasión de langostas, por ejemplo−, pero en 1862, a los cinco años, todos recibieron su título de propiedad. Y los hijos de esos inmigrantes ya fueron clase media. Y cuando las familias se agrandaban y las treinta y tres hectáreas quedaban chicas, entonces los hijos se iban a fundar otras colonias.
Fue un motor muy fuerte y rápidamente se produjo la movilidad social. En el museo vi los retratos de parejas, de matrimonios entre colonos allá lejos y hace tiempo. Y viéndolos, y pensando en la historia de las dos iglesias, de la calle que dividía las nacionalidades y las creencias, fue que se me ocurrió preguntar qué pasaba en aquel tiempo si un joven católico gustaba de una chica protestante. O al revés. Digamos, si el amor formaba a una pareja más allá de la división de la calle.
En 1867, Alois Tavernig, un herrero austríaco tirolés, católico, padre de tres niñas, había quedado viudo. Pero no estaba hecho para la soledad y decidió buscar una compañera. “Este señor se pone de novio con Magdalena Moritz, alemana y protestante −rememora Iñiguez, con pasión–. Él ya tenía treinta y ocho años; ella, veintiuno. Y deciden casarse. El problema se armó porque ni el sacerdote quiso aceptarla a ella, ni el pastor quiso aceptarlo a él. Los dos religiosos querían imponer su credo”.
El novio no era de andar con chiquitas y ella, al parecer, tampoco. Un domingo a las cinco y media de la tarde apareció Alois llevando del brazo a su novia. Entre amigos y curiosos, se subió a un banquito y habló: contó las causas por las que no los dejaban casarse y pidió que los presentes fueran testigos de su decisión y asegurando que los hijos que nacieran serían considerados legítimos y reservándose de celebrar en la iglesia el acto de casamiento tan pronto lo permitiese el señor cura: “Yo vengo para explicarles esta situación y para decirles que tomo por esposa a Magdalena Moritz y quiero que ustedes sean mis testigos y que la reconozcan como tal a partir de este momento”, dice Iñiguez que dijo Alois.
Ninguno de los dos sabía la importancia de lo que estaban haciendo y cómo quedarían en la historia… Hasta ese momento, las dos religiones prohibían el casamiento mixto. Pero este hecho es tomado después como un antecedente del matrimonio civil, que todavía no estaba institucionalizado. Tanto es así que el gobernador de Santa Fe, Nicasio Oroño, liberal entre los liberales de su época, había querido establecer el matrimonio civil, pero el intento le costó el gobierno, cuando una revolución fogoneada por sectores vinculados a la Iglesia lo tumbó.
Esta historia resultó clave para organizar la vida de un país que estaba en formación y viviendo profundos cambios todos los días. “Es el resultado de una historia de amor −subraya Iñíguez−. Cuando se discutió la Ley de Divorcio en 1985, el miembro informante de Santa Fe recordó este episodio, porque el divorcio es también una cuestión del matrimonio civil, y esta historia de amor era el antecedente más lejano”.
A Tavernig y a su compañera les dijeron que estaban locos −muy especialmente el cura y el pastor−, pero resulta que el episodio sirvió de inspiración inmediata a Dalmacio Vélez Sarsfield, que estaba redactando su Código Civil.
El de “los gauchos judíos” es otro capítulo de la “pampa gringa”.
No lejos de Esperanza, el pueblo al que estoy llegando, después de diez años de ausencia, se llama Moisés Ville. Está en el corazón de Santa Fe, viven allí ahora algo más de dos mil seiscientas almas y sigue en retroceso demográfico. Pero solo Dios y ellos saben de la importancia histórica y cultural que aun así atesora, pues se trata de la primera colonia judía del país.
Cómo lo hicieron y cómo siguió la historia es algo que sabe muy bien Eva de Rosenthal, la directora del Museo Histórico Comunal, una mujer que ha consagrado su vida a proteger ese legado. ¿Por qué? Ya vamos a ver cuánto de importante es Moisés Ville. “‘Moisés Ville’, dijo el rabino Goldman cuando Palacios, el terrateniente que los trajo le vino a preguntar cómo iban a llamar al pueblo, porque así como Moisés sacó a los judíos de Egipto y los llevó a la tierra prometida, ellos huyeron de la Rusia zarista para llegar a la libre Argentina que los recibió con los brazos abiertos y que era, que iba a ser la nueva patria”.
Se asentaron a lo largo de una calle, una casa al lado de la otra, con las quintas o la pequeña huerta detrás. Esta traza responde a la necesidad de autodefensa y vida en comunidad, basada en principios solidarios y de ayuda mutua.
Santa Fe era su destino final, pero cuando llegaron a la desierta estación de tren nadie los recibió. Nadie los alimentó, quedaron a la buena de Dios. Las familias judías quedaron abandonadas a su suerte. A veces les tiraban un bocado los obreros italianos que estaban construyendo el ferrocarril.
Eran 824 personas, 136 familias, que habían llegado en el vapor alemán Wesser el 14 de agosto de 1889. Murieron sesenta niños por una epidemia y de inanición durante aquel tiempo de zozobra en ese monte hostil. Eso fue en octubre, tal vez, noviembre; no se sabe con exactitud.
Moisés Ville no tiene fecha de fundación. “Sobrevivieron en pajonales, sin que nadie que les diese una mano. Ellos hablaban el ídish, sabían muy bien el hebreo, nadie era analfabeto, pero no conocían el idioma local. Con ellos vino el rabino Goldman, que fue el primer rabino de la Argentina, que además era circuncidador y matarife. Esta es la primera colonia judía de la Argentina. Agraria, independiente, un grupo organizado, una comunidad que comienza en Europa. Y que se trasladó con sus rabinos, sus libros sagrados. Todo esto va a ser la base de lo que es la comunidad israelita”.
Hasta 1891, la colonización tenía más de tragedia que de épica.
Los salvó la alfalfa, que da varias cosechas anuales.
Y trajeron retoños de paraísos y eucaliptus que todavía adornan este pueblo enteramente querible y raro: pequeño y enorme a la vez para la cultura judía.
Es importante destacar que en aquella torre de Babel que era la Argentina, donde había más extranjeros que nativos, los judíos de Santa Fe cambiaron la vestimenta que traían de Europa. Así aparecen en escena los gauchos judíos. Notaron que la vestimenta europea era muy pesada para el trabajo de campo. La vestimenta del gaucho, que aún hoy se sigue usando, era bárbara. Y el inmigrante judío que no dice una palabra en castellano y ni siquiera conoce los colores de la bandera del país que habita, ni sus fechas patrias, aprende del gaucho a manejar la hacienda y la tierra, a cultivar, a tomar mate, por ejemplo, aunque ellos lo tomaban a la europea, con un pedacito de azúcar en la boca.
Aún hoy uno se cruza un fin de semana frente a la plaza con rabinos y judíos con vestimenta gaucha en Moisés Ville.
En la recorrida que hacemos con Eva de Rosenthal por el museo, observo la evolución de la colonia en documentos amarillos, en planos ajados, en fotografías que han perdido el color, pero no la fuerza testimonial. Los judíos gauchos vivieron finalmente de trabajar la tierra. Y fueron agricultores y lecheros. Fundaron la primera cremería en 1897 y con ella surgió la primera cooperativa. En general, Moisés Ville está lleno de singularidades. Como eran familias numerosas y no había tierras suficientes para heredar, los padres hicieron estudiar a los hijos, como lo intentaron la mayoría de los inmigrantes.
Por eso, la historia de M’hijo el dotor se hizo carne entre los judíos de Moisés Ville a tal punto que en el pueblo se acuñó el dicho: “Sembramos alfalfa y cosechamos doctores”.
No vamos a creer que para los inmigrantes fue llegar al paraíso y ya. Al contrario, también hay una historia negra.
Entre las penurias y crueldades que debieron atravesar los colonos hay otra, de la que poco se habla, y que está vinculada a una serie de crímenes que tuvieron por escenario esta comarca durante los primeros años del asentamiento.
Una serie de asesinatos que el joven periodista de investigación Javier Sinay fue sacando a la luz después de años de buscar y rebuscar hasta construir lo que es casi una novela policial con trasfondo de la primera oleada de inmigrantes judíos, al tiempo que la misma búsqueda lo lleva también a explorar su propia historia. “Mi bisabuelo –viaja en el tiempo con la mirada− fue periodista y vivió algunos años en Moisés Ville. Ya viejo, en 1947, escribió un artículo periodístico que es una especie de memoria titulada ‘Las primeras víctimas judías de Moisés Ville’, donde hace un repaso de los veintidós homicidios cometidos entre 1889 y 1906”.
Sinay hizo una investigación apasionante. “Son veintidós víctimas en diecisiete años, asesinadas en la mayoría de los casos por gauchos bandidos que pasaban por esta colonia. Roban y matan, algo bastante común en la época. Pero no hay expedientes”. La historia merece indagarse: visito el cementerio, observo sus lápidas, muchas de ellas antiquísimas. Sinay ha hecho buena parte de su tarea detectivesca en este sitio. Como todo cementerio, guarda enigmas y se nos presenta como algo inquietante.
Moisés Ville ya tiene su primera novela testimonial, su primera obra de no ficción, y también, su primera novela policial. Y Javier ha entablado una relación especial con el pueblo. “Sí, la verdad es que Moisés Ville es una especie de secreto mejor guardado. Hoy es un pueblo típicamente argentino, uno más en la zona, en la región. Pero permanecen como testimonio de aquellos años de pioneros, los edificios importantes que construyó esa gente: un teatro con cuatrocientas butacas para un pueblo que hoy no pasa de dos mil quinientos habitantes, pero donde llegó a haber cinco mil, cuatro templos, dos bibliotecas y el cementerio, que es el más antiguo de los cementerios judíos de la Argentina. Todo es testimonio de un pueblo que fue esplendoroso. Me generan mucha admiración esos colonos”.
En ese cementerio, por ejemplo, hay una tumba, a la que llaman “la tumba larga” y que sirve de referencia para los guías del cementerio cuando tienen que indicar locaciones a los visitantes. Dicen: “A tantas lápidas de la tumba larga”, cosas así. Como cuenta Javier, un desprevenido puede pensar que es la tumba de un gigante. Y no. El padre, la madre, la hija adolescente y un niño fueron colocados en línea recta, tocando los pies de uno la cabeza del otro. Allí yacen los Waisman desde 1897.
Es costumbre colocar piedras sobre la tumba en lugar de flores. No sé por qué. Tal vez por aquello de “polvo eres y en polvo te convertirás”.
Recibir inmigrantes no fue fácil. Porque, además, desde 1860 el gaucho estaba siendo tironeado y sometido por la potenciación de los campos y su modernización como recurso económico.
Al gaucho errante sólo le quedaba convertirse en peón de estancia jaqueado por las restricciones a sus libertades, siempre a riesgo de quedar como “vago y malentretenido” y terminar alojado a su pesar en un fortín fronterizo o, peor, con sus huesos arrojados en una cárcel. Porque el que no acataba el nuevo orden que imponían las alambradas era considerado un marginal. Y, por eso, muchos se convirtieron en bandidos rurales.
Gracias a mis recorridas –a veces, un poco obstinadas, lo reconozco− pude traer al presente, desde el fondo de los tiempos, esa epopeya brutal, aquellas tierras hirsutas, esos años ásperos, donde un mundo venía y otro se iba.
Y así fue cómo, en el gran escenario de la pampa gringa, había encontrado otras historias, que con el amor y el crimen como protagonistas, me habían acercado de otro modo a esa gran epopeya de la inmigración que nos marcó a los argentinos –y a “nuestra” Argentina− para siempre.