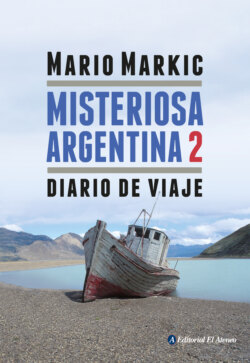Читать книгу Misteriosa Argentina 2 - Mario Markic - Страница 8
2 De cuando Perón era Juancito
ОглавлениеDicen que la infancia es lo que más uno recuerda, y así parece que es, por lo menos en esta historia circular. El último invierno, en uno de mis largos viajes por la costa patagónica se me ocurrió conocer un lugar porque recordé, como una iluminación, que allí había pasado su infancia Juan Domingo Perón.
Como buen personaje destacado de la historia, el General, amado y odiado con la misma intensidad, dejó una marca tan profunda en el país de los argentinos que ya no se sabe bien cuál de las biografías que lo describen es la real, cuál lo acerca más al hombre de carne y hueso que fue y menos a la leyenda que lo inmortalizó.
En Chubut, después de una larga recta de setenta kilómetros que lo aparta de la ruta 3, la columna vertebral de las carreteras de la Patagonia, la tentación de pasar por el legendario Cabo Raso y ver ese caserío sin gente es irresistible.
Sé que nada queda aquí, pero siempre es bueno oler el mar antes de seguir adelante. Era un lugar chato, sin alturas, con algunas casas derruidas… parecía un pueblo, pero estaba muerto.
Cabo Raso había crecido como posta entre estancias, desde antes de 1900, y en su buena época había levantado un almacén, que también era bar, hotel y estafeta, y algo así como la casa de alguna autoridad.
El mar iba y venía; pensé que no había en ese lugar otra voz que no fuera la del viento, y el sonido de piedra arrastrada del perpetuo embate de las olas sobre las playas desiertas.
Y después de atravesar ese pueblo fantasma, llegué a Camarones, una pequeña ciudad recostada sobre el Atlántico, en el sur de la provincia de Chubut. El tiempo estaba variable, y de tanto en tanto llovía. Pero a veces salía el sol y alumbraba las aguas azules de la bahía.
Los ojos de Juan Domingo Perón habían visto lo que yo estaba viendo ahora, pero muchos años antes. Estaba allí el enigmático Perón de la infancia, el territorio menos explorado de su existencia.
En pleno centro de Camarones, me acerqué al solar donde se había edificado la casa donde vivió Perón.
La casa paterna se quemó en 1970 y por muchos años fue un baldío, con un simple muro de cemento, solitario, en medio de la nada. Pero ahora alguien hizo un museo, dicen que replicando lo que era la vieja casa familiar.
Me recibió Gerardo “Titi” Roberts, cuyo padre fue amigo de Juan Domingo, cuando ambos eran unos chicos de apenas diez años jugando en la interminable meseta patagónica, ajenos al destino que les reservaría la vida.
Titi Roberts me guio hasta la estancia El Porvenir, el lugar donde Perón pasaba sus vacaciones de verano cuando era apenas un cadete militar y su padre administraba ese campo. “Los dos chicos −me dijo Roberts− jugaban a ver desde las colinas la llegada del barco que los llevaría de regreso a Buenos Aires al final de las vacaciones”.
Juan Domingo fue hijo natural de Juana Sosa y Mario Tomás Perón.
Lo sé porque vi una vieja foto de marzo de 1895 donde, en el frente mismo de una pobre choza, Juana muestra el embarazo de cinco meses: Juan nacerá en octubre en esa humilde casa de Roque Pérez −y no de Lobos, como cuenta la historia oficial−. Las teorías más modernas indican que Perón fue hijo natural y que los padres se casaron cuando él ya tenía dos años. Y en su primera fotografía, a los cinco meses de edad, ya se denotan los rasgos que lo acompañarán hasta su muerte.
Pero el pasado poco difundido del hombre que llegó a concentrar mayor poder que ningún otro presidente en el país está ligado a la Patagonia.
La primera incursión del padre de Perón para cuidar un campo de ovejas fue entre Cabo Raso y Camarones, en la estancia La Maciega, a partir de 1901.
Entre 1902 y 1904 la familia estuvo en la estancia Chankaike, en el sur de Santa Cruz –soportando temperaturas de hasta 25 ºC bajo cero−, cuando su padre quiso trabajar un campo que no prosperó. Era una patriada, pero él estaba convencido de que el mito de la Patagonia cruel e inhóspita se desvanece cuando se tiene espíritu de lucha.
Allí no había caminos: solo huellas, dibujadas por el rodaje de los carros. Y muchos pumas. Tantos, que hasta atacaban de día. “En Chankaike el capataz era un escocés marinero y la mayoría de los peones tenía origen chileno −recordará Perón muchísimos años después−. Pero eran también gente de primera, porque de uno y otro lado de la cordillera los hombres son los mismos. Cuando era chico, mi ambición era ser como ellos: seres extraordinarios en lucha continua con la naturaleza”.
Hombres dados a comparar la acciones de los seres humanos con las de los animales que los rodean. En ese ámbito, “Juancito” cultivó el cariño por perros y caballos, animales que pasaron a formar parte de la iconografía peronista. “Sin embargo, creo que toda la familia recibió en la Patagonia una lección de carácter. Yo doy gracias a Dios por eso: he comprendido que esos cinco años en los que se formó mi subconsciente ejercieron una influencia favorable sobre el resto de mi vida. Yo siempre tuve perros ovejeros, porque en la Patagonia un perro vale más que un peón. […] Yo también tenía galgos, para cazar guanacos y avestruces. Y de los caballos, ni se hable. Para alguien que, como yo, ha andado por el desierto, el caballo es parte de la vida”.
Pero la vida era insoportable, no hubo negocio, y en 1905 volvieron a Chubut.
En Camarones recorrí las calles amplias y solitarias, y me paré frente a un viejo edificio de madera y chapa donde el padre de Perón fue juez de paz.
Fue entonces que pensé: sin dudas, el desarrollo de los sentidos en el campo, ver lejos, oler la presencia no visible del animal, escuchar un ruido a la distancia que nadie oye, seguir una huella que nadie ve, le resultaron de suma utilidad a Juancito para vincularse en el futuro con los demás desde un lugar de privilegio.
A su tiempo, Perón sabrá echar mano de todas las personalidades que construyó: el citadino que seduce con su verba y su sonrisa gardeliana, muy seguro de sí mismo; el rígido e implacable militar que conduce, y el hombre de campo, sentencioso, campechano, humilde, benefactor y astuto. A veces, todo al mismo tiempo.
“El hombre se forma hasta los ocho años, en que actúa sobre el inconsciente −le contó al periodista Esteban Peicovich en su libro ¡Hola, Perón!−. Después se prepara. Mi vida en la Patagonia gravitó siempre. El primer regalo de mi padre fue una carabina 22. Hasta los nueve años me crié con los indios y cazando guanacos. Recuerdo que hasta se me congelaban los dedos de los pies a veces en el campo. Más tarde, en Buenos Aires, me hicieron un cajetilla. Pero aquello inicial quedó. Cada vez que necesité al indio aquel de la niñez, lo tuve”.
De su infancia y pubertad, Perón contó algunas anécdotas referidas a la gente humilde que lo rodeaba. También aparece el indio en los relatos. Perseguidos y al borde de la extinción, quedaban por entonces muy pocos tehuelches puros.
Perón pudo haber nacido de vientre tehuelche, según afirma uno de sus biógrafos, Hipólito Barreiro, médico y embajador en Liberia, África, durante su tercera presidencia. En el sur, donde vivió hasta su muerte, Juana Sosa decía que era santiagueña. Para Barreiro, era india.
Además, sugestivamente, Perón escribió un libro sobre Toponimia indígena en la Patagonia de etimología araucana –en el que rescató muchas voces recopiladas en otros libros sobre el tema, pero que le otorgó cierto prestigio− y nunca habló despectivamente de ellos.
Una vez recibido de oficial, Juan Domingo dejó de ir al sur durante una década, en la que se casó y vivió la vida itinerante del militar.
Volvería a la Patagonia –la tierra de las vicisitudes de su vida− años más tarde, ya hecho un hombre. Ese ámbito desértico será un bálsamo para reponerse de la muerte de su primera esposa, María Aurelia Tizón. También ella, como después Evita, murió joven: fue en septiembre de 1938, cuando tenía apenas treinta años.
“Otra de las experiencias que me permitieron aliviar el dolor –dijo− fue la realización de un viaje a la Patagonia. Recorrimos alrededor de 18.000 kilómetros desde Comodoro Rivadavia, donde llegamos en barco, hasta los lugares más insospechados por la imaginación humana. Este afán por la naturaleza que tenemos algunos hombres transforma lo que para la generalidad no deja de ser un simple esparcimiento, en una salida que mayormente se torna en un retiro espiritual”.
La Patagonia estará presente una vez más en un episodio decisivo de su vida, cuando en la semana previa al 17 de octubre de 1945 creyó que se esfumaba su rutilante carrera política y soñó que la Patagonia sería el refugio para vivir lejos del protagonismo nacional junto a Eva Duarte, la actriz de radio y cine que acompañó su vida desde 1944.
Perón se había hecho famoso desde que se hizo cargo de la estratégica Secretaría de Trabajo y Previsión de la dictadura militar que gobernaba la Argentina a partir de junio de 1943. Desde ese lugar, muy astutamente y gracias a las formidables ganancias que dejaban las exportaciones, favoreció a las clases más humildes hasta que se hizo muy popular y su fama provocó recelos entre sus pares, que se lo quisieron sacar de encima y lo confinaron detenido en la isla Martín García, la mañana del 13 de octubre de 1945.
Se sentía traicionado por el jefe del Ejército, Edelmiro Farrell, y por otro amigo, el general Eduardo Ávalos. Y escribió cinco cartas que son demostrativas de ese estado de ánimo.
En la primera, Perón se dirige a su fiel amigo Domingo Mercante y anticipa sus pensamientos: “Le encargo mucho a Evita porque la pobrecita tiene sus nervios rotos y me preocupa su salud. En cuanto me den el retiro me caso con ella y me voy al diablo”.
Dos datos. Se trata de la única carta de amor que se conoce de Perón. En segundo lugar, ya asoma la frágil salud de Evita.
De repente, Perón ha sustituido el poder por el amor.
Aparentemente devastado, Perón creyó concluida su carrera política y solo ansiaba el retiro de su estado militar para casarse con Evita. ¿Qué le ofrece? Una huida de ese poder ingrato. ¿Hacia dónde? Lejos, al sur conocido donde vivió, arropado, la infancia. Le escribió:
Mi tesoro adorado:
Desde el día que te dejé allí, con el dolor más grande que puedas imaginar, no he podido tranquilizar mi triste corazón. Hoy sé cuánto te quiero y que no puedo vivir sin vos.
Hoy he escrito a Farrell pidiéndole me acelere el retiro; en cuanto salga nos casamos y nos iremos a cualquier parte a vivir tranquilos.
Te encargo le digas a Mercante que hable con Farrell, para ver si me dejan tranquilo y nos vamos a Chubut los dos.
Otro misterio en la vida de Perón es su madre, un misterio que también pertenece a la misma geografía.
Está menos difusa su condición de mujer sufrida y acostumbrada a la rígida vida de campo.
En aquellos tiempos de la infancia de Juancito, doña Juana Sosa cocinaba, solita ella, para toda la peonada; pero, además, podía curar la sarna de las ovejas con acaroína como esquilarlas a tijera en el verano. No sabía leer ni escribir, usaba siempre alpargatas, y se hizo conocida en la comarca por ayudar a las parturientas. “Mi madre, nacida y criada en el campo, montaba a caballo como cualquiera de nosotros, e intervenía en las cacerías y faenas de la casa con la seguridad de las cosas que se dominan. Era una criolla con todas las de la ley. Veíamos en ella al jefe de la casa, pero también al médico, al consejero y al amigo de todos los que tenían alguna necesidad”.
Diez años después de la muerte de su marido, se juntó con uno de los peones de la estancia La Porteña, Marcelino Canosa. Perón no aprobó esta relación, por lo que ella casi perdió contacto directo con su hijo, aunque este nunca le hizo faltar nada. En su casa cerca del cerro Chenque, en Comodoro Rivadavia, tenía un pequeño busto de oro de su hijo. Era toda su riqueza. Y esa casa, en los años en que duró el esplendor de Perón, entre 1945 y 1955, fue una especie de santuario, al que concurrían vecinos y hasta forasteros en busca de favores.
La madre de Perón murió en Comodoro Rivadavia en 1952.
En Camarones, el vaivén del mar alisa las formas agresivas de las piedras de la costa, como una eterna ceremonia de purificación.
El todopoderoso Perón no se olvidó de aquel niño Roberts cuando un día de diciembre de 1973 obtuvo una audiencia en la Casa Rosada. Más aún: lo recibió como un amigo cercano y permanente pese a que habían pasado medio siglo sin verse.
Corre 1974 y Perón, viejo y con el cuerpo estragado por varias dolencias, ya está discurriendo sobre la cercanía de la muerte. También en esos momentos, sus pensamientos se van lejos de Buenos Aires.
Va por su tercera presidencia, pero su movimiento de masas está envuelto internamente en una lucha a muerte entre sectores de izquierda y derecha que ya no puede controlar.
Tiene setenta y ocho u ochenta años −eso nadie lo sabe− y, de tanto fumar, los pulmones deshechos. Una neumonía complica el cuadro clínico, del que ya no se repondrá.
Su cielo se vetea de penumbras. Son los momentos en que el ser humano presiente el final y vuelve a los afectos más queridos e inocentes. Al principio de todo.
En su lecho de enfermo recibe a aquellos que contarán su historia. Descorre las brumas de la memoria y dice a Enrique Pavón Pereira, su biógrafo, sabiendo que le queda poco tiempo de vida…
–Y bueno, m’hijo. Ya va siendo hora de pensar en volver a nuestros pagos…
–¿A qué se refiere? ¿Cuáles son nuestros pagos, general?
–¡Cómo! ¿Usted no sabe acaso que nosotros somos de la Patagonia?
Al irme de Camarones, ese pueblito costero arrullado por el mar frío de Chubut pensé: de todos los hombres que hacen historia se cuenta la gloria y el ocaso con lujo de detalles. La exaltación y el escarnio están a la venta en todas las librerías y son suficientemente conocidas bajo la forma de libros o películas.
Pero Camarones me había dado la historia viva de un hombre. . . en la edad de la inocencia.