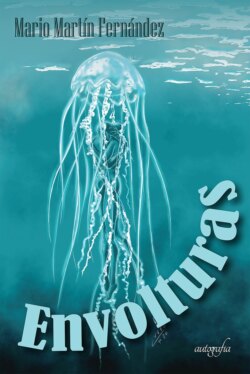Читать книгу Envolturas - Mario Martín Fernández - Страница 8
ОглавлениеLEANDRO
“Mi madre deseaba que naciera envuelto en un sudario. Yo, chapoteando en el útero, en un fluido viscoso de levadura de cerveza ipa, la oía runrunear: “No se mueve, puede que esté muerto”.
Sentía sus temblorosas manos sobre la panza preñada, temerosa de un latido, de un respingo. Y yo me hacía el muerto, para contentar sus miedos, para que así, cuando naciera, me quisiera un poquito por haberle dado una pequeña esperanza. Este deseo o necesidad de pasar desapercibido, de no ser escuchado, debió causar en mí organismo una avería, un descontento por mi intento de negación que envenenó de alguna manera mí ser racional y con ello el vehículo que lo hace más evidente: la palabra.
Yo creo que no era deseado porque el marido de mi madre no tuvo ningún contacto con ella en año y pico, y claro, no podía ser. Anduvo por ahí perdido, escondido, porque había auscultado muy a menudo y en profundidad a una paciente pubescente que luego se quedó preñada. Regresó un mes antes de que mi madre me pariera, que según decían estaba más guapa que nunca y que, justo cuando sonó el timbre de la puerta y vio la silueta de su esposo echando humo a través de la mosquitera de la ventana, se le vinieron encima mil achaques y dos mil arrugas y ya no volvió a sonreír nunca y me odio un poco más.
Cuando nací era la viva imagen de mi padre, el vecino de al lado, un señor solitario de mirada triste, pero que andaba muy tieso porque aún no le había invadido la melancolía. De un día para otro se marchó acompañado de un camión de mudanzas, abrumado por los agasajos del marido de mi madre; pero, a pesar del disgusto, se fue andando muy estirado pues el miedo le hacía estar alerta. El regalo que más le abrumó y que le empujó a la rendición, fue un perro que se encontró en el sobrado de su casa con las tripas fuera. Los aullidos del pobre animal y una coreografía de buitres que sobrevolaban la casa, estimulados por el hedor a vísceras que ya había contaminado las cortinas y cubrecamas de los hogares y adulterado las fragancias de los jazmines, estremeció los miedos del vecindario e hizo invencible al de mi padre biológico.
Los primeros olores que respiré en el nuevo mundo fueron el del yodo y el pis. Me alegré al comprobar que el que olía así era el marido de mi madre y que no era el olor de esta extraña atmósfera .Enseguida, el maloliente ginecólogo, mordió con acierto el único nexo que he tenido con mi madre, mientras me sujetaba de los tobillos boca abajo, y me lanzo por la ventana. Fui a caer encima de una montonera de hojas secas, mullidas y crujientes. Mis dos hermanos jugaban en el jardín. El mayor se acercó a ver lo que se removía y gemía entre la hojarasca muerta.
—“ Buha, qué asco…que se calle…tá to lleno de babas y pellejos…rata paría..¡ Qué se calle!- dijo mi hermano mayor.
Mi hermano pequeño, que se mantenía apartado, me tiró una piedra, con tan buena puntería que le acertó a nuestro hermano mayor en un ojo y le dejó tuerto veintisiete años. Mientras uno gritaba con entusiasmo al pequeño le entró una congoja que daba lástima y entre balbuceos le dijo al hermano mayor: “¡No me mires así, casio sin querer!”. El otro sujetaba con una mano el ojo derecho que colgaba desahuciado de su cuenca.
El marido de mi madre, al oír la escandalera, vino a ver qué pasaba y probablemente a estrangularme, pues traía entre las manos, sujetándolo de aquella manera, mi cordón umbilical, pero apareció de repente un señor muy enfadado con una escopeta en la mano diciendo algo de su hija y del padre de mis hermanos.
A pesar del alboroto podía oír los ronquidos que procedían del cuarto de baño donde, tirada en el suelo sobre un batiburrillo de sangre y otros líquidos sin nombre, mi madre dormía a pierna suelta. Se despertó en el hospital totalmente viuda. Yo estaba acostadito a su lado, en mi cunita, todo limpio y rosado, mirándola con ojos amorosos. Ella también intentó mirarme, con una fingida ternura, con un puñal en el pecho, bizca y con un tic nervioso en sus ojos a causa del esfuerzo. Me partía el corazón verla así y quise animarla. Le dije “engué”, y ella rompió a llorar con tan sincera amargura que la habitación se quedó para siempre desamparada e inútil; para olvidar su existencia hubo que tapiar la puerta y también la ventana por la que se arrojó mi madre que, destrozada sobre la acera, aún tuvo tiempo de llevarse el índice a los labios para mandarme callar. Me propuse desde entonces mantener mi boca en silencio, no tanto por respetar la última voluntad de mi madre, sino porque había comprobado que los aires de mi voz penetraban en la médula de la reflexión de todos aquellos que la oían, derribando los contravientos más sólidos y egocéntricos, revolviendo las entendederas con argumentos irrebatibles y dolorosos.
***
Sin chistar al orfanato. Mi nuevo hogar fomentaba la autonomía y forjaba el carácter. Cada cual a su manera y condicionado por la calidad de su fibra. En mi caso era de índole de supervivencia, atributo que se daba de sopapos con mis pocas ganas de estar vivo.
A los pocos meses de estar allí aprendí a controlar mis evacuaciones para que coincidieran con el único cambio de pañal que realizaban a última hora de la tarde. Como el biberón era más bien escaso y poco frecuente no fue tarea difícil controlar mis esfínteres. Mi compañero de cesto, sin embargo, estaba todo el día hecho unos zorros y quejándose sin parar. Yo dominaba la técnica connatural de mantener la calma y también mi responsabilidad de permanecer en silencio, y no era partícipe de la algarabía que provocaba la afortunadamente infrecuente aparición de nuestra cuidadora, que entraba en la sala como un ciclón dejando desolación a su paso. Mi templanza no se acaloraba ni siquiera cuando mi compañero se metía el dedo gordo de mi pie en la boca y lo chupeteaba y lo mordía con las encías, apurado por el hambre. Mi dedo, con el tiempo, adquirió tal flacidez que se le desprendió la uña, que el otro tragó con avidez, quedándosele atascada en la laringe y asfixiándolo. Pude, entonces, dormir a pierna suelta.
El tiempo pasaba desabrido, indiferente a la rutina que le confería, sin embargo, su esencia. Nada perturbaba mi indolencia, libre de pensamientos triviales o metafísicos; como una planta en una maceta abandonada en un rincón, apenas nutrida por un rayo de sol y un hálito de lluvia, oculta a las miradas, con la tranquilidad de no ser juzgada por su belleza o desaliño, casi inexistente.
Una mañana incolora de soberbia y apreciada insipidez, el ambiente se malogró con la visita de una pareja que ya pasaba la media vida. La cuidadora puso en sus brazos temblorosos un bebé monísimo y desaseado .Este se agarró fuerte y con ansia al pecho palpitante de sus padres adoptivos. Un olor desconocido para mí surgió de aquella escena: una pestilencia de amor. Se lo llevaron.
Temí que algún día pudiera ocurrirme lo mismo, pero las noches siguieron pariendo días exactos y mi espíritu se fue serenando, y ya no sufría esa desazón cada vez que algún visitante nos incomodaba con su pestilente presencia. Nadie me quería, ni siquiera se fijaban en mí: ¿Quién se iba a encariñar de un niño con la mirada escondida y una boca inexpresiva, habiendo allí tal montonera de ojos con destellos de zozobrante anhelo y otras tantas boquitas con sonrisas ensayadas?
Puede que la Tierra hubiera dado un par de vueltas o tres al Sol desde mi lóbrego alumbramiento, cuando mi pequeño cuerpo se puso en pie y comenzó a corretear de aquí para allá como un robot con pilas alcalinas y una guindilla en el culo. Ese ímpetu de lo novedoso y lo tardío se frenó en seco con un sopapo descomunal de nuestra sufrida cuidadora. A partir de entonces aminoré la marcha, inspeccionando con calma mi pequeño mundo que de repente había enanchado y alargado. La gran sala estaba ocupada por veintisiete canastos y cunas y treintainueve criaturitas a cual más desamparadas y cochinas. Se ve que nuestra sacrificada nodriza no daba abasto. Mi estrenada autonomía y las necesidades de mis compañeros, despertó en mí una conciencia de grupo, de clan, un talante de compañerismo. Y sin más, me dediqué en cuerpo y alma a su cuidado.
Me llevé más de un pescozón de nuestra desconcertada cancerbera, pero viendo que yo insistía y, sobre todo, que me daba buena maña en el aseo de los chiquillos, terminó por dejarme a mi aire y solo entraba en el barracón para traerme un carro lleno de pañales, un caldero con agua y unos trapos recortados de alguna sábana veterana. La perspicaz niñera, comprobando que aún me sobraba tiempo, me asignó también la tarea de alimentar a los pequeños.
Y así gobernaba yo mi feudo, como un rey que ama a su pueblo, solícito a las necesidades de la corte y manteniendo al rebaño en paz y en perfecto estado de revista para los malolientes pastores adoptivos, que inquietaban al ganado con su índice escogedor, pito- pito- gorgorito….Ellos, que contaminaban nuestro aire con su pestilencia, se tapaban la boca y la nariz con las manos como si allí hubiera virus transmisores de la soledad y el abandono.
Alcahuetes de otro mundo eran también los ventanucos que había en una de las paredes, mirándonos desde fuera con cristales de una cuarta y legañas de polvo remoto, donde repicaba la lluvia de Abril mil veces y aires destemplados hacían tiritar los cansados vidrios con ráfagas de cuentos de miedo, y por donde algún rayo de sol se filtraba mortecino, dibujando deslucidos arcoíris en los pises del suelo. Hacia esos ventanucos alzaba yo a mis camaradas, a la caza de vitamina D, escasa en nuestro organismo, pues nadie salía nunca de allí a no ser que fuera señalado por el dedo del padrinazgo. A los elegidos les veía marchar sin más emoción que la que pueda sentir un poyo de granito, asiento de culos anónimos, dejándome tan solo efímeros olores de su casual presencia. Ni una lágrima temblorosa en la despedida, ni una mirada de agradecimiento. Así debía ser y así era. Los que no eran seleccionados por la ventura y se les ponía el culo demasiado gordo para tan pequeño asiento, eran trasladados a otro edificio donde mohínos mancebos se atusaban los incipientes bigotes, anuncio de un futuro borroso, y que se vislumbraba ya sombrío para otros zagales de pelo en pecho. Yo con el tiempo anduve a la zaga de los bigotones, aunque no tenía ni un pelo en la cara. La centinela de la pubertad y del mínimo esfuerzo valoró con gran acierto el que yo me quedara donde estaba.
En fin, así realizaba yo mis labores, con eficacia y aplicación, sin que se manifestara en mi conciencia ningún apego, de modo que mi espíritu no se perturbaba ante cualquier lamentable suceso. Como el que acaeció a un niñito que había nacido, creo yo, con el don del equilibrio entre cuerpo y alma. Ejercitaba esa virtud con oscilaciones adelante y atrás de cintura para arriba y siempre sentado en el camastro, del que no se había bajado nunca. El vaivén era suave y armonioso, solo al alcance de mentes en expansión, más allá de las limitaciones que los científicos exponen en conferencias con láminas a todo color de nuestro laberíntico cerebro. Un mediodía, mientras le daba de comer unas puches verdes (plato estrella del menú), cesó de pronto en su balanceo emitiendo un gemido burbujeante, mientras su cuerpo convulsionaba y su cara se ponía del color de la comida. Finalmente un silbido sordo salió de su boca retorcida y cayó muerto hacia atrás. Nuestra abnegada cuidadora se puso contenta al recuperar, de la garganta del pequeño místico, el anillo que había perdido la cocinera el día anterior.
Y así fueron pasando los días, agrupándose cada vez más deprisa en años. Es el tiempo, que parece que está quieto de lo deprisa que anda, animado por la perspectiva que conceden los días mellizos y llanos. Pues andaba yo por esas latitudes, una noche cualquiera, soñando que se me abría una puerta de par en par, por la que entraba una luz tan limpia y repleta de anuncios de amplitud y diversidad que se me envenenó el despertar. Mi tranquilo discurrir se atenazó con la sospecha de que algún día tuviera que salir de aquella habitación, en cuya medida me sentía como un pez en una pecera: libre de libertad.
La pesadilla se hizo realidad aquella misma tarde, cuando nuestra emprendedora veladora me invitó a salir al patio, porque según ella me lo merecía. Yo no sabía lo que era un “patio”, pero sí que estaba más allá de la puerta y eso ya le quitaba mucho atractivo. Ella intentó animarme diciéndome que fuera me esperaba alguien, y eso hizo que ni siquiera sintiera curiosidad. Ante mi aturullada negativa la pobre mujer no tuvo más remedio que cogerme amablemente del brazo y arrastrarme por el suelo al que yo intentaba agarrarme con uñas y dientes. Un paleto se me quedó acuñando una baldosa. Al trasponer el umbral me deslumbró un claror que creí celestial, pero enseguida sentí la tierra dura y desamparada, hastiada de pasos que no iban a ninguna parte, metiéndose entre mis uñas. Me quedé tumbado boca abajo, resoplando babas de impotencia. Mi guía espiritual se marchó y me dejó a la intemperie. Levanté tímidamente la cabeza y eché un vistazo somero. Una figura turbia avanzaba hacia mí entre volutas de polvo; tras ella, unos altos muros de hormigón oxidado apenas dejaban imaginar otra existencia. Entonces lo reconocí: era mi hermano, el tuerto. Se quedó parado delante de mí echando humo por las narices. Me animó a incorporarme. Primero con palabras de aliento:
“¡O te levantas o te reviento!”
Y luego pasando de las palabras a los hechos. Lo que más me dolió no fue la patada en el estómago, ni siquiera la patada en la cara, sino que se alejara de mí sin cumplir su palabra. Le hice saber de mi descontento lanzándole un escupitajo a la nuca, un batiburrillo de saliva, tierra y sangre. Le vi darse la vuelta envuelto en un ciclón de furia. Su único ojo brillaba como cruzado por un rayo; en la cuenca donde tuviera el otro palpitaban pellejos colgantes. Empezó a cumplir su palabra. Quizás porque hubiera sido un trofeo ganado sin esfuerzo, más parecido a una donación, la muerte se fue otra vez de vacío, pues la entrometida cuidadora hizo volar por los aires, contaminados con olor a sangre y silbidos de tendones descompuestos, a mi hermano, que se fue a dar de bruces contra el muro; luego se arrastró hasta el barracón de los de pelo en pecho, farfullando maldiciones entrecortadas por toses de dolor.
Mi protectora improcedente recogió el escombro de mi cuerpo con sus manazas, con la misma delicadeza que una pala excavadora. Mi organismo crujió con un acorde desafinado de huesos rotos al caer desordenado en el camastro, no más confortable que una lancha de granito, con enormes chichones apelmazados de pises y sudores añejos.
En mi convalecencia estuve bastante quejica y no supe estar a la altura de las circunstancias. Mis tremendos dolores y mi centrifugada fiebre no eran excusa para mi desánimo y mi mal humor. No le regalé ni media sonrisa a mi enfermera, mi polivalente cuidadora, que no sé cómo se las arreglaba para dedicarme un par de minutos al día, como si no tuviera otra cosa que hacer. Con mis compañeros tampoco fui muy amable, pues cuando empezaron a hurgar en mis heridas y a arrancarme las costras para comérselas, no se me ocurrió otra cosa que, henchido del egoísmo de los Dioses, pedirles, con un susurro suplicante, que pararan. El veneno de mi voz. El come-come de las seseras.
Hasta los que no sabían ni siquiera gatear se las apañaron para apretujarse junto a los demás en el rincón más alejado de mí, y desde allí me regalaron un espectacular llanto de orfeón, tan sobrecogedor que la cuidadora, sin haber puesto los dos pies dentro del auditorio, se fue espantada en busca de ayuda.
Los últimos días de mi reinado los pasé exiliado en un cuartucho donde no cabían más que mi camastro y un cubo de latón que no sabía para lo que era. No sé cuánto tiempo estuve convaleciente. Teniendo en cuenta que la enfermera, la cuidadora heterogénea, vino a verme de refilón veintitrés veces, podrían ser veintitrés días. Aunque yo creo que esta cadencia a veces se alargaba o es que a mí se me hacía eterna, desorientado por mi malestar. En cualquier caso, aprendí a convivir con mi sufrimiento en un estado de silencio y quietud tal, que muchas veces la cuidadora me dio por felizmente muerto. Un día, por fin, pude levantarme del lodazal en el que se había convertido mi cama y darle uso al cubo de latón: me alegró el hacer mis evacuaciones lejos de mi cuerpo. Aunque me dolía bastante el pecho, ya que la última patada que me dio mi hermano estuvo muy acertada y puede que me rompiera alguna costilla, en general estaba bastante aceptable: era hora de recuperar mi reino.
No era un cetro lo que empuñaba la cuidadora en su manaza, sino una enorme jeringuilla que me clavó en el brazo sin mediar palabra y sin subirme la manga.
Cuando recobré el sentido, mi pecho aplastado se llenó de aire suelto, de olores desconocidos que me distrajeron del dolor. Un suelo de tierra y piedras se zarandeaba bajo mis ojos recién abiertos. Sentí náuseas, y conocí a Perro Malo.”
***
Leandro se despertó salivando jugos que no procedían de sus glándulas. El burro le lamía la cara, mostrando especial predilección por su boca entreabierta y por sus labios aun sabrosamente costrosos. Se incorporó sintiendo un agudo dolor en el pecho. Estaba tumbado sobre un saco de esparto relleno de paja, compartiendo alcoba con el burro que le miraba relamiéndose el hocico. Un poco más allá gruñían dos cerdos tras un cerramiento de mugrientos palos. A su lado, una escalera de madera de castaño con siete escalones ascendía, casi vertical, a un pajar, bajo el cual, un rebaño de una docena de ovejas se apretujaban en silencio tras un cercado de palos y hojalatas oxidadas atados con cuerdas. Leandro se limpió los lametones con el envés de una mano mientras que con la otra apartaba la cara del burro con cierto recelo. Los cerdos le causaban aún más desconfianza, gruñendo sin parar y hozando en el estiércol. Las ovejas parecían inofensivas; con el tiempo llegó a la conclusión de que eran estúpidas. Era la primera vez que veía animales, pero no se mostró muy sorprendido. Respiró profundamente. Todo lo que entró por su nariz también era nuevo para él. Después de un tiempo para el análisis decidió que olía bien, al menos mejor que de dónde venía.
La penumbra de la cuadra apenas se vio alterada cuando el portón se abrió de repente. Leandro se quedó mirando la pequeña figura que apareció bajo el umbral envuelta en la tenue luz que anunciaba el alba. Llevaba un caldero humeante en la mano. El burro aprovechó la coyuntura para darle a Leandro otro jugoso lametón.
“-Ya veo que te has aseao”- dijo Servando tras una risotada- “¡Pues a trabajar, caquí no vas a estar a cuerpo rey como en la inclusa.”
Los cerdos gruñeron ansiosos cuando Servando volcó el cubo de ortigas y patatas cocidas en la gamella. Un rugido imparable surgió entonces de las tripas vacías de Leandro cuando olió lo que consideró “el mejor aroma que había llegado a sus narices”.
“¡Mu pedigüeño estás tú dende el primer día!”- Opinó Servando acercándose a Leandro y dándole una colleja.
—“Primero la obligación y luego la devoción. ¡Atiende el ganao!- Le ordenó. Luego se marchó como solía hacerlo, sin dejar huellas en el suelo pero si marcas indelebles y profundas en los esqueletos.
Leandro se quedó allí sin saber qué hacer. El alba apareció de repente inundado el hueco de la puerta con una luz de mandarina. Se bajó del pesebre y avanzó hacía ese fulgor como si fuera una llamada divina e incuestionable. Ya fuera, contempló el nuevo mundo con los ojos empañados.
La puerta de la cuadra se abría al sur, a un tablero amplio, cercado con cándalos de pino, desde el que nacía un prado cuesta abajo mojando sus lindes en las aguas de un generoso arroyo. A ambos lados del prado había bancales de siembra, y perales, manzanos, castaños y nogales. Aquí a la derecha, en el oeste, estaba la casa de su tía, dando paso a un bosque de pinos resineros, que se alzaban muy altos en el cercano horizonte, ocultando al sol cuando a este se le veía más animado y después del trabajo que le había costado trepar por las montañas del este, en cuyas faldas se apretaban piornos de flores amarillas que daban luego el relevo a un espeso bosque de robles. Leandro fijó su mirada en el fondo del valle, que se despeñaba invisible más allá del arroyo. El cielo pálido se le antojaba infinito. Solo una nubecilla ambarina se dibujaba en lo alto. Aquí abajo, Perro Malo recibía con la boca abierta las lágrimas que brotaban por primera vez de los ojos de Leandro, abarrotados de vértigo y de belleza. Se desmayó sobre el suelo embarrado.
La cara grande y redonda de cabellos desgreñados y canos que se encontró frente a él cuando abrió los ojos, provocó en Leandro un respingo de sorpresa. Venancia retiró la penca de sábila con la que hidrataba los labios de su sobrino y, sujetándole la frente febril con la mano, le dijo: “tranquilo”. De las narices de su tía salían pelillos blancos y duros como cerdas de jabalí de los que colgaban, amenazantes, glutinosas gotitas transparentes. Leandro se palpó el pecho alrededor del cual tenía ceñida una venda. Venancia le miró con una sonrisa bobalicona y timorata, pues hacía lustros que la alegría era solo el recuerdo de otro ser. Una densa gota se desprendió por fin de su nariz. Se oyó como bullía al caer en la mejilla de Leandro. Venancia le limpió la cara con la mano. Una caricia. Un hambre compartida. El paño humedecido con agua fría y vinagre que le puso la tía en la frente aplacó los calores febriles del sobrino que se sumió de nuevo en un sueño sereno.
Servando esperaba a su esposa a la salida del establo cimbreando una vara de mimbre. Venancia pasó a su lado sin mirarle, apretando las nalgas por si acaso.
—“¡ Veraila, que ñoña está con el mozo. Me lo estás malcriando”!.- le dijo haciendo silbar la vara en el aire acobardado.- “¡Tira pa casa que te voy a enseñar yo a dar caricias!”
Venancia agachó la cabeza, y mirando la tierra podrida deseó enterrarse en ella como un topo. Sin embargo, contradiciendo la costumbre y estimulada por un sentimiento protector, quizás de madre, se paró y levantando la cabeza miró a su marido no más arriba del pecho.
—“Está enfermo y tiene algo roto”- Dijo con la cabeza gacha Venancia, dando muestras de una valentía que confundió a su marido.
—“¡Que tires pa dentro te he dicho!”- Dijo furioso Servando caminando detrás de ella, apretando los dientes y espantando moscas con la vara de mimbre. El mismo parecía un pequeño insecto al lado de su esposa, que si se hubiera dejado caer hacía atrás lo habría aplastado como a una cucaracha.
Perro Malo estuvo toda la mañana parado enfrente de la casa, abstraído por la tristeza que rezumaban los cristales de la ventana, tras la cual ,la silueta menhírica de Venancia estaba tan inmóvil y solitaria que parecía haber alcanzado a la muerte antes de que a esta le diera tiempo a desenfundar su guadaña.
A Servando, sin embargo, no le quedó más remedio que permitir que “su mujer” (como el la llamaba con todas sus connotaciones y consecuencias), cuidara del muchacho porque, después de recibir la carta del hospicio donde se les decía que el sobrino de Venancia era poco menos que un estorbo del que se iban a deshacer, Servando, agobiado por el mucho trabajo que le ocupaba desde la madrugada hasta el ocaso, decidió traérselo a casa. Podría haber empleado a cualquier mozo del pueblo, conocedores todos de las labores del campo y el ganado, pero Leandro le salía gratis. Y era mudo, tanto mejor. Así pues, Venancia se ocupó del muchacho con la devoción de una madre, esa que pudo ser, pagando el precio, que ella no consideró alto, de una paliza casi diaria: al fin y al cabo ya las recibía antes sin que le diera motivos y sin obtener beneficio.
Leandro se dejaba mimar por su tía. No eran sus atenciones, abundantes en caricias, lo que agradecía de ella, sino los guisos que le traía en cuencos de barro: nunca se imaginó que una persona pudiera comer otra cosa que no fueran las puches verdes del orfanato. Sin embargo, o tal vez por ello, miraba con envidia la gamella de los cerdos, donde Servando volcaba cada día un caldero humeante de ortigas y patatas cocidas.
El marido de Venancia entraba maldiciendo en el establo, mirando de soslayo a ese vago que dormitaba en el pesebre, echando cuentas con los dedos y en voz alta de la fortuna que le estaba costando mantenerle. Se lo contaba a los cerdos, a las ovejas y al burro, mientras hacía las labores, en las cuales Leandro puso mucha atención. Con esto evitó recibir unos cuantos pescozones de los muchos que le diera luego Servando (gran seguidor y divulgador de la máxima educativa “la letra con sangre entra”) cada vez que el muchacho hacía mal alguna faena, una vez que hubo recuperado la salud y con ella la viveza que suelen tener los niños de catorce años.
Para sorpresa de Servando, Leandro comenzó a realizar con gran presteza las labores que se le asignaron. Se ocupaba de los cerdos, cargando su estiércol en un carretillo y amontonándolo en un tablero; limpiaba la pocilga y la llenaba luego con agujuos. Hacía lo mismo con la corraliza del burro y la de las ovejas en donde, en vez de agujas de pino, echaba heno. Le costó más trabajo aprender a ordeñas las ovejas, por lo que se llevó más de un pescozón extra. Servando, un hombre de costumbres arraigadas, no dudaba sin embargo en darle alguna colleja sin motivo aparente, aunque él lo justificaba diciéndole al muchacho que era para que se le asentaran los conocimientos. Venancia sentía esos cachetes como si los recibiera ella y recompensaba a su sobrino con mimos y postres de leche, actitud que enfurecía a Servando; este aligeraba su ira con más pescozones y más mimbrazos. La lógica hacía que Leandro se alejara cada vez más de su tía, en cuerpo y alma. Venancia, mujer razonable pero vacía, sufría con los desprecios de su sobrino, que le dolían más que los golpes de su marido.
Un día, Servando consideró que el muchacho estaba preparado para ir de pastoreo. Cuatro días a la semana salió desde entonces Leandro con las ovejas, en busca de otros pastos. Allí, en aquellas soledades (con permiso de Perro Malo), pudo observar el mundo y apreciar como nunca el rastro cambiante de los días, el devenir de las estaciones, con sus melodías características y sus olores y colores efímeros. Advertía como los árboles de la ribera del rio renovaban el color de sus hojas del verde al cobrizo, pasando por el azafranado y el bermellón. Y como poco a poco se iban quedando desnudos, acolchando el suelo de hojas muertas, que sin embargo enriquecían la tierra o servían como escondrijo de escarabajos, como cobijo y trampa de arañas, como escenario de cigarras. Los árboles más alejados del río siempre vestían de verde y algunos de ellos se llenaban con dudosos adornos de nidos de procesionaria, que eran como tumores malignos que hacía que sus hojas, delgadas como agujas, amarillearan anunciando su muerte y no el otoño. Oyó el silencio blanco de los bosques, apenas alterado por sigilosos crujidos de andares de gineta sobre el pacífico manto de nieve. Bebió el agua del cielo y aprendió a distinguir los matices de sus sabores, dependiendo de la hora del día, del color de las nubes, de la dirección del viento o del tamaño de sus gotas. Olió el dulzor de las flores y los efluvios de los animales en celo. Perro Malo, que siempre le acompañaba, vigilaba con oficio el rebaño cuando Leandro, animado por la calor, se metía en el rio de aguas cristalinas, que al bajar desbravadas, se arremansaban en charcos poco profundos, donde chapoteaba o se tumbaba para hacerse el muerto, mimetizándose con las truchas, buscando la plena libertad que implica la inconsciencia.
Y así iban pasando los días, las semanas, los meses, y tal vez algún año: es difícil saberlo cuando todos los días son lunes.
Una mañana de lunes, mientras Leandro escardaba cebollinos, salió Servando de la casa como si a esta le hubiera dado una arcada. Venía rojo de ira, con una vara de mimbre en la mano. Leandro pudo oír un lamento apagado tras los cristales atemorizados y avergonzados de las ventanas. Cuando lo tuvo delante, Leandro se incorporó y miró a los ojos de Servando. Este se incomodó con la naturalidad del muchacho.
—“¡Date la vuelta, zagal, y empingorota el culo!- Le ordenó con voz zalamera, augurio de poco mimo.
Leandro obedeció. El mimbrazo a sobaquillo comenzó a dolerle con la primera corchea que se dibujó sibilante en el pentagrama del aire tembloroso, antes de que la vara le grabara en el culo un agudo y prolongado escozor en si bemol.
—“Tiene que tener como poco esta ligazón”. ¿Te has enterao o te lo repito?-Le dijo el director de orquesta zumbando la batuta en el aire.
Leandro asentía convencido con la cabeza, mientras su mano reconocía la textura de su culo y le daba consuelo. Descendió corriendo el prado, animado por las risotadas de Servando.
—“¡Tráete un buen brazao…y no tardes!”- Le gritó Servando, cuando el recadero ya tomaba la vereda que seguía el curso del rio serpenteando embuchado entre el prado y el pinar. Sus pulmones se expandían a cada paso, oxigenándose con los amplios y heterogéneos olores de la creación incalculable, purificándose del ambiente denso de la granja y del hedor de las risas de Servando.
El afluente se encontraba por fin con el principal, y un poco más abajo los dos se abrían sin cautela a un mirador desde donde el mundo se percibía eterno, llenando de vértigo los sentidos de Leandro. El rio se precipitaba por el barranco con grande a alboroto, abofeteando a arcaicas e inmutables pedruscos de granito que toleraban firmes e insensibles a las jóvenes aguas, siempre nuevas y vigorosas, curiosas y desvergonzadas, jugando a veces con ramas secas que se dejaban llevar indolentes hasta algún remanso, donde se apretujaban con hojas y otros palos muertos.
Leandro se quedó embelesado con el sonido de las aguas. De su bullicio aisló tranquilos parloteos, alteradas algarabías o rítmicos gorgoteos, y en el fondo un “rum-rum” uniforme y poderoso. Se acercó a la orilla y metió sus pies de esparto en el torrente del río, a pocos pasos de la cascada. Cerró los ojos y supo quién era. Era solo un espermatozoide que nunca debió llegar a su destino, una miaja de rocío que debió evaporarse con el primer rayo de sol; era una minúscula gota de lluvia que se dejaría llevar por la corriente de este imparable caudal, formado por insignificantes y determinantes gotas como él. Sus sentidos se unificaron en esa revelación y se fueron diluyendo en un fluir manso e indolente. Estaba en paz.
Cuando empezaba a dejarse caer sobre el torrente, una pedrada en la cabeza le devolvió de nuevo la naturaleza de sus genes primitivos; un ser dubitativo y temeroso. Miró conmocionado la cascada vertiginosa, que se desprendía con un jadeo alborozado en el profundo barranco al encuentro del origen, de la nada, y se alejó tembloroso hacia la orilla. Se tumbó exhausto sobre la hierba fresca: le dolía la cabeza. Entonces oyó su voz voluptuosa:
—“¿Estás pasmao o qué?”.
Miró al otro lado del rio y la vio. Una ninfa. Dos segundos inconmensurables. Salió corriendo perseguido por una emoción desconocida y turbadora. Por el camino se iba relamiendo con avidez la sangre que le escurría desde su cabeza a los labios, imaginando la blanca y preciosa mano acariciando la piedra que le desordenó el entendimiento.
Servando se partió de risa cuando el muchacho llegó a casa sin las mimbres. Al poco rato, a Leandro se le olvidó la herida de la cabeza, pues otro dolor más agudo reclamó rápido su atención. Venancia le curó con jugos de sabila y con lágrimas de madre la piquera de la cabeza y los varduscazos del culo. Servando se tronchaba.
El despertar a la sexualidad de Leandro fue repentino e implacable. Hasta ahora, sus empalmes matutinos se aflojaban con la primera meada, pero aquello era otra cosa, y no sabía por dónde meterle mano. Cuando lo supo, no podía parar.
No juzguemos a Leandro si sus instintos le decían que aquella era la primera hembra que había visto en su vida. Para él, su madre, la cuidadora y Venancia eran solo mujeres. Ella era diferente. Leandro la sentía detrás de sus ojos, incrustada en su cerebro, un pensamiento único y constante, como una ninfa, caminando infalible e imperturbable sobre un prado verde, tocando levemente, con sus pálidas e higiénicas manos, temblorosas florecillas: asperillas amarillas, nazarenos violáceos, blancas margaritas…. Ella se detuvo un instante para mirarlo a los ojos, sonriendo con su boca de nieve, mientras acariciaba un capullo péndulo de amapola que se fue abriendo poco a poco con el alago de sus dedos; y con una gozosa convulsión, decenas de semillas jadeantes se acomodaron en el viento chismoso.
Sin duda, aquella fue la más vívida de la docena de pajas que Leandro se hizo en poco menos de dos horas. Con esta no pudo evitar un gemido que emergió de la herrumbre de sus cuerdas vocales con grafía de dolor, (“¡aaayyyyy!”), pero que no era sino mensajero de placeres profundos. El jadeo, rasposo y afilado, enervó el aire viciado de la cuadra, amedrentando a los cerdos que hozaron enloquecidos en el estiércol como si quisieran enterrarse en su propia mierda. Aún vigoroso, el resuello se arrastró fuera del establo y se deslizó por las entretelas de Servando mientras éste cavaba en el tablero del patatal, avivando el tumor que crecía en sus intestinos; se metió luego por la ventana de la cocina, donde Venancia domaba el esparto para las pleitas y las alpargatas, y le susurró un recado al oído. Las ovejas y el burro, que pastaban aburridos en el prado, levantaron la cabeza y se quedaron inmóviles, siguiendo con el rabillo de sus ojos esa hilacha jadeante que ya se perdía en el bosque, enmudeciéndolo de ecos de vida durante tres eternos segundos. A Servando y a Venancia se les heló la sangre cuando ambos pasaron por delante de Perro Malo, apostado bajo el dintel de la puerta del cobertizo, aullando como nunca antes lo había hecho, salvaje, lobuno. Dentro, el panorama no era menos inquietante. Los cerdos, acurrucados en un rincón, con los hocicos ensangrentados de hozar buscando una salida bajo el estiércol, en el suelo de piedra, gruñían como si se les hubiera revelado su destino.
Leandro, acostado boca arriba en su pesebre, con la picha fuera, colorada y tiesa, roncaba hacia dentro, en silencio, relajado. Servando se acercó a él titubeante, haciendo muecas sólo achacables a los locos. Levantó una mano temblorosa como si fuera a abofetear al pacífico durmiente, pero enseguida se la llevó a su cara torcida, ya surcada por grumosas lágrimas añejas: no recordaba la última vez que había llorado, ni tampoco la primera. Se dio media vuelta atropellando a su mujer en la huida, como una mosca sin alas chocando contra un monolito. Venancia se estremeció y comenzó a llorar con franqueza y gran fervor; y así lo siguió haciendo toda la tarde y la noche entera. Con el canto del gallo, cesó en su llanto, se fue prado abajo y se bebió medio arroyo de un solo trago. Cuando volvió a casa, Servando, que había estado corriendo por los pinares toda la noche, huyendo de su propia negrura, la encaró, y esta vez fue él quien bajó la cabeza y hurgó con la mirada hueca en el suelo podrido.
Notó Leandro que el aire olía diferente a partir de aquel día. Había como una holgura en el respirar. Servando, sin embargo, resollaba como si siempre estuviera cansado y andaba más encorvado. Era notorio también su silencio, aunque no había sido costumbre en él la conversación, más inclinado al sermón y a la falta de réplica del que le escuchaba y, en el caso de que la hubiera, esta no iba más allá de un “amén”. Solo hablaba con Leandro lo imprescindible, dándole la espalda, pues no se atrevía a mirarlo de frente, cerrando los puños y clavándose las uñas empachadas de roña y bilis en sus callos fosilizados, estimulando su enfermedad.
Venancia miraba ahora a su marido a los ojos. Lo hacía con compasión. Servando agachaba a ras de suelo la mirada y se le llenaban los ojos de hormigas, que acarreaban en sus mandíbulas cobardía y culpa, malas consejeras de la rabia, pudriéndose esta sin salida en sus asaduras.
Venancia, en contra de su costumbre, decía ahora “adiós” con la mano, y quizás alguna palabra de aliento con su boca agostada y fugazmente rebrotada por el riego del orujo, viendo alejarse a Servando y al burro por el camino de la barranquera, en dirección al pueblo que la vio nacer y al que nunca había regresado desde su casamiento. Las gentes del pueblo, las que antes le miraban con recelo y antipatía, viendo a Servando tan cambiado y que no parecía a resultas de un extraño clima pasajero, le trataban ahora con un rencor afectuoso. Y ya viendo que el hombre no levantaba cabeza, pasaron pronto a la burla y al engaño y, mientras que con una mano le daban palmaditas en su lomo encorvado, con la otra le robaban algún queso o alguna cesta de mimbre de las que acarreaba en el burro para vender en el mercadillo.
“-Traes el serón vacío y la fratiquera poco llena. Se te habrá descosío. Anda que te la zurza, no vayas perdiendo los cuartos…- Le decía Venáncia, y Servando se la daba refunfuñando para dentro, llenando de toxinas cancerígenas sus entrañas. Venancia se lo decía con una voz y una pose de una humanidad invulnerable, en perfecta armonía con sus ojos siempre tristes, de un dolor inagotable, que formaba parte de su médula, y sin el cual se derrumbaría.
Leandro veía con indiferencia los cambios de aires, inconsciente de lo mucho que él había tenido que ver en ello, pero sí acogió con mucho agrado ese flujo ardiente que le embriaga el raciocinio a la altura de la bragueta. Cuando iba con las ovejas le gustaba aliviarse en el regajo de la chorrera, donde la viera aquel día. Espiaba la otra orilla del rio, imaginándola descalza sobre la hierba amarilla, atorando laberintos de topo que maldecían a la evolución natural por no poder contemplar tan fascinante belleza. Las fosas nasales de Leandro se abrían más allá de su perímetro respirando como un potro tras un galope sobrado; aspiraba incluso el canto de los grillos y los zumbidos de las avispas. Por fin, resoplaba y jadeaba hacía dentro, como él sabía hacerlo. Perro malo, perceptor de altas frecuencias, aullaba lobuno.
“-Mete las ovejas en el redil y apareja el burro”- le dijo Venancia a Leandro cuando este volvía del pastoreo. Su tía llevaba un vestido asalmonado con florecillas blancas. Le caía recto en el talle por la falta de cintura y las mangas se encogían hacia arriba obligadas por la corpulencia de sus hombros. Se había maquillado con tanta ilusión como torpeza, haciendo destacar aún más aquello que quería disimular. En los brochazos de sus mejillas, en el rímel disperso de sus ojos y en el carmín alborotado de sus labios, se adivinaba la melancolía. Sin embargo, en el pelo suelto y limpio, gozoso de verse liberado de un moño de diez años (¿Tanto tiempo hacía que se había casado?), se le figuraba a uno un anhelo de libertad.
“-Y prepara una cesta con un par de quesos…y cuando hayas acabao te vienes a casa que te voy a aviar”- Le apremió a su sobrino, con una sonrisa que parecía precedida de un puñetazo.
Al rato, ya andaba Leandro tirando del ramal y Venancia montada en el borrico por el camino de la barranca. En el paso del rio se toparon de frente con Servando, que venía sofocado con un haz de mimbres a los hombros.
“-¿Dónde vais los dos con esa pinta payasos?”- les preguntó Servando mirando las moscas de los ojos del burro y estando muy acertado en el epíteto referente a la hechura de los viajantes.
Venancia había vestido a Leandro con una camisa de cuadros verdes de Servando, y también con sus pantalones, que le dejaban al descubierto los tobillos insólitamente relucientes a base de jabón de sosa. Acostumbrado a calzar zapatillas de esparto, sus pies no encontraban el paso y ya se quejaban de rozaduras, prisioneros en esos zapatos de un solo uso, el que les diera Servando en su boda.
Venancia miró allí abajo, a su marido. Temblaba pero su voz sonó clara:
“-Vamos al pueblo”- le dijo.
—“¿Con qué razón?- preguntó Servando, que menguaba por momentos, cada vez más demacrado.
—“Quiero que mis padres conozcan a su nieto”- dijo Venancia con lagrimones negros de rímel que formaban surcos grumosos en sus melillas empolvadas.
Dejando un rastro de bilis se alejó renqueante un haz de mimbres sobre los lomos de una hormiga.