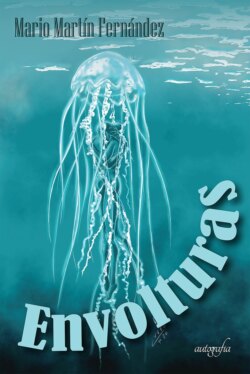Читать книгу Envolturas - Mario Martín Fernández - Страница 9
ОглавлениеVENANCIA
“Mi padre me decía que no había nacido para llevar vestidos, con este cuerpo hombruno. Decía con desprecio que me parecía al padre de don Rodrigo, el Hacendado, que era como una ameal de grande y duro como el risco del Torozo, y que cuando le llegaban los detenidos al cuartelillo solo tenía que quitarse el tricornio, que era como un caldero de tres arrobas, y los pobres diablos le confesaban hasta las pillerías de los rusos. Pero mira tú que nunca he llevado otra cosa. Tengo el de andar por casa, de color ceniza y estampado con tréboles verdes, sobre el que siempre llevo puesto un mandil negro; para atender el ganao y las labores del campo tengo otro que antes era como mostaza y que ahora es de chocolate, de lo bregao que está. El que se conserva bien es el de las fiestas. Antes me lo ponía como poco una vez a la semana, para ir a misa de Domingo. Íbamos toda la familia: mi padre delante siempre, con un traje de maricastaña; luego mi madre, siempre de negro, de la mano de mi hermano pequeño, que siempre llevaba pantalones cortos aunque cayeran chuzos de punta, porque eran los menos rozaos; y detrás mi hermana la mediana que era muy guapa, como mí madre, y muy nerviosa, y yo, que era…como ahora, creo. De un día para otro dejamos de ir a los oficios, porque mi padre tuvo una pelotera en la puerta de la Iglesia con don Rodrigo, que le decía que le iba a matar porque le había robao la honra, y mi padre me señalaba a mí no sé por qué. El Hacendado, que parecía un cisne de lo blanco y lo creído que iba, se rio mucho. Así es que ya solo me ponía el vestido para arrodillarme junto a mi madre frente a la Virgen de Mayo, una estatuilla negra que mi bisabuelo se había traído del otro mundo cuando lo de las colonias, decían. Mi madre nunca se quitaba el luto porque decía que le iba a faltar tiempo para rezos y penitencias, porque decía que teníamos las alforjas llenas de pecaos, y decía que se conformaba con que su padre a lo poco fuera al purgatorio, porque lo mataron sin confesar y sin un entierro como Dios manda, en un hoyo con otros que también se habían dejado engañar por los rusos, y con un tiro en la cabeza que se lo pegaron los moros, según refería a veces mi abuela, engallada por la pitarra….”¡Los moros , los moros”, fueron sus últimas palabras, echándose nano a los bajos antes de destriparse en la barranca, a lomos del mulo, que se había desbocao por la mordida de una mosca perruna.
A mi hermana le quedaban mejor los vestidos, y un día el practicante se lo quitó para averiguarle una dolencia y la dejó preñada y se casaron un domingo de calima y más que una boda parecía un funeral porque mi madre iba de luto y no hacía más que llorar y santiguarse y mi padre tenía los labios apretaos como de rabia menos cuando bebía el vino que trajo el padre del novio en botellas con rótulo y todo y que decían que era muy bueno pero que a mi padre no le sentó muy bien y tuvieron que llevarle a dormir al cuartelillo porque se puso como loco a decir palabrotas e improperios y le dijo a mi madre mala puta y a mi hermana también puta y a mí hija de puta y de cabrón y se lio a romper platos que debía de ser muy caros porque luego mi padre tuvo que darle dos ovejas al del arriendo de la vajilla. Mi hermana se fue con el practicante a la ciudad, con la tripa palante y lloraba y lloraba y mi padre nunca más pronunció su nombre y mi madre nunca más volvió a reír y mi hermano se aficionó a la pitarra y mi padre se reía porque decía que ya era un hombre y resulta que nunca llegó a serlo porque un día que iba mu borracho se ahogó en el pilón de la fuente del camposanto. Mi madre entonces se volvió como loca y estaba todo el día santiguándose y rezando y llorando y mi padre la llamaba puta loca y mi madre decía todo el rato “que Dios nos perdone” y yo era como invisible, porque nadie me hacía caso, y un día mi padre me lo hizo y a partir de entonces me lo hacía todas las noches y a veces hasta por la mañana y mi madre me miró un día porque le dije que no me cabía el vestido y entonces llamó a la hermana de Servando, que le decían “Úrsula la bruja”, y me dio una bebida que me durmió y cuando me desperté ya no tenía panza, solo un hueco y un dolor y una congoja que mesa quedao para siempre cuando siento gruñir a los guarros. Y la bruja le dijo a mí madre que su hermano andaba buscando mujer recia para atender la casa y el ganao… y aquí paz y después gloria.”
***
La madre de Venancia tejía al lado del umbral, sentada en un poyo de granito que sobresalía a propósito de la sólida pared de la casa, para acomodo de las posaderas y para la contemplación reposada del telón de los montes de enfrente, detrás del cual se representaban otras comedias; aquellas que había imaginado muchas veces Venancia, en cientos de crepúsculos de su fugaz juventud. Un telón que nunca se abrió para ella, pues se quedó atrapada entre bastidores, con el guion ya olvidado, en este pequeño mundo…que la apretaba.
Ya hacía un buen rato que estaban allí parados, enfrente de ella, exactamente doscientas tres punzadas de ganchillo, cuando por fin Venancia se decidió a hablar a su madre, con un hilillo de voz que gorgoteó en su boca encharcada de lágrimas.
—“Hola madre”.
La mujer interrumpió su milimétrico y rutinario movimiento de agujas, levantó la cabeza, que brotaba mustia de un cascarón renegrido, y miró con ojos deslucidos a un mundo inexistente. Se murió el tiempo un minuto y por fin reposó su mirada vacía sobre los ojos llenos de moscas del burro, que no entendía tanto protagonismo y por qué, ya de paso, nadie le espantaba esos molestos bichos. El asno pestañeó pero las moscas apenas se movieron.
“-Es para mi hija la del praticante“- dijo con un hilillo de voz la madre de Venancia, agachando de nuevo la cabeza y metiéndola casi entera dentro de su enjuto cuerpo enlutado. Siguió enseguida, teje que te teje, con la colcha de lana que caía hasta el suelo y se perdía bajo el umbral de la puerta; cruzaba luego la mortecina oscuridad de la sala grande y continuaba por el pasillo, se metía en el dormitorio de las niñas y allí se amontonaba echa un gurruño casi hasta el techo.
Venancia se inclinó sobre su madre llorando con los ojos secos y le dio un beso húmedo en la frente.
—“Es para mi hija la del praticante”- dijo su madre, pero ya nadie la escuchaba, pues hacía rato que los endomingados habían traspuesto por el recodo del camino.
La vereda aun guardaba la memoria de las huellas de ida, sobre todo las pisadas del burro, que en las zonas barrizas habían formado herraduras de agua. Ahora, ya de vuelta, la que dejaba una profunda huella en el barro era la pierna tullida de Venancia, que se arrastraba como si llevara una carga pesada e invisible sobre sus hombros. Otra. Leandro temió que en un mal paso se le tragara la tierra, así es que la animó a que se montara en el burro. Este se derrengó por un momento cuando Venancia dejó caer su peso muerto sobre el viejo animal que, tras un pataleo indeciso y un pedo enorme, se enderezó y comenzó a andar resignado.
Un poco después, la vereda serpenteaba entre bancales. En uno de ellos, allí abajo, vieron al padre de Venancia, vinando un tablero de cepas con una azada de la teja, la cual pudiera ser el cordón umbilical que le uniera con la tierra. Venancia lo sintió así y creyó ver como la piel de su padre, embarrada de sudor y polvo, se endurecía con el sol de la tarde y se confundía con el terruño pretérito. Y allí lo dejaron, con el perdón de Venancia y convertido en un fósil inofensivo sepultado para siempre en la tierra que le dio el sustento, el pan amargo.
Los quesos olvidados sudaban suero, exhalando unos vahos densos que olían a leche podrida y que se enroscaban en el aire suave que acariciaba sus espaldas.
—“Venía oliendo el queso desde el paso del rio”-. Dijo de pronto el Hacendado, surgiendo majestuoso de la vuelta del camino. Montaba un caballo árabe que brillaba como si le hubieran embadurnado con betún negro.
Don Rodrigo y Venancia se miraron en silencio. Los dos se apearon a la vez de sus monturas y se encontraron a medio camino, lejos de los oídos de Leandro, y también de su mirada, pues el muchacho no podía apartar los ojos del caballo, el animal más hermoso que había visto nunca. Solo cuando el burro bufó intentando decir algo que nadie entendió, Leandro se fijó en los que hablaban quedamente, el uno enfrente de la otra. Si no fuera por las vestimentas se diría que se miraban en un espejo.
Leandro se encontró de pronto con la mirada penetrante y escudriñadora del hacendado, mientras Venancia miraba a su sobrino de reojo.
“Como dos gotas de agua”, quizás pensó Leandro. Ella más mineral. El más oxigenado.
—“¡Tráete la cesta con los quesos”-.Le ordenó de repente a su sobrino.
Leandro le entregó los quesos a Don Rodrigo y este le dio unos generosos dineros a Venancia que, sin decir “adiós”, enfiló camino adelante intentando disimular su cojera. Su sobrino volvió a por el burro para seguirla y cuando pasó al lado del hacendado, que le miraba con curiosidad, sus ojos se reflejaron en los del caballo y sintió un escalofrío, como si hubiera visto lo invisible.
Venancia caminaba delante con la cabeza gacha, empujando su cuerpo con la energía que da los pensamientos impetuosos. Leandro la seguía tirando del ramal, casi sin sentir las ampollas reventadas de los pies, pues sus pensamientos eran terapéuticos, sumergidos como estaban en el ojo del árabe.
Cruzando el paso de la chorrera Venancia, montada de nuevo en el burro, estiró el cuello y leyó mensajes en el cielo aparentemente despejado. Los pelillos del bigote se le erizaron de pronto y en su cara se fue dibujando una expresión desconocida. Su semblante se contrajo buscando acomodo en ese gesto novedoso, trazando pliegues inéditos que crujían al definirse: estaba preocupada por Servando.
—“¡Arre!”-. Le ordenó al asno dándole un manotazo en el lomo.- “¡Deprisa”!-.Le dijo luego a Leandro, que ya corría tras los pedos del burro, el cual se desinflaba con un valeroso esfuerzo.
Hasta que no llegaron a la orilla del prado no oyeron con claridad los aullidos de Perro Malo, que se desgañitaba en la puerta del cobertizo, con el cuerpo erizado, estirado hasta los límites de la rotura de tendones; la cabeza levantada buscando los vientos más favorables para su llamada de socorro. Parecía primitivo, salvaje y peligroso, pero también asustado. Venancia se apeó del burro y este se fue ligero al abrevadero donde recuperó un poco de autoestima. Leandro entró en el establo detrás de su tía acompañado del perro, que ya se había destensado y solo jadeaba agotado.
En la atmósfera densa de la cuadra se escurrían hilillos de sol por rendijas de podredumbre, dibujando cortinas de luz y, flotando en ellas, partículas de polvo de heno, telarañas, escamas de pieles, migajas de exoesqueletos, alas rotas de insectos, y un lamento profundo que oxidaba los clavos de las vigas de la techumbre, y los de la escalera del pajar por los que ascendía Venáncia. Cuando llegó arriba se inclinó sobre la paja metastásica, donde se retorcía Servando agarrándose la tripa con las manos inútiles, buscando el dolor que ya se desprendía por su ano en borbotones de sangre negra.
Venancia lo cogió con cuidado, como si fuera un bebé. Solo cuando pasaron delante de Leandro este pudo percibir el gemido esquelético y angustioso que brotaba de las entrañas de Servando, agotadas de tumores.
“-Quema el heno en el bancal baldío…todo…que no coma nada el burro…y ponte guantes.”- Le dijo la tía al sobrino con un hilillo de voz. Servando la abrazaba por el cuello con la cabeza acurrucada entre sus pechos.
Al poco, la paja ya chasqueaba liberada y el humo, plomizo y enfermo, se arrastraba por la tierra desolada y luego subía calmoso al cielo insondable, donde se mezclaba con las nubes sanguíneas del último crepúsculo.
Desde el tablero, Leandro miraba de vez en cuando hacia la casa. Tras los cristales de la ventana del dormitorio del matrimonio, Venancia iba y venía con un candil en la mano, cuya luz amarillenta a duras penas lograba deshacer más de paso y medio la oscuridad que se apretujaba casi impenetrable en la noche más negra.
Ya en su colchón de paja, Leandro inició su ritual onanístico, que consistía básicamente en fantasear con la ninfa del río; pero no había lugar para la imaginación en esa atmósfera tan irreal: los cerdos, las ovejas y el burro parecía que habían hecho una visita al taxidermista; en los escondrijos los ratones se hacían un ovillo de silenciosos pelos temblorosos, y las maderas del cobertizo no crujían como cada noche echando de menos sus corre-corre. Leandro solo oía el interior de su cuerpo, agitado por el plañir de Servando, un gemido ultrasónico que no se percibía por los oídos, sino que penetraba en el tuétano a través de la piel de gallina. Perro Malo tiritaba encogido junto al pesebre y Leandro, desmotivado, soltó lo que estaba agarrando y puso su mano sobre el lomo ralo del perro.
Poco antes del alba, el último soplo de Servando removió las cenizas del tablero baldío, elevándolas al cielo de luna nueva, donde se apagaban también las últimas estrellas. Fue entonces cuando las maderas crujieron con los trajines de los ratones, el burro rebuznó, los cerdos gruñeron, las ovejas balaron imitando el llanto coral de los niños del orfanato, y Perro Malo aulló plañidero junto al portalón, el cual se abrió bruscamente empujado por Venancia, que aún llevaba puesto el vestido de los domingos, con refregones de sangre y devueltos; los cabellos de noche en vela, greñudos y sudados, enmarcando su cara de arrugas frescas, palpitando aún, consolidándose en una piel sobre la que apenas quedaba sitio para cincelar más dolor.
A Leandro le importunó la visita pues, animado por el entusiasmo del ambiente del establo, había retomado lo que dejó a medias la noche anterior. Su tía le dio unas instrucciones de forma aturullada y con la mirada perdida:
“-…Y aparejas el burro y lo dejas en el tablero…luego te vuelves aquí dentro… y no salgas hasta que oigas al perro”- Esto último se lo dijo mirándole a los ojos y acariciándole la cara con una mano caliente y pringosa que olía a vísceras. Leandro notó las lágrimas que humedecieron su coronilla cuando su tía le dio un tembloroso beso en la frente.
Perro Malo y Venáncia salieron renqueando del establo. Leandro, después de aparejar al burro y sacarlo al tablero, cerró el portalón por dentro y pudo por fin acabar lo empezado.