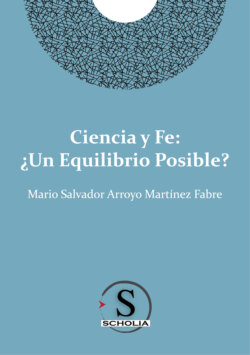Читать книгу Ciencia y fe: ¿Un equilibrio posible? - Mario Salvador Arroyo Martínez Fabre - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеIntroducción
Es frecuente, tanto en el marco de la educación secundaria como en la universitaria, escuchar planteamientos y enfoques en los cuales parece darse por sentado un enfrentamiento, real o ficticio, entre ciencia y fe. Para muchas personas, resulta evidente la existencia de una neta oposición entre la enseñanza bíblica sobre el origen del mundo, del hombre y de la vida, y las afirmaciones científicas sobre estos mismos temas.
Aquellas personas se enfrentan a los siguientes dilemas: o bien se abandona la perspectiva religiosa (con la conciencia de efectivamente abandonarla, cual rechazo a una noche de ignorancia y superstición), o rechazan la científica, atrincherándose dentro del credo y recelando de los avances científicos. O decaen en una especie de teoría de las dos verdades, sosteniendo que ambas explicaciones, si bien son contradictorias, son verdaderas, eliminando de un plumazo el principio de no contradicción. O, finalmente, optan por eludir el cuestionamiento y sostener como lo hacen muchas personas, más o menos conscientemente, que «lo más probable es que quién sabe».
Incluso el planteamiento se agudiza más si el individuo en cuestión asiste a determinadas aulas universitarias. En su interior se encona esta oposición, caricaturizando o ridiculizando muchas veces la posición de la Iglesia, criticándola, o haciéndola blanco de ironías y clichés manidos y superficiales. Uno termina por elegir entre ser retrógrado y conservador, o abierto y progresista; un espíritu esclavo y supersticioso o un espíritu libre, abierto, que no teme al conocimiento.
La aparente oposición entre ciencia y fe evidencia muchas realidades. La primera de todas, sin embargo, es la ignorancia. Con sugestiva persuasión afirmaba san Josemaría (1902-1975), un santo de nuestro tiempo, que el mayor enemigo de Dios sobre esta tierra es la ignorancia. En el presente tema, sin embargo, sí cabe afirmarse que no se trata solo de ignorancia, sino, más bien, de un cúmulo de ignorancias, las cuales permiten tomar como verdad incuestionable, como punto de partida aceptado por «todos», lo que en realidad no es más que la suma de un conjunto de inexactitudes.
En primer lugar, es triste decirlo, empieza por una ignorancia de la propia fe. Muchas personas simple y llanamente ignoran en absoluto los contenidos de la fe. Nunca se han tomado la molestia de leer y pensar el de la Iglesia católica, o su Compendio, menos aún los catecismos de uso corriente para prepararse a la primera comunión. Otros creen encontrar oposición entre la Biblia y la ciencia, sin siquiera haber leído la Biblia de manera personal, sino simplemente suponiendo que afirma determinadas verdades. Otros, leyéndola e interpretándola en su tenor literal, vienen a confirmar esa supuesta oposición sin darse cuenta de que su interpretación bíblica adolece de graves insuficiencias.
En el ámbito científico también se dan dolorosas ignorancias. Estas son más difíciles de evidenciar, ya que la ciencia detenta, como si fuera exclusiva posesión suya, el halo de la racionalidad y la inteligencia. Asimismo, las ignorancias del científico suelen ir por dos derroteros diversos, que responden a realidades diferentes de su campo de conocimiento.
Por un lado está su ignorancia religiosa. Muchas veces el dios con el que se pelean efectivamente no existe. A la clase científica, como a la clase pensante en general, le molesta sobremanera aquel dios «tapa agujeros»; aquel dios que invocamos cuando no podemos explicar algo. Desde esta perspectiva, la religión no puede ser sino hija de la ignorancia. Ahí donde no entiendo algo, invoco a ese dios. En la medida en que puedo explicar las cosas, este resulta superfluo, y si el avance de la ciencia y tecnología sigue su curso, se supone que ya no habrá lugar para este dios, ya que no existirán tales «agujeros». Todo parece muy lógico y coherente, sin embargo, la base de esa suposición es falsa: ese dios no es Dios. El antagonista del cientificismo no existe, es un fantasma; Dios en cambio sí existe y es real.
En segundo lugar, la ignorancia del científico es filosófica, lo cual es comprensible, pues no tiene por qué saber filosofía, y por razones históricas: prácticamente desde el inicio de la modernidad la filosofía ha quedado rezagada respecto de la ciencia. Por decirlo de alguna forma, no solo es que no sepa filosofía, sino que no debe saberla; precisamente porque la ciencia la ha relegado y ha mostrado que el saber filosófico está demás: bastaría el saber científico para explicar la vida, el mundo y el sentido de las cosas. Incluso, como en ese saber científico-experimental no comparece Dios, ni el alma, está más que justificado dudar de ellos.
Sin embargo, sin dejar de reconocer los beneficios inmensos que la ciencia y la tecnología han aportado a la humanidad, no deja de ser falsa su pretensión de gozar del monopolio absoluto del saber. Exactamente por cerrar, orgullosa, la ventana filosófica, incurre en crasos errores metodológicos, sin apercibirse de ellos, sin apenas ser consciente de estar cometiendo evidentes contradicciones o suposiciones que no puede demostrar desde sí misma; ignora los presupuestos filosóficos desde los cuales construye todo su saber. ¿Cuáles supuestos? Mariano Artigas (1938-2006) los sintetiza esquemáticamente: «Que exista un orden natural inteligible (supuesto ontológico). Que poseamos la capacidad de conocerlo (supuesto epistemológico). Que el objetivo de esa empresa posea un valor tal que merezca la pena buscarlo (supuesto ético)» (Artigas, 2007: 220-221).
Es habitual, además, que determinados científicos detenten posiciones filosóficas y las defiendan desde la base de su prestigio científico, induciendo de esa forma a confusión al público en general. No es extraño, dicho sea de paso, que las posiciones filosóficas que se suponen demostradas de manera científica, en realidad sean posturas de corte filosófico e ideológico ampliamente superadas en el ámbito filosófico escolar. Es decir, unas auténticas piezas de museo, anacronismos, dando todo como resultado un auténtico ridículo por parte del científico que defiende tales posturas. Desgraciadamente, muchas veces el público en general no es consciente de tal ridículo y admite bastantes errores de categoría casi sin darse cuenta.
El propósito del presente texto es ofrecer puentes de comunicación entre los tres tipos de saber: científico, filosófico y teológico, mostrando así cómo pueden armonizarse en orden a conseguir la unidad del conocimiento y una comprensión cada vez más extensa y profunda del misterio del hombre y el cosmos. Así, se busca una consciente y decidida interdisciplinariedad entre los diversos ámbitos de conocimiento, si bien a un nivel divulgativo, lo cual supone una inmensa utilidad para el público en general, que goza así de un mapa conceptual que le permite ubicarse y ser consciente de qué terreno está pisando cuando se adentra en estas cuestiones limítrofes entre ciencia, metafísica y religión.
La utilidad, no obstante, se extiende tanto al científico que desea conocer con precisión qué afirma la fe, o cuáles han sido las discusiones filosóficas pertinentes referentes a su ámbito de conocimiento, como al hombre de fe, que no tiene por qué recelar del conocimiento científico y goza así de una base importante, de índole apologética, para entablar un diálogo relevante con la cultura contemporánea. También el hombre de fe tiene que reconocer los límites de su saber, aceptando, por ejemplo, que las verdades de fe son verdades para nuestra salvación, y no buscando, erróneamente, conocimientos de índole científica en los textos sagrados. De igual forma, es útil para el filósofo, interesado por vocación en la universalidad del conocimiento desde su perspectiva radical, y que recibe con gran interés las novedades aportadas por el conocimiento científico, así como las orientaciones que el saber revelado pueda ofrecerle.
Los puntos de encuentro entre las tres formas de conocimiento son múltiples, y algunos de ellos distan de estar completamente esclarecidos (por ejemplo, la relación entre mente y cerebro, o alma y pensamiento). Se han elegido dos, los cuales suelen tener mayor eco mediático y una más directa confluencia temática: el origen del universo y el origen del hombre o, si se prefieren términos más coloquiales, el Big Bang y la teoría de la evolución. En efecto, suelen ser los temas invocados por los escolares, al descubrir divergencias entre lo que escucharon en el catecismo y lo que escuchan en su clase de biología, física o astronomía. Además, de estas divergencias provienen la mayor parte de textos divulgativos de carácter pseudocientífico que interpelan descalificando a la religión, así como las confrontaciones de corte religioso fundamentalista con el saber científico.
Se trata, en definitiva, de un polvorín intelectual que surge de un pseudoproblema, de una deficiente información. Ello evidencia una aguda carencia en la formación universitaria; cede a una excesiva sectorialización del saber sin ofrecer por contrapartida la interdisciplinariedad necesaria que justifica precisamente la nomenclatura de la institución educativa: la universidad debe ofrecer un saber universal. Si bien es imposible que un individuo concreto acapare todo el conocimiento humano, la universidad como institución debería esforzarse por ofrecer los puentes necesarios para alcanzar la unidad del saber.
Este esfuerzo supone, indudablemente, un importante aporte a la cultura, entendida como conjunto ordenado y armónico del conocimiento humano en la persona. Es cultura general útil para cualquier individuo, pero especialmente pertinente para aquellos que cultivan cualquiera de los tres saberes llamados en causa: ciencia, fe o razón (en su acepción filosófica). Ello permitirá no caer en los citados errores metodológicos, ni excederse en el propio ámbito del conocimiento, y de esa forma aprender con interés todo lo que otras ramas del saber puedan aportar. En definitiva, el presente texto busca ser una lanza, acaso incipiente, a favor de la interdisciplinariedad, y considera que su interés es mayor en el contexto presente. Precisamente porque la institución universitaria de los siglos xx y xxi no ha producido un clima cultural adecuado para alcanzar la unidad del conocimiento sino, por el contrario, una auténtica Babel intelectual.