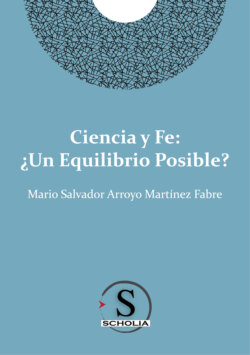Читать книгу Ciencia y fe: ¿Un equilibrio posible? - Mario Salvador Arroyo Martínez Fabre - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеEl origen de los malentendidos
La oposición entre ciencia y razón tiene un lugar común o tópico bastante difundido: Galileo (1564-1642). Galileo Galilei sería el ejemplo que expresaría de forma acabada la supuesta oposición entre fe y razón, o por lo menos, entre la Iglesia católica y la razón científica. Como suele suceder con los lugares comunes, es inexacto, cuando no injusto. Incluso podría aceptarse, pero si se invita a señalar otros casos de oposición, no sería fácil enunciarlos, entre otras razones porque no los hay (Cf. Bogdalska, s.f.; Sols, 2014: 103-109).
Con frecuencia suelen alinearse a la teoría de la evolución. Paradójicamente, la Iglesia católica nunca la ha rechazado. Es distinto que algunas personas católicas hayan manifestado reparos delante de tal teoría, pero en ese caso, se trata de las ideas o prejuicios personales, no de la religión, o por lo menos, de la autoridad religiosa competente; no es definitivamente una posición oficial.
Puede ser útil conocer más detalladamente el caso Galileo para descubrir que en realidad todo fue un malentendido, unido a un factor humano poco feliz que dio lugar a tal desencuentro, el cual, si bien más tarde, fue rectificado. En primer lugar, hay que recordar que Galileo fue católico practicante, nunca dejó de serlo, y siempre consideró —adelantándose a su tiempo—, que no existe oposición entre fe y razón, porque la Biblia no nos dice cómo es el cielo, sino cómo llegar allá.
Galileo tendrá un antecedente inmediato, Nicolás Copérnico (1473-1543), de quien se hablará más tarde. Por ahora es suficiente con afirmar que Copérnico fue el primero que difundió modernamente la hipótesis de que no es el sol el que gira alrededor de la Tierra, sino al contrario, basado en pacientes y largas observaciones del espacio sideral. A partir del siglo xvi, tímidamente algunos intelectuales seguirán las hipótesis de Copérnico, que al final fue condenada por la Inquisición como veremos más adelante. A la hipótesis heliocéntrica, es decir, la propuesta de que es la Tierra quien gira alrededor del sol y no al revés, se le llamará en ese contexto «copernicanismo», el cual va a ser defendido por Galileo.
Galileo nació el 15 de febrero de 1564 en Pisa, Italia. Desde muy joven destacó por sus habilidades matemáticas y por su manejo original del anteojo, utilizado por primera vez como telescopio, el cual modificó para poder observar con mayor precisión el firmamento. En 1610 publica Sidereus Nuncius («El Mensajero Celestial»), como resultado de sus observaciones. Los descubrimientos que realizó sobre las fases de Venus, los satélites de Júpiter, las irregularidades en la superficie lunar, la existencia de estrellas no visibles a simple vista, y más tarde las manchas solares, le dieron rápidamente fama internacional; fama que fue respaldada por importantes pensadores cristianos, como Christopher Clavius (1538-1612) del Colegio Romano de los Jesuitas, institución considerada el corazón intelectual del mundo católico de aquellos años. En 1611 fue recibido como un héroe en Roma, particularmente en el Colegio Romano, que organizó un acto en su honor. Clavius y los jesuitas gestionaban un observatorio astronómico que confirmó los resultados de las observaciones efectuadas por Galileo. No hay que olvidar también, que pocos años antes había nacido en Roma la Academia dei Lincei, antecedente de la Pontificia Academia de las Ciencias, y Galileo fue nombrado primer presidente de la misma (1603); es decir, en 1610-1611 se encontraba en el cenit de su fama.
Sin embargo, pocos años después, Galileo cayó en sospechas por parte de la Inquisición Romana. La causa es clara y compleja, pues al mismo tiempo se dio toda una madeja de factores que implicaba la cosmovisión del hombre de aquella época, a los que sus descubrimientos parecían cuestionar fuertemente. El hombre de fe es también hombre de su tiempo, y no siempre es sencillo discernir qué forma parte de la fe y qué, en cambio, es un elemento transitorio. Un problema de carácter temporal ligado a una cultura y una época determinadas. El caso Galileo es el típico ejemplo de confusión entre ambos elementos.
En efecto, Galileo, por diversos motivos, cuestionaba fuertemente la cosmovisión de su época y es por ello uno de los primeros hombres modernos. Primeramente tenía que enfrentar un modelo astronómico con más de mil años de vigencia: el modelo ptolemaico, bastante complicado, parecía explicar todos los movimientos estelares, solares y planetarios del firmamento con bastante exactitud. Tenía que ir también contra la filosofía de la naturaleza en boga en aquella época, el aristotelismo, para el cual el mundo supralunar, es decir, el mundo del firmamento estaba hecho de una sustancia especial (la quintaesencia o éter) que tenía un carácter eterno de movimiento circular y perfecto. Las manchas que detectó en el sol, así como los valles, cráteres y montañas que descubrió en la luna desmentían tal teoría, con toda la autoridad que Aristóteles tenía por entonces. Sus explicaciones estaban en contra de la experiencia natural y universal de los hombres, que ven moverse el sol desde el amanecer hasta el ocaso, y nunca han sentido que son ellos los que se mueven. Va en fin, contra la interpretación literal de algunos pasajes bíblicos.
Como se ve, la presunta «evidencia» en su contra para un hombre de su tiempo era abrumadora. En ella se mezclaban desde aspectos de fe hasta la experiencia cotidiana, iba en contra de autoridades filosóficas como Aristóteles o cosmológicas como Ptolomeo (100-170 d.C.), las cuales gozaban de más de mil años de reconocimiento. No era tarea fácil cambiar toda esa visión de un plumazo; y en ese esfuerzo por dar a luz a un nuevo paradigma, Galileo tuvo que pagar las consecuencias de su saber.
A ello se unieron las coyunturas políticas y religiosas de la época. El primer intento de proceso, o proceso apenas incoado, tuvo lugar en 1616. En él, únicamente se le pedía prudencia y no afirmar como definitiva la hipótesis heliocéntrica, entre otros motivos porque no estaba suficientemente fundada. No hubo condena ni nada semejante, sino que de modo privado y reservado se le amonestó. Galileo se comprometió a no difundir el «copernicanismo» de palabra ni por escrito, pues había sido condenada tal doctrina y se habían incluido en el índice de libros prohibidos algunas obras que la defendían.
¿A qué vino tal invitación?, ¿qué objetaron en contra del copernicanismo los teólogos de la Inquisición? Para entenderlo se requiere contar con los antecedentes inmediatos. Pocos años antes (17-02-1600), la Inquisición había juzgado y quemado como hereje a Giordano Bruno (1548-1600) que, entre otras muchas doctrinas, sostenía la del heliocentrismo. No fue condenado por dicha teoría, sino por otras de carácter más teológico, como negar la redención universal realizada por Jesucristo, en concreto considerarlo un mago y no Dios, y en general otros planteamientos de tipo panteísta. Sin embargo, el heliocentrismo era «parte del paquete» por decirlo de algún modo, y quien en ese momento tenía en sus manos el dossier de Galileo, había participado en el juicio de Bruno.
Además, existía una insuficiencia de carácter científico: en 1616 Galileo no podría demostrar de manera contundente la teoría heliocéntrica. No pasaba de ser una hipótesis, aunque sus observaciones astronómicas fueran en ese sentido. Para el cardenal Belarmino (1542-1621), principal encargado de estudiar a Galileo y el copernicanismo, si se comprobaba la verdad de su propuesta, tendrían que hacerse hondas modificaciones en el modo de interpretar las Sagradas Escrituras de uso común. En efecto, hasta ese momento todo mundo aceptaba la interpretación literal del texto inspirado. De no ser el sol, sino la Tierra quien gira alrededor, no serían verdaderas las interpretaciones literales de algunos pasajes bíblicos como el salmo 19 o Josué 10, 12-13: «“Detente, sol, en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ayalón”. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que el pueblo hubo tomado desquite de sus enemigos. Así está escrito en el Libro del Justo. El sol se detuvo en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero».
Lo anterior fue visto claramente por san Roberto Belarmino, y con él coincidieron los dictámenes de 11 teólogos. Se adivina además que no lo invitaran a seguir investigando para aclarar las cosas, pues no querían enfrentarse con el problema de cómo deberían entonces interpretar la Sagrada Escritura. Aquí nos encontramos claramente con una intromisión de la teología dentro del saber científico, sin embargo, sirva en descargo de la teología, que en ese momento aún no estaba constituida propiamente la ciencia, se estaba gestando. De hecho, puede afirmarse de un modo general, que fue precisamente Galileo, quien años más tarde establecería de forma estructurada lo que se conoce como método científico. Él mismo gustaba considerarse como filósofo de la naturaleza, pues la filosofía era el saber de prestigio en aquel momento, y la ciencia —siempre en sentido moderno— no había terminado de separarse de ella.
Con esa situación, Galileo aceptó no enseñar más la doctrina heliocéntrica, aunque en el fondo estaba convencido de su verdad y su no oposición real a la fe ni a la Sagrada Escritura, como se desprende de su carta a la Gran Duquesa de Lorena (1615). Sin embargo, la Inquisición condenó el copernicanismo —inspirado en el heliocentrismo— en 1616 y se incluyeron una serie de obras que defendían esta doctrina en el índice de libros prohibidos.
Pasaron los años, pero continuó intacto el prestigio de Galileo y siguió investigando. Creyó encontrar el argumento contundente para demostrar la doctrina heliocéntrica en las mareas, pues su existencia evidenciaría que la Tierra se mueve. Como hoy sabemos, eso es falso, las mareas se producen más bien y entre otras causas, por la atracción de la Luna; pero Galileo en este punto fue un tanto necio. Esperó el momento oportuno y el modo adecuado para dar publicidad a su idea, pues se había comprometido bajo juramento a no defenderla más en su vida.
A tal efecto decidió publicar su teoría en forma de diálogo, y de ahí surgió su gran Diálogo en torno a los dos grandes sistemas del mundo, el Tolemaico y el Copernicano, aparecido en Florencia en 1632 y distribuido por Galileo en toda Europa. En ese diálogo, aparentemente sin concluir nada y dejando la cuestión abierta, comparaba el sistema Tolemaico y el Copernicano, quedando mucho mejor defendido en la discusión el Copernicano, y ridiculizando en cierto sentido la otra posición. El motivo fue que, casualmente, su representante se llamaba Simplicio, que además sostenía los argumentos utilizados por el papa Urbano VIII (1568-1644) para explicar esa cuestión.
Su obra fue publicada bajo el auspicio del Duque de Toscana, protector de Galileo, y no tuvo manera de pedir la aprobación para la publicación a Roma. Esto se debió a que una peste en esos años dificultaba la comunicación entre ambas ciudades; a ello se sumó la muerte prematura de su editor y protector en Roma, Federico Cesi (1585-1630), quien fuera creador de la Academia de los Linces, antecedente de la Pontificia Academia de las Ciencias. Muy probablemente este último le habría sugerido prudencia y moderación para presentar sus puntos de vista.
La nueva obra de Galileo rápidamente cayó bajo sospecha de la Inquisición. Los encargados de juzgar el caso se encontraron con el juramento hecho años atrás de no enseñar el copernicanismo, y entonces le abrieron formalmente un proceso en 1632. Así, fue llamado a Roma a comparecer ante el tribunal de la Inquisición.
No tuvo un buen inicio el proceso, pues Galileo primero fingió no recordar su juramento, y después sostuvo una actitud arrogante. Amablemente le hicieron saber que eso solo dificultaría su situación, ya que, por otro lado, el papa Urbano VIII estaba pasando por un momento difícil en lo que se refiere a su imagen pública y necesitaba reivindicarse. En efecto, el Papa se había aliado con los protestantes en la Guerra de los 30 años, enemistándose con España, que defendía los intereses católicos. Necesitaba demostrar que castigaría fuertemente cualquier brote de herejía precisamente cuando se había aliado con herejes.
Galileo rectificó a tiempo, y aunque se le amenazó con tortura como parte del proceso a la usanza en aquellas épocas por el tribunal de la Inquisición y por todos los tribunales en general, no llegó a sufrirla, pues ya había aceptado abjurar del heliocentrismo. La ceremonia de abjuración, hay que decirlo, suponía una humillación no pequeña para Galileo y le debió costar particular sufrimiento dado su temperamento orgulloso. Sin embargo, el 22 de junio de 1633 en la iglesia de Santa María sopra Minerva, se efectuó la abjuración, quedando después inmortalizada en el arte, completada con la afirmación «y sin embargo se mueve», aunque de esto no hay suficiente certeza histórica, pudiendo ser parte de la novela construida en torno al affair Galileo. Una vez hecho esto, fue condenado a sufrir arresto domiciliario, pena que cumplió en su casa de Florencia, bastante hermosa por cierto.
Hasta aquí el proceso. Sin embargo, Galileo no dejó de investigar, ni de escribir; de hecho, su obra más importante desde el punto de vista científico, apareció en 1638, es decir, con posterioridad a la condena.
Se trata de Discursos y demostraciones sobre dos nuevas ciencias, donde aporta, entre otros temas, las dos leyes físicas más relevantes que había descubierto: la ley sobre la caída libre de los cuerpos, y la que describía la trayectoria de un proyectil como una parábola; dejando, además, convenientemente sentadas, gracias al entrelazamiento entre cálculo mate-mático y experimentación, las bases del método científico. Tiempo después, murió en su casa de Arcetri el 8 de enero de 1642.
Años más tarde, gracias a los descubrimientos de Isaac Newton (1643-1727), pudo comprobarse en forma contundente la verdad del heliocentrismo y de los postulados de Galileo. Quedó patente también que la prueba definitiva no la constituían las mareas, como pensaba el científico italiano. Sin embargo, la Iglesia tardó un poco más en retirar la condena de las obras copernicanas, pero finalmente lo hizo. Se rehabilitó públicamente a Galileo, y el 2 de marzo de 1737 sus restos se llevaron públicamente a la iglesia de la Santa Cruz en Florencia.
Siglos más tarde San Juan Pablo II (1920-2005), apenas electo pontífice, encargó a una comisión de historiadores y teólogos que estudiaran el caso Galileo, y no tuvo reparos en reconocer los errores que algunos representantes de la Iglesia cometieron en esa ocasión. En esa misma línea de investigación apareció en 1982 la obra de Walter Brandmüller (1929), quien sostuvo la teoría de las dos equivocaciones: por un lado los teólogos se equivocaron al interpretar los alcances de determinadas afirmaciones de la Sagrada Escritura, mientras que Galileo acertaba sosteniendo que las verdades afirmadas por la Biblia son de otro orden. En cambio, Galileo se equivocaba al afirmar que el heliocentrismo estaba completamente demostrado gracias al fenómeno de las mareas, mientras que los teólogos acertaron al afirmar que aquello no constituía una prueba definitiva de carácter científico, lo cual debía seguir manteniéndose como una hipótesis de trabajo (Cf. Artigas, 1986: 15-36).
Aquí es oportuno hacer una serie de precisiones, de carácter más bien teológico, para aclarar los límites de la condena de Galileo. En efecto, ya vimos que Galileo no sufrió ninguna tortura y que pudo seguir trabajando con santa paz en su casa, aunque tuvo que abjurar del heliocentrismo. ¿Supone esta condena un error de la Iglesia en materia de fe? De ningún modo, puesto que se trató más bien de una medida disciplinar, la cual no fue dada por el Papa, sino que se trató exclusivamente de una condena hecha por el Tribunal de la Inquisición con base en el dictamen de los teólogos que estudiaron las obras de Galileo. En ningún momento se buscó definir ninguna doctrina de fe, y la autoridad que condenó a Galileo no tenía potestad para definir tales doctrinas; ergo, la infalibilidad papal en materia de fe permanece intacta. Fue ciertamente un error muy grande, cometido por una comisión de teólogos y respaldado por lo que hoy sería un dicasterio romano, pero nada que comprometa la autoridad de la Iglesia en materia de fe.
Resta decir que, por otro lado, nunca se ha repetido tal equivocación por parte de la autoridad eclesiástica, que a partir de ese momento ha sido mucho más prudente a la hora de juzgar doctrinas científicas. Le ha servido para atenerse a los límites de lo que puede afirmar y lo que no, sabiendo que en ningún caso le compete dirimir cuestiones de carácter científico. Como anécdota, se puede decir que durante el Concilio Vaticano I algún padre conciliar sugirió condenar la doctrina de la evolución elaborada por Charles Darwin (1809-1882). Otro le respondió «mementote Galileo» («acuérdate de Galileo», en latín), por lo que no pasó de esos momentos, sin prosperar la propuesta. Vuelvo a recalcar que, en el momento de ser condenado Galileo, la ciencia como saber estructurado en el sentido moderno y el método científico se estaban formando y eran todavía muy confusas las fronteras entre saber científico, filosofía y teología. Con el paso del tiempo esas fronteras se han demarcado con precisión, de forma que es mucho más fácil no extralimitarse en el terreno del propio conocimiento, aunque recientemente las intromisiones han sido mucho más frecuentes en sentido inverso…
Como corolario del Galileo affair, puede destacarse el problema de la falta de rigor metodológico, es decir, aplicar un método teológico al estudio de una realidad científica, y también aparece, inversamente, la importancia de la que goza el factor humano: el científico, además de serlo es un hombre y, por lo tanto, no exento del afán de protagonismo o de considerar suficientemente demostradas sus teorías cuando en realidad no es así. Este tipo de problemas se dan de manera continua en la historia del pensamiento, y es preciso hacer un esfuerzo incesante para no rebasar de modo inconsciente los límites del propio saber.