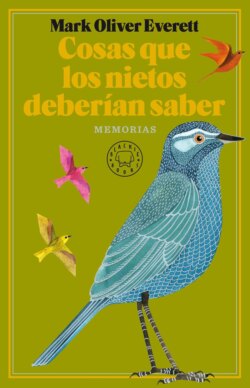Читать книгу Cosas que los nietos deberían saber - Mark Oliver Everett - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3 Primera novia
ОглавлениеEn sexto empecé a caerle bien al marimacho de la clase. Vamos a llamarla Jessie, porque quizá siga viva y no quiero ponerla en un compromiso. Teníamos más o menos la misma pinta. Los dos teníamos el pelo castaño y aproximadamente igual de largo. Para ser niña, ella llevaba el pelo corto, y el mío era muy largo para un niño. En clase yo no abría mucho la boca, pero ella era extrovertida y empezó a hablar conmigo y a pasarme notas durante las clases. Era hija de un congresista. En nuestra primera «cita» me enseñó a jugar a «beso, atrevimiento o verdad» un sábado por la mañana en la cabaña del árbol de detrás de su casa. Me dijo que me bajase los pantalones y me tumbase sobre ella. No podría haberme hecho más feliz.
Estaba enamoradísimo de ella y creía que en cuanto pudiésemos nos casaríamos. No podía dejar de pensar en ella. Íbamos juntos al centro comercial, o a patinar sobre hielo, o al cine, y siempre lo pasábamos de miedo. Escribí mi primera canción de verdad al piano pensando en ella, pero nunca me atreví a tocarla estando ella delante. En la hora de gimnasia, cuando tocó aprender bailes en cuadrilla, el profesor inmediatamente nos emparejó. Estábamos siempre juntos. Las notas que le pasaba en clase eran cada vez más largas y estaban llenas de espantosos poemas adolescentes. Después de clase íbamos a mi casa, nos desnudábamos y nos metíamos debajo de las sábanas de la cama de abajo de mi litera, y allí intentábamos follar. No sabíamos lo que hacíamos, pero me encantaba. Estar a su lado, olerla, tocarla era lo más extraordinario que me había pasado nunca.
Aquello continuó varios meses, hasta llegado el invierno. Los profesores y los demás chavales sabían que éramos «novios», pero como solo teníamos once o doce años nadie podía imaginarse lo colado que estaba por ella, ni que cada día estuviésemos desnudándonos juntos después de clase. Nunca se me ocurrió hablar con los otros chicos de mi clase sobre lo que ella y yo hacíamos. No se lo habrían creído, ni tampoco habrían entendido todo lo que significaba para mí.
Un día mientras la maestra hablaba sobre Alaska y Hawaii o yo qué sé qué me llegó una nota que decía:
QUIERO CORTAR CONTIGO PARA SALIR CON OTRO. ¿VALE?
Me quedé tieso. Se me anegaron los ojos y me costó Dios y ayuda no ponerme a gimotear en plena clase de geografía. Desconcertado, esforzándome hasta lo imposible por mantener la compostura, le escribí una respuesta y se la pasé:
VALE. ¿TE IMPORTA QUE PREGUNTE CON QUIÉN?
En su respuesta me informó muy asépticamente que era con un chaval de otra clase.
Me pareció que mi vida se había acabado. Alguien había conseguido sacarme de mi caparazón, pero aquello era el pasado. ¿Cómo iba ahora a seguir viviendo? Nunca se me ocurrió pensar que la vida tendría que volver a ser como antes de conocerla. Habría preferido cualquier otra sensación al terrible dolor de perderla. Ya sé lo que estás pensando, «venga ya, que tenías solo once años», pero para mí fue descomunal.
Ya no sabía cómo portarme delante de ella en clase, y opté por las sonrisas forzadas y las conversaciones triviales. Fue espantoso. Me pasaba las frías y nubosas tardes vagando por el vecindario, con la gorra de lana hundida sobre la frente y llorando, sintiéndome abandonado y deseando morir. Estaba convencido de que no podía hablar con nadie de todo aquello porque nadie iba a entender la profundidad de mis sentimientos. Nadie de mi clase tenía siquiera un novio o una novia de verdad.
Al cabo de un mes, Jessie cortó con su nuevo novio de la otra clase y se buscó otro, esta vez un chaval de nuestra clase. Constantemente me veía obligado a estar a su lado mientras reían y hacían monerías juntos, incluido el baile de cuadrilla, en el que yo participaba con una pareja escogida al azar. Cómo me dolía. El resto del año escolar pasó como una larga y horrible niebla de sonrisas cordiales pero fingidas para la feliz pareja mientras yo me hundía cada vez más en mi hoyo.
Al año siguiente empecé a tomar el autobús para ir a séptimo en el instituto. No hablaba mucho, destrozado como estaba todavía por lo de Jessie, y rara vez levantaba la mirada más allá de mis melenas cuando deambulaba por los pasillos como un triste zombi adolescente. Cada vez me acostaba más tarde, y empecé a saltarme clases. Era tan retraído y tan raro que enviaron al psiquiatra del colegio para que hablase con mi madre. Cuando llegó me escabullí por la ventana de mi cuarto, atravesé corriendo el patio trasero y me encaramé al pino más alto, donde permanecí durante el resto del día.
Cuando atravesaba los pasillos del instituto iba siempre con la vista baja y procuraba mantener a toda costa la misma inexpresiva cara de póquer. Tanto tiempo estuve haciéndolo que mi mandíbula cambió, y de ser un tío dentón pasé a tener un prognatismo bastante pronunciado.
Hoy arrastro todavía los efectos de tanta hosquedad. No hace mucho, estaba frente al mostrador de una tienda de todo a cien y la cajera iba sumando lo que una amiga mía había comprado. De repente, mientras abría la caja registradora, dejó lo que tenía entre manos y me miró.
—Ya vale de muecas —me dijo.
No estaba haciendo muecas.
—¿Qué mueca? —le pregunté.
—¡Ésa! —dijo, y procedió a hacer una caricaturesca imitación de mi prominente mandíbula inferior.
—Es que... es mi cara. No le pasa nada.
Diez años después de que Jessie rompiese conmigo, mi hermana Liz volvió un día de su reunión de Alcohólicos Anónimos y me contó que mi primera novia era ahora una lesbiana alcohólica de tendencias suicidas (y viva el anonimato, ¿eh, Liz?).