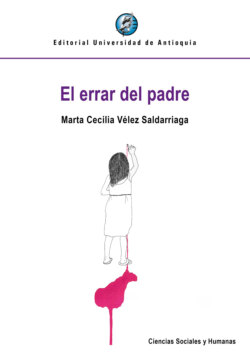Читать книгу El errar del padre - Marta Cecilia Vélez Saldarriaga - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеPrólogo
Cuando leí El errar del padre dos imágenes vinieron de inmediato a mi memoria. La primera es la de una fotografía ampliamente divulgada entre quienes nos hemos acercado desde el rigor de la academia al fenómeno lacerante del desplazamiento forzado en Colombia, a la errancia de miles y miles de personas sacadas a la fuerza de sus mundos, lanzadas a la incertidumbre y al abandono de un exterior lleno de riesgos, de dolor y de pérdidas. La fotografía muestra a una niña campesina de la región de Urabá que transita por un camino de abrojos y de árboles centenarios conduciendo a su abuelo, un hombre viejo, delgado, enjuto y encorvado, que pone su mano nudosa sobre los hombros de la niña y se deja conducir, pues parece que es ella quien sabe hacia dónde van.
Esta es la imagen contemporánea de la huida, de la marcha obligada por caminos interminables para llegar a ninguna parte, del exilio forzado de niños, ancianos y mujeres que cargan el peso de una culpa genérica, descargada sobre ellos por los señores de la guerra al señalarlos como la encarnación del mal, acusándolos de ser auxiliadores de la guerrilla. Esta niña y su abuelo son la representación del desastre humanitario de la guerra, del despojo, de la ignominia, y con su errancia infinita evocan a esa otra niña robada, a la Antígona de la tragedia clásica que conduce a Edipo, su padre ciego y atormentado, por los caminos inciertos de la desdicha, desde que se cierran para ellos las siete puertas de la ciudad de Tebas.
La segunda imagen es la de las suplicantes, esas mujeres de negro que se reúnen cada semana en el atrio de la iglesia La Candelaria de Medellín para reclamar por sus hijos desaparecidos, para preguntar por qué se los llevaron y quién puede dar razón de los que se fueron sin dejar rastro, dejándolas sin el consuelo de un cadáver y con un duelo suspendido e incompleto, pero perpetuo; quieren saber dónde quedaron sus huesos para sepultarlos dignamente, de acuerdo con lo que mandan sus creencias religiosas y las leyes de la vida y la naturaleza.
Esas suplicantes modernas constituyen la representación contemporánea de aquellas que le reclamaron a Creonte los cadáveres de sus hijos muertos en la guerra para sepultarlos según los ritos funerarios de la Grecia antigua, tal como lo había hecho Antígona con el cuerpo muerto de su hermano Polinices, a quien sepultó desafiando las leyes de los hombres, pero en nombre de esas otras leyes de la vida inscritas para siempre en los cuerpos y las mentes de las mujeres, esas otras excluidas y subyugadas desde cuando se impuso el orden de los nuevos dioses y se configuraron las convenciones de la cultura en el mundo occidental.
Esas dos imágenes son las que abren y cierran el texto escenificando la eterna repetición, ese círculo infernal de la guerra y de la muerte, ese presente perpetuo de antes y de ahora, del mito y de la historia, que reproduce con otros sujetos, en otros siglos y en diferentes entornos socioculturales los mismos dramas de niñas robadas y ancianos agobiados por el dolor y la culpa, las mismas súplicas dolientes de mujeres que reclaman a los gobernantes por sus hijos perdidos en la noche y la niebla; la misma enemistad entre hermanos que disputan por el poder en la polis, fundando sobre el fratricidio el orden de la política, así las luces destellantes de la Ilustración oculten las tramas de sangre y muerte sobre las que se levanta el Estado moderno.
La modernidad, con sus promesas de orden, equilibrio, seguridad y paz no logró romper el círculo de la violencia y la guerra, del desarraigo y del abuso, y en lugar del Leviatán benevolente y magnánimo construyó un monstruo que empezó persiguiendo a los desobedientes, a los insurgentes, a quienes no se plegaban a las leyes instituidas, y terminó por devorarse todo, hasta sus propios hijos.
La profesora Marta Vélez recrea en su texto el trasegar del rey Edipo y de su hija Antígona; los sueños proféticos del primero, que le muestran a ese descifrador de enigmas lo que le acontecerá a un mundo empeñado en despojar a los seres humanos de sentimientos y deseos, convirtiéndolos en cosas, en objetos prescindibles, fácilmente sustituibles y reemplazables, atados a esa maquinaria brutal de dominio y subyugación. Las pesadillas de Edipo en su errancia desesperada le permiten situarse en los campos de exterminio, en el Auschwitz contemporáneo, y observar con su mirada ciega lo que ocurre cuando se lleva al extremo la racionalidad instrumental, rigurosa y sistemáticamente aplicada, para destruir lo que hay de humano en las personas, preguntando con Primo Levy si a esos despojos que deambulan por los campos de concentración se les puede llamar hombres.
Pero, al mismo tiempo, se da lugar al encuentro de Antígona con Medea, la sibila que conoce los misterios de la vida y la feminidad, la sacerdotisa sabia que aún conserva el saber oculto de la diosa madre (brutalmente abolido por los guerreros de la estirpe de los Labdácidas) y quien inicia a la niña-mujer en los misterios del cuerpo y los sentidos, develándole, también, la historia trágica de su saga familiar; iniciación-descubrimiento, revelación de misterios, ruptura de silencios y de olvidos que le permitirán a Antígona descubrirse, y a ambas sanarse de sus antiguos dolores y reencontrar, por caminos diferentes, el sentido profundo de la existencia humana.
El encuentro entre las dos mujeres, ese saber transmitido por la línea femenina, es una clave para descifrar otro enigma o, al menos, otro interrogante frente a las maneras siempre renovadas y valerosas que tienen las mujeres para enfrentar la devastación en los tiempos de las guerras. Siempre me he interrogado por ese papel protagónico que asumen ellas frente al drama continuado de la errancia y del desplazamiento forzado. En Colombia, son las mujeres, aparentemente débiles e inexpertas, las que se enfrentan a poderes inmensamente superiores en fuerza y en recursos bélicos, las que tienen el valor de denunciar los atropellos de quienes subyugan a sus comunidades y a sus familias, las que organizan la huida siempre precipitada y recrean la vida en entornos generalmente hostiles que les sirven de refugio. Quizá esa fuerza inexplicable, ese saber sobreponerse a la desdicha debería buscarse en el conocimiento profundo de los signos ocultos en sus cuerpos y trasmitidos de generación en generación por una lengua no dicha.
El errar del padre convoca a un debate amplio en el entorno de las ciencias sociales; además de sus dimensiones psicológicas, tiene un hondo contenido político y sociológico, descubre la magia del relato para explicar desde otro lugar —literario, para algunos— los grandes problemas que interrogan a esas disciplinas. Es una búsqueda de respuestas que, partiendo del mito fundador de la cultura, logra interpretar las aparentes sinrazones de la historia de Occidente y descubrir en el devenir de los pueblos las huellas perpetuas del desastre.
Esta obra de la profesora Vélez es sugerente, rigurosa, profunda, bellamente escrita, a veces desafiante y trasgresora, y logra, a través de un relato vibrante, traer al presente esos personajes eternos que se salen de la tragedia griega para encarnar en seres comunes que habitan entre nosotros.
María Teresa Uribe de Hincapié
Introducción
Desde los primeros años del siglo xx, un mito ha dominado y tiranizado la comprensión de la estructuración del deseo en los seres humanos: el mito de Edipo rey. Las indagaciones sobre este espejo en el que nos miramos para comprendernos poco han logrado amplificar, profundizar e interrogar de otra manera aquella formalización inicial que nos ha sido legada por el fundador del psicoanálisis: el complejo de Edipo, desarrollado a partir del mito que inspira y da origen a la tragedia de Sófocles, compuesta por la trilogía de Edipo rey, Edipo en Colona y Antígona. El deseo del padre, su supuesta incidencia en el proceso de creación de la cultura en tanto hacedor de leyes y prohibiciones, han sido premisas aceptadas con una obediencia pasmosa. Las consecuencias de esta aceptación y de lo que ello supone cuando lo conceptual se convierte en natural, en justificación, han permanecido en profundo silencio.
Si el mito de Edipo rey ilumina la comprensión del deseo humano, si desde él asumimos el papel del padre como constructor de cultura dado que establece la separación de la madre (prohibición del incesto), ha de ser el mismo mito, con todo lo que implica (la saga de los Labdácidas desde Cadmo y Harmonía, hasta Antígona), el que nos entregue las claves para entender una cultura que acepta mirarse desde él para comprender su pasado, construirse y desarrollarse. Quizás Freud tuvo la genialidad de develar algunos de los motivos a partir de los cuales se inspiraba la estructuración del deseo humano y aquello que movía a la cultura; sin embargo, permaneció silencioso frente a lo que mítica y simbólicamente era su fundamento y frente a lo que esto, al ser comprendido como único y natural, es decir, propio del ser humano y necesario para la cultura, perpetuaba hasta concluir en la implementación del horror del cual él mismo fue víctima: la Shoah.1
¿Cuáles fueron las razones por las cuales Edipo, luego de una errancia que se supone meditativa, reflexiva y develadora de la interioridad humana, no pudo entregarnos la fraternidad, sino que con sus pasos rengos nos legó el fratricidio, el odio y la muerte entre hermanos? ¿Qué significa este legado de rencor, cuyo mayor ejemplo es la sucesión asesina y caníbal de los dioses padres de los mitos fundacionales griegos a sus hijos, final mítico del cual Edipo es el héroe sacrificial, es decir, aquel cuya vida se inmola para que otros aprendan, o para que otros introyecten la ley mediante su castigo ejemplarizante?
Los anteriores son algunos de los interrogantes que dirigen esta búsqueda. Mas hay otras preguntas que se deducen de este postulado y de lo que el mito ha establecido y fundado para la humanidad, inquietudes igualmente graves y reveladoras para la comprensión de nuestro destino y para la apertura de otras dimensiones a partir de las cuales podamos construir un mundo diferente. Debemos preguntarnos, entonces, y la pregunta es un poco más grave en tanto permanece oculta, soslayada, ignorada: ¿qué permite concluir que una niña, Antígona, que es expulsada con su padre ciego en una cultura en la que las mujeres no pueden decidir —menos aun una niña—, se fuera con él porque lo amaba con deseo soterrado, escondido, oculto? Antígona no toma la decisión de partir; ella es, por el contrario, una niña robada, sometida por la voluntad del padre, ignorada en su ser; una niña como tantas otras que han sido arrastradas desde siempre por sus padres, que les sirven de esposas y madres a estos y a sus hermanos. ¿Qué libertad de decisión, entonces, tiene una niña o una mujer en una cultura en la cual lo femenino es amordazado, callado hasta su desaparición total, en medio de un lenguaje en el que lo masculino y el padre fungen como El Sujeto, como el universal y, por tanto, como el todo existente?
Nuestro mundo actual nos enfrenta con millones de niñas y mujeres desoladas por la guerra, desplazadas, violadas, expulsadas de sus pueblos, con sus construcciones y lazos afectivos hechos pedazos, que van recorriendo la tierra, siempre buscando la vida en otra parte, andariegas eternas hacia un lugar donde plantarse, un lugar donde sea posible el amor a la diferencia y no su persecución, ni su destrucción o asesinato. A la vez, vemos hasta el cansancio a millones de hombres, guerreros todos, quienes, sin importar sus ideologías o religiones, arrasan pueblos y dejan un sinnúmero de cadáveres a su paso. Aquellas mujeres repiten con horror la acción de Antígona; y esos hombres, con la cabeza inclinada y dispuestos a obedecer a su padre y destruir a sus hermanos, caminan sobre los pasos de Edipo y con encendido furor repiten, agrandando, el odio de aquel.
La saga de los Labdácidas ha cosechado sus frutos: el desarrollo de estos postulados a partir del odio y el desprecio a la caverna —que funge simbólicamente como las sombras y los matices, como la oscuridad en la que toda vida se guarda y a la que toda vida debe retornar si de verdad quiere saber de sí misma y de la dirección de su destino—, a la par con una racionalidad que pretende extirpar de los humanos la garra que aún se abre tras nuestras manos y las fauces que se desperezan, inconscientes nosotros de ellas, tras nuestras bocas. Esta saga ha tenido su más clara presencia en el Holocausto nazi, final ilusorio que se expandió por todo el planeta y enseñó no pocas formas de destrucción en la continuación de una lógica guerrera que odia la vida en su asombro constante, que desprecia la oscuridad, vientre la tierra, vientre la madre, desde la cual se eleva.
Y entonces, ¿qué papel desempeñan Yocasta y Antígona? ¿Por qué no se ha pensado directamente en ellas, o solo se las ha considerado para reforzar el desprecio por lo femenino y, con ello, el desprecio por la vida? ¿Por qué no nos hemos preguntado por aquel ahorcamiento de otra manera y bajo otras premisas que no sean la eterna culpa que en nuestra cultura y en sus fundamentos filosóficos, religiosos y psicológicos ha arrastrado la mujer? Todas las psicologías más o menos profundas han afirmado con vehemencia y contundencia que hay que separarse de la madre, salir del hogar, renunciar a su afecto; incluso que toda hija debe despreciar y odiar a la madre para poder ingresar por el desfiladero del horror, de la ley del padre, de la obediencia a este con el fin de ser transmisora de sus leyes y de su odio. En cambio, no se afirma que hay que abandonar al padre y no emularlo, que hay que separarse de él para poder ser creadores, para acceder a nuevas formas de nuestra psique y de nuestro estar en el mundo. Esta negación o este silencio garantiza lo más horroroso de la cultura patriarcal: la obediencia. Y si no es así, cómo comprender miles y miles de hombres, guerreros todos, obedientes y sumisos a las instituciones del padre, a sus gobiernos, a sus ejércitos, dispuestos a morir y a matar en nombre de la pater-patria. El mito de Edipo como mito fundacional de Occidente es, en el fondo, el mito de la obediencia y de la reproducción horrorosa de una guerra que, mandada por el padre —esa es su maldición—, inocula su reproducción en cada hombre: cada hombre quiere ser padre, dominar a la mujer, ocupar su lugar en el poder, ejercer su dominio y matar a su hermano.
Yocasta y Antígona, pese a los innumerables análisis y escritos en torno a la segunda, continúan girando alrededor de la misma dinámica patriarcal, de su afirmación. A Antígona se la ha pensado y afirmado como la guardiana de la familia debido a la defensa que hace de su hermano, defensora de la sangre en una cultura que ha construido sus filias en torno del padre para que este pueda diferenciar a sus hijos y establecer desigualdades frente a la vida y, por tanto, poder asesinar al resto; como afiliada al padre, afecta a él, de él enamorada; como contestataria en nombre de una democracia cuyo timo y ardid demuestran que esta no puede ejercerse en medio de la ignorancia, el hambre y las desigualdades siempre sobornables; como rebelde para cimentar mejor el mundo del padre, el mundo falocrático; como aquella que enfrenta el mundo de la polis, masculino y paterno, al mundo del hogar, femenino y materno, como si la tragedia misma no dejara entrever —y la historia, asegurar— que nunca ha habido mundo del hogar que sea mundo femenino, pues las mujeres se van a los hogares de los hombres, donde continúan sus servicios y su esclavitud. No es difícil internarnos en sus vidas, acercarnos a sus dramas, encontrar en ellas las dinámicas y los acontecimientos silenciados. Ellas, Yocasta y Antígona, son también las figuras sobre las cuales el mundo racional ha pensado lo femenino y ha ocultado sus innovaciones, sus grandes variables y los develamientos de todo lo que la cultura del padre ha ocultado, sometido e intentado destruir.
Aparte de un suicido culposo, ¿qué nos dice el ahorcamiento de Yocasta? ¿O es que en ella nada más es simbólico, sino terriblemente lineal, literal, plano? En una publicación anterior he discutido acerca del ahorcamiento de las mujeres y su honda relación con un lenguaje en el que no existimos, un lenguaje que habla el universal masculino y en el que las mujeres somos el accidente o, a lo sumo, el complemento circunstancial.2 Por ello, en esta búsqueda también se aborda el problema del lenguaje, su construcción excluyente en la cual las mujeres tenemos siempre que travestirnos, traducirnos, traicionarnos; es decir, hablar desde, como y en masculino, un lenguaje en el que lo femenino y sus vivencias ocultadas y reprimidas no pueden ser dichas. La lengua es aquí el contrapunto de ese lenguaje, y comprendo la lengua como un murmullo, arrullo, sonido vacío de sentido a la manera del lenguaje, pero soporte de la afectividad y del amor que nos ingresa a la vida. Hablo, pues, de la lengua como brazo, como abrazo, como aquello que con sus sonidos amansa la bestia y, más importante aun, como lo que nos filia a otro ser humano, nos imanta, nos humaniza, nos enseña y dona el amor por el otro y por lo otro. Por tanto, un lenguaje desasido de la lengua, de ella roto y cercenado será un lenguaje incapaz de construir lazos amorosos por la vida, incapaz de amar.
Y Antígona, ¿de dónde sacó el coraje para enfrentar al tirano? Esa hija robada por el padre, conocedora solo de sus pensamientos, íngrima en su ideología y en su culpa, presa de su lenguaje y atrapada en su odio por la vida, ¿dónde encontró la inspiración y el arrojo para enfrentarse a Creonte? Esa bravura y ese ardor solo pueden provenir de la intensidad con la que somos plantados en la vida; es decir, de esa lengua que nos inscribe y enseña a nuestros brazos los abrazos, a nuestros ojos, la mirada asombrada y abismada, y, a todo nuestro cuerpo, la tensión hacia otro cuerpo, hacia lo otro, lazo amoroso ello. Antígona tuvo que tener una madre que la re-inscribiera en la lengua luego de haber sido robada, que sobre su piel tatuara los sonidos del amor y de la vida, que desde el murmullo incoherente de las palabras de los labios maternos volviera a donarle su valor y la dirección vital y no mortal, la comprensión erótica y no despótica de la vida. Ello es lo que nos hace falta, reconectar el lenguaje con la lengua, reconectarnos con nuestro femenino ocultado y agónico en una cultura tremendamente masculina, guerrera y asesina.
Esta niña robada halló la potencia y la valentía para defender la vida, no en honor a la filiación paterna, sino a una vida elevada y circunscrita a dos jardines desde los cuales ella se renueva y en torno de los que la ciudad fue erigida: el primer jardín es la agricultura, la huerta, la siembra que posibilita el asentamiento de los humanos y da la vida; el segundo es la otra huerta, jardín de los muertos, siembra también esta, cementerio desde el cual la vida memoriosa encuentra su raíz y nos dona el sentido de pertenencia. Antígona enterrando a su hermano Polinices es fiel a estos dos principios, como son fieles aquellas tantas, miles y millones de mujeres en Colombia y en el mundo entero que reclaman, ya no la vida de sus hijos desaparecidos —demasiado conocidos son hoy los guerreros—, sino sus cadáveres para retornarlos al seno de la tierra, para hacer de la memoria su eternidad y para guardar el sentido de la vida también en su final.
Exigir que en Colombia y en el mundo sean devueltos todos los desaparecidos que yacen en fosas comunes y rondan incesantes como almas en pena en la memoria, en los sueños y en la vida de todos aquellos que los aman, no es más que repetir el acto de Antígona y de las suplicantes, porque en la repetición hay siempre algo incomprendido, algo no resuelto, algo que presiona para recobrar su sentido. Tanto en el mundo entero como en Colombia, las suplicantes seguirán en las plazas de las ciudades y los pueblos reclamando los desaparecidos por los señores de la guerra. Será una repetición, un clamor eterno, un grito hasta que ellos puedan reposar en el jardín de los muertos, y sus madres, hermanas, hijas y compañeras puedan guardarlos amorosamente en su memoria.
1 El término hebreo Shoah o Shoá significa literalmente catástrofe y se usa para referirse al Holocausto.
2 Marta Cecilia Vélez Saldarriaga, Las vírgenes energúmenas, Medellín, Universidad de Antioquia, 2022.