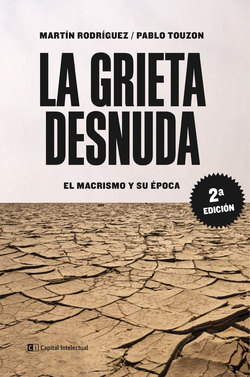Читать книгу La grieta desnuda. El macrismo y su época - Martín Rodriguez - Страница 8
ОглавлениеCAPÍTULO 1 Cuatro cuerpos: la precuela del macrismo
“Continuar la vida principiada en Mayo no es hacer lo que hacen la Francia y los Estados Unidos, sino lo que nos manda hacer la doble ley de nuestra edad y nuestro suelo: seguir el desarrollo es adquirir una civilización propia, aunque imperfecta, y no copiar las civilizaciones extranjeras, aunque adelantadas. Cada pueblo debe ser él mismo: lo natural, lo normal nunca es reprochable.”
Autobiografía, Juan Bautista Alberdi
“Ya es muy tarde para ser sólo de una provincia…”
Criollo del universo, Francisco Madariaga
El camino al poder
En Nixon, la película biográfica de Oliver Stone (1), Richard Nixon se pregunta sobre su camino al poder. Sabe, con sentido trágico, lo que señaló Walter Benjamin y se citó mil veces, “todo testimonio de cultura es a la vez testimonio de barbarie” (2); y, dicho fácil: que toda biopic de triunfo y realización personal implica a la vez un recuento de cadáveres, de las víctimas simbólicas y reales que fue necesario sacrificar para llegar al objetivo.
Su padre, su hermano, John y Robert Kennedy son los cuatro cuerpos que Nixon contabiliza. Sin las muertes familiares, un joven pobre de una ciudad dormida de California jamás hubiese tenido la posibilidad financiera de acceder a la Universidad y al ascenso social necesario para aspirar a lo máximo; las muertes kennedyanas, la caída de ese “Camelot” (3) y la Guerra de Vietnam rompieron la barrera más fuerte que existía entre quien sería elegido presidente en noviembre del 68 y la Casa Blanca, como si existiese una relación necesaria entre el triunfo de unos y la tragedia de otros.
¿Y cuáles fueron los “cuerpos” de Mauricio Macri? ¿Qué transformaciones fundamentales tuvieron que realizarse en un país plebeyo como Argentina para que, 33 años después del retorno de la democracia, “los ricos” lleguen al poder?
El macrismo se narra a sí mismo en la misma clave de relato épico del emprendedorismo a la Silicon Valley. Un gigante, dicen, nacido en un garaje. Y así como la rebelión del capitalismo digital triunfó con su acné y su Bill Gates sobre los machos alfa de los “capitanes de la industria”, así como los Jedis de George Lucas arrasaron con el Taxi Driver de Martin Scorsese, así fue como el PRO le ganó al peronismo. Una revolución tecnológica y científica contra la política concebida como profesión.
Esta narración limpia y auto-transparente esconde sin embargo sus “muertos en el placard”, los profundos cambios políticos y sociales argentinos de los cuales Cambiemos es más consecuencia que causa. Si el discurso motivacional de Steve Jobs frente al alumnado de la Universidad de Stanford (4) no habla de las prácticas laborales de Apple en China, el discurso oficial macrista tampoco se refiere hoy a “las bajas” con las que cimentó su larga marcha hacia el poder. La ilusión del capitalismo limpio y de la política sin víctimas.
¿Cuáles fueron entonces las víctimas, los “muertos” simbólicos sobre los cuales Mauricio Macri activó su acceso al sillón de
Rivadavia? El ejercicio, hecho aún en este presente continuo llamado “el peor momento del gobierno”, amerita un viaje en el tiempo.
Cuerpo 1: La clase política
De existir un sismógrafo político en la Plaza de Mayo quizá podría haber registrado que lo que estaba sucediendo esa tarde soleada del 10 de diciembre de 2015 no era un terremoto, sino una réplica de uno anterior y gigantesco, que todavía reverbera y late, como una herida mal curada. Y de otra plaza igual de soleada, pero bastante más sangrienta, la del diciembre legendario de 14 años atrás: el diciembre de 2001. Esa que transformó a Argentina para siempre y sepultó a una de sus creaciones más notables: la clase política de la democracia.
A fines de 1983 Argentina asistió a un experimento: el de la creación y desarrollo de una clase política moderna, al estilo europeo occidental. Los partidos políticos (con sus cuadros, sus operadores, sus militantes, sus concejales/diputados/senadores, sus comités y sus unidades básicas) emergieron como el cuerpo fundamental. Aparecieron como los soles alrededor de los cuales orbitaría el resto de los planetas.
Con el sueño revolucionario ahogado en sangre, Argentina ingresaba al ideal reparatorio de la democracia liberal recitando el Preámbulo de la Constitución. Con la democracia, decía Alfonsín, se come, se cura, se educa. Y sobre todo: se vive y no se mata. La ceremonia llegaba justo después de la dictadura militar. Y estaba en sintonía con la de otros países. En Italia, el eurocomunismo proponía una vía democrática para resolver los grandes problemas del país; en España nacía la Transición democrática después de la dictadura franquista; en Portugal se asentaba un orden de libertades tras la llamada Revolución de los Claveles. La democracia, en Argentina, tenía algo de aquellos bríos del Viejo Continente. Era lo que permitía transitar el paso de “lo revolucionario” a “lo político”. Y, por lo tanto, del revolucionario al político. Esta utopía era compartida por los reformadores y modernistas de los dos partidos mayoritarios, que deseaban ubicar en el mismo basurero de la Historia tanto a Herminio Iglesias –viejo cacique peronista– como a Ricardo Balbín –viejo cacique radical–. Singularmente, el modernismo de época no se registraba, como en la generación anterior, en clave de edad biológica o de lucha generacional entre padres e hijos. Raúl Alfonsín y Antonio Cafiero no solo eran “viejos”, sino que además poseían sólidas carreras políticas a sus espaldas, cimentadas en mil acuerdos, roscas y compromisos. A priori, un prospecto poco atractivo para un programa de reforma política y social.
Sin embargo, y a la manera de su adorado François Mitterrand –líder del socialismo francés que había llegado al Palacio del Elíseo en 1981–, habían sabido reinventarse en padres de la nueva era, con la voluntad de contener y posibilitar a la vez, con una mezcla de audacia y prudencia, los huracanes de la primavera democrática. Aspirantes a estadistas, hombres de la posguerra sucia argentina, entendían su rol como el de pacificadores y estabilizadores, y con el objetivo fundamental, para el cual ningún compromiso era desechable, de preservar la democracia. Esto implicaba necesariamente la erradicación de la violencia política como método y la elaboración de compromisos implícitos y explícitos entre sí. Los desafíos objetivos y la autovisualización de sí mismos como guardianes de la democracia, auspiciaron la creación de una cultura de clase: radicales y peronistas espalda con espalda contra el remanente del Partido Militar. Clase política que, como todas, tendría su faceta solar en la presencia de Cafiero en el balcón alfonsinista de la Casa Rosada del “Felices Pascuas” de 1987, durante la primera rebelión militar “carapintada”, y una más lunar y oscura en los negocios del joven operador radical, Coti Nosiglia, con el sindicalista gastronómico peronista, Luis Barrionuevo. Eran los partidos del “pacto”, pero no con ese recitado sesgo de La Moncloa (5) (un pacto anterior a la democracia que nacía marcándole sus límites y posibilidades). La nuestra era una La Moncloa ambulante y permanente. Una La Moncloa argentina.
Así, la nueva clase política se enfrentó a las siete plagas de Egipto de la naciente democracia. En los años que fueron desde el primer levantamiento carapintada en 1987 hasta la sanción de la Ley de Convertibilidad en 1991, se produjeron tres alzamientos militares, dos hiperinflaciones, un ataque guerrillero a un cuartel, y una interna peronista. Para colmo, también se había producido una caída global algo más impactante: la del Muro de Berlín (noviembre de 1989). Pero el “sistema”, aquello que sus guardianes se habían juramentado proteger y defender, aguantó contra todo pronóstico. Corrían los tiempos heroicos de la democracia argentina, los años que “vivimos en peligro”, y también aquellos años de “enamoramiento” entre la sociedad civil y “los políticos”, en donde aún las fronteras entre ambas dimensiones eran porosas y dinámicas, como prueban la masiva militancia juvenil de los años ochenta y la explosión cultural urbana.
Los años duros dejaron su marca, y la clase que protagonizó el Pacto de Olivos ya no tuvo la legitimidad de antaño, pero sí la fuerza y el volumen político para procesar en conjunto y “por adentro” las ansias reeleccionistas de un Carlos Menem popular por el éxito del plan Cavallo junto con la necesidad de dar un nuevo marco regulatorio al sistema político. El Pacto de 1994 muestra un éxito paradojal: por un lado actualiza, transforma y ordena las reglas del juego político-institucional hasta la actualidad (la Convención Constituyente como el Mundial de la clase política, donde se escenifica su poder) y, por otro lado, es el comienzo lento de su divorcio con la sociedad civil y del nacimiento de ese nuevo animal político anfibio (50% clase política y 50% nuevas figuras mediáticas de la sociedad civil) que sacaría provecho de ella: el Frepaso (Frente País Solidario, integrado por el Frente Grande, el partido País y la Unidad Socialista). La fuerza creada por Carlos “Chacho” Álvarez, un peronista porteño y renovador, de retórica potente, un conversador magistral, fundador de la primera migración peronista del gobierno de Menem (el famoso “Grupo de los 8”), ensalzó como nadie los primeros brotes de una tendencia: la antipolítica. Las pequeñas mutaciones del lenguaje que operaba la voz de Chacho (de “igualdad” a “equidad”, de “pueblo” a “gente”) y una importación de figuras “prestigiosas” salidas del reservorio de la sociedad civil como Aníbal Ibarra (un ex fiscal activo en materia de derechos humanos) y la referente Graciela Fernández Meijide (madre de un desaparecido, miembro de la CONADEP). Álvarez no promovió tanto la antipolítica, sino, más bien, intentó darle cauce dentro de la política. Menem entendió lo mismo. Pero en el estreno de figuras populares clásicas del deporte y el espectáculo (Reutemann, Scioli, Palito Ortega). Ambos líderes, ante la primera percepción de crisis de representación, tuvieron la misma reacción. Pero si uno importaba figuras de la revista Caras, el otro lo hacía de la revista La Maga.
La única corporación despenalizada y con licencia para circular era la política, con P mayúscula. Los sindicatos, la Sociedad Rural o la Unión Industrial Argentina eran asimilados de manera indiferenciada, como parte corresponsable de la crisis y guerra civil de la vieja Argentina “pretoriana” de la Nación en Armas: no hacían política, defendían “intereses sectoriales”. Incluso el menemismo operaba con esa convicción: si fue vanguardista, como dijimos, al introducir la variable de los “famosos” en el terreno electoral, como el automovilista Carlos Reutemann, el cantante Ramón “Palito” Ortega o el motonauta Daniel Scioli (lo que equivalía a admitir en la práctica que había un agotamiento de la clase política y que “con la representación tradicional no alcanzaba”), al mismo tiempo siempre preservó el núcleo duro de la decisión política en la delantera de los Bauzá-Corach-Menem. Es decir, en los políticos. Cierta incomprensión de la izquierda de aquella época sostenía que bajo el menemismo “gobernaba el mercado”, confundiendo la orientación de las decisiones con quienes las tomaban. Es decir: el menemismo gobernaba para el Mercado, y en ese gobierno de la economía, a la vez, en simultáneo, construía uno de los poderes políticos más sólidos que conoció nuestra democracia. “Chacho” Álvarez también configuró esta convocatoria de “estrellas” que tuvieran dos rasgos: anticorrupción y derechos humanos. En Ibarra y Meijide se traficaban “valores” de honestidad que iban a popularizarse a través de la política. En Reutemann o Palito se traficaba el “éxito” en el deporte o el espectáculo que iba a contribuir a popularizar la política.
De alguna manera, esa idea un tanto fetichizada de la actividad política y ese concepto cerrado de su práctica generaron su propia Némesis. Cierta parte antisistema del imaginario PRO, presente desde el inicio, responde a esta exclusión: si no puedes unírteles, vénceles. Pero hasta la crisis de 2001, el embrionario macrismo reunido alrededor de su jefe Mauricio en la Presidencia de Boca se veía aún practicando más una suerte de “entrismo” en el nuevo peronismo menemista (que convocaba “empresarios exitosos”) que como un movimiento o partido alternativo. Era, todavía, un emprendimiento político personal, y Macri seguía siendo todavía Franco. La ruptura entre Menem y Cavallo en la madurez de los noventa (1996) cortó conceptualmente la unidad política del modelo con el divorcio de hecho de los “padres de la criatura” y generó, en sus márgenes, algunos electrones libres que, como aquellos cuadros ligados al Grupo Sophia, creían en los fundamentals del modelo pero eran críticos con su evolución histórica. La expresión estrictamente política de este espíritu de época era difusa. Podían encontrarse manifestaciones del mismo tanto dentro del equipo de campaña de Palito Ortega, en el nuevo y recientemente creado cavallismo y hasta dentro del mismo Frepaso. Las diferencias entre izquierdas y derechas, en este punto, estribaban menos sobre la convicción de la necesidad de erradicar la corrupción (punto compartido por todos salvo por el oficialismo menemista) que sobre el énfasis puesto en la orientación de las reformas. Si el progresismo apuntaba a políticas sectoriales que ayudasen a paliar los efectos más letales de las reformas de mercado sobre trabajadores y clases medias empobrecidas (en particular, el desempleo), los reformistas por derecha imaginaban reformas de “tercera generación” para combatir el creciente déficit fiscal y los costos laborales. Pero en el fondo, y tal vez por las vías del “realismo” que condicionaba la época, “cavallistas eran (casi) todos”. La Convertibilidad se iba volviendo “inviolable”, y el subtexto de la época de la oposición política parecía redundar en una pregunta no hecha: ¿se podía hacer el menemismo bien? Es decir: con menos corrupción y con mayor reducción de daños.
El mantenimiento de la Convertibilidad fue otro Pacto de La Moncloa realmente existente que la clase política hizo con la sociedad luego de los estallidos hiperinflacionarios. Un Nunca Más de bolsillo a cualquier tipo de Rodrigazo, que dio origen a uno de los consensos más sostenidos sobre una política pública que registre la historia argentina. Y la clase política argentina se enamoró perdidamente de ella, amor que luego la llevaría a la sepultura. Las razones de esta atracción fatal se cifran en buena medida en el rechazo de esta clase al lenguaje y a las prácticas de la economía: a Alfonsín el capitalismo lo aburría y repelía en partes iguales, el socialcristianismo cafierista repetía generalidades sobre la Doctrina Social de la Iglesia e incluso el mismo Menem “tercerizó” el tema en la magia demente de su ministro de Economía, el “Sarmiento de los 90”, Domingo Felipe Cavallo. La Convertibilidad dejaba réditos electorales, cosechaba aplausos mundiales y permitía “pasar a otro tema”, como aquellas personas no afectas a los números que encargan todos sus asuntos al contador con tal de no mirar jamás una planilla de Excel. Esa suerte de “imaginación al poder”, el salto alucinado del liberalismo argentino que dispuso que un peso equivalía a un dólar –al costo de un remate patrimonial inaudito para el país– angostó la discusión del modelo, a la vez que destruyó una herramienta estructural de cualquier política económica: la monetaria. Después de la inflación, Argentina decidió mutilar su brazo de “emisión” monetaria del modo más demagógico posible.
La crisis de 2001 fue, en este punto, una crisis de representación. Pero una crisis de sobrerrepresentación, de seguidismo ciego a las encuestas de opinión y al sentir popular: nadie quería matar a la criatura del 1 a 1. Si la clase política había sabido pagar costos políticos durante los años de la épica democrática (1987-1991), ya no quería ni podía hacerlo, siendo que de alguna manera para eso precisamente existía, para poder pagar en conjunto los costos políticos inmensos que la transición democrática acarreaba: esa era su justificación histórica. Los noventa habían aletargado sus reflejos, convenciéndola íntimamente que sí, era cierto, el mercado necesitaba lo menos posible de su intervención. Y el miedo pánico que se apoderaba de encuestadores y encuestados frente a la sola mención de la palabra devaluación sellaba La Moncloa argentina, expresada en rima en su última versión delarruesca: “Conmigo un peso, un dólar” decía dos veces en un spot de campaña el candidato radical Fernando de la Rúa, mientras la cámara se le acercaba a la cara.
En realidad, 2001 arrancó en el verano del 99, cuando Brasil devaluó su moneda y decidió decirle adiós a su propia versión del sueño. Se dio vuelta el reloj de arena y solo un puñado de los dirigentes importantes del país dieron cuenta pública y políticamente de lo que sobrevendría. Alfonsín, Duhalde y Moyano, no casualmente, los protagonistas principales del ciclo posterior. El canto de cisne de una clase política.
Los referentes del 2002 tienen ese sino trágico. Alfonsín y Duhalde desempolvaron en ese año bisagra lo aprendido en los años que vivimos en peligro. Sabían que solo les quedaba por hacer aquello que los destruiría para siempre en la consideración popular, pero que era a la vez lo único que podía hacerse. El último sacrificio de espaldas a una sociedad que esperaba otra cosa. Fue el mejor y el peor acto de la clase política argentina, el estadismo no reconocido de unos héroes crepusculares que morían para que Argentina viva. Devaluar. Decir “dream is over”. Matar la gallina de los huevos electorales de oro. Y la mataron. Si Alfonsín envejece salvado por una paternidad política sensible sobre la democracia, tal vez Duhalde merezca un reconocimiento tardío por esa “segunda transición”: la de volver a gobernar la economía e introducir el consenso de la política social. La represión que acabó con el asesinato despiadado de los militantes Darío Santillán y Maximiliano Kosteki en junio de 2002, en la Estación Avellaneda, cuando tocó límite su tentativa represiva, más allá de las consecuencias judiciales limitadas, también significó un costo que Duhalde pagó: dio certezas sobre el fin de su mandato, el llamado a elecciones, y cargó con un peso que dura hasta hoy.
Repudiada en público, golpeada en bares, destruida en los medios, la clase política viviría en carne propia la ruptura violenta de nuestro La Moncloa nacido para controlar la inflación: ese escalofrío argentino. Como en la escena final de la película Thelma y Louise, habían atado su destino a la Convertibilidad y se suicidarían con ella. Imposibilitada de acusarse a sí misma, la sociedad argentina haría de la clase política su único chivo expiatorio, construyendo un relato que haría historia, y sobre el cual el macrismo construiría luego su Iglesia: el de “la sociedad” versus “los políticos”.
Cuerpo 2: El progresismo como reserva moral
“Macri será el candidato del PJ Porteño”. El título de la nota del 25 de junio de 2003 del diario La Nación sintetiza el espíritu del macrismo de esos primeros años 2000. El Frente Compromiso para el Cambio (CPC), el antecesor con bigotes del PRO, cuyo apoderado y factótum fue el luego multifuncionario devidista y tristemente célebre en la tragedia del ferrocarril Sarmiento en 2012, Juan Pablo Schiavi, representaba en los hechos una versión actualizada del Partido “Acción por la República”, herramienta electoral del ex ministro de Economía menemista, Domingo Cavallo, fenecida políticamente junto con él en las jornadas de diciembre de 2001. Partía en principio del mismo discurso y del mismo electorado, la base de la derecha porteña más clásica, con el añadido de un balbuceante y no del todo estructurado discurso antipolítico poscrisis, más el aporte de “aparato” del siempre en disponibilidad justicialismo porteño, por ese entonces, en custodia del incombustible Miguel Ángel Toma.
Esto tenía sentido: los años dorados de Cavallo posmenemismo, transcurrieron entre su salida y la pelea pública con Alfredo Yabrán –1996– y el 20 de diciembre de 2001. El empresario Alfredo Yabrán representaba la imagen vidriosa de un empresariado argentino “insolente”, como él mismo se proclamaba, que quería “su parte” en la distribución de negocios de los años 90. El límite de este aventurero amigo de políticos y custodiado por marinos de la ESMA fue Cavallo. Y fueron los años del intento político-electoral del cavallismo político propiamente dicho, con su fundador a la cabeza. En 1999, y a través de su partido recientemente creado, se postuló a la Presidencia de la República, obtuvo un nada despreciable 10% de los votos y un tercer lugar a nivel nacional, en el marco de la fuerte polarización (que aún no se llamaba así) entre los candidatos de la Alianza y del Partido Justicialista. Su apoyo provincial al entonces candidato bonaerense Carlos Ruckauf fue el hecho decisivo para que éste sea electo en lugar de la candidata frepasista Graciela Fernández Meijide, alterando severamente el juego de equilibrios pensado por la Alianza en el poder. Luego, el ex ministro del “Milagro Argentino” se postularía secundado por Gustavo Béliz a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el año 2000,
compitiendo directamente contra la fórmula de Aníbal Ibarra y Cecilia Felgueras y, finalmente, obtendría un segundo puesto con el 33%. En esa ocasión, como en otras que seguirían, lo derrotó más su carácter que la contienda electoral, con un resultado para nada magro. Un Cavallo desbordado, sudoroso y sacado, que acusaba a Ibarra de “partisano” ante la mirada atónita y de inocultable vergüenza ajena de Gustavo Béliz, empezaba a mostrar seriamente sus propias limitaciones a la hora de la conducción política propia. En esa jornada Cavallo fundaba otra tradición criolla: el economista en política. Ojos claros, ego gigante, ambición desmedida, frenos inhibitorios flojos y timing ansioso: un pionero de la política selfie. Su última apuesta, la de Salvador de la Patria en 2001, fue la más fuerte y también la última.
Sin esta incineración de Cavallo y sin la liberación del caudal electoral que acaudillaba en su propio “territorio” municipal, la inserción exitosa de Mauricio Macri hubiese sido por lo menos más dificultosa. Mauricio fue un beneficiario directo de esa bancarrota. Así pues, era natural que la coalición macrista del 2003 recrease casi directamente aquella cavallista del 2000. Los nombres más prominentes de las listas (Jorge Vanossi, Jorge Argüello, Federico Pinedo, Cristian Ritondo, Jorge Enríquez, Mauricio Mazzón) cristalizaban esta decisión. Lejos estaban todavía de cualquier centralidad los Marcos Peña o María Eugenia Vidal. El primer macrismo se veía a sí mismo siendo parte del “sistema”. Era la continuación del cavallismo.
Ni siquiera participaban de un frente común con la estrella del liberalismo de aquel 2003, Ricardo López Murphy, quien llevó como candidata a Jefa de Gobierno a la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que obtuvo casi el 10% de los votos. El recelo entre ambos referentes no se debía solamente al histórico rencor del liberalismo político argentino frente a los vulgares y comisionistas “capitanes de la industria” nacionales (y de los cuales Franco Macri era su más acabado emblema), sino también a cierta sospecha de “peronismo friendly” por parte del nuevo macrismo político. Curiosamente, el que terminara siendo 12 años después el mayor challenger (6) del peronismo como especie de la historia democrática argentina, era percibido como la versión liberal, renovadora y aggiornada del peronismo años 90. Y tal vez porque en ese preciso instante es lo que en verdad era. Sí, el macrismo fue un peronismo, al menos, “local”.
La división política de la centro-derecha versión 2003 tenía un espejo opuesto en su vereda rival, que bajo la candidatura de Aníbal Ibarra y con el auspicio fundamental del presidente, asumido tan sólo unos meses antes, había logrado realizar el tan mentado fetiche histórico de la “unidad del campo popular”. El entonces jefe de Gabinete Alberto Fernández convenció a Néstor Kirchner de apoyar la candidatura de Ibarra, en un mix de pragmatismo (no había tiempo de posicionar otra figura y el peronismo municipal apoyaba a Macri) y convicción ideológica. Si Kirchner aspiraba a contener en su armado político al progresismo de los sectores medios urbanos de Argentina, necesitaba de aliados. Y qué mejor potencial aliado que ese Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Además, los apoyos “menemistas” y “duhaldistas” de Macri le permitían abrir por debajo su interna “renovadora” en el mismo peronismo.
La confección de las listas confirma el esfuerzo unitario. Progresistas de lo más variopinto (desde Claudio Lozano de la CTA encabezando la lista oficial con candidatos del Partido Socialista, del ARI de Elisa Carrió, y exponentes del nuevo kirchnerismo, sumado a listas colectoras como la encabezada por el periodista y ex militante montonero Miguel Bonasso) parecían mostrar una operación perfecta. El ibarrismo que venía de la Alianza se transmutaba perfectamente a los nuevos tiempos. La centro-izquierda porteña había sobrevivido a la crisis.
En la memoria colectiva persiste la entrevista televisiva en un “canal de cable”, días después de las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, en donde Ibarra explicaba como si fuera el jefe de personal de maestranza, cómo había sido el operativo de limpieza y ordenamiento de la Plaza de Mayo después de esos días aciagos de estallido. Había que limpiar la ciudad. Y si bien Ibarra ese día había salido de Bolívar 1, la sede del gobierno porteño a escasos metros de la plaza, oculto adentro de una ambulancia, también resultó uno de los pocos políticos conocidos que salvaba la ropa. Tal vez Ibarra, junto a Elisa Carrió y el ex trotskista Luis Zamora, formaban el trío de políticos salvados de la olla nerviosa porteña a la que se arrojaban los pellejos del resto de esa clase política en 2001.
Pero la apuesta kirchnerista por la transversalidad había triunfado. Al menos en la Ciudad de Buenos Aires. Un presidente peronista lograba hacer una alianza con sectores progresistas cumpliendo, así, el sueño de Torcuato Di Tella: el de un fuerte polo de centro-izquierda con eje en el peronismo gobernante, que pudiese dar sustento social y político al nuevo kirchnerismo. Sin referencias partidarias claras tras el estallido y el fin de la clase política en 2001, restaba recostarse en figuras y/o territorios: el ex aliancista y progresista moronense Martín Sabbatella, el cordobés a secas Luis Juez, el socialista santafesino Hermes Binner y, principalmente, Aníbal Ibarra, eran los elegidos, que así y todo solían mostrarse renuentes. El coqueteo rápido y furioso de Adolfo Rodríguez Saá con los organismos de derechos humanos durante su breve presidencia de una semana, habían dejado en pie ciertos anticuerpos frente a la voracidad peronista, junto con la necesidad de equilibrar la nueva alianza con los gustos de sus electores, en general no demasiado fanáticos del peronismo.
La transformación del sostén de poder ibarrista de la Alianza al kirchnerismo era en gran medida posible por la misma figura de Aníbal Ibarra. El Jefe de Gobierno era un producto prototípico del progresismo de los años 90: ex fiscal en causas pesadas de derechos humanos, denunciador de ñoquis en el ex Concejo Deliberante porteño, joven, fachero, de clase media y moderno, encarnaba también el arquetipo de los límites del posibilismo frepasista. A diferencia de Chacho Álvarez o el resto del “Grupo de los 8”, de militancia previa a la dictadura militar, Ibarra contaba en su haber un adolescente paso por la Fede (la Federación Juvenil Comunista) en el Colegio Nacional Buenos Aires. Era, más que nada, un hijo político de la nueva democracia, y de la creciente influencia de los medios de comunicación y de la denuncia periodística en la construcción política. Sus consumos culturales (Serrat, Cortázar, rock nacional) y su barrio de Villa Urquiza, lo hacían tan clásico que lo popularizaban. Era la viva imagen del izquierdista promedio: nunca hice política, siempre fui progresista (7). Ese significante semivacío permitía articular sobre su figura la más variada gama de intereses. Como una suerte de Scioli de izquierda, gobernaba loteando el Estado porteño entre sus diferentes apoyos, indiferente en gran medida a la consistencia general del rumbo de su gobierno. Atrapado por la crisis de 2001, y sin la posibilidad financiera de organizar un plan de infraestructura medianamente razonable, apostó en cambio a construir su imagen, reservando para sí la parte del león de lo que consideraba estratégico. En particular, la relación con los organismos de derechos humanos.
Como buen ochentista, Ibarra consideraba a los derechos humanos como un artículo de fe casi religiosa. En ese sentido, su gobierno dio lugar a una de las políticas más consistentes en términos de edificación pública de la memoria del Terrorismo de Estado, que iban desde la intervención en el espacio físico (el Parque de la Memoria comenzó allí, así como también las transformaciones de los ex centros clandestinos como sitios de memoria y los primeros intentos de recuperación de la ESMA) hasta el apoyo financiero al Banco de Datos Genéticos de Abuelas, o la institución del 24 de marzo como día de reflexión en las escuelas públicas porteñas. En el fondo, una precuela del kirchnerismo, sin el aditamento rupturista de este último.
Se trataba del complemento lógico frente a la aceptación posibilista de los límites de acción económica y política que daba el modelo Cavallo. Una suerte de compensación simbólica frente a la impotencia de la política en otros dominios. Pero la realidad es que funcionó y constituyó uno de los pocos hilos conductores en términos de política pública entre el ibarrismo y el nuevo kirchnerismo, como quedó plasmado en la histórica foto del Jefe de Gobierno y el Presidente con el fondo del frente de la Escuela de Mecánica de la Armada, el 24 de marzo de 2004, cuando firmaron el decreto de traspaso a manos civiles.
La derrota de Macri en el ballottage porteño (en septiembre de 2003) lo había relegado a la reconstrucción y a la autocrítica. Mientras, la primavera kirchnerista comenzaba a teñir por completo el clima de época: progresistas empezaban a ser todos. En ese marco, un resucitado Ibarra comenzaba a soñar con su futuro en el nuevo orden: las charlas de quincho hablaban con insistencia durante ese 2004 de una posible fórmula Néstor Kirchner - Aníbal Ibarra para las elecciones del año 2007, con el frepasista en el rol que luego tomó el mendocino Julio Cleto Cobos. Evidentemente, había en la mesa de arena nestorista un puesto destinado a los socios no peronistas de la coalición. Y si bien en la Legislatura Porteña ya había comenzado un proceso de atomización de la bancada oficial, producto del desinterés oficialista en conducirla y en su natural tendencia a la fragmentación, el peso del Estado porteño bastaba y sobraba para ordenar la “gobernabilidad”. Un escenario tranquilo y lleno de futuro. Hasta que una noche de calor interminable, el 30 de diciembre de 2004, se incendió el boliche rockero República Cromañón.
La tragedia argentina se corporiza en diciembre, esa olla a presión que combina calor, fiestas, fin del año laboral y fin de todo. Diciembre es el mes en el que vivimos en peligro. El momento del in crescendo asfixiante. La temporada de incendios. La memoria colectiva indica que los estallidos sociales suceden en ese mes. Y que cada estallido resucita, a lo zombie, la tragedia anterior, una en donde los pobres suelen poner los muertos.
Aquel diciembre de 2004, Buenos Aires parecía estar reponiéndose finalmente de la angustia de 2001. Las tasas chinas y el ímpetu reformador y reparador del nuevo gobierno habían empezado a cristalizar en la calle un clima de posguerra. Las famosas “clases medias urbanas” podían reposar un poco luego de dos años de activismo callejero. Los clubes de trueque y las asambleas populares barriales se habían desactivado paulatinamente, y de aquella ciudad en estado de revolución, faro mundial del alzamiento antineoliberal, quedaba ya un distraído Slavoj Žižek en bicicleta por la ciudad. En parte a causa de este contexto, el incendio de Cromañón irrumpió como un golpe al estómago de esa Buenos Aires que quería dejar la tragedia atrás.
Cromañón impactó de manera directa en el caleidoscopio que formaba y nutría el universo cultural y político del progresismo argentino. Todos sus elementos (la bohemia cultural de los años ochenta, personificada en el empresario rocker Omar Chabán; los usos y costumbres del “rock chabón” de la banda Callejeros; el gobierno ibarrista y sus funcionarios, los organismos de derechos humanos, los periodistas, etc.) le eran propios. ¿Qué tenía que ver un Rodríguez Larreta con tamaña cosmovisión? Desde el principio, Cromañón se presentó como una crisis de familia progresista: salvaje, triste y sórdida como suelen ser las crisis familiares. Además, presentaba un hecho inédito en la democracia argentina: por primera vez las víctimas se enfrentaban entre sí.
Si dibujásemos el retrato-robot del militante social y político argentino 1983-2017, el identikit no estaría completo sin esa foto que cuelga del cuello: la del familiar muerto o desaparecido. Como si luego de la dictadura militar, la lucha de los organismos de derechos humanos hubiese compuesto una praxis política modelo, un procedimiento para la acción. Una ética y una estética. Malvinas-Tablada-AMIA-Bru-Cabezas-Bulacio- Cromañón-Lapa-Masacre de Floresta-Blumberg-Once-Maldonado. E incluso carreras políticas construidas en torno al dolor.
Cromañón, sin embargo, introdujo una novedad radical. Hasta ese entonces, la gramática de la política del dolor y de la víctima estaba contenida, narrada y procesada prácticamente desde y dentro del progresismo. En la Francia de posguerra se decía que la izquierda tenía labrada para siempre la superioridad moral de haber sido bajo la Ocupación nazi el “Partido de los Fusilados”, aquella parte del pueblo francés que había puesto mayoritariamente las víctimas. En la Argentina posterior al Terrorismo de Estado, podía decirse con justeza algo muy parecido. El Poder siempre era ese Otro, y las Víctimas siempre estaban del otro lado.
Cromañón rompió para siempre esa “virginidad” progresista. Los sectores que apoyaban al gobierno ibarrista, y que formaban en líneas generales esa nomenklatura política y cultural se apresuraron a cerrar filas en torno a la defensa de la posición oficial, en cuanto entrevieron que la crisis desatada, ya con vida propia, podía llegar a llevarse puesto el mismo Gobierno de la Ciudad y a su Lord Mayor. Los organismos de derechos humanos se dividieron (aunque en su mayoría sostuvieron la línea de defensa ibarrista), pero su discurso, esa legitimidad de origen, fue uno de los principales argumentos morales del jefe de Gobierno. Tanto es así que Ibarra, reconocico como ex fiscal, sumó a su defensa al aun más célebre ex fiscal Julio César Strassera. Fue su abogado defensor en el juicio político en la Legislatura. Con Strassera aparecía el Nunca Más como blindaje. Y la incapacidad de la política progresista para tramitar ese dolor (darle cauce y contenerlo) parió un concepto destinado a hacer historia: “Hacerle el juego a la derecha”. El progresismo parecía defender su monopolio del uso de la fuerza simbólica: “Jamás seremos victimarios”. Pero las imágenes estaban ahí: cuerpos apilados en morgues, héroes anónimos que salvaban vidas desconocidas en medio del humo. Y en una Argentina donde “todo es política”, carácter que el mismo progresismo ayudó a construir. Si toda víctima es política, no hay tragedia ni casualidad. Toda muerte reposa sobre una red de nervios estatales o institucionales que la producen. Al Ibarra destituido y ojeroso le podían haber colgado el cartelito en el cuello: todo es política… para todos.
A la ruptura de la “unidad” moral e ideológica le siguió la de la unidad política. El modelo de gobernabilidad política ibarrista, basado en la preeminencia del Estado porteño, el reparto de cargos ejecutivos y legislativos y un continuismo bajo otros nombres de las opacidades clásicas del ex Concejo Deliberante, saltó por los aires.
Cromañón señaló una línea divisoria en los aliados del 2003, y fracturó a todas las bancadas del centro hacia la izquierda dentro de la Legislatura. El espacio de izquierda que entonces representaba fuertemente Luis Zamora, pero que contaba también con otras expresiones políticas hijas o hermanas de 2001, se puso en pie de guerra. El nuevo kirchnerismo se dividió: hubo incluso quienes se abstuvieron o votaron a favor de la destitución de Ibarra, como el “Chango” Farías Gómez o Elvio Vitali, que desobedecieron “el llamado oficial”. El ARI, el socialismo y el resto de lo que otrora fuese “Fuerza Porteña” sufrieron el mismo proceso de cariocinesis. El macrismo, acusado por Ibarra de ser el poder oculto atrás del impulso a su destitución, operó sobre la crisis pero desde afuera, un poco por aquella máxima napoleónica que aconseja no interrumpir al enemigo cuando se está equivocando. La crisis de Cromañón funcionaba como un cáncer rápido, carcomiendo desde adentro todo el andamiaje político y cultural del progresismo porteño. Racionalmente, la mejor opción era observar e intervenir con los votos cuando fuese necesario. En la votación final, en marzo de 2006, se llegó a la destitución de Ibarra con el voto en la Sala Juzgadora de cuatro diputados del PRO, dos del ARI, dos de izquierda, una radical disidente y un kirchnerista.
La destitución del Jefe de Gobierno no concluyó la fractura. Sí, acaso, sólo la profundizó. El gobierno nacional apoyó a su aliado todo lo políticamente posible, pero siempre dejando expresar en su seno su propia disidencia política. Probablemente no tanto por espíritu democrático, sino porque ésta expresaba algo constitutivo del modelo de gobernabilidad inaugurado en 2003: el Presidente no podía quedar enfrentado a una demanda popular, como la reforma del Código Penal impulsada por Blumberg o la demanda de Gualeguaychú frente a las pasteras uruguayas. De cualquier manera, Cromañón fue la tumba de la transversalidad, aquella primera coalición política que Néstor Kirchner imaginó para sostener el sueño de su “país normal”.
Las heridas y las traiciones insertas en la microfísica del proceso de destitución (que tuvo capítulos particularmente crueles, como el que enfrentó a la titular de Abuelas, Estela de Carlotto, con la entonces telermanista y antikirchnerista Gabriela Cerruti) estructuraron un escenario nuevo y destinado a durar. Por un lado, la candidatura kirchnerista a la Jefatura de Gobierno porteño de Daniel Filmus y Carlos Heller, y, por el otro un nuevo polo “multicolor”, auspiciado por la entonces centroizquierdista Coalición Cívica y su referente Elisa Carrió, encabezado por Jorge Telerman y Enrique Olivera. Este formato no remitió solamente a la coyuntura posdestitución: escenificó una división permanente entre un campo netamente kirchnerista del electorado y otro más clásicamente progresista, que luego encontraría su cauce en iniciativas como la del Proyecto Sur de Pino Solanas o el ECO posterior de Martín Lousteau. Algo volvía a dividir al peronismo gobernante con el centro-izquierda porteño.
El Mauricio Macri versión 2007 había liquidado a su favor la “interna” con el resto de los espacios de derecha. Ese año disputó la Jefatura de Gobierno con la tranquilidad de haberse sacado de encima a la fuerza encabezada por el ex ministro de la Alianza, Ricardo López Murphy. Además, había ganado las elecciones distritales y la banca de diputado en 2005, y había emprendido una reconversión política y estética de sí mismo y de su fuerza política. Sentía que estaba en condiciones óptimas para ganar la Ciudad, que sería durante años su fortaleza principal, vidriera nacional y laboratorio de un nuevo modelo de gestión pública. El ingeniero se impuso sobre Filmus y Telerman. El progresismo porteño agachaba la cabeza. Roma, finalmente, había caído.
Cuerpo 3: El aparato
“Too Big to Fail”. Este concepto fabricado en Wall Street al calor de la crisis financiera mundial del 2008, remitía a la imposibilidad de que los grandes jugadores financieros, particularmente los bancos y las calificadoras de riesgo, quiebren. Se suponía que el peso y la gravitación que estas entidades poseían en la economía mundial hacían de su bancarrota un verdadero riesgo sistémico. En una palabra, si ellos quebraban, quebraba el sistema. “Demasiado grande para fallar”, como aquel peronismo que, encolumnado y unido bajo el liderazgo de Néstor Kirchner, se disponía a enfrentar al empresario Francisco de Narváez en octubre de 2009.
Dos años antes, en diciembre de 2007, nadie podría haber imaginado que esas elecciones de medio término pudiesen contener tanto dramatismo, ni que resultasen tan gravitantes en el futuro del poder nacional. En 2007, la elección de Cristina Fernández de Kirchner a la Presidencia había tenido un trajinar moderado y ordenado, casi de elección chilena. Como si en vez de Cristina, la candidata fuese Michelle Bachelet. Néstor Kirchner culminaba sus cuatro años locos, necesarios para construir su “país normal”, y el debate público se había teñido del consensualismo de facto que producen los ciclos largos de hegemonía en Argentina. El boom de los commodities, el crecimiento a tasas chinas, la agenda centroizquierdista de reparación, la recuperación del empleo y las paritarias, habían consolidado de manera drástica el poder del gobierno y del Estado colapsado en 2001. El clima de la región acompañaba, y el giro latinoamericano a la izquierda confirmaba el rumbo argentino. Además, el esfuerzo kirchnerista por conducir y contener todos los procesos sociales había logrado desactivar, uno por uno, todos los posibles focos de conflicto social. El famoso “no reprimir la protesta social” implicaba muchísimo más que una mera estrategia de seguridad callejera: era una forma de gobierno que partía de aceptar la dudosa y débil legitimidad del Estado argentino y de sus políticos. Un mantra no escrito: el gobierno nunca debía quedar en off side frente a la protesta social. Era aún demasiado débil para permitírselo, y podía deducirse que en la educación política del kirchnerismo pesaban de igual manera el 20 de diciembre que los cacerolazos más “ciudadanos” realizados contra Adolfo Rodríguez Saá. Los famosos sectores medios urbanos, los capitalinos, como llamaba a los porteños Néstor Kirchner, movilizados y en armas contra un presidente peronista. Los gobiernos pos 2001 deberían ser gobiernos de la opinión pública. Y si bien el primer kirchnerismo formateó agenda, diseñó y planteó rumbos, siempre se ocupó de que ese vanguardismo congénito, tal vez generacional, no le impidiese su objetivo de contener a todos, tal vez con la sola excepción de la defensora de genocidas, Cecilia Pando, y sus melancólicos jubilados de la represión. Incluso el modo de procesar a Juan Carlos Blumberg, el padre de un chico asesinado vilmente por una banda de secuestradores del Gran Buenos Aires, y que movilizó a la sociedad en el reclamo de leyes más duras, fue con el reflejo de “dar la razón”. Kirchner atendió las demandas, impulsó las leyes que le proponía el padre dolido y puso la foto de Axel Blumberg en la serie de portarretratos acumulados de su escritorio. El impacto social de las convocatorias era tal que impresionaba en su policlasismo. Un fotograma de época: en el Centro de Gestión y Participación (CGP) número 8 de Villa Lugano (barrio pobre de la ciudad), atendían al público como promotoras del programa “Médicos de cabecera” las beneficiarias de un “plan” (los PEC que otorgaba la ciudad y que exigía una “contraprestación”). Se trataba de mujeres humildes que, por decisión propia, militaban “espontáneamente” la causa Blumberg, juntaban firmas y convocaban a las marchas al Congreso.
Esta política contaba con su traducción económica, cristalizada en la necesidad de mantener y sostener altísimos niveles de consumo de masas, de arriba hacia abajo de la escala social, en parte como herramienta reparatoria del colapso de 2001, en parte como sustrato de legitimidad de un Estado y un gobierno nacido del 22% de los votos emitidos: el contrato social argentino de mediados de los 2000. Los conflictos políticos intragubernamentales generados por esa política se volvieron públicos en la pelea entre Kirchner y Roberto Lavagna primero (en un remedo en clave izquierdista de los conflictos entre Menem y Cavallo) y entre el mismo Kirchner y Martín Lousteau años después. La remanida discusión sobre “enfriar la economía” era en realidad vana por políticamente inviable: no era el momento ni el lugar, y el fallido intento electoral de Lavagna, el otro “padre de la criatura” en 2007, vino a confirmarlo. El 80% de popularidad con el cual Kirchner entregó la banda presidencial reafirma la realidad y vitalidad de este kirchnerismo avant-la-grieta. Un “kirchnerismo para todos”.
El macrismo no era aún gobierno en ningún lado, y si bien el resorte más hegemónico del cerebro kirchnerista flirteaba con la idea de tener su propia oposición de diseño en la ciudad, su derecha tecnocrática soñada era un embrión demasiado débil como para ser tomado en serio. Como a mediados de los noventa, la discusión política trataba menos sobre los fundamentals del modelo que sobre las modalidades de su implementación: la sintonía fina, ese sueño eterno. Los superávits gemelos habían derrotado a la derecha argentina en su propio territorio: lavagnistas siamo tutti.
El 2008 fue el año que Plutón entró en Capricornio. Para los astrólogos, una señal inequívoca de transformaciones y cambios profundos en las estructuras políticas, económicas y sociales a nivel mundial. Una era de muertes, transformaciones y también de resurrecciones en el mundo del poder. En Argentina fue el año que cambió para siempre al kirchnerismo. Y en el cual nació, tal vez, su versión definitiva.
El llamado “conflicto con el campo” modificó los parámetros de la acción política de manera tan radical como la crisis de 2001. Parte la década en dos, porque transforma de manera sustancial el ethos profundo del credo kirchnerista. Básicamente, invierte por completo, en un giro de 180 grados, su relación con el conflicto social. Hasta ese año 2008, el kirchnerismo actuaba frente al conflicto procesándolo, en un juego de presiones y seducciones, de zanahorias y garrotes que empezaba por otorgar a priori legitimidad a toda protesta, por más minoritaria y marginal que fuese. Los medios de la época reproducían sin parar las imágenes de un grupo de travestis prendiendo fuego la puerta de la Legislatura porteña como un ejemplo cabal de esta metodología permisiva. El rol del Estado en relación al conflicto era procesarlo y neutralizarlo: el necesario Estado pacificador que tenía que venir luego del Estado represor y confiscador del 2001. Un Estado peacemaker, que tenía como objeto fundamental el de producir Orden. Orden y Progresismo eran vistos como pares sincrónicos, los superávits gemelos de la política.
Es posible pensar que cuando las centrales patronales y los sindicatos del campo llamaron al paro y a las rutas, lo hicieron de manera casi rutinaria, como tantos otros sectores lo habían hecho sistemáticamente durante aquellos años calientes. Business as usual en la gimnasia jacobina de la sociedad movilizada argentina. Algo de gimnasia revolucionaria para entonar mejor la negociación “paritaria”. Es probable que no supiesen, porque nadie hasta ese momento lo sabía, que la puja redistributiva se había súbitamente penalizado, y que el gobierno iba a hacer de ese conflicto uno de vida o muerte.
¿Qué cambió? O, como se preguntaba Ernesto Tenembaum en su libro de época: ¿Qué les pasó? (8) Las interpretaciones circulantes y más irrisorias podían ir hacia los bordes del psicoanálisis (una secreta venganza del ex presidente Néstor contra su mujer ahora Presidenta), hasta otras más “políticas” que hablaron del creciente autoritarismo de la pareja presidencial. La realidad es que el conflicto con el campo cristalizó un cambio radical en el gobierno, que supuso a la vez un cambio radical en toda la política argentina, en un país donde el peso del Estado da la “pauta” del comportamiento social. El Estado kirchnerista pasó entonces de procesar a producir conflicto, como si se hubiese pasado a otra rama de la industria, y a cifrar en esta producción la matriz de su acumulación política. Del Partido del Orden de 2003-2008 al Partido de la Revolución de 2008-2015. El Gobierno y el Estado se pondrían a la vanguardia de su propia sociedad movilizada, siempre “yendo por más”. De un gobierno que corría de atrás a la sociedad a una sociedad que corre de atrás a un gobierno. La caída del poderoso jefe de Gabinete Alberto Fernández y la guerra contra el grupo Clarín nacen en aquellos días. Es sintomático cómo en cada crónica de época, las distintas negociaciones por el conflicto avanzaban hasta llegar a la Casa Rosada, para luego terminar derribadas en el maximalista “los quiero de rodillas”. Un gobierno lleno de palomas con un solo halcón: Néstor Kirchner.
Imaginemos la escena. De un lado Carlos Kunkel, viejo montonero y dirigente de Florencio Varela, jefe político de Kirchner en los 70 y ahora uno de sus fieles. Del otro, Carlos Raimundi, antiguo cuadro del alfonsinismo juvenil, luego un caminador de las variantes del progresismo, sentado allí en representación de la “izquierda” del ruralismo: la Federación Agraria. Raimundi expone una serie de correcciones al proyecto de “la 125”. Kunkel escucha, entiende y calla. La deformación de Kunkel era evidente: su antiguo rictus de joven –que desafió al mismo Perón– migró en el tono de un viejo pejotista, con poncho, íntimo de dirigentes como José María Díaz Bancalari, una suerte de “rosista”. Pero Kunkel escucha, entiende y ahora pide que lo entiendan. Le dice a Raimundi: “Está bien, pero te paso el teléfono y convencelo vos”. Kunkel era un jacobino de hojalata. Y le extendía el teléfono simbólico para que fuera ese viejo joven radical el que convenciera a Néstor Kirchner. Irreductible.
Así nace el “pueblo kirchnerista”. Los franceses tienen en su cultura política el concepto de “peuple de gauche”, que engloba la práctica política pero también los usos y costumbres de su población de izquierda. Sus diarios, su noche, sus consumos, sus ritos, su estética y su ética. Etnografía urgente del país que inventó la grieta. En el año de la Resolución 125, el kirchnerismo adopta una faz identitaria que hasta ese momento le era esquiva: pasa de tener electores a tener militantes. Se empiezan a plantar ya no solo en la política sino en la sociedad civil las mil flores que florecerían poco después. Pero este fenómeno no viene sin su contraparte. El 2008 es también el año del nacimiento del antikirchnerismo de masas, y de la (otra) calle militante.
“¿Qué hiciste tú durante la guerra, padre?”, es la pregunta que podrían formularle en clave argentina sus ahora votantes a Mauricio Macri: “¿Qué hiciste tú durante el conflicto con el campo?”. Lejos estaba entonces de convertirse en el referente institucional de la protesta. El matrimonio entre Macri y la sociedad antikirchnerista, la misma que llenó el Monumento a los Españoles y el Monumento a la Bandera en Rosario, estaba lejos de ser definitivo. El Pueblo Macrista nació antes que Macri. Una síntesis urbana inesperada: la ciudad que defiende el campo. Las plazas de 2008, las de la 125, las plazas de la alianza entre capas medias urbanas y soja. Vividas como militantes, no conocíamos la soja, no habíamos visto un solo silobolsa en la vida, manteníamos el intacto imaginario de la “vieja oligarquía”, y nos desayunamos con esta invasión a la ciudad, el aluvión zoológico chacarero, tecnificado, que mezclaba en la plaza a viejos vinagres del corredor norte urbano con chicos y chicas en ojotas a los que sus padres, desde pueblos agrarios, habían mandado a estudiar: el campo y los vecinos/ unidos adelante, en ese chancleteo mate en mano que hizo temblar al país. La soja era el petróleo del kirchnerismo. Y, como siempre y paradójicamente, el kirchnerismo la odiaba. Porque odiaba lo que necesitaba. Un yuyo. Sin embargo, no sólo no sabíamos cuál era el tejido productivo de la soja, la estructura impositiva que hacía saltar a sus productores como energúmenos. Es que ni siquiera se sabía qué era, de dónde venía ese malón, de qué edificios bajaba esa marea donde algunos le ponían el nombre al gobierno usando una lengua de guerra que se creía hundida en un viejo sótano policial: llamaban “yegua montonera” a Cristina. Por Callao, por Santa Fe, Corrientes, 9 de Julio... Clase media contra clase media, cuerpo a cuerpo. Luis D’Elía contra Alfredo de Ángeli era ese sumo.
Las plazas de 2008 parecían alcanzar la conciencia para sí de las plazas de 2001. Ya no era el grito “unánime” del “Que se vayan todos”, sino el grito coordinado de una Argentina dinámica y competitiva que pedía “Que se vaya el Estado” de sus vidas y bolsillos. En ese año comienza a tejerse el lenguaje definitivo del antikirchnerismo, que, de algún modo, reactualiza el lenguaje del antiperonismo: Estado, punteros, planes, militantes, subsidios, todo era lo mismo. Los chacareros y los vecinos indignados irrumpían y hacían uso del espacio público y de la plaza en un gesto que es cifrable: como si fuera “por primera vez”. Un modo de estar subrayando la excepción: hacían pesar que estaban ahí obligados a estarlo por las circunstancias, forzados por la excepción, y entonces no respondían a ningún protocolo ciudadano. Podían insultar y cortar rutas o calles porque ellos eran en realidad las víctimas de todos los cortes de ruta y cortes de calle históricos. Respondían con la misma moneda como muestra excepcional y con el convencimiento de clase de que no podían ser reprimidos porque la “represión” existía para defenderlos a ellos. El grito de 2008 era por sacarse el Estado de encima.
Los días del conflicto que cambió al kirchnerismo (y a Argentina) destruyeron su segunda coalición política, la que sobrevino después de la Transversalidad: la Concertación Plural con los llamados “radicales K”. Puede decirse que el kirchnerismo 2003-2007 fue el menos peronista de todos, o el más lúcido con respecto a sus posibilidades reales. Fundar una gobernabilidad en la Argentina pos 2001 sostenida en el cascoteado PJ era, para el primer Kirchner, garantía de minorías, y por esto exploró todos los métodos y armados alternativos posibles: “Que se metan la Marchita en el culo” (9), en una cristalina definición de Aníbal Fernández.
La traición del vicepresidente Julio Cleto Cobos definió la opción peronista del kichnerismo: desempató contra el proyecto de su propio gobierno y liquidó el asunto. Apareció, así, su “tercera” coalición, ya que si bien el peronismo siempre estuvo presente, en la contabilidad gubernamental era menospreciado como eje de acumulación política. A partir del 2008, Néstor Kirchner asumirá de manera explícita el rol de jefe partidario, revitalizando su rol y el de las organizaciones sindicales y sociales afines a él. Ante la debilidad y la crisis política desatada, el gobierno decidió blindarse “volviendo a las fuentes”, a las representaciones territoriales y al conurbano sociológico, a los que suponía los fieles de siempre (de esta época data el revival del concepto de “territorio”). Deliberadamente renuncia a reconquistar su 80%, asumiendo en un cálculo entre pragmático e ideológico que su recuperación en el plazo hasta las elecciones resultaba literalmente imposible. Kirchner ordena, organiza, aliena, purga. Conduce. Y viste al Partido Justicialista de combate. Y su guerra será contra la misma sociedad civil a la que había cortejado y enamorado poco tiempo atrás.
¿El Partido Justicialista o el Estado? La confusión es válida, dado que después del 2001 la realidad política se parecía a ese famoso meme del vestido, que no se sabía si era amarillo o blanco. Al ver a Argentina, uno no sabía si estaba viendo al Estado o al peronismo. En una aproximación rápida, el peronismo era la única estructura política que parecía haber salido fortalecida del abismo de la crisis. Y no por vocación de hegemonía: simplemente por default. En todo caso, la gran mayoría del ahora conocido como “círculo rojo” operaba con esa convicción. En la década que el mundo vivió bajo los efectos de la frase de Fredric Jameson patentada en el libro Realismo capitalista de Mark Fisher (10): “Es más fácil pensar el fin del mundo que el fin del capitalismo”, en Argentina vivíamos bajo la impronta de una variación: “Es más fácil pensar el fin de Argentina que el fin del peronismo”.
Las candidaturas testimoniales fueron la idea a la vez rústica y audaz que ideó Néstor Kirchner para evitar fugas y comprometer personalmente a toda la dirigencia peronista del país con el proyecto gubernamental. El dispositivo se complementaba con el “adelantamiento” de las elecciones, de octubre a junio de 2009. Con la vaga excusa de la crisis financiera internacional, la idea era estrechar un lazo más sobre el cuello del peronismo de “los que gobiernan”, impidiendo la celebración de elecciones provinciales previas al comicio nacional.
La lógica volvía imposible la “toma de distancia” y la contabilidad creativa de la política. “Si pierdo yo, perdemos todos”, una apuesta peligrosa por lo que el peronismo terminó representando frente al resto de los sectores de poder y de la sociedad. Una garantía, al menos, de gobernabilidad frente a la crisis. La institucionalidad política de facto frente al colapso de partidos y militares. El peronismo como sistema. Por eso… ¿Qué pasaría si quebraba?
Frente al dispositivo de tanques, fusiles, tropas y helicópteros de combate político del peronismo, el poder duro del “territorio” de intendentes y “gobernas” (tal la dicción común en esa tendencia a subrayar palabras aprendidas de un virtual diccionario de realpolitik), la oposición presentó una línea de tres en clave “mediática”, cuyo único referente territorial era Mauricio Macri. En realidad, parte de la oposición, porque Carrió no era por entonces aliada. Macri, De Narváez y Felipe Solá.
Y esto tenía sentido. La conformación de Unión PRO había sido pensada en clave “peronismo disidente”: en aquella Argentina del “sistema” peronista, hasta los que no lo eran simulaban serlo. El empresario colombiano Francisco de Narváez cultivaba un estilo adquisitivo y fetichista de peronismo: se compraba objetos, libros y ropas del fundador del Movimiento, e impostaba un vocabulario de “histórico” que ostentaba junto con su habitual cancherismo de winner argentino. (Felipe Solá recordaba un furcio histórico del “Colorado”: solía decir que a los “pelucas” (sic) él los compraba con la chequera. Acostumbrado a rodearse de empleados temerosos, nadie corregía o advertía el error. Los “pelucas” eran los “perucas”, un modo cariñoso de nombrar a los peronistas. Ele por ere cambiaba sin querer.) En el fondo, creía en la resiliencia y vigencia del peronismo muchísimo más que Néstor Kirchner. Sus peleas contra Jaime Durán Barba durante la campaña, que intentaba vanamente “desperonizarla” (la guerra del ecuatoriano contra el peronismo, hay que reconocerlo, es larga, popular y prolongada) se centraban en esta convicción.
En territorio bonaerense, el PRO se mimetizaba, reservando la parte del león de la lucha electoral a su socio colombiano, quien empezaba a experimentar la misma sensación que Sergio Massa años más tarde: la de ser el ungido de la “sociedad” para expresar algo, transmitir algún mensaje o perpetrar una vendetta. Un “subidón” artificial de droga electoral, constructor de futuras derrotas.
Ese domingo 28 de junio subieron al escenario y bajaron derrotados todos los rostros y figuras electorales más taquilleras del peronismo. Scioli-Massa-Randazzo-Kirchner. El Rey estaba desnudo, y el todopoderoso “aparato” peronista, que el conjunto de la política argentina había venerado como un temible Dios, era más parecido a un Mago de Oz, una voz temible atrás de unos biombos mal colocados. Esto tal vez no era una novedad para Néstor Kirchner, que procedió durante toda su Presidencia en los hechos como si sostuviese esta convicción: su cálculo de 2009 era táctico y apurado, aspirando tan solo a cristalizar una primera minoría que le permitiese salvar la ropa de la hecatombe electoral. Todavía no se recuperaba del cimbronazo de la derrota con el campo y para la “batalla con Clarín” no había aún encontrado la plataforma de discusión segura (el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la Ley 26.522). En un punto, había apostado en contra del mismo método que lo había hecho tan popular. Escenificó un PJ-Estado versus electorado. Y perdió.
El poder argentino y la oposición se asomaron en esos días posteriores al horror vacui. ¿Quién gobierna Argentina si el peronismo falla? Este miedo al vacío era compartido incluso por quienes lo detestaban. El país de la poscrisis y de los cinco presidentes en poco más de una semana, apreciaba por sí mismo el valor de la estabilidad y la continuidad institucional, incluso de una que considerasen negativa. Por eso lo que pasó luego fue la segunda sorpresa importante: nada.
La pregunta sobre la viabilidad de un gobierno sin peronismo empezó a responderse esa noche. En el seno del PRO, fue un triunfo intelectual de aquellos que, como Marcos Peña o Jaime Durán Barba, sostenían la necesidad de una política pura y despegada “del pasado”, de un macrismo emancipado de las tradiciones políticas argentinas y de la tutela malevolente del universo ideológico peronista. El peronismo empezaba a ser paulatinamente ese Otro a derrotar, en vez del “elemento” de gobernabilidad a incorporar. Y ahora parecía posible. 29 de junio de 2009: la fecha de nacimiento extraoficial de Cambiemos. Y la intuición de un nuevo reflejo popular: será posible asociar el sentimiento antipolítico con el antiperonismo.
Cuerpo 4: El jefe
El 27 de octubre de 2010, en una noche fría en El Calafate, murió el último jefe que tuvo el peronismo. Las hagiografías posteriores, que brotarían como hongos luego de la reelección de Cristina Fernández en 2011, hablarían de un Néstor Kirchner militante, prístino, setentista y soñador. En la repetición infinita de sus imágenes adolescentes junto a la Presidenta se lo ve alto, desgarbado y jodón. Todas parecen insistir en el retrato de El flaco (11), “El Presi” de bic azul, el Kirchner de José Pablo Feinmann. En otro vértice está “El Furia”, como lo apodó Jorge Asís con desprecio, aunque con la altura sobria del escritor y su ética: pegarles a los que tienen poder cuando lo tienen, y encariñarse en su caída. Pero el peronismo podía recordar, a la vez, a otro Kirchner: el jefe disciplinador, persistente al límite de la violencia, de mano de hierro y puño de acero, que les exigía obediencia y algo más en esa obediencia (una suerte de apego a las líneas ideológicas del proyecto). El tipo que uno jamás desearía tener del otro lado de la mesa. El energúmeno. Flores cortadas con los dientes en los jardines de Olivos (12).
La valoración histórica suele pararse en uno u otro lado de esta “grieta”: o el Néstor “Silvio Rodríguez” o el Néstor “Mr Burns” (13). El Nestornauta de la Revolución o el Kirchner de la Guita. En realidad, el patagónico era las dos cosas, un animal bifronte. Comprendía perfectamente a la Argentina posterior al 2001, y entendía que con uno solo no bastaba. Para la sociedad en pie de guerra contra “la política”, Kirchner se presentaba como un outsider, el gobernador del Sur olvidado, el hombre que nunca estuvo. Un antisistema inesperado que sabía que sólo se podía gobernar Argentina siendo un cacerolero más, como si desde la misma Plaza se hubiese encaramado a la Casa Rosada. El Néstor de los baños de masas y moretón en la frente. Ese que, como decía la clase media entusiasmada de los primeros 2000, “era bueno porque se salteaba el protocolo”.
El peronismo y el resto del “poder constituido” conocieron a otro Kirchner. Un Néstor maltratador, abusivo, de rienda corta y despiadado, obsesionado por el dinero, por el poder, por las obras y por las listas. Siendo él mismo oriundo de la clase dirigente peronista que había cortado la luz en Chapadmalal y terminado con la presidencia de Rodríguez Saá, no podía sentir sino la más profunda desconfianza por el resto de sus congéneres, a los cuales en líneas generales sospechaba de reaccionarios y conspiradores. Este patrón se extendía a lo que quedaba de la clase política y el círculo rojo de empresarios e “influyentes” en general, con los cuales solía no tener la más mínima consideración. Tanto como Macri después, los sospechaba berretas y corporativos, de vuelo corto y negocios largos. Al revés de Duhalde, que amaba las mediaciones y corporaciones, Kirchner creía que éstas ya no representaban nada más que a sí mismas. Néstor presidente procedía como un padre de familia de los años 50: encantador y seductor hacia afuera, y duro y severo hacia adentro del núcleo familiar. Mucho más condescendiente con las expresiones de la “sociedad civil” (organismos de derechos humanos, intelectuales, militancia social) que con los subordinados de la clase política.
Solo superficialmente puede verse en esta dualidad una incongruencia. En realidad, los dos aspectos constituían una única política. Y esta era encarnada por Él. En aquella década de los 2000, la legitimidad estatal y política poseía todavía unos agujeros que la hacían ver como un queso gruyère. Sin clase política, Estado ni economía, el Presidente debía realizar el esfuerzo titánico de representarlos a todos para poder gobernarlos. Ser todo para todo el mundo. Kirchner parecía “agrandarse” más con los que más poder tenían, y esos enojos con el círculo rojo, esa intransigencia sin fin, funcionaban como un mecanismo compensador de su debilidad política de origen. El traumático 22% con que llegó al poder y que transpiró del mejor modo: “Tengo más desocupados que votos”, reconoció en la que quizás fue su mejor frase, la más interpretativa del desafío y del país que heredaba. Pero ese fue el Kirchner presidente. Su versión solista.
El año 2009 fue clave en su trayectoria política. “Voy a renunciar indeclinablemente a la conducción del Partido a nivel nacional”, dijo entonces en un breve mensaje televisado. Acababa de perder las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires frente al empresario Francisco de Narváez. Y al día siguiente abrió la etapa política por venir. Hizo con el Partido Justicialista lo mismo que hizo con todas las instituciones (como la Vicepresidencia o la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires) que quería ver dormidas o neutralizadas: se lo dio a Daniel Scioli.
Sin la carcaza asfixiante y libre de la mochila de la conducción justicialista, Kirchner protagonizaría sus años más altos en términos de creatividad política, como si su mejor “yo” apareciese siempre ante la minoría electoral. Kirchner en 2009 se sacaba de encima por un rato el protocolo institucional, y mientras el grueso del periodismo dictaba que el poder estaba vacante, se disponía a crear el segundo tiempo de ese partido.
Los años previos a su muerte son los de la última reconstrucción, basada en un mixturado de la energía e inventiva de la primavera 2003 con las temáticas surgidas al calor del 2008. Néstor jugará a “la Néstor” en su propia versión rock del teorema de Baglini: cuanto menos poder se tiene, más alto se desafía. Con los temas que plantea, el kirchnerismo vuelve a la sociedad civil. Se había institucionalizado y radicalizado demasiado al mismo tiempo. Matrimonio igualitario, ley de medios, estatización de fondos de pensión aparecen como puntos clave que le permiten romper la barrera de sus propios fieles, interpelando una agenda de reforma desde el Estado al conjunto del pueblo argentino y con una fórmula de interpelación parlamentaria: mantener su bloque disciplinado e impulsar temas transversales que trastocaran los bloques opositores. Seguir produciendo conflicto con una innumerable actividad legislativa y de política pública. Una grieta con sentido que marcaba las fronteras y ordenaba bajo su propia égida los términos del debate, como pudo cristalizarse legislativamente en las mayorías que acompañaron todos los proyectos de ampliación de derechos. Los socialistas, radicales, pinosolanistas que acompañaron lo hicieron a pesar del kirchnerismo, no por su causa. Un ejercicio virtuoso de política que tendrá su acompañamiento en los sondeos, que mostraban ya para fines del 2010, un oficialismo en franca recuperación y una (nueva) atomización opositora. Unión PRO había sobrevivido escasamente a su propio éxito, y la era en que los periodistas chequeaban la partida de nacimiento de Francisco de Narváez para analizar la factibilidad de su candidatura a la Presidencia se había consumido ya como una vela.
Pero su muerte súbita abortó ese proceso. Se llevó esa política virtuosa a la tumba. Fue el fin de una cierta idea del peronismo. Kirchner tenía una relación polémica y llena de tensión con el “peronismo oficial”, propio de todos los jefes exitosos que tuvo este Movimiento, incluyendo al mismo Juan Domingo Perón. Arrastrar y ordenar a ese pesado y lento transatlántico que era el peronismo desgajado, dividido y escorado de 2003, exigía primero un ejercicio de represión. Kirchner ganó su jefatura definitiva en 2005, venciéndolo por afuera con la creación santacruceña que luego utilizó para gobernarlo: el Frente para la Victoria. Pero siempre, incluso después de la amnistía posterior a los rebeldes duhaldistas, conservó con el peronismo un ojo abierto por las noches. Las candidaturas testimoniales y la posterior invención de las PASO (primarias abiertas, simultáneas y obligatorias) están allí para atestiguarlo. El Kirchner “justicialista” y Jefe de Partido desde la crisis del campo hasta la derrota electoral de 2009 fue su peor versión, visiblemente enojado con la sociedad que le tocaba representar.
Sin embargo, y a pesar de todo esto, Kirchner tenía una política para el peronismo, al igual que Macri parece tenerla hoy para el radicalismo. A su manera –áspera y algo brutal–, el peronismo tenía, bajo Kirchner, un rol, subordinado y de acompañamiento, pero su propio lugar en el macrocosmos. El anecdotario ilustra el concepto: cientos y miles de concejales, diputados, senadores y gobernadores, punteros y funcionarios que tenían sus minutos con Kirchner, sus consejos de Viejo Vizcacha y su folklore astuto, aunque de “formas patagónicas”, es decir, sin el barroquismo del “interior”, del Norte o Cuyo, sino en una economía de palabras al hueso. El ex presidente maltrataba y conducía a la estructura del peronismo estatal, y se preocupaba aun más por la sindical. Su relación llena de vaivenes con Hugo Moyano y su CGT testimoniaba el lugar clave que Kirchner otorgaba a los garantes de la paz social, a quienes desbordaba por izquierda a través de las organizaciones sociales pero a los que, a su vez, contenía por derecha vía mantenimiento de privilegios sindicales y obras sociales. Fue esa conducción y el poder del Estado lo que generó la ilusión de un poder peronista incólume tras el 2001.
El 54% de Cristina Fernández de Kirchner en las elecciones celebradas en 2011 –un año después de la muerte de Néstor– no solo creó al “cristinismo” como un movimiento político autónomo. También inició de manera sistemática un proceso latente y siempre con riesgos de fractura entre peronismo y progresismo. Esto fue evidente en 2012, durante el lanzamiento de la corriente “Unidos y Organizados”, que pretendía promover la organización de la militancia menos “pejotista”, que fungiera como “actualización doctrinaria” a la vez que como superación. El resultado es paradójico: si bien Cristina siempre arrastró personalmente un gran caudal de votos, esos votos también siempre resultaron intransferibles a figuras de su entorno más ideológicamente “puro”. En 2013, esto significó que Martín Insaurralde asumiera la candidatura a diputado nacional por el kirchnerismo. El intendente de Lomas de Zamora no sólo espejaba el estilo de Massa, sino que reflejaba una de las versiones de ese PJ bonaerense. Tal vez esto tenga una explicación más simple: en el destrato en la intimidad de Olivos y en su sustancia ideológica más pragmática, los políticos del PJ se forjan un poco más de cara a los medios y la sociedad que los militantes, tradicionalmente apegados a las audiencias propias. Y a la vez, esa militancia, encantada por el rictus ideológico kirchnerista, cultivadora de una práctica militante disciplinada, vivía pendiente más de “hablarle a Cristina” que de “hablarle a la sociedad”. Se lo puede ver incluso en el desempeño retórico de la misma dirigencia. Se suele decir que Máximo es el que mejor habla en el arco de la militancia juvenil. Tal vez además, ese lucimiento refleje una libertad: es el dirigente juvenil que no le habla a Máximo.
Cristina también sabía qué quería hacer con el peronismo: superarlo mediante la creación de su propia corriente política. Para realizarlo, contaba con el poder omnímodo del Estado del 54% en una construcción de arriba hacia abajo en la más pura tradición justicialista. Lo que no sabía era qué hacer en el mientras tanto. Dónde “poner” al peronismo, a todo ese elenco institucional permanente de municipios, sindicatos, gobernaciones. Y eso generó divisiones a lo largo y a lo ancho de todo el espectro político oficialista. En toda oficina, agrupación o territorio, proliferaron corrientes paralelas que, como el dólar blue, cotizaban diferente en la consideración oficial. Desde la CGT hasta la Federación Universitaria Argentina (FUA), el nuevo cristinismo procedió a romper la unidad allí donde la encontrara. Esta duplicación se aplicó inclusive en los asuntos más sensibles de la seguridad, como en el caso de los servicios de inteligencia. Un Estado Blue y camporista que funcionaba como el articulador real del nuevo movimiento: el Estado militante, trinchera y unidad básica a la vez. Tal vez por eso Unidos y Organizados tuvo tan poca vida: todos sabían que la realidad del poder residía en el Estado y en la organización juvenil insignia de la Presidenta. Desde el punto de vista político, el problema es que no tuvo éxito. Recordemos que el historiador y periodista Hernán Brienza escribió en esos días el manual de intenciones de Unidos y Organizados, al extremo de decir en ese decálogo extenso publicado en el diario del “empresario” Sergio Szpolski, Tiempo Argentino (14), que Unidos y Organizados nacía como “control de calidad ideológica del peronismo”. Conclusión: sin producir poder, se lo consumían.
El intento fallido quebró la unidad, pero la duplicación de funciones fue su única “victoria”: dejó a todos malheridos, pero no logró trascender en un modelo político alternativo. Esa coexistencia tensa quedó expresada en la extravagante fórmula Scioli-Zaninni, que operó el milagro de dejar a todos disconformes a la vez. La fórmula más malquerida de la historia del peronismo desde Luder-Bittel.
El nuevo poder avanzaba con temas de agenda propia que, sin embargo, no lograban sintonizar como antes con la agenda social argentina mayoritaria. El 7-D (pensado en torno a la lucha contra el multimedios Clarín), la “democratización de la Justicia” o el “Acuerdo con Irán” no lograban emparentar en la preocupación pública con la inflación desbordada y las denuncias de corrupción que el periodista Jorge Lanata –otrora progresista y ya entonces furibundo antikirchnerista, de denunciador de Papel Prensa a alfil del grupo–, lograba espectacularizar en horario prime time en Canal 13. Son los años de reactivación de las plazas militantes del antikirchnerismo de masas, del auge tanto en los cacerolazos públicos como en la militancia en redes sociales. Desde 2008 no se veían tantas manifestaciones masivas del espacio opositor. En lo que refiere a Cambiemos, la Plaza, paradójicamente considerada inmanentemente de izquierda o peronista, siempre estuvo antes que el Partido.
La división del universo peronista tendría su corolario en la conformación de las listas para las elecciones legislativas del 2013, en donde un amplio arco de intendentes kirchneristas se rebeló y armó su propia opción electoral, detrás de la candidatura de Sergio Massa. Incluso hoy, veteranos de aquella fragua aseguran que “de vivir Néstor Kirchner, todos hubiésemos sido candidatos del Frente para la Victoria”, asumiendo que el ex presidente hubiese podido contener a sus propios ahijados políticos. El 2015 asomó con la candidatura a regañadientes de Daniel Scioli, y era notorio para todos que el peronismo estaba dividido en realidad, al menos, en tres: los restos del PJ oficial con Scioli, el cristinismo atrás del liderazgo de su Jefa, y el massismo. La atomización definitiva del universo peronista era ya un hecho irreversible.
En la descripción de un ex ministro cercano a la ex presidenta se articulaba una “explicación” de estas fallas: era una líder de referencia y no una conductora. Estas consideraciones en off se alimentaban sobre algo inexplicable para la cultura peronista: los largos silencios, los vacíos, los tiempos “sin órdenes”. De modo que también esta intermitencia hacía lo suyo en medio de tensiones internas inocultables. Llegaba la decisión pero había que acomodar los melones sin tiempo.
Como en la Ciudad de Buenos Aires años antes, el macrismo accionó un proceso inverso, definiendo de una vez por todas en ese 2015 la opción estratégica que tenía in pectore desde el 2009. La alianza Cambiemos, resistida por el duranbarbismo, es la clave de la presidencia de Mauricio Macri. En Gualeguaychú, Macri ordena el problema radical, le da cauce. Define “dónde ponerlos”, tal y como había logrado Néstor Kirchner años antes con los peronistas. Con ello, no sólo quitó de en medio el último obstáculo “sistémico” a su Presidencia, sino que además logró amalgamar como una fuerza centrípeta a todo el colectivo político opositor, volviendo a ordenar en un cuadrante peronista/antiperonista al sistema político argentino.
El día que Néstor Kirchner murió, un peronismo en crisis desde el 2001 tuvo que mirarse finalmente al espejo de su propia orfandad. Ya nadie deseaba conducirlo, porque todos deseaban vencerlo. Quizás también Cristina. Por eso, años después encontraría en Mauricio Macri y su Cambiemos el más formidable desafío político.
1- Nixon es una película estadounidense de 1995, dirigida por Oliver Stone y protagonizada por Anthony Hopkins. El film relata la vida del 37° presidente de Estados Unidos, que gobernó el país entre el 20 de enero de 1969 y el 9 de agosto de 1974. Fue el único presidente de Estados Unidos que dimitió del cargo. Renunció arrastrado por el escándalo del Watergate.
2- Esta frase procede de un texto escrito por Walter Benjamin en 1940, aunque publicado de forma póstuma como Tesis sobre la historia y otros fragmentos (varias ediciones).
3- Nombre de la fortaleza y reino del legendario Rey Arturo, desde donde libró muchas de las batallas que forjaron su vida.
4- Discurso del fundador de Apple durante la ceremonia de graduación en la Universidad de Stanford. El video se puede ver en: https://news.stanford.edu/news/2005/june15/jobs-061505.html
5- Pacto constitutivo de la Transición española, firmado en el Palacio de La Moncloa, el 25 de octubre de 1977.
6- Challenger remite a una persona que intenta ganar una competencia, pelea o evento deportivo a otra persona que ya es considerada ganadora en la materia.
7- Hay un juego con la historia “literaria” de la frase, dicha por un personaje del escritor Osvaldo Soriano en la novela No habrá más penas ni olvido: “Yo nunca me metí en política, siempre fui peronista”. Después, Leonardo Favio la pone en boca del boxeador José María Gatica en la película Gatica, el Mono.
8- Ernesto Tenembaum, ¿Qué les pasó?, Buenos Aires, Sudamericana, 2010.
9- Diario Página/12, 30 de agosto de 2005 https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-55783-2005 -08-30.html
10- Mark Fisher, Realismo capitalista: ¿no hay alternativa?, Buenos Aires, Caja negra, 2009.
11- José Pablo Feinmann, El flaco. Diálogos irreverentes con Néstor Kirchner, Buenos Aires, Planeta, 2011.
12- Alusión a la novela de Jorge Asís, Flores robadas en los jardines de Quilmes (1980).
13- Personaje de la serie de televisión Los Simpson, creada por Matt Groening. Burns es el más rico y poderoso de Springfield.
14- Hernán Brienza, “El gran desafío de ser Unidos y Organizados”, Tiempo Argentino, abril de 2012.