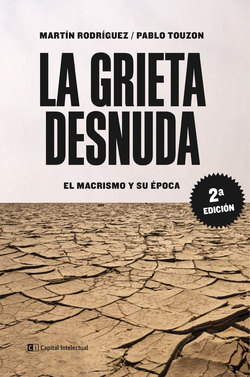Читать книгу La grieta desnuda. El macrismo y su época - Martín Rodriguez - Страница 9
ОглавлениеCAPÍTULO 2 Macri en la ESMA El macrismo y la Historia
El protocolo es un humanismo
“Los cimientos de una nueva república nunca se han cimentado sino con el rigor y el castigo, mezclado con la sangre derramada de todos aquellos miembros que pudieran impedir sus progresos…”
Plan Revolucionario de Operaciones, Mariano Moreno
“Parece que viene Macri al predio”. El mensaje empezó a circular en la mañana del 15 de febrero de 2016 entre los trabajadores del museo. Dos meses antes, Cristina Fernández de Kirchner había inaugurado el edificio de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y lo había recorrido para saludar a los trabajadores y trabajadoras que estaban ahí a diario. Las elecciones ya habían dado a Cambiemos como ganador, y en el acto se palpitaba una despedida adelantada. Cristina, entonces, aparecía en uno de los lugares más simbólicos del kirchnerismo, justo cuando el kirchnerismo se estaba terminando. La mayoría de esos trabajadores se abalanzaban sobre ella en busca de respuestas tranquilizadoras, y de abrazos maternales.
En el predio existía una tensión subjetiva por no lograr delinear con claridad la barrera entre la militancia y lo laboral. Quizás ese fuera el motivo por el que no había, hasta el momento, una actividad gremial extendida, sino más bien atomizada y débil. Y ese era un sujeto que definía al kirchnerismo: el Estado Militante. La llegada del macrismo al poder fue acompañada por un giro pronunciado de esa lógica que implicó, entre otras cosas, una afiliación masiva a los sindicatos estatales, no solo para resguardar los puestos de trabajo, sino también para contar con un paraguas político desde donde oponerse en el ámbito del Estado a las “nuevas políticas”. La actividad sindical se profundizó y creció en todos los sectores y organismos que nuclea el predio.
Sin embargo, cuando Macri llegó a la ex ESMA, todavía no encontró organización ni asambleas, tampoco grupos de WhatsApp que alertaran sobre novedades. No había reacción orgánica, ni cintura contestataria y urgente. Esa mañana, cerca de las 7, los trabajadores del área de Protección del predio recibieron la noticia de que el Presidente iría al Archivo Nacional de la Memoria a una reunión de gabinete, y que después recorrería el ex Casino junto con el ministro de Justicia, Germán Garavano, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Los acompañaría durante la visita Alejandra Naftal, directora del Museo Sitio de Memoria ESMA, y sobreviviente del ex Centro Clandestino de Tortura y Detención El Vesubio.
En la ex ESMA se volvió a vivir un secreto a voces. El predio era un hervidero. Los mensajes volaban, todos eran portadores de un pedazo de información que iba armando un panorama más completo, pero todavía impreciso, de lo que iba a ocurrir. Se sabía que iba a entrar por la puerta de atrás, sin dar aviso, un día lunes con el museo cerrado al público, y también que su visita estaba motivada por la intención de Barack Obama de recorrer el sitio para el 40 aniversario de la última dictadura en su visita a Argentina. Pero no se sabía más. Macri no quería recibir al primer presidente afroamericano de Estados Unidos flojo de papeles.
Cuando terminó la visita, Macri se subió al auto y se fue a una reunión en La Plata. Así lo mostraron los medios que levantaron la noticia. Cuando los trabajadores de las cooperativas “Argentina Trabaja”, con sus contratos suspendidos hasta nuevo aviso, le gritaron y lo insultaron, Macri caminó y los saludó.
La visita fue breve. No duró más de veinte minutos. Lo que trascendió fue que el más interesado en lo que se decía era Rodríguez Larreta, que Macri sólo intervino dos veces, una de las cuales apuntó a una precisión “difusa”: ¿cómo se seleccionaban los que sobrevivían? Antes de que el Presidente llegara al edificio, la directora removió la placa que decía que el Sitio había sido obra del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, período 2011-2015, al igual que un video introductorio que proyectaba el discurso que dio Néstor Kirchner el 24 de marzo de 2004, sobre la avenida Comodoro Rivadavia, cuando ese edificio había sido “recuperado”.
Un día Macri fue a la ESMA, a cara descubierta, sin simulaciones, y como lo que es: el Presidente de la Nación. Entró con su troupe de retratistas y gacetilleros. Y las fotos mostraron y subrayaron a un Macri que va a la ESMA “por primera vez”, y, más que eso: un Macri que piensa la ESMA por primera vez. La foto principal lo muestra solo, con los brazos en la cintura y la mirada fija a un rincón de ¿Capuchita? En esa foto parece haber una atención no simulada. ¿Cuántas veces Mauricio Macri habrá pensado en eso? ¿Cuántas veces habrá imaginado la vida en cautiverio de esos cautivos? ¿Cuánto de ese cautiverio habrá resonado en su propio cautiverio?
Se puede querer achicar el Estado, pero no se puede achicar la representación. Gobernar es ser gobernado también por los protocolos profundos. Si Macri representa a su clase, como asegura el retrato de la prosa opositora, como Presidente no puede ir a la ESMA y agradecer lo que esa “institución” hizo por los suyos. Macri va a la ESMA y el protocolo heredado lo obliga a ir en nombre de los vencidos.
Pero, ¿cuál es el mensaje, el marketing de esa visita, lo que queda en limpio? Lo de siempre: que no le importa tanto. Que fue una vez. Que se puede ir, cumplir, y no volver a ir. Esa es la pedagogía macrista: la Historia es algo que te podés sacar de encima. Que no suma, y que tampoco resta. Y que se puede ser indiferente. Y esa indiferencia no lo “humaniza”, lo homologa al “hombre común”, a la mayoría que no tiene tiempo de “ponerse a pensar”, y también en esa indiferencia se construye una debilidad que es esencial en la “política de comunicación”… básicamente: mostrar como débil al fuerte. Macri aparece como uno más, un grandulón que se “entera” de lo que pasó ahí. Como Rosa, como Juan, como el hijo de Pedro, como Antonella la hija de Coca de Flores. Qué barbaridad, y a otra cosa. Como si la economía (su apuesta era esa) necesitara de la velocidad de la intrascendencia de lo social. Como cuando la cámara retrató que en el Tedeum del 25 de mayo de 2018 no supo hacer “la señal de la Cruz”. No supo, no quiso, se olvidó, qué importa. Los laicistas festejaron ese chiste, sobreleyeron el gesto, casi una contraseña abortista. Todo se lee.
La ESMA es la metáfora perfecta de la relación del macrismo con la historia argentina en general. No es solo “aquello que sucedió en los años 70”: es una amalgama de todo lo trágico de la argentinidad, de esa metafísica que llamamos “Patria”. Podría pensarse que cada país tiene su trauma, el punto focal en donde se sintetiza. Para España, la Guerra Civil Española; para Francia la derrota de 1940; para Alemania (nación pródiga) el nazismo, el Holocausto y el Muro; para Estados Unidos la herida de Vietnam y la herida permanente de la segregación racial. La dictadura es el nombre argentino de ese trauma.
En términos fogwillianos, la ESMA es algo así como la partera de la historia de la nueva democracia argentina, la madre no reconocida del “nuevo orden”. El parteaguas histórico en donde se resuelve “para un lado” la guerra del fifty-fifty del país de la paritaria permanente, el rostro desagradable y duro del terror de clase que subyace a “la democracia de la desigualdad” posterior. El fin “verdadero” de la Argentina peronista.
¿De qué hablamos cuando hablamos de “derechos humanos” en Argentina? De algo que va mucho más allá de la agenda de Amnistía Internacional. De una forma de interpretar, hablar y “ser” la historia argentina reciente, de una posición política y existencial en el marco de la nueva democracia. La habitual marcha del 24 de marzo refleja en su masividad, juventud permanente y heterogeneidad algo de esto: una marcha del “orgullo progre” de las capas medias urbanas, pero también la síntesis más general que se pudo elaborar en la sociedad y la calle sobre el propio trauma original. Dialogar con ese pasado no es solo caracterizar el presente sino también, y sobre todo, compartir el peso de la cruz de esa Historia, algo similar a lo que hacen todos los gobernantes alemanes antes y después de la reunificación de 1990. Una obligación de Estado, una carga pública. Y sí: la Historia. Todos estuvimos ahí.
El macrismo entra en el tema con la sensación de quien entra a una casa que sabe embrujada, y en la cual teme reconocer a más de un fantasma propio. Baja esa cruz al piso: la considera peso muerto. Quiere, dijimos, sacarse la Historia de encima. Y decidió (en una metodología que a esta altura es ya un clásico) que la mejor forma de tratar el trauma es ignorándolo, una fe en el lenguaje: si no lo nombro, no existe. Una suerte de “snobeo” de Estado que, en nombre del pragmatismo de la gestión y la economía, supone un costo de tiempo innecesario, atribuido a minorías que pretenden detentar el monopolio del uso de la fuerza simbólica. La pregunta que surge es casi freudiana: ¿deja de existir lo que se ignora?
La manta corta
Los derechos humanos fueron una de las herencias pesadas que les tocó a los gobiernos de Alfonsín, Menem e incluso Kirchner. Los “riesgos” fueron de mayor a menor, pero su peso fue inextinguible. Alfonsín, Menem y Kirchner optaron por colocar en la decisión sobre derechos humanos su mayor gesto de densidad simbólica: juicio a las Juntas, indulto y reapertura de los juicios.
Miremos una foto: la de un Menem que fuma, con el pelo transpirado en la cara, aún con patillas. Pita un cigarrillo postraumático. Es la mejor foto porque es la foto antes de que Menem fuera el objeto principal de ese museo llamado “menemismo”, que explica todo menos el pathos de esa década. Menem se convirtió en esos veloces años en un objeto más del menemismo para la crónica periodística, cuando en realidad se trata de un político astuto, complejo, sin límite para su codicia, pero consciente de los costos morales de cada decisión en su gobierno, y de esa decisión en particular: el indulto. Contra el relato constante sobre su frivolidad, Menem se “bancaba” su propio drama. Incluso en sus gestos más provocativos e hirientes (como la famosa foto con el almirante Isaac Rojas, un fusilador impune de peronistas), el riojano no negaba el conflicto ni la tragedia histórica. Pretendía superarla, encarnando en sí mismo la “reconciliación”. Un Mandela de poncho y picardía, que venía del fondo de la Historia como quien viene de un festival de la doma, arrastrando de los pelos demasiados imaginarios a la vez: el de los caudillos federales, el de los inmigrantes sirios, el de los peronistas combativos, el de los conservadores, el del negrito del Interior que triunfa en Buenos Aires. Y así. ¿Pero cuál era el contexto de esa foto en la que se lo ve fumando, nervioso, buscando la distensión del humo? Había indultado a los militares de las Juntas. A los que quedaban en prisión. Menem, en los hechos, fue el único presidente de la democracia que estuvo preso en la dictadura.
No hay otra foto igual, tan humana, demasiado humana. Menem transpiraba la Historia. Menem venía de la Historia, aunque no tuviera (como nadie podía tener) una estatura capaz de condensar en su decisión presidencial una voluntad colectiva, como ese mito de Mandela, plastificado en mil relatos. Hay fotos más épicas de Alfonsín (el más valiente de todos, a la luz de los riesgos) y también hay fotos épicas de Kirchner, pero la de Menem es la de un político que sabe que toca una materia de la Historia, un residuo radiactivo que prefirió colocar bajo la alfombra mientras se ataba al mástil para cruzar la época enfundado en su última y definitiva fe: de la reconciliación con los vencedores a la casi conversión en un vencedor.