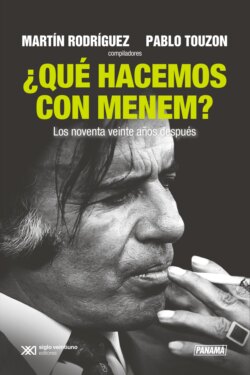Читать книгу ¿Qué hacemos con Menem? - Martín Rodriguez - Страница 10
Оглавление2. Estado cavallista y reforma progresista
Cuando la tecnocracia escribe derecho con renglones torcidos
José Natanson[7]
Cuando Carlos Menem asumió el poder, el 8 de julio de 1989, sabía que su futuro dependía de su capacidad para desactivar, por vía de la derrota, la cooptación o una combinación de ambas, los tres factores que le habían dificultado la gobernabilidad al alfonsinismo y que habían contribuido a su trágico final. Al sindicalismo le permitió preservar −a cambio de su tolerancia al giro neoliberal− sus históricos beneficios corporativos y las dos fuentes principales de poder (el sindicato único por rama de actividad y las obras sociales). A los militares los domesticó con una pinza poderosa que los encerró entre el indulto y la represión inclemente del último levantamiento carapintada (para que no volviese a ocurrir). Al tercer actor central del drama alfonsinista, el poder económico, se propuso conquistarlo con su sex appeal neoliberal recién adquirido: recordemos que su primer ministro de Economía fue Miguel Ángel Roig, hasta ese momento vicepresidente ejecutivo de Bunge & Born, el principal grupo económico nacional, y que cuando Roig murió de un paro cardiorrespiratorio, apenas cinco días después de asumir el cargo, fue reemplazado por… su segundo en la empresa, Néstor Rapanelli. Menem buscaba menos un ministro que la explicitación de una alianza.
Carlos Menem ya había decidido el giro económico. ¿Cuándo, en qué momento de sus multitudinarias giras plebeyas, parado al frente del menemóvil, resolvió que el plan no era la revolución productiva y el salariazo, sino la metamorfosis apurada a un neoliberalismo alla argentina? Quizá no supiera cómo hacerlo exactamente, al fin y al cabo era el mismo partido que había construido el modelo estadocéntrico e industrialista el que ahora se proponía desmontarlo pieza por pieza, pero tenía muy claro que ese –el mundo que se abría con la caída del Muro de Berlín, la globalización y el libre comercio– era el camino.
Si el acuerdo con Bunge & Born constituyó el primer esbozo fallido del nuevo rumbo, la incorporación de Álvaro Alsogaray al gobierno fue una segunda señal, más clara que el agua clara. Neoliberal aun antes de que el neoliberalismo se proclamara como tal, el capitán-ingeniero fue nombrado asesor especial para la deuda externa primero y responsable del fabuloso proyecto de la aeroisla después. Una boutade de Menem, que encontró en Alsogaray –como había hecho Arturo Frondizi treinta y dos años antes– la forma de gritar su conversión ideológica definitiva a un credo que no era el suyo, como si dijera: “Antes era aquello, ahora soy esto, y acá está Alsogaray, que lo prueba”. Pero Alsogaray era demasiado rústico como para erigirse en el organizador del gobierno: podía funcionar como símbolo, nunca como eje de una gestión.
Fue Domingo Cavallo quien ocupó ese lugar, quien le dio a Menem el plus de sentido que necesitaba para terminar de cerrar el círculo cuadrado del peronismo-neoliberal. Sancionada en marzo de 1991, la Ley de Convertibilidad disciplinaría bajo una fórmula simple –después lo descubriríamos: demasiado simple– la vida económica, social y cultural de los argentinos durante más de una década. La Convertibilidad era el suelo duro sobre el que discurría el matrimonio entre la política de Menem y la economía, es decir, la idea de Estado y mercado de Cavallo; el encuentro entre rosca y tecnocracia que terminaría de parir el proceso más profundamente reformista desde la recuperación de la democracia. ¿Quiénes dieron vuelta como un guante a la Argentina? Primero Raúl Alfonsín, al final Néstor Kirchner, en el medio Menem-Cavallo.
Pero Cavallo fue mucho más que la ley-karate que acabaría de un solo golpe seco con décadas de inflación. Como Ricardo López Murphy, su espejo fracasado (en buena medida porque Cavallo ensayó su entrismo con el peronismo mientras que López Murphy tuvo la mala idea de hacerlo con el radicalismo), Cavallo era un economista con posgrados en el exterior que presidía una fundación, la Mediterránea, creada por el empresariado cordobés para dotar de políticas, programas y cuadros de gestión a los gobiernos provinciales. El éxito cordobesista de De la Sota-Schiaretti, la aldea irreductible que durante una década resistió al invasor kirchnerista, se explica en buena medida por el “modelo cordobés” que la Mediterránea contribuyó a fabricar: ultraproductivo y dinámico, con un Estado atento a los negocios privados y políticas sociales focalizadas para atender a los excluidos.
El desembarco de Cavallo en el Ministerio de Economía, decíamos, revistió al gobierno de Menem de la capacidad técnica, la profesionalidad de los equipos y la consistencia en la gestión de las que había carecido en el año y medio anterior, cuando a la fallida experiencia de Bunge & Born le siguió Erman González (“Un contador sin visión política”, según las célebres palabras de su sucesor). Con Cavallo, el neoliberalismo de Menem dejó de ser una intuición para convertirse en un programa.
¿Qué proponía ese programa en relación con el Estado? Conocemos el trazo grueso, su orientación básica: amplias privatizaciones para reducir su tamaño, el paso de un rol de productor a uno de orientador de la economía, el desarme de diversos mecanismos tendientes a garantizar derechos sociales y la descentralización a los ámbitos provincial y municipal de diversas funciones, en particular de salud y educación. Y en medio de este impulso reformista desparejo pero imparable, dos trasformaciones sustanciales: la reforma de la seguridad social y la reforma de la estructura de recaudación impositiva. Vale la pena revisarlas, no solo por sus consecuencias económicas y sociales inmediatas, o por los conflictos políticos que implicaron, sino también por su relevancia de largo plazo, estratégica.
Y porque uno de los resultados de ambas reformas fue la creación de dos nuevas agencias (según la definición de la neolengua de la época) de avanzada, dotadas de una amplia cobertura nacional, flexibles, modernas e informatizadas: la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Lo notable es que, creadas en el marco de las reformas estructurales neoliberales con evidentes objetivos noventistas (el ingreso del capital privado a la seguridad social y la simplificación impositiva según criterios regresivos), ambas instituciones resultarían paradójicamente decisivas para las transformaciones progresistas que impulsaría, más de una década después, el kirchnerismo, a tal punto que se convertirían en la plataforma de despegue de rutilantes carreras políticas. La tecnocracia escribe derecho con renglones torcidos.
Anses, capacidad de ejecución
A comienzos de los años noventa, el régimen de seguridad social, de carácter público y solidaridad intergeneracional, atravesaba una fuerte crisis de financiamiento, producto del envejecimiento poblacional, la evasión y las moratorias. Al igual que con la economía, Menem ensayó un primer intento de reforma desprolijo, con Santiago de Estrada como ejecutor. Recién con la llegada de Cavallo al ministerio pudo elaborar un proyecto global, que buscaba básicamente la privatización del sistema a través de la construcción de un régimen de capitalización individual inspirado en la reforma pinochetista de los ochenta, que por esos años aún era considerada un ejemplo. Desde una perspectiva de economía política, la reforma era un caso testigo para demostrar la reconversión al neoliberalismo de un gobierno[8] todavía sospechado de peronismo residual, una vía fácil para conseguir financiamiento internacional y una posibilidad, pasado el primer rush de privatizaciones, de seguir ofreciendo oportunidades de negocio al sector privado. La dupla Menem-Cavallo contaba con las ganancias de credibilidad que había generado el éxito estabilizador inicial de la Convertibilidad.
El proceso comenzó con la ley de creación del Instituto Nacional de la Previsión Social (INPS) como entidad de derecho público no estatal, que luego se transformó, mediante un decreto, en el Sistema Único de la Seguridad Social (SUSS), dependiente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, encargado de cobrar y administrar una Contribución Unificada de la Seguridad Social (CUSS). Este fue el antecedente directo de la Anses, inaugurada por decreto en 1991. El nuevo sistema absorbió parte de las cajas previsionales de las provincias y los regímenes profesionales, con el objetivo de unificar y simplificar la seguridad social y dar el paso crucial hacia la creación de dos sistemas, uno público de reparto y otro privado de capitalización individual en manos de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), que se convertirían en las nuevas protagonistas de la seguridad social reformada.
La historia posterior es conocida: la privatización despojó al Estado de los aportes de los trabajadores mientras debía seguir sosteniendo el sistema, lo que agravó la crisis fiscal y la necesidad de endeudamiento que concluyó en el estallido de 2001; las AFJP se pasaron de rosca con las comisiones; la inequidad entre jubilados se profundizó, y el dichoso mercado de capitales local nunca terminó de concretarse. Pero lo que me interesa destacar aquí no es eso, sino la construcción de la Anses como dispositivo institucional: un organismo autárquico dependiente del Ministerio de Trabajo, encargado de administrar la casi totalidad del sistema previsional argentino (apenas unas pocas provincias y algunos regímenes especiales quedaron fuera) y de gestionar las asignaciones familiares, los programas de empleo y las pensiones no contributivas.
Como señalamos, la reforma fue concebida con el objetivo de atraer inversiones privadas y fomentar el ahorro individual. Sin embargo, uno de sus rasgos centrales –la recentralización– resultaría clave como herramienta de gestión una década después: la estatización de las AFJP, la medida más profunda del kirchnerismo tardío, fluyó sin obstáculos gracias a la Anses, que permitió absorber las administradoras privadas, unificar el padrón y manejar la incidencia del Estado en las empresas privadas en las que tenía participación sin mayores tropiezos. Más tarde, cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner decidió desplegar un programa de transferencia de renta condicionada al estilo de los que se venían implementando en otros países de la región y anunció la Asignación Universal por Hijo (AUH), no recurrió al Ministerio de Desarrollo Social, que habría sido la elección natural, sino a la Anses (en Brasil, por ejemplo, el encargado de elaborar el Cadastro Único del programa Bolsa Familia es el Ministerio de Desarrollo Social). Comprobada la eficiencia del organismo con el impecable despliegue de la AUH (prácticamente no hubo denuncias de irregularidades), el gobierno kirchnerista decidió que los siguientes programas estrella (Procrear y Conectar Igualdad) se implementasen a través de la Anses. Y así también sucedió con el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), ya en tiempos de Alberto Fernández.
En un Estado desarticulado, que enfrenta dificultades serias para llevar adelante planes y programas, la Anses es una agencia eficiente y ágil, con procesos totalmente informatizados y una alta capacidad de ejecución. Es, después del Correo Argentino, el organismo nacional de mayor despliegue territorial, una red de trescientas Unidades de Atención Integral (UDAI) ubicadas en casi todas las ciudades del país. La relevancia de la Anses es tal que, aunque una mirada superficial la consideraría un organismo gris de pura finalidad burocrática, se ha convertido en una plataforma de despegue de ambiciones políticas, con más (Sergio Massa), menos (Amado Boudou) o ningún (Diego Bossio) éxito. La importancia de la Anses crece a nivel municipal, como demuestra el hecho de que muchos integrantes de la nueva generación de intendentes bonaerenses hayan pasado antes por sus oficinas locales, un lugar dotado de recursos, donde la posibilidad de tropezar en la gestión es mínima (buena parte de los procesos están estandarizados) y que al mismo tiempo reserva cierto margen para la discrecionalidad, es decir, para la política. Juan Ustarroz (Mercedes), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Juan Pablo de Jesús (Municipio de la Costa), Walter Festa (Moreno) y Juan Zabaleta (Hurlingham) estuvieron a cargo de una UDAI antes de escalar a la intendencia.
La Anses es quizá el símbolo más claro de la transformación del peronismo descripta en el libro pionero de Steven Levitsky: de un partido sindical sostenido por el poder y los recursos de los gremios a una fuerza clientelar-territorial alimentada por el Estado.[9]
Recaudar para sobrevivir
A mediados de los noventa, tras una larga disputa con las diferentes facciones del gobierno, Cavallo logró la fusión de los tres organismos recaudadores del Estado nacional –la Aduana, la Dirección General Impositiva y la Dirección General de Recursos de la Seguridad Social– en una sola entidad dependiente del Ministerio de Economía, un proceso largo que terminaría de concretarse con el ministro ya fuera del gobierno. Como la seguridad social, la reforma impositiva cavallista se encuadraba en el paradigma neoliberal de las señales de mercado, la atracción de inversiones extranjeras y el superávit fiscal: el aumento al 21% de la alícuota del IVA y su extensión a otras actividades, la eliminación de los aportes patronales y la reducción de impuestos considerados distorsivos modelaron una estructura tributaria regresiva, bajo la cual el peso principal de la recaudación caía sobre los tributos al consumo: el IVA, que antes de la reforma representaba un 17% del total de lo recaudado, pasó al 38%.[10]
El costado positivo fue la construcción de la AFIP. Dotada de una autarquía funcional similar a la de la Anses, la AFIP desarrolló un veloz proceso de informatización con recursos propios y software libre (plataforma Java y sistema operativo Linux), que la convirtió en un organismo de referencia en “gobierno digital” en América Latina (cuenta la leyenda que cuando Axel Kicillof ingresó por primera vez al corazón informático de la agencia la comparó con la NASA). La ley penal tributaria fue reformada de modo tal que la AFIP contara con la facultad para clausurar comercios sin orden judicial. Así apareció el primer sheriff impositivo de la historia argentina: Carlos Tacchi, que prometía “hacer mierda a los evasores”, antecedente directo de las persecuciones en las playas, los embargos a automóviles de lujo y las fotos aéreas que años después harían famoso al bonaerense Santiago Montoya. La contribución de ambos pintorescos personajes a la creación de una cultura impositiva argentina debería ser valorada.
Como resultado de estos esfuerzos, la base tributaria aumentó considerablemente y la evasión se redujo. En un contexto de crecimiento económico, la recaudación pasó del 13% del PBI antes de la sanción de la Ley de Convertibilidad a alrededor del 20% a mediados de los noventa. Pero, además, la modernización de los instrumentos recaudatorios iniciada en esa década fue decisiva para que el kirchnerismo, en un contexto económico muy diferente, lograra elevar la presión impositiva a un fabuloso 35% del PBI, con todos sus efectos en cuanto a disponibilidad de recursos fiscales, fortalecimiento del Estado y equilibrio de las cuentas públicas (aunque con pocos avances en la construcción de una estructura menos regresiva). Igual que con la Anses, el camino fue la centralización, la digitalización y la preservación mejorada de un organismo con autonomía operativa y diferenciación burocrática: los trabajadores de ambas entidades no forman parte del sistema general de los ministerios y cuentan con esquemas de carrera meritocráticos, sindicatos diferentes y salarios más altos.[11]
Los noventa
¿Cuándo empezaron los noventa? Desde que Eric Hobsbawm decidió que el siglo XX duró solo setenta y siete años, entre el estallido de la Primera Guerra en 1914 y el colapso de la Unión Soviética en 1991, se ha puesto de moda redefinir los períodos históricos con ingeniosa flexibilidad. ¿Cuándo empezaron, entonces, los noventa? ¿Con la asunción de Carlos Menem en 1989? ¿Con el aplastamiento a sangre y fuego del último levantamiento militar? ¿Con la inauguración del Alto Palermo, sugestivamente un 17 de octubre (de 1990)? ¿Con la primera tapa de “Las ondas del verano” de la revista Gente?
Los noventa empezaron el 27 de marzo de 1991, cuando el Congreso sancionó la Ley de Convertibilidad y Cavallo se incorporó al gobierno: la súbita interrupción del proceso inflacionario que venía atormentando a los gobiernos de las últimas tres o cuatro décadas, la refundación del consumo de masas (el menemista fue el segundo boom de consumo popular después del primer peronismo) y el programa ampliado de apertura, desregulación y privatizaciones pusieron fin al sueño cafierista de socialdemocracia peronista y lo reemplazaron por un peronismo neoliberal que colocó a los cuadros de la Renovación (políticos profesionales cocinados al fuego inclemente de la derrota alfonsinista) al servicio de una reconversión total a los nuevos vientos de la historia. Una renovada alianza de clases: los pobres encerrados en sus territorios, las élites liderando el cambio cultural y una parte de la clase media invitada a la fiesta: partir la clase media para poder gobernarla. El de Menem fue un proyecto regresivo y excluyente, letal para la parte de la población que quedaría afuera de casi todo, pero atractivo para el sector de la sociedad que conseguiría subirse a la ola: “los ganadores”, expresión que con el tiempo haría escuela.
Segundo protagonista después del presidente, Cavallo fue el primer superministro de Economía desde la recuperación de la democracia, un lugar que luego solo lograrían ocupar Roberto Lavagna y Axel Kicillof (no casualmente, de los pocos que después de pasar por el ministerio encararían carreras electorales). Sobre todo al comienzo, Cavallo resultaría decisivo para subrayar el giro ideológico de Menem y ordenar la gestión según un paradigma que se construía teóricamente al mismo tiempo que se aplicaba en la práctica. Cavallo completaba a Menem, le agregaba la credibilidad internacional, la solvencia técnica y la claridad de fines que le faltaban al riojano, un político de la pura intuición. Solo una personalidad como la de Menem, tan hipersegura de sí misma como irresponsable, podía tolerar a su lado a un cruzado como Cavallo, que le hablaba al país con el intenso brillo maníaco de sus ojos color turquesa.
[7] Agradezco los comentarios de Emmanuel Álvarez Agis y Pablo Gerchunoff a este texto. Buenas, regulares o malas, las ideas corren por mi cuenta.
[8] Pablo Gerchunoff y Juan Carlos Torre, “La economía política de las reformas institucionales en Argentina. Los casos de la política de privatización de ENTel, la reforma de la seguridad social y la reforma laboral”, Documento del BID, disponible en <www.publications.iadb.org.es>.
[9] Steven Levitsky, La transformación del justicialismo. Del partido sindical al partido clientelista, 1983-1999, Buenos Aires, Siglo XXI, 2005.
[10] Guillermo Bocchetto, “Los ciclos económicos y la política tributaria en Argentina: Desde la crisis del 30 hasta finales del siglo”, Cuadernos del Instituto AFIP, nº 18, 2010, disponible en <www.afip.gob.ar>.
[11] Una interesante historia de los cambios se encuentra en Alexandre Roig, “La Dirección General Impositiva de la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de la Argentina”, Working Paper Series, septiembre de 2008.