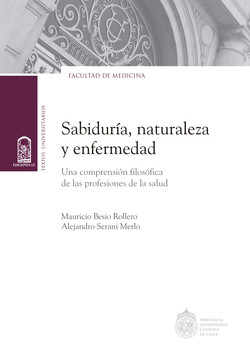Читать книгу Sabiduría, naturaleza y enfermedad - Mauricio Besio Roller - Страница 7
ОглавлениеINVITACIÓN A LA FILOSOFÍA
Sólo con el corazón se puede ver bien, lo esencial es invisible para los ojos.
Antoine de Saint Exupéry, El Principito
Disposiciones afectivas para el filosofar
Puede parecer extraño que en el primer capítulo de un libro de filosofía, pongamos como epígrafe inspirador una cita de un libro para niños. En realidad, El Principito no es solo para niños, y nos atreveríamos a decir, que más que para niños es un libro para adultos. Este pequeño libro se encuentra además preñado de grandes intuiciones filosóficas11. Y si bien es cierto que estas intuiciones no se encuentran en él sino en el estado de una filosofía implícita o incoada, su sentido suele ser tan primario y profundo que no deja de tener resonancias cognitivas y afectivas en la mayor parte de las personas.
Como la presente obra se dirige a profesionales de la salud en formación, que por lo general no han tenido un contacto continuado con la disciplina filosófica, nos ha parecido pertinente comenzar por hacer explícitas algunas de las implicancias filosóficas de El Principito, como una manera de aproximarse a la filosofía de una forma grata y más afín con la tendencia natural de la inteligencia humana.
Aprender filosofía es, en definitiva, hacerse como niño. Y hacerse como niño no significa transformarse en niño, sino más bien rescatar desde nuestro interior a ese niño que todos llevamos dentro. Más concretamente, debemos intentar recuperar una actitud que se encuentra en los niños de modo espontáneo, ingenuo, pero no por eso menos verdadera. No ciertamente recuperarla en ese estado infantil, sino que a través de un proceso lento, perseverante y disciplinado, establecerla en nosotros de una manera madura y consciente. Esta actitud es la que vemos reflejada en ese pensamiento del epígrafe. No porque la filosofía sea primariamente una actividad del corazón, sino porque requiere una disposición afectiva con respecto al conocer. Es por esa razón que, desde que esta actividad intelectual cristalizó de modo formal en la antigua Grecia, y se hizo consciente de sí misma, no se la llamó “sabiduría” (sophia), sino “amistad por la sabiduría” (philosophia). La filosofía, en consecuencia, que es una actividad de la inteligencia “en tensión máxima”, como diría el filósofo chileno Jorge Millas12, no prospera verdaderamente si no descansa sobre ciertas disposiciones afectivas. Estas son a las que nos invita El Principito.
El despertar de la inteligencia en el niño
Aristóteles decía que la inteligencia antes de haber pensado es, “como una tablilla donde todavía no hay nada escrito”13. Dicho de otro modo: en un principio el niño intelectualmente no sabe nada y todo lo tendrá que aprender. Esto se refiere obviamente al aprendizaje intelectual, porque es claro que el niño desde que nace está dotado de comportamientos instintivos que ya suponen conocimientos innatos de orden sensible.
Tendrá el niño que aprender a reconocer a su madre y a su padre, como tales y no solo de forma sensible. También el alimento que le agrada y le conviene, las cosas que lo rodean, las cosas que hay que evitar y aquellas a las que hay que tender. El niño tiene “todo por aprender”, pero no puede “aprenderlo todo”. Esto último en realidad tampoco lo sabe y llegará el día en que con resignación tendrá que descubrirlo.
De los muchos ambientes geográficos en los que habría podido nacer conocerá solo algunos; de los alimentos, conocerá sobre todo los propios de su grupo humano de origen; de las muchas vestimentas posibles, usará las de su “tribu”, y aprenderá su lengua materna de entre las innumerables lenguas maternas que un niño humano habría podido eventualmente aprender. Su inteligencia saldrá entonces desde ese estado inicial de mera potencialidad, y se especificará y especializará en ciertos órdenes de cosas, y no en otros: aprenderá esta lengua, vestirá de este modo, conocerá estas plantas, estos cerros y estas llanuras.
La inteligencia humana, en consecuencia, a medida que se actualiza, también se especifica, y al actualizarse y especificarse, se perfecciona. Junto con perfeccionarse, sin embargo, igual se acota: el que aprende guaraní de niño generalmente no aprende también francés, y el que habla chino como lengua materna no habla la multitud de otras lenguas posibles. De hecho, el niño guaraní, mientras no escuche hablar otras lenguas, pensará que la suya es la única posible, el suyo el único paisaje existente, la suya la única manera de comer. Junto con formarse y conformarse, la inteligencia humana se acota, y en cierto sentido el poseedor de esta inteligencia acotada se deforma. Se deforma porque mientras no conozca otros modos de vivir, pensará que el suyo es el único posible, y operará en función de esos límites, que son los que él está acostumbrado a ver, y no los que son posibles.
Antes de acotar su inteligencia, el niño hace afirmaciones o preguntas que nos desarman: “¿qué es lo que había antes del principio?” o “¿cómo supieron mis padres que yo me llamaba Cristóbal?”. Estos juicios nos desarman porque tienen una amplitud y una radicalidad a la cual nosotros nos hemos desacostumbrado; habituados como estamos a acotar –sin darnos cuenta–, el rango del operar de nuestra mente. Es difícil contestar a las preguntas de los niños, aportándoles lo que en su etapa mental necesitan, pero sin acotarles innecesariamente la profundidad y el campo de las respuestas posibles. Solo los muy sabios pueden contestar adecuadamente a los niños.
El proceso educativo y su equilibrio
La educación formal desarrolla, agudiza, fortalece el operar intelectual del niño. Ese desarrollo es algo bueno, es necesario e inevitable. Hay sin embargo en ello un riesgo: el de limitar, rigidizar, estrechar involuntariamente el campo posible de uso de la inteligencia. Atendiendo a un espectro acotado de objetos, se corre el riesgo de que los niños acaben por pensar que solo existe aquello acerca de lo cual ellos son capaces de pensar. Para que ello no ocurra, o que ocurra en menor proporción, la educación debe poder introducir los respectivos equilibrios o contrapesos.
El niño, junto con aprender ciertas cosas, debe asimismo tomar conciencia de las que ignora; peor que ignorar, es ignorar que se ignora. Si se conocen pocas cosas y se ignora que se ignoran otras muchas, se toma lo que se sabe por un absoluto. El problema es cuando se le da valor de absoluto a lo relativo. Hay por ejemplo cosas que tienen importancia absoluta y otras que únicamente la tienen de manera relativa. La justicia en la vida social, por ejemplo, es un valor de carácter absoluto, los modos de vivirla, relativos; relativos a las circunstancias históricas, geográficas, psicológicas y materiales de los pueblos. La educación debe permanentemente estar atenta a introducir las instancias adecuadas de relativización, a riesgo –de no hacerlo–, de engendrar absolutistas; y las instancias adecuadas de absolutización, a riesgo –de no hacerlo– de engendrar relativistas. Si se suprime lo absoluto, desaparece también lo relativo, y educar sin mostrar qué es absoluto y qué es relativo no es educar. La filosofía es máximamente ambiciosa, porque aspira a alcanzar conocimientos absolutos, desde los cuales se hace posible relativizar. “Dar a cada uno lo suyo”, expresa el carácter absoluto e inmodificable de la justicia. Qué sea exactamente lo suyo para cada persona y en cada una de sus circunstancias, será en ocasiones fácil y en ocasiones difícil de determinar. Lo que no cambia, y no es más fácil o más difícil, es saber lo que se quiere determinar. La veracidad en el lenguaje humano es asimismo un elemento esencial de la comunicación y la filosofía debe ser capaz de definirla. No obstante lo anterior, saber si fue o no veraz una tal comunicación no será siempre fácil de determinar. Tener la resolución, el coraje, la perseverancia para buscar el núcleo radical y absoluto que se encuentra en cosas relativas, exige rigor y flexibilidad, saber lo que se sabe y saber lo que se ignora.
Los profesionales, su potencia y su “estrechez mental”
Los profesionales de la salud llegamos a serlo luego de un largo período de instrucción formal: preescolar, escolar básica, escolar media, universitaria y profesional. En tanto que sujetos instruidos, somos mentalmente sofisticados. Somos capaces de captar con nuestra inteligencia dominios de la realidad que otros ni siquiera sospechan. Esto es bueno y necesario, pero igualmente tiene riesgos.
Si nuestra educación preescolar, escolar, universitaria y profesional no ha tenido las adecuadas instancias de contrapeso, hay cosas importantes de la vida que quizá no veamos, y no solo no las veamos, sino que, peor aún, no sepamos que no las vemos, y operamos entonces de hecho como si no existiesen. Y no las vemos porque no se aprenden en la educación formal, o porque nuestra educación formal no ha sido equilibrada. Es decir, se ha tratado de una instrucción que ha sido formativa en lo particular, pero tal vez deformante respecto de lo general o de lo fundamental. Y estar deformado con respecto a lo fundamental no es bueno, y en un profesional, peligroso.
El desarrollo actual de las ciencias naturales, sean estas físicas, químicas o biológicas, y de las ciencias humanas y sociales, ha alcanzado un grado tal de especialización, que el cultivo de cualquiera de ellas, con algún grado de profundidad, agudiza nuestra inteligencia en grado extremo. Esto nos permite discernir con facilidad en cada campo los fenómenos correspondientes a ese ámbito de realidad y a extraer de ellos su significación conceptual. Esta capacitación intelectual opera en nuestra inteligencia de modo análogo a como una lente de aumento operaría en el ámbito de la visión. Ahora bien, y continuando con la comparación, si luego de mirar por un tiempo al microscopio, para desentrañar la estructura oculta de un tejido, se nos solicita un rendimiento visual en el entorno habitual, tendremos que retirar nuestra vista del microscopio, y readaptarnos para mirar a la realidad de forma amplia –sin anteojos–, sin las restricciones que en este caso impondría inevitablemente la visión microscópica, esto es, estrechamiento del campo visual, imposibilidad de captar un objeto en su totalidad, pérdida de la visión de conjunto y de las relaciones que se establecen entre las cosas.
La formación profesional universitaria actual se basa de modo predominante en el estudio de las ciencias naturales experimentales y algo en el de las ciencias humanas y sociales, y muchas veces complementado con el aprendizaje de disciplinas administrativas y de gestión. Esta formación proporciona al profesional contemporáneo un desempeño asombroso en el orden técnico-científico y operativo. No obstante lo anterior, y debido justamente al desarrollo excepcional de capacidades puntuales, el ejercicio profesional exige también hoy, la capacidad de poder distanciarse de la visión específica y especializada para tener una visión integrativa y de conjunto. No basta con saber que un paciente tiene un cáncer pulmonar y saber que existe una multiplicidad de tratamientos posibles. Es necesario además saber que un paciente es una persona, que es miembro de una familia y de una comunidad, y que tiene sentimientos, proyectos, creencias, expectativas, derechos y deberes. Es decir, es necesario poder sustraerse por un momento a la visión acotada, para mirar a la realidad en la máxima amplitud que nos sea posible.
El experto y el sabio
El que sabe de lo puntual es el experto, el especialista o el perito. A la persona que es capaz de una mirada amplia de la realidad, en sus términos más generales, fundamentales e integrativos, se la reconoce como una persona sabia. Todos los seres humanos, enfrentados a sus decisiones más radicales, intentan, en la medida de sus posibilidades, una mirada que les permita tomar decisiones sabias. Cuando esa visión sapiencial de las cosas se intenta de manera rigurosa, crítica y disciplinada, estamos en el ámbito de la filosofía, y a los que la cultivan se los llama filósofos, es decir, “amigos de la sabiduría”.
La mirada filosófica, en consecuencia, es connatural a los seres humanos, y todos en alguna medida la ejercitamos, aunque solo sea a la hora de ordenar los aspectos más decisivos de nuestra existencia. La complejidad y la especialización de la vida moderna exigen cada vez más instancias de ordenación, las que son en definitiva instancias filosóficas. Sin sabiduría, la especificidad del saber y del hacer, con la potencialidad de bien o de mal que de él deriva, se convierte en peligrosa. Aprehender las cosas de un modo más integrativo y profundo no garantiza el poder resolverlas, y a veces hace surgir nuevas y mayores dificultades. No obstante, la cuestión fundamental que se nos pide como seres humanos no es vivir fácil o difícil, sino vivir de un modo inteligente, y se vive y se actúa de forma más inteligente cuando se aprehende la realidad de manera amplia y completa.
El niño pregunta frecuentemente acerca del porqué de las cosas, y no suele tener conciencia de la hondura de su preguntar. La actitud y la formación filosófica hacen resurgir en nosotros esa necesidad radical de cuestionarnos con amplitud acerca de la realidad, de toda la realidad. Al menos de aquella realidad a la que como seres humanos somos capaces de acceder. Ser capaces de sustraerse a los acostumbramientos rutinarios, y a las maneras usuales de conocer, es una tarea difícil y requiere apertura de espíritu, sencillez y humildad. Solo con esas disposiciones “del corazón”, se puede llegar a ver bien, a pensar bien, a distinguir lo esencial de lo accesorio.
Invitación al filosofar
Disponerse a filosofar, entonces, es disponerse a abrir la mente, a volver a ser como niños, a preguntarnos radicalmente el porqué. Volver a asombrarnos de aquellas cosas que son dignas de asombro, pero que las habíamos trivializado bajo la fuerza de la rutina, de la necesidad pragmática, de la dejación o de la indolencia.
Filosofar exige esfuerzo, apartarse de los caminos trajinados. Pero junto con demandar esfuerzos, la filosofía devuelve gozos, deleites espirituales que son los que derivan del reposo del alma. Reposo de la inteligencia en la contemplación de la verdad, descanso de la voluntad en el amor del bien y nutrición del espíritu en la elevación hacia lo bello. Bien se aplican a la actividad filosófica aquellos versos de Fray Luis de León: “Qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido / y sigue la escondida senda por donde han ido / los pocos sabios que en el mundo han sido”.
Finalmente, muestra la experiencia, que si el profesional de la salud logra abrirse a la experiencia filosófica, amplía su mente, se consolida su vocación de servicio, se disfruta en el trato amable con las personas y se hacen mejor las cosas propias de su arte y oficio.