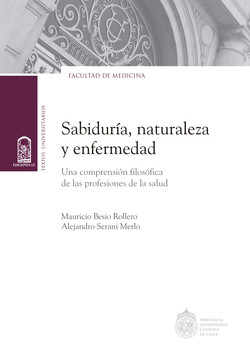Читать книгу Sabiduría, naturaleza y enfermedad - Mauricio Besio Roller - Страница 9
ОглавлениеNATURALEZA Y TÉCNICA EN EL PENSAMIENTO CLÁSICO
Un hombre desnudo que mira su cuerpo no saca más conclusiones que una: “Soy yo”. Se reconoce, identifica el propio “yo”, que siempre es el mismo. El niño que cruza los brazos delgados sobre el pecho huesudo, mira su cuerpo de rana y piensa: “Soy yo”. Y cincuenta años después, cuando examina las venas hinchadas de sus piernas, el pecho gordo y caído, se reconoce: “Soy yo’”.
Vasili Grossman. Vida y destino
La medicina moderna o la búsqueda de un equilibrio entre naturaleza y técnica
En este capítulo nos proponemos reflexionar acerca de la relación entre naturaleza y técnica, una clave importante para comprender la actividad médica moderna. Más aún, dada la enorme importancia de la atención de salud en nuestra cultura, comprender nuestra medicina tecnificada equivale, en buena medida, a comprendernos a nosotros mismos.
Nuestra tesis puede explicitarse de la siguiente manera: pensamos que en la raíz de buena parte de los problemas antropológicos y éticos suscitados por la actividad médica actual, se encuentra una inadecuada comprensión de la naturaleza humana, y como consecuencia de esto una mala inteligencia de la vocación y del sentido de la técnica, en cuanto ordenada a la restitución de la salud.
Percibimos que una inadecuada comprensión de la naturaleza humana y de la vocación de la técnica ha provocado entre ellas un enfrentamiento en lugar de la concordia a la cual están llamadas.
La naturaleza y la técnica en el pensamiento clásico
Hemos visto anteriormente que es gracias al descubrimiento reflexivo de la existencia de una naturaleza de las cosas que los griegos tomaron conciencia de la posibilidad de un conocimiento racional y científico; gracias a ello se elevaron muy por sobre todos los otros pueblos de su época. Es porque el ser humano posee una physis, que es posible y razonable aspirar a un conocimiento firme acerca de ella, a una physiologia y a una episteme physike o “ciencia de la naturaleza”; y es porque la enfermedad también posee una physis, aunque de una forma derivada, que es posible abordar la actividad médica de una manera que no sea una pura empiria o “habilidad rutinaria”. La medicina hipocrática –fuente y raíz de la actividad médica fundada en ciencia hasta nuestros días—, nace en concomitancia histórica y en dependencia epistemológica del descubrimiento reflexivo y temático de la idea de naturaleza18. En los griegos, la idea y la posibilidad de un saber científico surgen a partir del reconocimiento de la existencia en las cosas, de una naturaleza inteligible que, a la vez nos ilumina, y —al decir de Heráclito—, ama también ocultarse.
Hoy por hoy resulta fácil desacreditar a la ciencia griega por los errores contenidos en sus constataciones. Sin embargo, la grandeza de estos hombres no estuvo tanto en lo concebido materialmente por las posibilidades de su ciencia, sino en que por primera vez, concibieron la posibilidad de la ciencia.
Naturaleza y medicina
Un segundo aspecto de la realidad de la naturaleza, que los médicos hipocráticos descubrieron, y que tiene importancia para nuestro tema, es el de la aprehensión de la naturaleza como armonía.
De modo análogo a como los filósofos presocráticos consideraron al universo como un orden bello (kósmos), los hipocráticos —siguiendo a Demócrito— concibieron al ser vivo en general, y al hombre en particular, como un mikrós kósmos, un pequeño orden bello. La naturaleza, según ellos, no sólo o no siempre se manifiesta como orden bello, sino que además lo produce o lo busca. De allí la importancia de estudiar la naturaleza, para poder quitar los obstáculos que impidan su manifestación.
De acuerdo con lo anterior, en la medicina clásica el médico no es el que sana: es la naturaleza la que sana, siendo el médico y el enfermo sus ministros. De hecho ni el significado original del verbo thérapein de donde deriva nuestra palabra “terapia” o “terapéutica”–, ni el de la palabra latina cura –raíz de nuestro vocablo “curar”– significan “sanar”. El significado primario de thérapein es el de “velar con devoción por algo de mucho valor”, mientras que el de cura es “cuidado”, “diligencia”, “aplicación”, “empeño”.
Ahora bien, el descubrimiento de la physiologia por los filósofos presocráticos, y la toma de conciencia de que la enfermedad podía también tener una physis, condujo al desarrollo de una actividad médica fundada en episteme, la cual podía aspirar a ser algo más que una empiria. Surgió de este modo un nuevo linaje de médicos poseedores de un saber práctico (tékhne) fundado en ciencia.
El rol de la técnica o del arte médico –en cuanto auxiliar de la naturaleza en su función sanadora– era el de suprimir los obstáculos o el de producir las mismas modificaciones que, de haber podido, la naturaleza por su propia cuenta habría producido para restituir su integridad. De ahí el aforismo clásico: “El arte imita a la naturaleza”.
El orden del arte o de lo artificial, en una concepción de este tipo, no es en ningún caso opuesto a la naturaleza; por el contrario, él es para ella su servidor y ministro, y ella es para él su modelo. Lo que verdaderamente se opone a lo natural no es lo artificial, sino lo violento, aquello que obstaculiza o entorpece la acción de la naturaleza.
Por su parte, el arte no lucha contra la naturaleza, sino en antagonismo a lo que se opone a ella y que él puede aspirar a controlar; en particular, lo que los antiguos llamaban la “circunstancia azarosa”. Es justamente el azar, encuentro fortuito de líneas causales independientes19, lo que en realidad violenta a la naturaleza, y es el arte el encargado de contrarrestar sus efectos. En realidad, más que efectos, las consecuencias del azar son defectos. El azar no es una causa, el azar impide la manifestación normal de las causas, por ello se le considera una pseudocausa y a los defectos que de él se siguen se les podría llamar pseudoefectos.
En lo anteriormente dicho se intuyen algunos supuestos y de ello también se desprenden varias consecuencias que los médicos hipocráticos no dejaron respectivamente de explicitar y de extraer. En primer lugar, una actitud como la descrita supone la convicción intelectual de que en la naturaleza particular de las cosas se encuentra contenida, de un modo misterioso pero real, una particular sabiduría. Un logos, como lo expresa su primer portavoz, el gran Heráclito20. La naturaleza para los hipocráticos no solo es racional, en el sentido de inteligible, sino que asimismo lo que de ella procede es razonable, justo y bueno. A este impulso de la physis únicamente se contraponen el azar y la violencia. Esta convicción intelectual deriva de una fina observación de la realidad del hombre sano y enfermo, junto a las posibilidades reales del médico de interferir en los procesos que ante él se despliegan. Una observación reflexivamente depurada y criticada a la luz de la naciente filosofía.
De lo anterior deriva una conclusión racional y una actitud práctica que son quizá el decantado más señero de la sabiduría médica hipocrática. Al interior de la multitud de procesos que se ocasionan en el hombre enfermo, le corresponde intentar controlar aquellos que provienen de la interposición de una causalidad voluntaria violenta o de una conjunción causal azarosa. Por el contrario, deberá ser muy cauto a la hora de interferir en aquellos procesos que derivan espontáneamente de la naturaleza misma, como efectos propios o como efectos de su defensa frente a la enfermedad. Una de las tareas más importantes para el médico será entonces la de aprender a discernir los unos de los otros, y de saber cuándo intervenir y cuándo no.
De este modo, en aquellas ocasiones donde los procesos violentos o azarosos puedan ser controlados, el profesional médico debe actuar, y debe hacerlo con prontitud y energía. No obstante, cuando la situación del individuo responde a un proceso espontáneo surgido de la naturaleza en su transcurrir normal, o cuando se trata de una enfermedad cuya historia natural es inexorable, la actitud verdaderamente razonable es la de abstenerse de toda acción, ya que interviniendo lo único que conseguirá es agregar sufrimiento y daño al ya existente.
Pero, ¿no es acaso la enfermedad violenta y anómala para el organismo, y en consecuencia debemos atacarla? Ciertamente. Sin embargo, el médico prudente y sabio solo actúa cuando tiene una evidencia razonable de que puede alterar el curso “natural” de la enfermedad, curso que él conoce bien por haberlo estudiado en un sinnúmero de casos. Este “curso natural” de la enfermedad que según lo dicho debiésemos llamar por defecto o privación del verdadero curso natural de los procesos del organismo en la mantención de su salud. Al médico griego, entonces, no solo se le enseñaba ”cómo actuar”, sino también cómo y cuándo “no actuar”. Esto, como veremos más adelante, no depende únicamente de una diferencia de estilo pedagógico, sino de algo mucho más profundo y que es, en definitiva, la manera de concebir al hombre y a su enfermedad.
Naturaleza y ética
En una visión de la naturaleza –tal como la concibieron los médicos hipocráticos, transmitiéndola en herencia hasta nuestros días–, decíamos que tan importante como el saber actuar, es el saber abstenerse. Es por ello que el médico hipocrático debía evitar caer en la irracionalidad o desmesura (hybris), prototipo de la falta contra la naturaleza. Visto lo mismo con mayor profundidad filosófica, podemos decir que el mérito del pensamiento ético griego estuvo en ver que el actuar mal radicaba en atentar contra la razón, ya sea en la ignorancia de ella, ya sea en el actuar voluntariamente, sustrayéndosele. En una concepción como esta, actuar mal y actuar contra la naturaleza resultan sinónimos. En efecto, si lo propio de la naturaleza humana es ser un animal racional, la perfección del accionar del hombre estará en su desplegarse en conformidad y armonía con la razón. Y dado que la naturaleza en toda su infinita variedad no es en su núcleo más íntimo sino inteligibilidad, racionalidad y sabiduría, actuar conforme a la razón no es sino actuar en el respeto de aquello sobre lo cual la naturaleza de las cosas nos instruye.
Esta es, en una síntesis muy esquemática y apretada, la esencia del legado filosófico hipocrático a la medicina y a la cultura. Tomar plena conciencia de este legado tiene una doble importancia: filosófica e histórica. Filosófica porque la visión griega –más allá que una variante cultural circunstancialmente determinada– ha sido siempre reconocida como un aporte permanente a la cultura universal. Histórica, porque una gran parte de nuestra cultura cívica, médica, filosófica e inclusive teológica, ha sido construida sobre estas bases o con la ayuda de ellas. No podemos entender plenamente lo que somos como ciudadanos, como profesionales de la salud o como filósofos, sin remontarnos a estas bases. Más aún, si acaso estas bases conservan su vigencia, no podemos seguir siendo lo que somos sin reconocernos en ellas y sin actuar en concordancia.
La idea de naturaleza en el pensamiento moderno
Sin embargo, nuestro esquemático panorama conceptual e histórico sería incompleto, si no consideráramos una nueva idea de la naturaleza y de la técnica, que se introduce en la cultura occidental a partir del siglo XVII21.
En efecto, desde la primera mitad del siglo XVII, y en explícita oposición a una antropología y una cosmología tributarias del pensamiento griego, ha venido desarrollándose e imponiéndose en Occidente una nueva manera de concebir al hombre y al mundo. Esta nueva manera, es original y en su campo propio objetivamente valiosa –pero ignorante como lo fue y sigue siendo de los aportes históricos previos–, no podía dejar de enfrentarse en términos de ideas, de personas y de cultura, con la antropología y cosmovisión clásicas. Este insensato enfrentamiento, ilustrado históricamente por el cúmulo de malentendidos entre Galileo Galilei y el tribunal del Santo Oficio, continúa manifestándose de múltiples maneras. Es nuestra convicción y nuestra tesis que los graves problemas éticos suscitados hoy en relación con el desarrollo de la investigación biológica y de la técnica médica, no son sino otra escaramuza en esta ya multisecular cadena de confusiones.
El nacimiento de una nueva ciencia
Evocar el surgimiento de la nueva visión del mundo que caracteriza a la modernidad, es evocar a la vez los nombres de sus grandes protagonistas. No porque su pensamiento y su acción sean capaces de dar plena cuenta de lo que a partir del siglo XVII viene ocurriendo, sino más bien porque su pensamiento y su obra ejemplifican bien las características de este proceso cultural. Con gran frecuencia los grandes nombres o los supuestos protagonistas no son tanto los causantes de los nuevos descubrimientos, como los testigos más cercanos o los expositores más lúcidos de lo que de todas formas ya estaba ocurriendo o tenía que ocurrir. Si evocamos entonces los nombres de Galileo Galilei, René Descartes e Isaac Newton, lo hacemos con todas las reservas que venimos de manifestar.
Como suele ocurrir en las grandes batallas, los contrincantes se atacan buscando el lado más débil, y por ahí suele ser por donde claudican. Sin duda alguna el lado más flaco del edificio científico iniciado por los griegos era la mecánica, y en particular la mecánica medieval de inspiración aristotélica. En realidad, Galilei no es en ningún caso el primero en advertir sus deficiencias, pero es a él que le corresponderá constituirse en su verdugo. Paradójicamente no es sino continuando la senda abierta por el griego Arquímedes, que Galilei logrará llevar a cabo su misión.
Galilei, inicialmente él mismo un aristotélico, se vio enfrentado a las dificultades para explicar en términos causales el desplazamiento de los cuerpos –en particular, los movimientos contra naturaleza–, como el lanzamiento de proyectiles, ya que estos continuaban desplazándose aun en la ausencia de contacto con su motor. Las explicaciones causales suponían la tarea nada fácil de llegar a conocer la naturaleza íntima de los cuerpos y sus posibilidades de acción. Ante esta dificultad, una forma alternativa, que ya también había comenzado a desarrollarse antes que él, era la de optar por describir matemáticamente tal movimiento, haciendo abstracción de la naturaleza específica de los cuerpos, salvo en aquellos aspectos que se prestaran a la medida cuantitativa y en definitiva a la matematización. El movimiento local quedaba entonces reducido solo a lo que en él pudiera ser susceptible de tratamiento matemático.
El sobresaliente ingenio especulativo y matemático de Galilei, su metódico y sagaz espíritu de observación, junto a su personalidad beligerante y a sus inigualables dotes de polemista, terminaron por imponer sus ideas y sus métodos en el estudio de la mecánica. Sin embargo, la que bien pudo ser una manera alternativa y complementaria de estudiar el movimiento local de los cuerpos se transformó, ya en la mente de Galilei, en una nueva forma de concebir el mundo y al hombre que lo habita. Visión que descalificaba como irreal toda visión cualitativa u ontológica de la realidad. Galilei, en el clímax de su entusiasmo, llegó a afirmar que la clave última de la inteligibilidad de la naturaleza eran las matemáticas22. Poco importó que los argumentos galileanos se apoyaran en postulados filosóficamente discutibles, o que los experimentos que citaba para apoyar sus teorías fuesen más pensados que ejecutados; ya sea porque estos experimentos eran para la época prácticamente irrealizables, ya sea porque nunca tuvo la paciencia de llevarlos a cabo, o porque desde su concepción eran físicamente imposibles.
La nueva posición se apoyaba en argumentos que parecían irrebatibles. En efecto, ¿qué importancia puede tener intentar conocer una supuesta naturaleza de las cosas oculta tras los datos inciertos de los sentidos? ¿Por qué no descansar más bien para el conocimiento de las cosas del mundo físico en este nuevo modo de hacer ciencia? Ahora bien, si este nuevo modo de conocer las cosas de la naturaleza conduce a resultados fáciles de objetivar y permite el desarrollo de nuevos aparatos y técnicas, ¿no será acaso que esta sí que es verdadera ciencia y conocimiento de las cosas? ¿Qué sentido tiene seguir afirmando contra toda evidencia que las cosas que observamos encuentran su explicación última en un más allá inteligible y misterioso? ¿No es todo eso más bien una colección de arbitrariedades?
Siendo también matemático y físico, René Descartes llegará a estas mismas conclusiones, pero por un camino completamente diferente. En su física, Descartes nunca llegó a ser verdaderamente galileano. Es a partir de una crítica general del conocimiento que Descartes llega a la conclusión de que lo único que los cuerpos tienen de inteligibles, y por lo tanto de real, son sus propiedades ligadas a la extensión. Nuevamente, pero por otro camino, es declarada intrascendente la pretensión de encontrar la raíz de las propiedades físicas de los seres naturales en los datos aportados por los sentidos. El nuevo saber debe descansar sobre la idea clara y distinta de extensión o de corporeidad, y sobre el análisis del movimiento local, llevados a cabo de modo deductivo conceptual o matemático.
Sin embargo, habiendo deprivado a los cuerpos naturales de sus propiedades activas, algo parece faltarle al esquema galileo-cartesiano. Si los cuerpos son meramente pasivos, ¿qué es aquello que da cuenta del movimiento? Para completar el nuevo paradigma, desde el punto de vista de la dinámica, Isaac Newton aportará al conjunto las correspondientes fuerzas, que no quedaban explicitadas suficientemente ni en Galileo ni en Descartes, coronando el todo con axiomáticas leyes naturales que garanticen el determinismo operativo de los entes físicos. Determinismo operativo que había sido evacuado junto con la idea de naturaleza y que es reemplazado, por el confuso concepto antropomórfico de “leyes de la naturaleza” o “leyes científicas”, concebidas como gobernando a los cuerpos extrínsecamente de modo análogo a la forma como las leyes de la sociedad rigen a los ciudadanos.
Ya sea siguiendo el dualismo cartesiano, o la nueva ciencia galileana, el hecho es que la nueva visión del hombre surgida de esta reforma, una vez completada, habrá vaciado al cuerpo humano y al cosmos de toda traza de inteligibilidad intrínseca, que no sea de tipo físico-geométrico-matemático. Lejos habrá quedado la idea de un fondo íntimo e inteligible en las cosas, del cual brotan de modo ordenado y armonioso sus operaciones. El hombre y el universo enteros pasan de ser un orden bello y armónico, del cual no están ausentes el azar y la violencia, a constituirse en complejos e ingeniosos artilugios mecánicos, cuyas piezas son movidas por fuerzas extrínsecas, y cuyo operar sería rigurosamente predecible, solo con conocer los datos iniciales del problema.
La lógica de la medicina moderna
¿Qué consecuencias ha tenido todo esto para la actividad médica y de qué modo nos aporta luces para comprender los problemas a los que se enfrenta hoy? Las consecuencias más evidentes las podemos ver en primer lugar en la concepción mecanicista actual que se tiene de los seres vivos y en particular del hombre sano y enfermo. En esta visión los seres vivos son concebidos como complejos moleculares altamente estructurados que, sin sentido intrínseco ninguno y por razones estrictamente azarosas, surgieron en épocas pretéritas y se perpetuaron gracias a su capacidad autorreplicativa. Esta propiedad autorreplicativa, junto a otras propiedades vitales como el metabolismo y la morfogénesis, habría emergido en un momento dado como un efecto derivado de la sola complejidad. Posteriormente, en virtud de un proceso puramente mecánico de variación y de selección, los sistemas vivientes habrían adquirido una complejidad creciente que se acompañó del surgimiento de nuevas propiedades emergentes; por ejemplo, el conocimiento. Este conocimiento sería una especie de correlato autoconsciente de otro fenómeno también reductible a lo mecánico, que es el procesamiento de información, el cual ya se vendría haciendo desde el comienzo de los tiempos, en el conocido material genético.
Ahora bien, ya sea que se conciba este yo psicológico como una res cogitans (“realidad pensante”) escindida de la materia, al modo cartesiano, como lo hace Eccles23, o como un puro epifenómeno de esta, como lo piensan Maturana24 o Changeaux25, el hecho es que para ambas visiones, el cuerpo humano es concebido ya sea como un mero instrumento del yo, en el caso de los dualistas, ya sea como una máquina hipercompleja, para los materialistas. En la práctica, empero, si se piensa el yo como algo real, o como una fantasmagoría epifenomenal de la materia, el hecho es que en ambas versiones el que asume en definitiva el dominio y el control sobre el cuerpo es esta misteriosa y exigente subjetividad. Exigente porque ella ha tomado conciencia progresiva de su autonomía del cuerpo, de su poder sobre él, de sus insaciables aspiraciones y de su derecho omnímodo de satisfacerlas.
Pero junto con lo anterior, este ego ha tomado conciencia de dónde se encuentra la raíz última de sus insatisfacciones. En efecto, si bien es cierto que es a través del cuerpo que el ego aplaca su sed de autorrealización, es este mismo cuerpo el que se constituye en definitiva en el mayor obstáculo para su plena felicidad. La enfermedad, la deformidad, la fealdad física, la fatiga, el sufrimiento, la limitación, la vejez y la muerte, ocurren a causa o por culpa de las imperfecciones de nuestro cuerpo. Este producto mortal de los vaivenes del azar es imperfecto, está mal hecho o inconcluso, hay mucho por hacer todavía en él. ¿Qué hacer para corregirlo o completarlo? ¿A quién compete esa tarea?
No puede ser otro que el mismo ego que está en él contenido, el que tenga que asumir, quiéralo o no, esa responsabilidad: es su imperativo ético. Combatir la enfermedad, la polución, la fealdad, la deformidad física, la tristeza, el dolor, el sufrimiento, el malestar psicológico, la ancianidad y la muerte, con los medios técnicos cada vez más poderosos e invasivos, de los cuales dispone, aparece como la principal responsabilidad ética de nuestra cultura. Y aunque algunas de estas aplicaciones pudieran en un principio chocar a la sensibilidad rutinaria de la masa, una vez que esta se habitúa a presenciarla, cualquier medio termina apareciendo, tarde o temprano, como legítimo para controlar estos males.
La esterilización eugenésica, las técnicas de fertilización artificial, el trasplante indiscriminado de órganos, el uso incontrolado de ventiladores mecánicos, de maniobras de resucitación y otras medidas para prolongar la vida, no son sino unas pocas acciones que aparecen como comprensibles en esta lógica. Entre el plano de las aplicaciones técnicas y la curación de la enfermedad no hay ni puede haber limitación o regulación de principio a su aplicación, que pueda surgir de la naturaleza misma, que no es sino un cuerpo carente de significado.
Entre el vértigo y el hastío
Sin embargo, el hombre actual ha tomado progresiva conciencia de los colosales problemas individuales y colectivos a los cuales la lógica inmanente al desarrollo científico-técnico contemporáneo –nacido de la revolución galileo-cartesiana– lo ha conducido. En efecto, la tan ansiada felicidad a la que el desarrollo de la ciencia y la técnica nos hace apostar sin fijarse en gastos, parece alejarse cada vez más en lontananza, mientras que, por otra parte, asistimos al ascenso exponencial de los costos de manutención de esta aventura, y a la secuela de daños y sufrimiento que deja en su caminar. El hastío y la aversión hacia la ciencia y hacia la técnica empiezan callada pero eficazmente a hacerse lugar en grandes sectores de la humanidad. Podemos decir, sin exagerar, que estamos asistiendo en los tiempos actuales, tanto a la apoteosis del desarrollo científico-técnico como al comienzo de su destrucción. Por una parte, una porción de la humanidad pareciera exigir que este llamado progreso se continúe y se acelere, y presionan porque se proporcionen todos los medios y se eliminen todos los obstáculos que puedan interponerse en su camino. Por otra parte, el grupo creciente de los desencantados que temen –con o sin fundamento– su perdición, hacen oír sus voces contra quien consideran el gran culpable: el desarrollo científico técnico moderno.
Entre el vértigo irresponsable de un cada vez más ilusorio y utópico progreso, y el desencanto radical de la ciencia y de la técnica, ¿queda lugar para una posición intermedia? ¿Hay alguna posibilidad de salida de este inconfortable punto al que hemos venido a parar? Creemos que sí.
Vías posibles de solución
Pensamos que la solución al dilema que muy esquemáticamente acabamos de esbozar, no puede sino venir de un intento de recuperar y de reasumir todo lo que de sensato existía en los puntos de partida, para integrarlo con lo que de sensato se encuentra en el punto de llegada. Tanto en la cultura como en la navegación, un error pequeño al principio se hace grande al final. Debemos reexaminar el problema y ver dónde estuvo el error, junto con discriminar lo que vale la pena conservar del proceso actual. No es demasiado tarde para intentar conciliar aquello que nunca debió estar disociado.
Nadie podría razonablemente desconocer el aporte inmenso que significó para el conocimiento del mundo físico y para el progreso de la técnica y de la humanidad, el nacimiento y el desarrollo de la ciencia físico-matemática, y su aplicación a la comprensión de vastos sectores de la realidad natural. Negar valor objetivo a la ciencia y a la técnica moderna significaría intentar un retorno imposible a estados de desarrollo material y espiritual, ya superados al menos para un vasto sector de la humanidad.
No obstante, así como hoy la ciencia y la técnica piden y exigen de la comunidad consideración y respeto, del mismo modo es necesario pedirle a los científicos y técnicos –y ya no a la ciencia ni a la técnica en abstracto– que atenúen su arrogancia en relación a los problemas que generan con su actuar. No es posible que teniendo ante sus ojos las muestras patentes del drama y del sufrimiento causado, sigan insistiendo en la visión mítica de un progreso científico-técnico indefinido. Es aquí donde nos parece que la ética y la filosofía tienen un papel que jugar.
Pero se nos dirá: ¿qué ética y qué filosofía? Una ética y una filosofía que junto con asumir, en su integralidad, aquello que en la ciencia, la técnica y la filosofía modernas haya de verdaderamente valioso, sean capaces de conectar con el rico patrimonio que el pensamiento clásico venía constituyendo desde los griegos. Habrá que pedirle además a esta ética y a esta filosofía –cuyo fortalecimiento es también un desafío– que nos re-enseñe a asombrarnos ante el misterio inteligible de las cosas, oculto bajo los datos de los sentidos, y a volver a observar con cariño y admiración, a esta naturaleza que ama a la vez mostrarse y ocultarse. Tendremos que pedirle a esta visión del hombre y del mundo, que nos enseñe a redescubrir en el hombre enfermo, su insondable riqueza y su rica individualidad, que, más allá de sus aspectos objetivables y cuantificables por la ciencia empírica, clama por amor, compasión y respeto. Tenemos que dejar de servirnos con mezquindad de las personas y de los enfermos, para volver a servirlos con devoción.
La técnica tiene que poder volver a subordinarse a la naturaleza, que lejos de ser una colección de elementos sin sentido, producto de un devenir azaroso, revela, a quien la sabe observar, constancia y armonía. No se trata de buscar una divinización supersticiosa timorata y absurda de la naturaleza, ni de dejar de reconocer sus límites, imperfecciones y carencias. Se trata de que la técnica vuelva a actuar con ella y no sin ella o contra ella.
Los hombres tenemos que poder volver a redescubrir la realidad, el sentido y la vocación de nuestro cuerpo; frágil, limitado, sufriente, sexuado, marchitable y perecedero como es. Ya que el ser humano no es un ego subsistente y despótico, encerrado en la cárcel de una carne perecedera y vulnerable, sino que es con su cuerpo, por su cuerpo y en su cuerpo, que el hombre vive todo lo que vive. Y para que volvamos a ser solidarios con nuestra corporeidad, no debemos permitir que se toque de modo injusto ni una sola célula del cuerpo de nuestros hermanos, por pequeña, malformada o indeseada que esta sea.
Tenemos finalmente que redescubrir lo admirable y bella que resulta la manifestación de la naturaleza corpórea en el mundo, en las cosas y en el hombre. Esta no es sino una participación infinitamente alejada y pobre de la belleza y magnificencia de las realidades espirituales. Sabiduría, veracidad, lealtad, fidelidad, justicia, prudencia, sinceridad, compasión, amistad, amor de Dios y de los hombres. He allí cualidades intelectuales y morales que ningún desarrollo científico ni técnico podrá por sí mismo proporcionar. En efecto, las realidades espirituales se sitúan en un más allá del ámbito de la producción o de la aplicación extrínseca de la técnica. Es con el sano y recto ejercicio de la capacidad intrínseca de la libertad, que el hombre se construye a sí mismo. He aquí el marco lógico para el gobierno y la autoconstrucción del hombre por sí mismo. Es en el asumir este ámbito de realidades que como médicos, como amigos, como hermanos, seremos capaces de reconocer, apreciar, suscitar y favorecer estas cualidades, aun al interior de la enfermedad y la deformidad. Porque esa es la verdadera victoria del espíritu sobre el cuerpo, no la que lo somete, lo tiraniza, lo maltrata o lo esclaviza, sino aquella que lo reconoce, lo acepta, lo asume, lo ama y lo supera.
Y si llegáramos a descubrir o a redescubrir todo esto, llegará quizá el momento en que, hurgando en el misterio de la naturaleza, podremos llegar a entrever que la última razón de ser de toda inteligibilidad, belleza, bondad y armonía, existente en grados infinitamente multiplicados y variados en la naturaleza corporal o espiritual, radica en la belleza, verdad y bondad infinitas de quien las creó, las gobierna y las mantiene con providente amor y sabiduría.