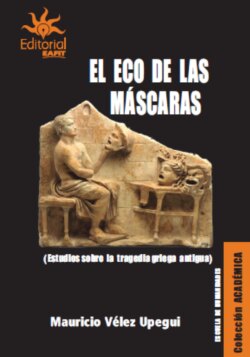Читать книгу El eco de las máscaras - Mauricio Vélez Upegui - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Liminar
Оглавление¿Acaso está al tanto de que su actividad, sustentada por igual en palabras y melodías, arrastra consigo una promesa incierta de mudanza existencial o, si se prefiere, de recambio de vida y vislumbre de otros destinos, enaltecidos en algunos casos y deslustrados en la mayoría? ¿Por ventura tiene claro que lo que hace, en jornadas que alteran la rutina de las mañanas y las tardes, no es más que un serio ejercicio de simulación, o de mímesis –según un lozano vocabulario que ya empieza a calar entre las gentes de la época–, en virtud del cual la ficción suplanta a la realidad y los falsos semblantes a los rostros naturales? ¿Quizás intuye que el oficio que realiza, inicialmente en parajes campestres y luego en el marco urbano de festividades religiosas patrocinadas por ciudadanos, constituye un bálsamo espiritual cuyos efluvios afectan de manera diferente el alma de los espectadores? Está demás contestar cualquiera de estas preguntas, pues si de su vida apenas quedan menciones vacilantes, de su obra –no digamos fundacional, pero sí precursora– solo contados versos han escapado a la voracidad del olvido; pero ninguno de los que se conservan, en estado fragmentario, refleja la intimidad de sus vivencias, pensamientos o esbozos artísticos.
Si hay verdad en decir que el tiempo entraña variación, también la hay en sostener que las señas de identidad de no pocas personalidades del pasado pueden variar con el tiempo. Tespis no se sustrae a esta danza y contradanza de atribuciones. Quien durante años fuera visto como un hombre legendario, después habrá de adquirir realce histórico. Fuentes inactuales así lo atestiguan. La Suda, esa monumental biblioteca bizantina del siglo X, informa que era oriundo de Icaria, población situada en la región del Ática, y que Temón, su padre, le habría puesto dicho nombre con el fin de sugerir un vínculo especial con la divinidad. No en vano, en él parece latir la creencia de que los dioses conceden a unos cuantos mortales, y solo a unos cuantos, sabiduría moral, iluminación poética y espíritu educador. Y el Marmor Parium, la afamada inscripción en piedra del siglo III a. C. que registra eventos memorables griegos, revela que Tespis da a conocer su primera obra dramática ante un conjunto de circunstantes atenienses durante el último tercio del siglo VI a. C., justamente en la época en que Darío consolida su dominio sobre los centros urbanos que se alinean a lo largo de la costa occidental del Asia Menor.
Sin desdeñar que el origen de la tragedia constituye, aún en nuestros días, y tras décadas de arduos debates caracterizados por las más disímiles posturas –algunas irreconciliables–, un problema en espera de solución (o uno, en últimas, insoluble, dada la escasez de la evidencia empírica disponible o a causa del precario estado de la documentación conservada), no sobra anotar que muchos eruditos, buscando colmar las lagunas que el tiempo se empeña en vaciar, se remontan hasta la figura de Tespis para fijar dicho origen. Y ello a despecho de otros nombres, igualmente envueltos en oscuridad, que muy a menudo son mencionados en lugar de aquel: un tal Epígenes de Sición, compositor de los primeros “coros trágicos” elaborados en recuerdo del héroe local Adrasto; y cierto Arión de Metimna a quien Heródoto, lacónico en explicaciones al respecto, adjudica la creación de los ditirambos literarios que servirán de base –de acuerdo con el señalamiento de Aristóteles– para la consolidación de la tragedia como obra que se apuntala en una “reproducción imitativa” destinada a explorar la complejidad inherente a las acciones humanas.
Sea como fuere, unas cuantas voces antiguas se empeñan en asignar a Tespis, respecto del arte dramático que abrigará de esplendor el espacio teatral de la Atenas del siglo V a. C., varios desarrollos artísticos (o varias innovaciones respecto de la poesía trágica naciente): en principio, tomar narraciones heroicas de carácter oral y tonadas corales previas hasta fusionarlas en una composición unitaria, regulada por la alternancia del canto y el recitado; después, introducir la máscara humana, en reemplazo de la satírica empleada hasta entonces, e incluso como sustituto del primitivo maquillaje elaborado a base de capas de albayalde o blanco de plomo, como parte de los aderezos del actor, a fin de provocar en el público el espejismo de una personalidad desdoblada y la fantasmagoría de un sino salpicado de infortunio; y, por último, incorporar a la estructura de la pieza trágica, según una noticia trasmitida por Temistio, escoliasta griego de Platón y Aristóteles, el prólogo –o la sección inicial de la obra que, antes de la primera intervención del coro, expone los aspectos principales de la situación de partida de la intriga– y la rhesis –o el articulado discursivo de los personajes–.
En su Ars Poética (o Epístola a los Pisones), Horacio imagina a Tespis recorriendo parte del territorio ático, montado sobre una carreta tirada por bueyes, en compañía de otros que, como él, se han consagrado a convertir episodios de vida ajena en espectáculo público; pero no un espectáculo que induce a la relajación de las costumbres o que hace flaquear los principios morales en los cuales se fundamenta la cohesión de un grupo social determinado (acre juicio formulado por Solón, si hemos de creer a un dudoso rumor difundido por Plutarco), sino uno que suscita placer, sortilegio o entretenimiento al tiempo que utilidad, conocimiento o morosa reflexión. Desde entonces, semejante espectáculo constituiría el evento principal de las fiestas celebradas en honor de la deidad a la cual los griegos otorgan las funciones cultuales del goce de vivir, la embriaguez que alivia los pesares de la vida, la renovación de los ciclos de la naturaleza, “el amor más enardecido” o la identidad ambigua, a saber: Dioniso (“el dos veces nacido” o, también, el dios que está próximo a marcharse tan pronto anuncia su llegada a una población cualquiera).
Es difícil sustraerse a la idea de que lo que comenzó siendo –o pudo comenzar siendo– una manifestación cultural espontánea, surgida de lo que Nietzsche llamara “el impulso primaveral” (es decir, la captación del discurrir ordenado del cosmos y su decisivo influjo en la conducta de los hombres), con el tiempo hubiera adquirido un carácter más formalizado, o menos instintivo, y acabara transformándose en la piedra de toque de una nueva actividad demiúrgica: la actividad teatral, valorada como signo, causa y efecto de un magisterio individual al servicio de la mancomunidad. Gracias al trabajo de Tespis, y de quienes luego seguirían el rastro de este dando a conocer similares producciones del espíritu (Quérilo, Frínico, Esquilo…), la escena gana el favor de la ciudad de Atenas, que no solo la patrocina, sino que además la somete a concurso, a fin de implantar en el presente la vocación agonal de los viejos duelos heroicos homéricos (sin duda, uno de los rasgos de identidad más relevantes de la cultura griega). En el marco ficticio creado por el drama que es auspiciado por el régimen democrático vigente, los ciudadanos y los residentes extranjeros contemplan y oyen los cambios de fortuna de unos seres del pasado remoto cuyas vidas excepcionales revelan la esencia de la fragilidad e inseguridad humanas.
Imparable, la carreta de Tespis sigue su marcha. No importa que el vehículo haya renovado su apariencia y que el traqueteo de sus ruedas ya no suene a lo lejos para hacerle saber a las gentes de la llegada de nuevos dramaturgos, epígonos de quien hubiera nacido en Icaria. Tampoco interesa que las intrigas, otrora entresacadas de la mitología –ese amplio y contradictorio conjunto de leyendas orales en el que dioses y mortales traban contacto entre sí, dando a conocer sus poderes, sus pasiones y sus designios–, ahora se lleven a las tablas despojadas de aquella misteriosa sacralidad y aparezcan, en cambio, impregnadas de una familiaridad cotidiana que no por resabida es menos inquietante o brutal. Y, por último, poco afecta el hecho de que las condiciones de representación relacionadas con la puesta en escena, el vestuario, la música, los libretos, los útiles de tramoya y demás aspectos técnicos incumban solo a los historiadores del teatro. Lo que es relevante, lo que de verdad es significativo es que, a pesar del tiempo transcurrido, curtidos directores y noveles dramaturgos representan, año tras año, y en distintas locaciones del planeta, las tragedias de Esquilo, Sófocles y Eurípides, espoleados por el pensamiento de que, en ellas, como proclama De Romilly, la “reflexión sobre el ser humano brilla con una fuerza primordial” o continúa centelleando con una luz imperecedera.
En fin, siete textos, escritos a lo largo de varios años bajo circunstancias académicas diferentes, conforman este volumen que está dedicado a tratar el tema de la tragedia griega antigua, o, mejor, de la tragedia ática (pues, como no deja de insistir Castoriadis, no hay constancia de que el género naciera y se desarrollara más allá de las fronteras de la tierra de Erecteo, Cécrope o Egeo). Cuatro de ellos, ahora retocados y ampliados, fueron acogidos por revistas indexadas; los otros tres son inéditos y se publican por vez primera. Una convicción y una esperanza me han movido a reunirlos en forma de libro y darlos a la imprenta: la convicción de que esas piezas dramáticas denominadas tragedias, lejos de haber agotado su enorme potencia de sentido, todavía destilan vida, y, más, configuran fecundos horizontes de referencia para comprender muchos de los problemas en los que se ve implicado con frecuencia el hombre de nuestros días; y la esperanza de que otros lectores, amantes del mundo griego, encuentren en estas páginas dos o tres consideraciones o apuntes cuyo contenido les sirva para reavivar el diálogo que, juzgado de un modo desapasionado, el presente merece tener con el pasado.
Permítaseme una nota de cierre: no escapará descubrir, a un lector atento y perseverante, que en algunos de los textos aquí reunidos incorporo las mismas citas o las mismas referencias bibliográficas, e incluso algunas ideas similares (por no decir idénticas). Aunque sé que dicha práctica puede despertar no pocos señalamientos críticos, me gusta creer que la repetición, ejecutada en contextos cambiantes, tiene la virtud de suscitar diferencias de percepción y, a veces, también, diferencias de sentido.