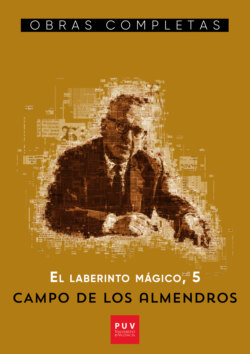Читать книгу Campo de los almendros - Max Aub - Страница 10
Оглавление–Tú, ¿qué quieres de la vida? –pregunta el médico, ya interesado.
–La gloria. Lo que quiero es la gloria. ¿Entiendes? La gloria verdadera.
–¿Qué es la gloria?
–Ser traducido a todos los idiomas y que se lo paguen a uno.
–¿Blasco Ibáñez?
–Para él, así fue. Para mí, sería distinto, pero en el fondo, el sentimiento debe ser parecido.
–Si te diesen a escoger entra una vida regalada –regaladísima– y el olvido, o una vida de penalidades y la gloria, ¿qué escogerías?
–¿Lo dudas?
El silencio hacía daño. Clemencia se levantó a fregar los platos.
Nada que hacer ni ganas de ir a hablar con los demás.
–Creí que la verdad me haría libre. Por eso estoy aquí, con vosotros: pero sois tontos, y sin embargo no puedo quitarme de la cabeza que la verdad es la única forma de libertad a nuestro alcance. Los fascistas mienten a sabiendas, creyendo servir sus fines. Como los comunistas. (Volvió la cabeza para asegurarse de que Clemencia no oía.) Acaban por creer lo que dice su propia propaganda. ¡He visto tantos seguros de lo que dicen o de lo que escriben porque lo dijeron o escribieron ellos mismos! No porque fuera verdad, sino sencillamente porque les susurraron que lo hicieran.51
–Que no te oiga Clemencia.
–Tanto da.
Clemencia pertenecía al partido comunista desde antes de la guerra.
–Si lo que buscas es la verdad, no creo que la guerra te sirva de gran cosa.
–Las noticias, desde luego, no. La guerra en sí, es otra cosa. Te ves como nunca te habías visto.
–¿Y a los demás? –preguntó con su habitual mala intención el médico cojuelo.
–El mundo es como lo pienso, porque también soy mundo. Si el mundo permite que lo piense como lo pienso, es como lo pienso, por disparatado que lo piense. Quiero creer en mi libertad. Pero lo único libre que tiene la libertad es mi imaginación.
–La imaginación no tiene nada que ver con la libertad. Hasta te diría que es su contrario. Porque, para colmo, puede uno figurarse que es libre.
–Libres, solo los vencedores.
–Pues estás aviado.
–Ya veremos.
Salió la mujer de la casa.
–¿No vais con los otros?
–No.
–Pues yo tengo reunión.
–¿Cuándo no? ¿Y Dalmases?
–Durmiendo.
A pesar de su terrible cansancio, tal vez por él, Vicente no concilia el sueño sino tarde y mal. Solo consigue, al principio, dar algún descanso a sus ojos. La fatiga puede más que el amodorramiento. La ansiedad de pensar que vería a Asunción al día siguiente le lleva a todas partes menos al descanso.
Templado y Ferrís vuelven del pueblo. Fueron por andar. Algo de luna, borrada a menudo por nubes, les basta para otear y seguir el camino. En una taberna dan con vino, agrio, pero vino, y no poco.
–Cuando se está borracho se puede decir todo –perora Paco–. La cuestión es que estoy borracho y no tengo nada que decir. Etwas mehr?52 Es curioso: cuando estoy borracho me da –y a otros que conozco– por hablar en extranjero. Wohin gehst du?53 A ninguna parte. He llegado a la estación de término. De aquí no puedo pasar. Terminus, dicen los franceses. Aquí se acaba la vía, avec deux tampons.54 Dos discos de acero gris, pintados de rojo y puestos en una viga. No hay más allá. Lo que me gusta, cuando estoy borracho, es mirarme en un espejo. Me encuentro otro, con otro. ¿Ese soy yo? No hay duda. Soy yo. Tengo una cara extraña. ¿Cómo es posible que ese sea yo? ¿Quién me asegura que sea yo? ¡Qué ojos! ¡Qué extraña nariz! Tampoco, por ahí, se puede ir más allá... También podría resultar que no fuera yo. Sería más divertido... ¿Cómo es uno por dentro? Los músculos, la sangre. ¿Lo sabes tú, médico? Un grano. Este señor, que soy yo, tiene un grano en la mejilla derecha, no: en la izquierda... Estoy borracho, ¡qué bien!, da gusto. La verdad es que el emborracharse es agradable. Vuela uno. El mundo se ensancha y se pisan alfombras por todas partes. Puedo decir: Alfonso es un cabrón. Y es verdad. O Gustavo es un tacaño. Lo cual también es cierto. Pero la cuestión es que me van a matar. A matar como a un perro. Y no me importa. La verdad es esa: borracho, no me importa. Pero despierto, sí. Lo difícil es estar siempre hecho un cuero.
–¿Siempre te estás dando importancia? ¿O pagaste algo por nacer? Pura casualidad, y fuiste. ¿Y eso tienes quec defender? Mírate bien, ya que te gusta. Igual que un pollo o una col; estos, a veces, deben su vida a la decisión de seres que los necesitaban: fueron plantados.
–¿Crees que nosotros también?
–No lo creo; se sabría.
–¿Crees que las coles saben que fueron plantadas?
–Habría que preguntárselo.
–Te aseguro que no lo saben.
–¿De qué poder usas para saberlo?
–Esto nos llevaría a suponer que a nosotros también nos plantan. Es decir, dar la razón a los católicos o a otros de la misma ralea.
Templado calló un momento:
–Bueno, vamos a considerarlo de otra manera: pura casualidad, sin más. ¿Qué importa entonces la vida?
–Será la tuya.
–Sí, desde luego, la mía. Y la de los demás.
–¿Entonces? ¿Por qué quieres que sea de una manera y no de otra? ¿Por qué has luchado? ¿Por qué estamos aquí?
–Como hay una razón es evidente que no sabes lo que dices.
–Lo que queréis es, sencillamente, privar al hombre de su historia. No me refiero a vuestros cortes en ella o a su enfoque –cada quien hace lo que puede– sino que de veras queréis plantar al hombre en el mundo como si no tuviera pasado, como si no hiciera sombra, como si lo que existe fuese lo único que existiera.
–A ti lo que te importa es tu sombra. Mírala, te la regala la luna. Dentro de un momento ya no la tendrás, por las nubes.
Trastabilla Ferrís. Se detiene.
–Hasta se te enredan los pies en ella.
Se embravece:
–Hago lo que me da la gana.
–Creo que no. Eso es precisamente lo que no haces. Eres de esos para quienes lo que cuenta es la memoria.
–El hombre es su memoria. ¿Te figuras un mundo sin memoria? No. La memoria es la base de la humanidad. Recordar, si se piensa un momento, es monstruoso: es la muerte –lo muerto, lo pasado– que determina en todo momento la vida. Entonces, ¿por qué me echas en cara mi pasión de inmortalidad?, lo más puro del hombre, su razón más firme.55
–Te lo figuras. Eres lo que haces; en cuanto a las razones, es cuenta tuya: la cuenta que te haces; lo que cuenta es lo que eres. Ni siquiera el vino que trasegaste, sino el efecto que te hace.
–¿Eso lo dice un forense?
–No lo soy: lo olvido todo, embotado el entendimiento.
–Un botarate.
–Servidor. Pero si, de verdad, crees en el tiempo –ese descubrimiento de ayer–, no podrás vivir: te abrumará. Solo te quedaría un remedio: irte lo más pronto posible al otro lado, avergonzado de lo que no has hecho.
–O de lo que voy a hacer.
Se para a mear.
–A lo mejor te hago caso.
Embragueta.
–Mira, solo hay dos maneras de escribir: desnudarse –destacar, se dice– o emperifollarse. El escritor –el angustiado– intenta echar de sí cuanto le puede hacer aparecer vestido. Cuanto más desnudo, mejor. Hay otra manera –tan ilustre– que requiere toda clase de adornos y abalorios. La historia manda y hay –como no puede menos de ser– épocas de confusión en que creyendo desnudarse, y aun echar las tripas, el artista no hace más que enredarse en telas de araña. Añade, médico, que uno puede desnudarse pero que es imposible hacerlo con los demás. Para pintar a otros se tiene que recurrir a lo que les recubre; aunque sea la piel.
–Se les puede desollar.
–Eso tú, para la anatomía. Para los mortales sería sangre y entrañas, my friend. Y, ahora, a callar, que los demás duermen.
–A desnudarse.
Vicente sueña poco. Si sueño –supone– no lo recuerdo. Ahora, traspuesto, transido, despierto otra vez, quebrantado, rememora la pesadilla entre duerme y vela. ¿O sueña?
El mar, un mar sin orillas, negro, enorme: de betún. Sin cielo. Si lo hay no lo ve. Vicente ve el agua negra desde lo alto. ¿Dónde está? ¿En un barco? ¿En lo más alto de un mástil? Porque volar, no vuela: está fijo, ve desde arriba la prodigiosa extensión del océano negro que lentamente empieza a arremolinarse sobre sí mismo. Agua negra pesada, oleaginosa, con largas espirales finas de espuma parda, musga, sucia. ¿Quién, qué produce el remolino? No hay viento. El agua da vueltas cada vez más rápidas. Del rodar lento y lejano al torbellino. Vorágine del centro que poco a poco empieza a hundirse –arrastrando largas espirales finas de espuma oscura–. Todo –a su vista– se arremolina hacia una hoya profundísima, sin fondo. Maelstrom.
La fuerza de la corriente le atrae, le llama para sí, le arrebata. Resiste. Puede. (¿Atado al mástil? No.) Puede, de voluntad. Nada de lo que ve resiste, la corriente arranca cuanto se le pone delante, engolfa objetos que no distingue con claridad. ¿Maderos, barcas? Residuos de no sabe qué. No hay viento que explique el fenómeno.
Enajenado, desfallece. Ahogado, suspenso el entender; todo ojos. Arrecia la ronda. Cae. Pero, no. Ve, sigue mirando, fijo, el fin de todo. El agua negra rueda y da vueltas revolviéndose, revolcando. En el fondo estrecho un punto todavía más negro. Mareo, ansia, congoja. Despertar relampagueante, dolor de cabeza. Fin del mundo. Interpreta: estamos perdidos. Estoy perdido. Única luz: Asunción. Buscarla, buscarla. Debe de estar aquí, ahí, aquí fuera. Perdida. ¿Cómo dar con ella entre miles? Un altavoz. ¿Dónde? Encontrarla y todo se arreglará. Encontrarla y todo será fácil. Se levanta a duras penas. Crujen –o se lo figura– sus articulaciones. Y las del pensamiento. No se le va de la retina el inmenso remolino.
Anda, busca, tropieza; aterido. El mar, el mar oscuro. Quieto. Si ahora empezara a arremolinarse, a tragarnos a todos... La gente amontonada, como nunca. Nunca hubo tanta. Anda, busca, tropieza, grita:
–¡Asunción!
Estoy soñando. Se da cuenta de que está soñando. Cree estar soñando. Cree estar despierto. Está seguro de estar despierto. Hay que destruir inmediatamente el sueño, atacándolo en su médula. Se dirige, a pie firme (¡sobre qué!), al centro del hoyo. Allí se abre un largo corredor, un larguísimo corredor que se pierde en la perspectiva de sus ojos. (¿Cómo es posible que siendo todo igual de alto, de ancho, acabe en un punto visible? Porque tiene dos ojos. No recuerda la ley. Si fuese bizco vería las cosas tal como son. Se lleva la mano derecha al ojo derecho y se lo arranca –sin dolor–, siente correr la sangre por su mejilla derecha.) Pero el corredor sigue igual, estrechado en un punto hacia el que marcha con paso seguro.
La enorme fotografía del ojo de un hombre; el iris, la pupila, el blanco, el párpado, las pestañas, la ceja. El corredor se aboveda, entra en el ojo, pisa lo blanco, penetra en la pupila camino del iris que se va cerrando como el objetivo de la Kodak que le regaló su padre al cumplir quince años. Tropieza, cae, la cabeza en el agujero de la guillotina. Arriba la cuchilla. ¿Cuándo cae? Cae, rueda su cabeza. La ve en el cestón de mimbre, exangüe, los ojos cerrados, gris. Mantegna: el Tránsito de la Virgen. Asunción: Botticelli: la cara de Venus.56 Se pone de pie, echa a correr. Hay que salir, escaparse del laberinto. Ahí está la reja, la puerta. Corre: allí, al final. La alcanza: diminuta, casi invisible, da al huerto de la tía María. Los naranjos cargados todavía de frutas – algunas por el suelo–, el azahar apuntando. Huele. No sueña: los olores no se sueñan. Está, de verdad, en el huerto de la tía María, en Alcira. La tierra, roja; las hierbas, verdes; las naranjas, de su color; el cielo azul y el zumo por la boca, escurriéndosele entre los labios: sangre que le empapa la camisa.
Llueve menudo. ¿Era yo quien soñaba u otro? Asunción. Erección. Micción, a tientas.
¿Quién es esta Clemencia? ¿No era maricón Paco?
–Ahí tienes un orinal.
Vuelve, como puede, a la cama fría.
¿Dónde está mi libertad, dónde mi libre albedrío? ¿Si hago lo que no quiero... si lo hago sabiéndolo, empujado por lo que no quiero, y es más fuerte que lo que quiero...? Pero, entonces lo que no quiero, es, para los demás, lo que quiero. Y vengo a no ser yo. La voluntad es el hombre. Y no soy hombre.
Duerme. Apunta el clarear. Despierta.
–¿Dormiste?
–Apenas.
–¿Ya te vas?
–Sí. Gracias por todo.
Vuelve, desde el pie de la escalera.
–Me alegro por ti y por Paco. Dale un abrazo. Recuerdos a Templado. Ya nos veremos.
–¿Y tus pies? –le grita todavía Clemencia.
–Bien –contesta sin volverse.
Vicente tomó el tren de vía estrecha, en Bétera. Al parar en Rocafort, se le fue el recuerdo hacia don Antonio Machado, un día que fue a verle, a poco de casarse con Asunción, con ocho días de permiso, con algunos del Teatro Universitario. Aquel hombre viejo, desdentado, en su sillón de felpa raída, le dio sensación de camino, de estar siempre caminando. Hablaron de las colinas verdes de Espeluy. Tres arrugas al sesgo le dibujaban la boca, caída por falta de dentadura; la barba, de días. Delgado –por el traje que le quedaba ancho, la camisa desbocada–, chupadas las mejillas, los hombros salpicados de caspa. Su resignación tranquila, con su hermano Manuel clavado en el costado. Manuel, vivo, en Burgos. Don Antonio, enterrado en Francia. Nadie le habló de su hermano, pero él sí, con su sevillano cecear:
–Mi amigo Cassou tiene un drama. El drama de un soldado. Hoy se podría representar. Es de Manolo y mío. Pero yo lo firmaría solo. A él le podrían molestar.
Los ralos pelos canos hacia atrás, despeinado, la frente casi calva, todo él imagen del cansancio, la mirada velada, sin las viejas gafas que se puso luego para ver de cerca un programa que le traían.
Unas niñas corrían de aquí para allá; Pepe, su hermano, pasó sosteniendo a la madre –todos de negro– yendo hacia los adentros por el pasillo ancho, embaldosado. Los muebles eran viejos, de mal gusto: la villa de un valenciano a medio enriquecerse o rico, tal vez. El jardín delantero con sus macizos y arriates cuidados a medias, circundados de azulejos modernos; todo destartalado. Pero la huerta olía a maravilla; más allá, unos árboles altos partían el horizonte que ya se presentía marino.
Naranjos y fuente. El pueblo a la espalda y la espalda del mar, delante, adivinada. Salió don Antonio a acompañarle hasta lo alto de la escalinata, arrastrando los pies.
–Escribiré versos sobre Valencia. Cuando me marche de aquí. Siempre ha sido así. El recuerdo es una gran fuerza.57
El recuerdo, el recuerdo de Asunción, más fuerte que si estuviera sentada frente a él, en el trenecillo. Godella, Burjasot, la estación del Puente de Madera.
Lo primero que hizo fue ir, lo más rápidamente que pudo, a casa de la tía Concha. Sentía los latidos de su corazón en el cuello y los temporales. Subió corriendo las escaleras. Llamó. No contestó nadie. Insistió. Bajó al primer piso.
–¿No hay nadie en casa de los Meliá?
–La señora Concha solo viene a dormir, y no todos los días.
–¿Y Asunción?
–Hace muchos días que no la hemos visto. (¡Vive!)
No hay razón de que le engañen y menos la señora Petra, que le conoce. ¿Se atreverá a ir al local del Partido? Lo más probable es que no haya nadie y es exponerse a que le detengan. Lo mejor es pasar por la casa de los Jover. Aunque el Retablo58 ya no existe, sus componentes se han seguido viendo, un poco al azar. Va, en tranvía, hasta la Gran Vía,59 baja en la esquina de Almirante Cadarso. Todo está igual. Le abre una criada. Ninguno de los chicos está en casa.
–¿La señora?
Se asoma.
–Buenos días. No sé si se acordará de mí. ¿Sabe algo de José?
–Está herido, en el hospital de Onteniente.
–¿Y Julián?
–No lo sé, estaba en Madrid.
–Sí, le vi.
–¿Cuándo?
–Hace unos meses. ¿Y Julio?
A la señora se le aguan los ojos. No puede contestar.
–Perdóneme, señora, pero busco a mi mujer. A Asunción. Asunción Meliá. ¿Sabe algo de ella?
La señora niega con la cabeza. Vicente no se atreve a preguntar más, dándose cuenta de su impertinencia. A pesar de todo, insiste:
–¿Y Luis Sanchís?60
La criada interviene:
–La señora no está para nada.
Vicente se vuelve hacia la doméstica:
–¿Y usted no sabe nada de ninguno de ellos?
–Vi hace poco a la señorita Josefina.
Josefina Camargo. ¿Dónde vivía? Por el Mercado. Pero ¿dónde? Josefina Camargo: Santiago Peñafiel.61 Se despide atropelladamente. ¿Recurrir a Peñafiel? No y, sin embargo... Le duele todavía la herida. No lo recuerda, así en general, pero ahora se le pone por delante la confesión de aquella noche del 6 de noviembre, en Madrid, y algo insufriblemente agrio le regurgita en el estómago.62 Vuelve a subir hasta el principal. Entreabre de nuevo la criada.
–¿Y no ha visto a Santiago Peñafiel?
–Le mataron en el frente de Aragón. Ustedes tienen la culpa. ¿Quién les mandaba meterse, tan jóvenes, en ese lío de hombres? ¡Malditos! ¡Al infierno irán todos, derechos, de cabeza!
Vicente Dalmases baja corriendo. Peñafiel muerto. A pesar de sí, se alegra. Un fantasma menos entre Asunción y él. Peñafiel poseyendo a Asunción. Claro –se dice después de habérselo dicho mil veces– entonces ella no era nada mío. ¡Claro que lo era aunque no se habían dicho palabra!
Buscar a Josefina Camargo... Buscarla, ¿dónde? Tal vez en la Alianza de Intelectuales. Tal vez... Anda lo más aprisa que puede hacia Trinquete de Caballeros. Se encuentra con Paco Bolea que sale del que fuera Diario de Valencia y luego Verdad.63
–Hola.
–¿Sabes algo de Josefina Camargo?
–No.
–¿Y de Asunción?
–Hace días que no la veo. Desde que no sale el periódico. ¿No vivía con su tía?
–Sí, pero no hay nadie en la casa.
–Claro. Ahora dormimos cada noche en sitios distintos, por si acaso. Oye, ¿por qué no preguntas en casa de don Juanito?
–¿Quién es?
–El librero de viejo, bueno, el chamarilero.
–¿Por qué?
–Su tía cuidaba a la hija que tiene.
–¿Dónde vive?
–No lo sé, pero creo que va todos los días al Museo; es muy amigo de Ambrosio Villegas.
–Villegas está en Madrid.
–Andas muy atrasado de noticias: hace mucho que los de la junta volvieron a destinarle aquí.64 No quiso pasar a Cataluña.
–Para allá voy. Hasta luego. ¿Luego? ¿Dónde?
Vicente no puede con su alma cuando llega al Carmen. Ambrosio Villegas; otros. Don Juanito Valcárcel. La dirección: la tía Concha, la niña lela.
–Claudia, saluda a mi sobrino. Se llama Vicente.
–¿Y Asunción?
–Tú sabrás.
–No.
–Se fue a Alicante, a reunirse contigo.
–¿Cuándo?
–Hace cuatro días.
Vicente se deja caer en un sillón que cruje y se ladea.
–Ahí, no. Siéntate ahí.
Vicente no se mueve. No puede.
–¿No fuiste a Alicante?
–No pude.
–¿De dónde vienes?
El joven hace un gesto vago.
–De Madrid.
–¡Eso ya lo sé! ¿Qué vas a hacer?
Dormir, piensa Vicente, pero dice:
–Irme a Alicante.
Una pausa.
–¿Cuándo?
–Ahora.
–Lo que debes hacer es dormir.
Vicente no tiene fuerza para contestar. Luego pregunta:
–¿Cómo está?
–¿Cómo quieres que esté? Bien.
Sobreponiéndose, Vicente busca a Monse. La encuentra en el Instituto para Obreros, de la calle de Sagunto,65 donde seguía haciéndose una vida relativamente normal, por lo menos en la Colonia Escolar. La joven se quedó asombrada al verle.
–¿Hasta ahora no has llegado?
–Ya ves.
–Asunción debe de estar como loca buscándote en Alicante.
–¿No sabes dónde puede estar allí?
–Ni la menor idea.
¿Quién podría decírselo? ¿A quién recurrir?
–Lo mejor es que te vayas allá lo antes posible.
Recurrir al Partido.
–¿Quién está aquí?
–Todos, hasta en la cárcel, pero no se les ve. Otros, sueltos, en Náquera...
–De allí vengo.
–Por aquí anda Hernández y pasó Checa, a quien habían detenido en Alicante.66 A ver si das con Ángel Gaos.67 Dicen que está encargado de la evacuación. Debe de tener bastantes enlaces. Lo mejor: que te fueses lo antes posible.
–Es lo que pienso hacer. ¿Y Bonifacio?
–Debe de estar en su casa. O, por lo menos, allí te dirán dónde está.
El sueño aumenta su confusión, todo se le mezcla y perturba. La algarabía de los niños acrecienta el remolino de su desdicha. Gritan, corren, se persiguen, juegan.
–Lo que necesitas es descansar. Tienes cara de muerto, ¿por qué no vas a casa y duermes?
Y luego será otro día. Tiene razón, pero resiste.
–Dame unas aspirinas.
Las toma, sentado en una mesa del gran comedor. Largas mesas desiertas.
–¿Cómo está?
–Bien. Pero lo único que quiere es estar contigo.
Vicente deja caer su cabeza sobre sus antebrazos. Se le enturbia la vista y duerme de golpe. Monse duda y sale.
Le despierta a la hora de comer la gritería de los párvulos. Lee, como idiota, los grandes carteles pegados en las paredes.
EL TALENTO,
NO EL DINERO
ABRE LAS PUERTAS DEL ESTUDIO
LA CULTURA HA DEJADO DE SER PRIVILEGIO DE UNA MINORÍA
EL GOBIERNO DEL FRENTE POPULAR HA CREADO MILES DE BECAS PARA COSTEAR LOS ESTUDIOS DE TODOS LOS HIJOS DEL PUEBLO QUE ACREDITEN SU TALENTO
Pedid informes detallados en todos los Centros de Enseñanza, en vuestros lugares de trabajo, en vuestras organizaciones y en el
MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA 68
–¿No vas a ir a casa?
–No. No lo sé. Voy a ver a Bonifacio Álvarez. Después...
–¿Después?
–Dar con ella, como sea.
Villegas y Valcárcel pasan frente a los Salesianos. Han ido a comprar unos chorizos en la trastienda de una ferretería, que Pepa ha descubierto, en la calle de Serranos.
–Total, no te cuesta nada, al ir al Museo. Tomas el tranvía... Es cuestión de diez minutos.
Al salir encuentra a don Juanito, que iba a verle. Le extraña la hora desusada.
–Acompáñame.
–¿Qué hago?
–Ya hemos hablado bastante de eso. Es cuestión tuya.
–Por eso.
Los Salesianos...69 Villegas recuerda los primeros días de la insurrección militar, de cómo acudían, en tropel, a apuntarse en las «milicias» toda clase de gente, buenos, malos y regulares. De cómo se despobló el río cercano; allí los escapados de San Miguel de los Reyes,70 mendigos, gorrones, vagos, lisiados que solían dormir en el «lecho» del río, al socaire de los puentes, sobre todo del de Serranos; los sopistas, los zampalimosnas, los del bodrio, alguno del asilo, unas manflas vestidas con monos azules, todos, en fila, con algo rojo: un pañuelo, una faja, un gorro, un cojo con una flor.71
–Apunta a este.
–Y a mí.
¿Qué se han hecho? Tal vez alguno vuelva a ser lo que fue.
Las puertas de Serranos; en aquella época, ese bárbaro de Escriche, vestido de general ruso – tal como él se lo figuraba–, con chamarra de piel de cordero, gorro de astracán, en agosto, con un calor insoportable –subido en un cajón, arengando a los que no tenían otra cosa que hacer, enhebrando lugares comunes:
–¡Compañeros...! ¡Camaradas! ¡La República! ¡La democracia! ¡La reacción! ¡La patria está en peligro! ¡A las trincheras...!
Y aquel chusco voz en cuello:
–Y tú, ¿por qué no vas?
El desconcierto del fanfarrón. Ayer; hace cerca de tres años, aquel empuje, aquel entusiasmo, aquella fuerza de la opinión, aquel fulminar contra los agresores, aquel poder implantarse, aquel desenredarse de las ocasiones, aquella salida al cerrado laberinto de la vida diaria... Torres, su peluquero, convertido en jefe de una columna... Este vencimiento.72
–¿Qué hago?
Don Juanito sigue y sigue hablando. Pasan frente a la Asociación de los Desamparados.73
–Me preocupan estos niños. No tendrían que marcharse los mayores sino ellos –dice Villegas.74
–No se puede evacuar todo, nunca.
–Todos estos que levantan la naricita al cielo mirando los aviones diciendo: –¡Son nuestros! Ellos son, de verdad, los que van a perder la guerra, la vida. De aquí en adelante irán a la escuela bajo la égida de Franco, de los curas, ya verás; bueno, no lo verás, pero te lo puedes imaginar, lo que les van a decir de sus padres. De ti, de mí.
–Tú no tienes hijos y en cuanto a mi hija...
A Juanito Valcárcel le regurgita de la garganta a la boca el agrio constante de su estómago.
–No es mayor cambio que para los que estudiaban con los jesuitas o los maristas, o lo que fueran, si hubiésemos ganado nosotros.
–Pero hemos perdido y la reacción se entronizará por quince o veinte años. No me digas que no.
–No te preocupes, los españoles estamos hechos para crecer en la adversidad. La bonanza no nos sirve. ¿La Revolución Francesa cuánto duró? Y ya ves.
–Pero es que ahora tampoco hemos hecho la revolución. Hemos intentado detener la contrarrevolución, sin éxito. No hemos sabido aprovecharnos.
–De las calzadas romanas lo que cuenta todavía hoy son los puentes. No por lo que sirven o sirvieron, por hermosos.
–Pero se hicieron...
–Con fines utilitarios. De acuerdo. ¿Y qué? Ídem, los templos, ¿y qué? También las novelas se escriben para ganar dinero.
–Con lo que destruyes toda tu argumentación.
–¿Qué argumentación? Lo único que dije fue que me preocupan estos niños.
–Déjalos, ya crecerán y tal vez lo que hicimos no haya sido en vano.
–¿Qué dirán cuando se enteren de esto que está pasando? ¿De este fin que les legamos sin querer?
–No te preocupes, no se lo contarán y, si lo hacen, será de tal manera que no les quedarán ganas de saber de nosotros. Lo tendrán que redescubrir todo por sí mismos.
–¿Qué otra cosa hiciste tú?
Van llegando al Carmen.
–«El pueblo, paciencia inmensa y fuerza sin límites», dijo Robespierre –redarguye don Juanito.
–Los alientos, el ardor, el entusiasmo eran los mismos en 1936 que en 1792. El deseo y la resolución. Pero no el armamento. Los franceses eran más que sus invasores –como nosotros– pero sus armas eran iguales. El hombre vencido por su obra.
Están parados en la puerta del Museo. La voz aflautada de Juanito Valcárcel se crece en los agudos.
–Mira, en 1792 el Mercure de France decía: «Ni un regimiento de línea con el cual se pueda contar. Voluntarios de nuevo cuño que la táctica alemana sorprenderá más que a frailes a quien adoctrinar o a aristócratas maltratados. Ni un oficial de alta graduación de cierta reputación; los generales, sargentos cuya mayoría no han visto jamás un mapa; cuerpos enteros sin oficiales, otros mandados por oficiales de complemento cuya inexperiencia y rango precedente desacreditan la influencia.»
–Pero nosotros vencimos en Madrid, en Barcelona, aquí. En cambio, los franceses, en el 93, cosecharon derrotas. Las derrotas, al principio, son buenas.
–El primero de agosto de 1793, Carnot proclamó: «Todo ciudadano poseedor de un fusil que no marche a la frontera o no ceda su arma a un voluntario es declarado infamed, traidor a la patria y digno de la pena de muerte.»
–Sí: «Todas las armas al frente.»75
–Pero nosotros guardamos las más en la retaguardia, por lo que pudiera suceder.
–Y sucedió.
–Si hubiésemos tenido disciplinae…
–La disciplina es hija de las armas empleadas. Cuando se tardaba tres minutos en cargar un fusil, había que acostumbrar a los soldados enemigos a disparar mientras los otros recargaban. De ese automatismo nació la admiración de los militares por la infantería prusiana. Pero ¿ahora? ¿Cuando dos hombres se bastan para manejar una ametralladora?
–Lo malo es que aceptamos la táctica del enemigo cuando debíamos de haberle impuesto la nuestra.
–¿Cuál?
–No lo sé. Pero debía de haber una; no dimos con ella.
Villegas no contesta. Oye, entiende, pero piensa en lo que va a hacer; no lo sabe.
–La disciplina, lo que se entiende peyorativamente por tal, nace de una necesidad de militar: la obediencia. La disciplina no es solo automatismo en busca del mejor aprovechamiento de la energía humana, o mejor dicho, si la disciplina es eso, la nuestra debía haber tenido en cuenta que nuestro ejército era revolucionario y no empeñarnos en formar un ejército espejo del de los fascistas. Los guerrilleros, los dinamiteros nos probaron que teníamos medios de los que los otros no disponían. Nos faltó el jefe genial. «Los pueblos no hacen guerras largas», escribía en el 93 uno de los comisarios del pueblo (título un tanto más bonito que este absurdo de comisario político). ¿No lo crees?
Villegas se encoge de hombros. Lo mismo le da. Lo que quiere es dejar los chorizos en su despacho. Echa a andar.
–«Obra siempre en masa y a la ofensiva.» Carnot sabía que su gente se desbandaba, que para sentirse fuerte necesitaban atacar: «Entretener una disciplina severa y no minuciosa.» La nuestra no era severa ni minuciosa. Espérame, no vayas tan aprisa. «Tener siempre las tropas alentadas a punto», es decir, nada de quedarse, nada de trincheras; nada de frentes, fuera el de Aragón o el de Extremadura. Nada de charlar o de jugar al fútbol con el enemigo. Ya sé, ya sé. Pero déjame acabar. «Empeñar en toda ocasión el combate a la bayoneta y perseguir al enemigo hasta su completa destrucción.» Jugarse, en todo momento, el todo por el todo. Claro que los armamentos y la situación eran distintos, pero no tanto.
Todo al trote: paso y discurso. Entran en el despacho. Villegas se arrellana en su sillón directorial.
–¡Qué lástima que no fueras general en jefe!
–Búrlate, pero el valor es, en gran parte, reflejo adquirido; luego nació la táctica que hizo posible a Napoleón. Sus adversarios no se dieron cuenta hasta el 8 o el 9. Los soldados revolucionarios no aguantaban impávidos el fuego regular y acompasado de la línea enemiga, pero sabían lanzarse ciegos a un asalto, rehacerse, andar en invierno, en contra de todas las reglas hasta entonces observadas. Nació la guerra de movimiento. Razón de nuestro éxito en Teruel y razón de nuestra derrota en los mismos lugares, después. Y nuestro aguantar en el Ebro –como un ejército regular– desencadenó la derrota de hoy. Necesitábamos movimiento, movimientos, aunque fuese para atrás. ¿Qué prometía Napoleón a los suyos? En la campaña de Italia, en 1796: ¡Gloria! ¡Tierras! ¡Dineros! «Para vosotros los desheredados, los desarrapados.» ¿Y nosotros? ¡Disciplina y Frente Popular!, y pena de muerte al ladrón. Y aquí estamos, frente al paredón.
Vicente Dalmases entró en el cuarto de Bonifacio Álvarez (una sencilla cama de hierro, una mesilla de noche, una esterilla, un lavabo, una silla, unas zapatillas, una cómoda).
–Así que, ¿hemos perdido?
–No se puede ganar en todas partes.
–¿Dónde hemos ganado?
–En China.
–Mejor hubiese sido ganar aquí, aunque perdiéramos allá.
–Lo que importa es la causa general de la revolución.
¿Miente? No. Es así. Repite lo que le enseñan, aunque no se lo crea. Ha tragado muchas víboras en los años que lleva en el Partido y lo seguirá haciendo, porque está convencido de que no hay otro camino. ¿Se lo ordenan? Lo hace. La salvación no está en lo individual: se prohíbe pensar. No hace falta, como le dijo Uribe:
–¿Para qué quieres meterte en líos? La táctica es la táctica, y si en Moscú han resuelto una cosa sus razones tendrán.
–No comprendo cómo se ha perdido Madrid; cómo Casado y Besteiro, casi sin fuerzas, han podido vencer.
–Para no hacer estallar el Frente Popular –contesta, como le han dicho.
–¿Más de lo que lo está?
–Pero la culpa no es nuestra.
–¿Qué vas a hacer?
–Organizar la evacuación de la mejor manera posible. Estos hijos de puta no han hecho nada, no han preparado nada, no han previsto nada.76
–Que la organice Domínguez, que para eso lo han mandado.
–Lo que tenemos que hacer es organizar la evacuación de los nuestros.
–¿En qué quedamos?
–Nunca has comprendido la diferencia entre táctica y estrategia.
Es verdad.
–Por de pronto hay que contar con los camiones necesarios para llevar la gente a Alicante.
–No será muy difícil.
–Hacer los itinerarios precisos, señalar las horas exactas, los lugares de reunión, avisar a la gente.
–Bien.
–No te lo pintes tan fácil, camarada, ninguno duerme en su casa, ninguno debe dormir en su casa, a menos de tener un escondite seguro, sino pasar las noches en sitios distintos. Y nada de fichas o de listas, ni de direcciones.
–Como si volviéramos a la clandestinidad.
–Ya hemos vuelto. Y tú me vas a ayudar.
–Asunción me espera en Alicante.
–Ya la encontrarás. Por ahora, te necesitamos aquí.
–Está bien.
–¿No la puedes avisar?
–Si dan con ella, sí.
–Haz lo posible.
–Descuida.
Se lo promete a él mismo. No esperaba el refuerzo que significa para él Vicente Dalmases; al verle entrar decidió aprovechar su probada efectividad.
Calles, paseos, avenidas. Tiendas abiertas, con pocos géneros, otras –más– cerradas. Los bombardeos han deshecho a medias las casas cercanas al puerto: las del Parque de Canalejas, las del Paseo de los Mártires y del Postiguet, las del paseo de Gomís. Asunción va del Gobierno Civil al Militar; del local de la UGT al de algunas Federaciones.77 Busca, indaga y pregunta con precaución y en vano. Nadie sabe nada de Vicente; ni siquiera le conocen.
–Este llega de Madrid.
–Este acaba de llegar.
–No sé.
–No se sabe.
Se entera, a retazos, de que el 22 cuerpo de Ejército sigue dominado por los comunistas, de que Checa y Vega están presos, de que el general Escobar acabó con los comunistas en Ciudad Real,78 de que nadie sabe lo que va a pasar. Se le acaba el poco dinero que ha traído, al comprar unas alpargatas. Le dan de comer en un Instituto para Obreros al saber su condición de maestra en otro similar.
¿Dónde dormir? Por el paseo de Méndez Núñez lee el letrero de un tranvía: «Muchamiel».79 Le vuelve un confuso recuerdo de su infancia: Muchamiel. Muchamiel. El nombre se le quedó grabado. Le gustaba –y le gusta– la miel, los caramelos de miel. Lo oyó en casa. Su padre. De boca de su padre. El pelo rubio, casi albino del cogote de su padre, su acento catalán. Muchamiel. Amparo, la asesina. Su padre, muerto. Luis Romero, asesino.80 ¿Dónde estará Vicente? Y si, de pronto, se le apareciera ahí, frente a ella, frente al banco del paseo en el que, cansada, indecisa, desesperada, se ha dejado caer. Su padre, tan dicharachero. Muchamiel. Rimaba además con algo. ¿Con qué? No podía ser más que con algo relacionado con su condición de tranviario. El tranvía de Muchamiel. Un compañero. Un compañero que estuvo en casa por motivos sindicales. De apellido que rimaba con Muchamiel. Guillermo Tell. Lo mejor, por si acaso, es preguntar dónde está el apartadero. La plaza de Santa Teresa. Cartel: a la Cruz de Piedra, 15 cts.; Condomina, 20 cts... Un «tranviero».
–Perdone, compañero.
–Dime.
–Estoy buscando a un tranviario de la línea de Muchamiel, que era directivo del sindicato hace todavía tres o cuatro años y cuyo apellido acaba también en miel o algo así.
–¿De dónde eres?
–De Valencia. Mi padre era del gremio.
–A quien buscas es a Héctor Buñuel.
–Ese mismo. ¿Dónde vive?
–Allá por San Juan.
–¿Cómo voy?
–En el tranvía de Muchamiel. Allí, frente a la parada de San Juan, preguntas. Vive al lado. Espera cerca de media hora. Por lo menos tiene algo a que agarrarse. Treinta céntimos hasta San Juan. El Hospital Militar; a lo lejos, la Plaza de Toros, la calle de Sevilla; allí arriba, el Castillo. Al llegar a la Santa Faz quiere bajar.81
–No, todavía no.
Un monte, la ladera, casas elegantes. Las calles de los ricos.
–San Juan.
Pregunta. Da. Lo reconoce en seguida. Él se acuerda.
–¿Y tu padre? Hace mucho que no sé de él. ¿Y su mujer?
¿Qué contestar? Cualquier cosa, menos la verdad. No por su padre, por el engaño.
–Murió.
–¿Amparo?
–Mi padre.
–¿Y Amparo?
–No sé.
–¿Y cuándo murió?
–Los primeros días de la guerra.
–No sabes cuánto lo siento. Le tenía en mucho. Era un hombre, un hombre de verdad.
Oyen: la mujer y seis hijos pequeños, atentos, de pronto, a la palabra muerte.
–Todo son desgracias –dice la cónyuge.
–¿Y tú qué haces en Alicante?
–Buscar a mi marido.
–¡Tan joven y ya casada!
–No soy tan joven.
–¿Cuándo te casaste?
–Hace dos años.
–¿Y tu marido?
–Estaba en Madrid. Me llamó por teléfono, me dijo que nos reuniríamos aquí. No le encuentro.
–¿Comunista?
Asunción duda un momento, fía en la amistad.
–Sí.
–Pues, no sé. Vino Etelvino Vega a hacerse cargo de la provincia y le detuvieron.
–Creo que ya lo han soltado.
–No lo sé. No quiero enterarme de nada.
–Si no molesto.
–¡A qué santo! Y aunque no fuera así, basta que seas la hija de Meliá.
La mujer añade: –Que en paz descanse.
Asunción se quedó en San Juan. A la mañana siguiente, después de ayudar a Verónica en el barrido de la casa y en el lavado somero y vestido de los más pequeños, regresó a la ciudad.
–Al fin y al cabo nadie me conoce.
–¿Tú también eres comunista?
–Sí.
–¡Mare meua! No lo entiendo.
–Su marido...
–De la UGT y gracias. No hablamos nunca de esas cosas. Bastante tiene con conseguir comida para toda esta tropa.
Las indicaciones que le dio Héctor Buñuel no le sirvieron de gran cosa. Nadie conocía a Vicente.
–¿No podría hablar por teléfono con Valencia?
–Claro que sí.
–Es que no tengo dinero.
–¡Hija! Haberlo dicho antes.
Habló con su tía, en casa de Valcárcel. Así supo que Vicente estaba en Valencia.
–Dile que no se venga. Regreso hoy mismo.
No había trenes. Tomó un autobús, hasta Denia. Pero al llegar a Villajoyosa un bombardeo de la carretera les obligó a regresar; parte a pie, parte en carro. Volvió a obtener comunicación en la madrugada siguiente. Contestó Vicente, que había dormido aquella noche en casa del chamarilero.
(¿Qué quiere decir «le dio un vuelco el corazón» o «no caberle el corazón en el pecho» o «reventar el corazón en el pecho»? Lo supo.)
–No te muevas de ahí. Iré.
–¿Cuándo?
–No lo sé. Pronto.
–¿Cuándo?
–Dentro de tres o cuatro días.
–¿Tanto?
–Sí.
–¿Por qué?
–No te lo puedo decir. Pero ¡espérame! ¿Dónde estás?
–Ahora, en Teléfonos. Pero vivo en San Juan. En casa de un compañero de mi padre. ¿Dónde nos encontraremos?
–En el puerto.
–Lo bombardean casi todos los días.
–No te preocupes. Allí nos encontraremos.
–¿Dónde?
–En el Puerto. No es tan grande.
–¿Le conoces?
–No.
–Pues es muy grande.
–¿Como el de Valencia?
–No. Más chico.
–¿Entonces? Ya nos encontraremos, mi vida.
–¿Dónde?
–En la puerta.
–¿En cuál?
–En la principal, digo.
–¿Cuándo?
–No te lo puedo decir. No lo sé exactamente. Cuando lleguen unos barcos.
–Todos los días llega alguno.
–Lo más probable es que sea... No lo sé.
–¿No te sería posible venir a buscarme?
–¿Dónde?
–En el 13 de la calle de Canalejas, en San Juan.
–Es mejor en el Puerto. Tendré que ir allá derecho. Llámame pasado mañana o el otro, a esta hora. Procuraré estar aquí y, tal vez te pueda decir algo más.
–¿Cómo estás?
–Bien. ¿Y tú?
–Bien, también. No sabes las ganas que tengo de verte.
–No tantas como yo.
–Van seis minutos y necesitamos la línea, compañero.
Cortaron.
¡Habían hablado! ¡Oh, luz del teléfono! ¡Prodigio de la voz en un hilo! ¡Atadura celeste! ¡Música mejor que todas! ¡Nunca tan contenta desde hacía siglos! Desterrada la tristeza, confortado el corazón a pesar de las impresiones, se siente llena de savia. ¡Qué armonía en el frescor del aire húmedo del mar! Baja antes de llegar a San Juan y echa a andar por una ladera pedregosa plantada de almendros cuyas hojillas verdes empiezan a nacer. Contentarse con la voz amada, ronca de la emoción. ¡Oh sosiego! La carretera, allá arriba con sus coches metiendo ruido se le convierten en sostén lejano. Descansa. Muchamiel. Sí, miel en los labios todavía, de los oídos, caída del cielo.
No le duró el contento, pero fue. Aúnf le bullían los pies cuando Héctor le dijo que, según le habían dicho en la Agrupación nada tenía remedio y que la quinta columna hacía acto de presencia descarada por las calles de Alicante.