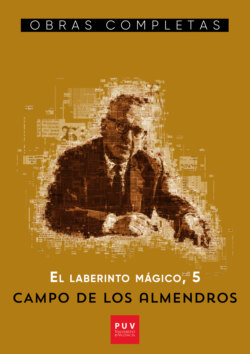Читать книгу Campo de los almendros - Max Aub - Страница 8
III
ОглавлениеAmbrosio Villegas encontró al Gobernador cuando este iba saliendo del Temple.1
–¿Adónde vas?
–Al Grao. Acompáñame.
Se acomoda a su lado.
–¿Cómo van las cosas?
Molina Conejero no le contesta.
–¿Crees que esto va a durar mucho?
–No lo sé. Por de pronto las órdenes no han cambiado.
–Entonces, ¿por qué todas esas barrabasadas?
–¿Qué barrabasadas?
–Contra los comunistas.
–Aquí no ha pasado nada. Ni pasará.2
–Pero no en Madrid.3
–La culpa no es nuestra.
Molina Conejero, socialista de siempre, está de acuerdo con el Consejo de Defensa del coronel Casado.4
–Acabo de encontrar a Miaja.
–¿Qué te dijo?
–Que todo iba bien.
El gobernador conoce al viejo cazurro, defensor de Madrid.
–¿Qué hace aquí?
–En su puesto, supongo.
Hay un largo silencio. Para él, todos siguen en sus puestos.
–No lo entiendo.
Molina tiene ganas de contestarle que él tampoco, pero calla.5
Alberto Chuliá6 entró en casa de Pepa como si fuese en la suya. Hacía dos años que no la había visto; para él, ayer. Pepa Chuliá, su hermana, es la querida de Ambrosio Villegas, hace más de veinte años.7
–Hola, tú. ¿Está Ambrosio?
–Sí, durmiendo.
–Despiértale.
–¿De dónde vienes?
–De París. Y asómate a la ventana para que veas el coche que traigo...
Pepa no se extraña de las decisiones, viajes, fantasías, trolas de su hermano, ni siquiera comenta ahora lo que le parece un disparate. Fue el único de la familia que no puso su grito en el cielo cuando dejó tirado a su marido –un calzonazos que parece mentira que fuera carnicero– para liarse con Villegas, amigo de siempre de Alberto. El escándalo, en Alboraya, fue de órdago; pero como hay sus buenos cinco kilómetros del pueblo a la calle de Isabel la Católica, nadie, en la ciudad, tuvo nada que decir, que la moral depende de la densidad de la población.
–Despiértale.
–Ya sabes que no le gusta.
Chuliá la mira desde arriba, con ese desprecio «olímpico» que tiene por todo; dejando aparte que la sobrepasa de una cabeza. Entra en el dormitorio, con la autoridad que nunca le abandona.
–Che, despierta.
–¿Qué haces aquí?
–No te lo voy a decir, pero es importantísimo. Tanto, que puede todavía cambiar el curso de la guerra.
Tampoco Villegas se asombra. Solo mira al famoso inventor, entrecerrados los ojos por el sueño y cierta ironía que se cuida mucho de expresar porque conoce bien el orgullo insensato de su cuñado de la mano izquierda. Apenas dice:
–¿A estas alturas? ¿Y tus repoblaciones forestales?
–Ahora hay cosas más urgentes.
–Bueno. ¿Qué quieres?
Chuliá echa un vistazo a la puerta semiabierta. La cierra.
–Estoy en el Reina Victoria,8 con una mujer. Una mujer de bandera, pero me tengo que marchar unos días y no me la puedo llevar.
–¿Dónde vas?
–Eso es cuestión mía.
–Entonces, ¿qué quieres?
–Nada. Que, si necesita algo, estés al tanto. Le dejaré tu teléfono, el del Museo.
–Bueno.
Villegas se levanta, despereza, busca, calza, coge su chaqueta.
–¿Sales?
–Voy al Museo. ¿Vienes?
Chuliá mira la hora en su reloj de pulsera. Lo pone ante los ojos de Ambrosio.
–¿A que no has visto otro igual de extraplano? Cuesta una fortuna.
Villegas sabe que su viejo amigo está rabiando por contarle el negocio en el que anda metido. También está seguro de que si se lo pregunta alargará la conversación con negativas. Espera.
–¿Cenarás aquí? –le pregunta su hermana, antes de salir.
–No. Tengo un compromiso.
–¿Cuándo no?
–Pues, claro.
–Eres tan importante que no cabes por esta puerta, pero por una vez que se te ve podrías cenar aquí.
–Podría, pero no puedo.
–Pero ¿por qué?
–Che, porque no pot ser.
Ante el portal está un coche negro, enorme, con cuatro hombres armados, muy a la vista, dentro.
–Seguidnos –ordena olímpico el mandamás.
–Se van a llevar el susto de su vida –le dice a Villegas, andando por la calle.
–¿Quiénes?
–Los fachas.
–¿Piensa minar los alrededores?
–No, fill meu. Pero para llegar a las cosas, a la entraña, hay que ir a su origen. ¿Dónde se sublevaron los militares?
–En Marruecos, a menos que hayas descubierto otra cosa.
–Pues allí hay que volver.
–¿Cómo?
–En avión, mira este. Y no tengo más que un asiento mañana, en Alicante. Por eso tengo que dejar aquí a Tula.9 Si se lo digo, me mata.
–¿Qué vas a hacer a Casablanca?
–En Casablanca, nada. En Marrakech. Voy a sublevar a los moros contra Franco.
–Y a empezar la Reconquista...
No ha podido Villegas dejar de imprimir cierto tono irónico a su réplica. Chuliá se sale de sus casillas como siempre que huele que no le toman en serio:
–¡Me cago en la puñeta! ¡Tú tenías que ser! Es una idea genial.
–Como todas las tuyas.
–Naturalmente.
Lo dice en serio.
–Vamos a ver qué pasa cuando tengan ese par de banderillas en el culo.
–¿No te parece un poco tarde?
–No. Hay que coger desprevenido al adversario. Es una ley que no falla. ¿A qué santo van a suponer que ahora se les subleven las jarcas?
–¿Y lo tienes todo preparado?
–Todo. No puede fallar. El Gobierno, bueno, Vayo, está de acuerdo.
–Pero si ya no hay Gobierno.
–Eso dices tú. Está en París y estoy seguro, aunque Vayo no me lo haya dicho, que el gobierno francés hará cuanto pueda. ¿Cómo van a permitir que un aliado de Hitler, Hitler mismo, esté amagándoles en los Pirineos?
–Mejor hubieran hecho en dejar pasar las armas. Trenes enteros había en la frontera, allí se quedaron.10
–Tú, ¡qué sabes! Hay que cubrir las apariencias.
–Eso costará mucho dinero. ¿Lo tienes?
–Millones.
–¿Dónde?
–En Rabat.
No duda Villegas que Chuliá tiene una base para decir y hacer, pero conoce el paño: con una piedra es capaz de erigir una catedral, en su caletre, pero una catedral. También conoce a Vayo y tampoco duda de que al Ministro de Estado del gobierno de Negrín le haya parecido bien el plan y lo apoyara, teóricamente por lo menos, hace unos meses. Para Chuliá el tiempo no tiene importancia, no distingue claramente entre pasado, presente y futuro.
–¿De veras, Vayo...?
–Hace tres meses que vengo trabajando en eso. Va a ser algo sensacional, en el mundo entero.
Lo que no dice es que, a pesar de las circunstancias, ha decidido llevar a cabo el proyecto él solo. Hace meses habló con dos moros, en París, cuando fue a un congreso de ingeniería, enviado por la «Confederación de Obras Hidráulicas del Sur de España», que él mismo había formado. Lo del dinero es cosa suya y de unos antiguos amigos, monederos falsos, a los que encargó imprimir billetes de cien dólares. La imitación no es perfecta, pero Chuliá no duda de que, para los «moros», pasarán por buenos sin dificultad.
–Tropas, no tienen allí. Va a ser cosa de coser y cantar. Tengo una chilaba que, si la ves, das de hocicos.11
Villegas ve a Alberto Chuliá, con su nariz flamígera, su calva rematada con una melena al viento, su color de pan bien cocido, vestido con la chilaba, a caballo, como en un Delacroix cualquiera,12 ordenando con gesto bravío el ataque a Melilla, y no puede menos que sonreír.
–¿Qué? ¿Tienes algo que decir?
–Nada: me parece perfecto: el huevo de Colón. Y, ¿qué les vas a prometer?
–No me vengas con garambainas ni teorías.
–Sin teoría no hay revolución.
–Así es como no hay revoluciones, o, a lo sumo, abortos. Las revoluciones, hacerlas y luego a sacar consecuencias. ¿O de veras crees que los que hicieron la Revolución Francesa fueron Voltaire o Diderot? ¡Vamos! ¡Adelante y con pantalones! Como hicieron la revolución mexicana Villa y Zapata.
–¡Yo estuve allí!
–¡Y qué teorías y qué no teorías: lo del rico, del pobre, y ya!
–Lo que no deja de ser una teoría.
–Igual que el comer si tienes hambre. ¡Nos ha fastidiado este! Y aquí, hemos perdido la guerra porque no hicimos la revolución.
–Lo cual es otra teoría.
Chuliá se puso blanco de rabia, como siempre que alguien le llevaba la contraria. Siguió:
–No me saques de quicio. Porque lo que es a cojones no me gana nadie. Y te advierto que no es una teoría. Mucha revolución burguesa y liberal. Y, ¿qué? Así estamos.
–¿Y con qué armas te hubieras opuesto a la rebelión una vez hecha tu revolución?
–Ni lo sé ni me importa.
–Las armas ya no son las mismas.
–Las armas son siempre las mismas si se lucha contra un adversario: unas mejores y otras peores.
–Todo eso no deja de ser subjetivismo vulgar.
–¡Vete al carajo! Aquí habrá habido mucho subjetivismo elegante, pero estáis perdidos, y en México, con puro subjetivismo vulgar, les dimos para el pelo... como vamos a dárselo todavía aquí.
–¿No te estás haciendo muchas ilusiones?
–¿Yo?
–Las cosas se hacen y no se dicen.
–Los anarquistas tendremos pocos teóricos, pero de lo otro, ¿qué tal? Por algo somos españoles...
Chuliá aúna sin ninguna dificultad las doctrinas más dispares: el amor a los humildes y a sus pobrezas y su deseo desenfrenado de riqueza; el universalismo más absoluto y una creencia cerrada en la superioridad, para él evidente, de todo lo español; llega a unir su vegetarianismo con el más encendido elogio del jamón de Trévelez, si alguien alaba el de Parma; el antimilitarismo más cerrado con la vanagloria de los Tercios de Flandes si viene o no a cuento. No siente rubor de tan encontradas posiciones, entre otras cosas porque si se las hubieran echado en cara hubiese aducido su derecho a la contradicción. Con los años y los sinsabores su entusiasmo por lo castellano se acrece.
–¿Es que los demás no son también españoles? –le pregunta Villegas, con tal de molestarle.
–Eso del fascismo es bueno para los alemanes o los italianos; nosotros no tenemos por qué acogernos a garambainas de esa especie. ¿Sangre? ¿Afán de nuevas conquistas? ¿Aquí? Un español tiene la sangre limpia por el hecho de serlo. ¿Imperio? Todavía lo llevamos a cuestas. ¿No? Aquí el fascismo es, sencillamente, reacción. Pura, clara, indecorosa reacción. Los banqueros, los terratenientes, los curas y los militares como medio. No hay que buscar más lejos. Y aderézalo como quieras. Por eso tampoco el socialismo tiene nada que hacer en España. Lo nuestro es el anarquismo, que cuesta menos trabajo. ¡Abajo todo el mundo! Que no haya autoridad, y como consecuencia, autoridades. El español es tan grande que se basta y se sobra a sí mismo para cualquier cosa. Y como todavía no se ha probado lo contrario, y supongo que ha de pasar bastante tiempo hasta que nos lo demuestren, pues: ¡a ello! Los anarquistas odian a los comunistas por razones innatas. Los tienen por lo peor de lo peor. Se entremataron en Barcelona y en Madrid y se entrematarán aquí hasta que no queden ni los rabos. Pero en el momento en que haya que volver a luchar de verdad contra los fachas, con posibilidad de ganar, ¡verás la que se arma! Y, ¿a quién se lo deberán?, a menda.
Habla en serio.
–Bueno, ¿y a qué viniste a Valencia?
–El avión tuvo una avería, en Alicante, y no sale hasta mañana.
No dice que ha venido a presumirle a él y a su hermana, que nunca creyó en sus fantasías, por el reloj y el coche, dejando aparte lo de Tula, que no es grano de anís.
–¡A ver qué decís ahora!
Julián Templado13 se quedó estupefacto al encontrarse con Paulino Cuartero en la calle.
–Y tú, ¿qué haces aquí?
–Lo mismo te pregunto.
–Bueno, lo mío, es lógico: sabes que Rivadavia14 me mandó al Centro. De Madrid a Valencia, un paso.
–Malo.
–Pero un paso. Pero ¿y tú? ¿No estabas en Barcelona?
–Sí. La casualidad, m’hijo. La culpa, de Tineo.
–¿Tineo?
–Un hijo de puta.
Julián se sorprendió; no era la manera de hablar de Paulino.
–Que a estas horas debe de estar descansando tranquilamente en París. Con lo que le hubiese costado...
(Paulino Cuartero tampoco había creído nunca en la posibilidad de que se perdiera la guerra.15 El tráfago en que andaba metido, no tener un momento libre, caer muerto en la cama, la preocupación del quehacer del día siguiente –primero, esto; luego, lo otro– le quitaba la posibilidad de enfrentarse con los acontecimientos. Oía indiferente los partes de guerra, como si la distancia del Segre a Barcelona fuese inconmensurable. Bastábale el optimismo oficial para no enfrentarse con la realidad. Cuando, el 14 de enero, Rivadavia le dijo, en la puerta del Ministerio de Instrucción Pública, donde había ido a recoger una orden de traslado de unos cuadros,16 que había que pensar en marcharse, arqueó las cejas, y, sin tomarlo en serio, soltó un inexpresivo:
–¿Crees?
–Esto se ha acabado.17
–Pero si Negrín le dijo anoche a...
–Déjate de historias. Están en Valls y estos catalanes no sirven para morirse.
–A mí, en el Ministerio, no me han dicho nada.
–¿Por qué te lo habían de decir a ti?
–Bueno, hombre, pero...
–¿Tienes pasaporte?
–Sí: diplomático. De cuando fui a la exposición de París,18 en representación del Ministro. Aquí lo llevo.
Sacó su cartera, enseñó el cuaderno empastado en piel de Rusia parda. Lo hojeó Rivadavia, mientras preguntaba:
–¿Qué sabes de Pilar?
–Fastidiada, sin dinero.
–¿Sigue en París?
–Sí.
–Oye: tu pasaporte está caducado. Ve a Estado, que te lo prorroguen.
–¿De quién depende eso?
–De Tineo. ¿Le conoces?
–Sí. ¿No es ese gallego, amigo de Templado?
–No pierdas tiempo.
–¡No fastidies!
Volvió a subir a la Dirección de Bellas Artes. No estaba Renau19 y no se atrevió a preguntar a nadie acerca de la situación. Vagamente:
–¿Hay alguna orden nueva?
–No.
Preocupado, tomó el tranvía y bajó hasta el paseo de Pedralbes.20 Anduvo tres manzanas hasta el Ministerio de Estado. Subió a la dirección que dependía de Tineo, se hizo anunciar. Salía Guardiola del despacho.
–¿Qué?
–Nada bueno. Salimos esta noche para Figueras.
–¿Quiénes?
–Todo el Ministerio.
–¿Tan seria está la cosa?
–Avanzan como les da la gana.
–Pero Barcelona se defenderá.21
–Es de suponer. Pero, por si acaso...
–¿Y Vayo?
–Se fue anoche a Toulouse. Regresa mañana.
–¿Aquí?
–Creo que no. El gobierno va a instalarse en Figueras.22 De allí piensa trasladarse a la Región Centro.23
–¿Y Azaña?
–Cerca de la frontera.24
–Va a ser un desastre.
–No tanto, hombre. Aunque perdiéramos Cataluña queda el Centro: avanzamos por el sector de Valsequillo.25
El ujier hizo pasar a Paulino. Tineo era un hombre bajito, joven –¿qué tendría, treinta y dos años?–, magro, muy seguro de sí y de las ordenanzas.
–Hola, ¿qué hay? ¿Qué quiere?
En contra de la mayoría, no tuteaba a nadie. Sentía, muy hondo, el orgullo de pertenecer a la «carrera».
–Si me haces el favor de revalidarme o prorrogarme, o como se diga, mi pasaporte.
–A ver.
Lo examinó con cuidado.
–¿Sigue desempeñando ese puesto?
–No.
–Entonces lo siento mucho, pero no puedo autorizarlo.
–Pero, hombre...
–No; lo siento: ya no tiene misión diplomática y, por lo tanto, no tiene derecho a pasaporte diplomático.
–¿Se da cuenta de cómo están las cosas, según me acaba de decir Guardiola?
–Sí, pero ¿qué tiene que ver? Vaya a Gobernación: le darán un pasaporte ordinario sin ninguna dificultad.
–Está bien.
¿Qué otra cosa podía decir? Sentía que aquello iba a jugar un papel en su vida: un remover de las entrañas se lo advertía. Cochina burocracia; no: cochinos burócratas. ¿Qué le hubiese costado a ese imbécil de Tineo ponerle un sello y una firma? Pero no: antes que la vida, las ordenanzas. Si las cosas venían mal dadas, ¿de qué le serviría un pasaporte diplomático? Decidió dejar las cosas como estaban y no preocuparse de papeles.
Al salir del Ministerio, se encontró con Fernández Balbuena.26
–¡Hombre, Cuartero!
–¡Hola!
–¿Qué tienes que hacer?
–¿Ahora?
–No; así, en general.
Ambos eran de la Junta de Protección y Conservación del Tesoro Artístico.27
–¿Te importaría irte al Centro? Bueno, a Madrid primero y a Valencia después. Necesitamos alguien que ponga a buen recaudo lo que pueda quedar del Museo de San Carlos. ¿Quieres ir?
–¿Cómo?
–En avión, claro.
Cuartero dudó un momento. Ir a París, volver con Pilar, los niños. Pudo más la rabia que le había dado lo de Tineo y aceptó.
–¿Qué haces aquí?
–Nada. O casi. Los sótanos de las Torres están llenos.28 Algo queda en el Museo, pero no es gran cosa. Y en cuanto a las esculturas... Sin contar que a estas alturas no se van a poner a bombardear aquello. ¿Conoces a Ambrosio Villegas?
–No. ¿Quién es?
–El bibliotecario. Si no tienes nada que hacer vente para allá. Tal como te conozco, te gustará. Y don Juanito. Allí nos pasamos las horas muertasa.)
Las horas muertas –piensa Templado–, no está mal.
–¿Y Pilar?
–En París.
–¿Cómo está?
–Mal.
–¿De salud?
–No. Sin dinero. Y no le puedo enviar nada.
No tenían gran cosa más que decirse a menos de empezar: «Esto se acabó», etc., y ninguno de los dos quería. No era su manera de ser.
–¿Y has estado en Madrid, todos estos días?
–A Dios gracias, no. ¿Y tú?
–Sí.
–¿Y?
–La recaraba.
Templado nunca había sido un hombre serio.
–¿Que murió Ángeles?
Nadie se atreve a darle el pésame. Valcárcel es viejo amigo de Chuliá –que tuvo en muy pasados tiempos afanes de artista y su estudio, al lado de la tienda del chamarilero–. Villegas y Cuartero se conocen de estos años, en Madrid. Presentan don Juanito a Templado que farfulla una frase de circunstancias. Se sientan en el despacho del director. Las paredes están cubiertas de anaqueles cerrados con rejillas, legajos, protocolos, ediciones de primera si no primeras ediciones. El ambiente es grato. Villegas saca copas y anís.
–¿No tienes coñac?
–Jerez no está en España.
–Francés –dice Chuliá.
–¿Quién me lo trae?
–Yo, si me lo hubieras dicho.
La conversación sigue donde la habían dejado Chuliá y Villegas, porque el inventor –siendo el centro del mundo– lo juzga lo más natural:
–Vosotros creéis –repite– que estos cuadros son más importantes que la vida humana. Que una vida humana. Una sola. Yo no. Sin arte se puede vivir. Muerto, ¿para qué se quiere? Ya sé que pensáis que soy simplista, primario. Nosotros (¿Quiénes «nosotros»?, se pregunta Cuartero) os tenemos por señoritos retorcidos. Yo le oí un discurso a Azaña donde dijo que le importaba más Las Lanzas que una provincia.29
–No lo creo.
–Yo lo oí. Además, aunque no fuera así, lo mismo da: muchos de vosotros lo pensáis. Es una tontería. Lo que importa es la vida, y no esa costra, esa buba que es el arte. Es natural que el hombre cante, lo hace sin tener que recurrir a un medio muerto. Para pintar se necesitan pinceles, paredes o telas. Para cantar basta la garganta. Todo lo que es humano pasa. Empeñarse en buscar la inmortalidad es una tontería. Eso del arte es algo que desaparecerá tarde o temprano. Los museos son una cosa reciente y pasajera.
–Pero no las bibliotecas.
–Tanto da. Lo que importa es el hombre como es; por mucho que le embadurnen, maquillen o le pongan postizos no dejará de ser quien es. En una situación histórica cómoda, sin sobresaltos, es posible que el arte dé el pego; que la gente crea en eso de la cultura; pero cuando se tiene que enfrentar con la guerra entonces se ve que tanta pintura, tanta literatura superferolítica no sirve para nada.
–Parece un personaje de Baroja –le dice Cuartero a Villegas, por lo bajo.
–Hoy, el arte es una casualidad, no una causalidad como pudo serlo en la Edad Media. Lo que importaban eran las iglesias y Dios. Como ya nadie cree en él, se han dedicado a darle importancia a los altares. Es como los médicos; ya no les importa la salud, sino los microbios.
–Para curar, al fin y al cabo –aduce Cuartero que no tiene por qué sacar a relucir su catolicismo.
–No, hombre. Se han enamorado de las enfermedades. Como vosotros de las tablas. La vanidad tiene mucho que ver con todo esto. Es como la higiene. Acaba de morirse –en París– el hijo del doctor Pascual; tenía veinte años; nunca había probado un alimento que no estuviese perfectamente esterilizado. Comió un helado de los de la calle y se murió. No tenía defensas. Ese helado se lo come cualquiera y no le pasa nada. Si fuese verdad eso de la higiene no habría mundo. Hay una hipertrofia de médicos y de clínicas, como de pintores, de exposiciones, de conciertos y de museos. En vez de vivir, por las buenas, la gente se especializa. De seguir así todo se acabará: unos especialistas contra los otros.
–Entonces, usted, ¿qué propone? –pregunta Cuartero.
–¿Yo? Nada. Las celdas de los monjes, desnudas.
–Lo siguen estando.
–¡Qué diferencia! ¿O es que Lenin se puede comparar con Jesús? Claro, eso es lo que quisieran los comunistas. Pero Lenin está todavía vivo, es un decir; viven gentes que lo vieron y anda embalsamado. Los católicos empezaron a pintar a Jesús siglos después de su muerte. Lo que representaron primero fue a Dios padre. ¿Cuál es el Dios padre de los comunistas? ¿Marx? Como no sea por las barbas...
–Podrían pintarse únicamente paisajes, por real orden –aduce Villegas.
–¿Para qué? Basta salir al campo.
–Pero es que el campo no lo suele ver la gente. En las telas, sí.
–No. Lo que pintan los paisajistas no es la naturaleza, es su ánimo. El suyo. Eso no le interesa a nadie.
Chuliá es así de tajante. No se puede discutir con él. No hacían otra cosa.
–La gran diferencia entre el arte del Renacimiento y el de ahora –mejor dicho de la falta de arte– o, por lo menos, de un arte de la importancia del de Petrarca o Calderón, de Donatello o Velázquez, consiste en que, en aquel entonces, el arte precedía a la ciencia; y ahora sucede al revés. Es decir que, para la imaginación, para la creación de mitos y de belleza, la ciencia ha tomado el lugar que entonces ocupaban las artes.
–Y ahora, ¿usted propone lo contrario? –preguntó Cuartero por meter baza.
–Sí: que el arte sirva para algo.
–¿Es comunista?
–¿Yo? ¿Por quién me ha tomado?
–Perdone mi ignorancia.
–Cuando digo que sirva para algo no es que se rebaje a limpiarle las botas a unas ideas, sean las que sean, sino que cree; que de él –del arte– salga vida nueva.
–Así que, ¿tú te vas ahora a Marruecos por amor al arte? –comenta divertido Villegas.
–¡Calla, bocazas! No se te puede decir ni pío. ¡Qué verdad que en boca cerrada no entran moscas! ¡Maricón!
Villegas, tras el silencio obligado por la intemperancia, conociendo el paño, no hace caso del insulto y habla de otra cosa, tras su mesa, como si fuese un profesor:
–«Hay que comer para vivir y no vivir para comer», dicen; y el español se queda tan ufano y orgulloso de su sobriedad. Pero la razón no está ahí, sino en aquello que cuenta Guicciardini, y que le estaba leyendo antes a este: «Trabajan cuando la necesidad les obliga, y después descansan mientras les duran las ganancias».30
–Ya sabemos que eres un erudito. La cuestión es no trabajar.
–Estuvo aquí por 1512: «La pobreza es grande –lee– y en mi juicio no tanto proviene de la calidad del país cuanto de la índole de sus habitantes, opuesta al trabajo; prefieren enviar a otras naciones las primeras materias que su reino produce, para comprarlas luego bajo otras formas, como se observa en lana y seda que venden a los extraños para comprarles después sus paños y sus telas».
–¿Y América? –pregunta Chuliá, como si no hubiera pasado nada.
–Es otro cantar. Primero, nadie es igual a sí mismo en el momento en el que sale de casa. Luego, conquistar América no fue un trabajo. Un trabajo, lo que nosotros llamamos un trabajo, es hacer algo determinado de antemano a horas prefijadas. El español es capaz de hacer tres veces más trabajo del previsto con tal de que no se llame trabajo. De ahí el honor, y el hambre, que cuesta mucho más esfuerzo conservar viva que dedicarse a cualquier oficio honrado que la mate. «Y como no trabajan, muy dispuestos al robo».
–Teniendo en tan poco el esfuerzo de los demás, es evidente que el robo no parece tan mala cosa. El ladrón puede pasar por señor.
–Así acaba Guicciardini diciendo que somos «buenos ladrones».
–¿Hemos cambiado algo en más de cuatrocientos años?
–«No son aficionados a las letras, y no se encuentra ni entre los nobles ni en las demás clases conocimiento alguno». No olvidéis que escribe un veneciano del Renacimiento. «En la apariencia y en las demostraciones exteriores son muy religiosos, pero no en realidad; son muy pródigos en ceremonias y las hacen con mucha reverencia, con mucha humildad en palabras y cumplimientos, y besándose las manos, todos son señores suyos, todos pueden mandarles, pero son de índole ambigua y hay que fiar poco de sus ofertas».
Cuartero mira el patio que se dora, el cielo que se trasluce al vincapervinca; se vuelve hacia Chuliá, cuando este vuelve a estallar:
–Eso era antes. No voy a discutir si esas bribonadas florentinas son ciertas o no, pero he dado muchas vueltas por el mundo y en ninguno, me oyes: en China, en Rusia, en México –por no decirte en Alemania ni en Francia– he hallado tanta solidaridad, tanta honradez a flor de piel, tanta confianza.
–Lo peor es que tengas razón. Con la solidaridad se emborracha uno y vienen los malos y te destrozan a palos.
Hubo un silencio. Prosiguió Villegas hojeando:
–«Quizás tengan mejores soldados que generales, y que sus habitantes hayan sido más aptos para el combate que para el gobierno o el mando. Y el no ser de un reino solo sino el haber estado dividido entre muchos y varios señores, y en muchos reinos, cuyos nombres todavía subsisten». ¿Os dais cuenta del «todavía», recalcado a principios del XVI? Y los nombra: «Aragón, Valencia, Castilla, Murcia, Toledo, León, Córdoba, Sevilla, Portugal, Granada, Gibraltar». Gibraltar. Y sigue: «De suerte que quien la ha atacado, no ha combatido con toda España junta, sino ya con una parte, ya con otra».
–Ahora la ruptura es distinta. Económica, ante todo.
–¿Tú crees?
Villegas lo pregunta con sombría ironía.
–¿Tú crees que los moros y los de la Legión que ha traído Franco van a parar mientes en eso?, ¿o que son millonarios?, ¿o no os queréis acordar de lo de Badajoz?
Badajoz, lo que contaban de Badajoz. El diputado socialista banderilleado en el ruedo antes de rematarlo. La matanza de tantos en la arena, con ametralladoras emplazadas en los tendidos.
–Nunca hemos sido un pueblo decente.
–No fastidies. Es exactamente lo contrario –bufa Chuliá.
–No. Lo que nos contraría no es el aprender sino el esfuerzo que hay que realizar para hacerlo. Por eso el comunismo no tiene aquí nada que hacer. ¿Ves algún español convertido en estajanovista?
–Como no sea catalán o vasco...
–Ni esos, acuérdate del cantar. Bueno, no te acordarás porque es del tiempo de la nana. Pero era bueno:
Los rusos vienen por tierra
los ingleses por el agua
y yo, que soy español,
estoy tumbado en la cama.
O aquel otro:
A mí me llaman el tonto
los tontos de mi lugar,
ellos pasan trabajando,
yo paso sin trabajar.31
Aquí procesiones y fútbol porque es cosa de mirones.
–No lo dirás por las procesiones de Antequera, esas que llaman «a porfía».
–Claro que lo digo hasta por esas, porque ahí se trata de puñaladas. Puñaladas por la Virgenb de la Paz o la del Socorro: «¡Me cago en tal y viva la Virgen del Socorro y váyase a hacer gárgaras la de la Paz!». Para las puñaladas sí somos buenos; al fin y al cabo no es más que tender el brazo, y las tripas, mantequilla. Ni siquiera se suicida la gente.
–Aquí siempre hemos sido aficionados. Lo que decía este: sentado y que trabajen los demás. Por eso no hay ni filósofos ni estadistas. Nos basta con fantasear. Eso de pensar en serio es demasiado trabajo. Nos apañamos con lo que tenemos.
–Pero no me vas a negar...
–Si yo no niego nada. Pero lo mismo dicen los italianos de Italia, los griegos de Grecia, etc. Depende del humor.
–¿A que no lo dicen los alemanes?
–Claro que no: porque son bárbaros: les gusta la música.
–No veo la relación.
–Pues yo sí y si no acuérdate del mito de Orfeo. Para gozar de la música hay que ser animal.
–¿Y a ti no te gusta?
–Me encanta. Pero la cuestión es saber qué clase de música, si la jota o Beethoven.
–Todo es música.
–No es verdad; música: la jota, que sale de adentro; lo otro viene de fuera. La diferencia que hay entre dar y que le den a uno por detrás.
–Todo es de maricas –dice Villegas para molestarle.
–Contra esa tengo otra muy buena, sin contar a los egipcios, a los griegos o a los romanos, de los que nada sabemos: Leonardo, marica; Miguel Angel, marica; Verlaine, marica; Wilde, marica; Benavente, marica; y todos los comunistas, maricas porque basta que se les diga una cosa para que lo crean. Seres inferiores.
–¿Y lo eran Leonardo o Miguel Angel? Digo, inferiores.
–¿Pero lo eran Danton, Robespierre, Desmoulins, Saint-Just? –chilla Juanito Valcárcel. Cuartero no resiste más. Se enfrenta con Chuliá.
–Óigame: acaba de decir que basta que se crea una cosa –a pies juntillas, añado– para ser marica.
–Desde el punto de vista intelectual, sí.
–Le advierto que soy católico.
Chuliá no se desconcierta, sonríe, pregunta con mala uva:
–¿Y clerical?
–Déjate de historias –interviene Villegas, para templar gaitas–. El anticlericalismo es tan viejo en estas tierras como el mismo clero. Oye esto, que es de los pocos versos que me sé de memoria. Son de Gil Vicente, de una obra que hizo cuando Isabel, hija del rey de Portugal, llega a Castilla para celebrar sus esponsales con Carlos I. De Al templo de Apolo:
Y plantar todos los frailes
en la tierra que no es buena,
la corona so el arena,
las piernas hacia los aires
como quien pomar ordena.
Y si no diesen limones
en mitad del arenal,
todo género humanal,
y pérsigos a montones
¡luego fuego y... San Marzal!
Conque fíjate. Y antes:
Los monjes de estopa bella
que en llegando la candela
se acabasen de quemar...
¡Y luego fuego a su celda!
La quema de los conventos es una necesidad nacional.
–Cuando el pueblo mira quemar las iglesias, ¿en qué cree que piensa?
–El pueblo no piensa.
–Déjese de puñetas: el pueblo piensa. Es decir, fulano, más mengano, más perengano. Y si ven quemar las iglesias no les importa, porque no son suyas. Si las tuviera por tales, ahorcaría. Ellos –fulano, perengano– no tienen más que sus brazos. Las piedras no son suyas, no les llega a la entraña, no tienen nada que perder; más el placer de destruir lo ajeno.
–El desierto...
–¡Fiat Justitia, pereat mundus! No, señor cristiano: la justicia sobre el desierto no me tienta como a usted. Prefiero un poco de injusticia y vida, señor, vida. Los juristas son gentes archirreaccionarias –ya lo dijo Bebel, o Lenin– y los funcionarios también son juristas, los que tienen médula de funcionario. Habéis olvidado que Marx concedía una gran importancia a la destrucción; a la destrucción, subraya Lenin, de la maquinaria burocrática.
–A mí no me interesa ni me ha interesado nunca la política.
–No dices más que tonterías.
–¿Y qué diferencia hay entre decir tonterías y no decirlas en la situación en que estamos? Yo no voté al Frente Popular. La CNT se equivocó, con ministros y todo el jollín. Ya sé que es muy bonito eso de ser ministro. Y más bonito todavía oírle decir a uno, cuatro días antes de serlo: «Yo no seré nunca ministro», y serlo a los cuatro días. Esto es histórico:32 me lo dijo Juan López,33 aquí.
–No os las deis de más hombres que los otros –dijo Cuartero, que ya empezaba a calar a Chuliá.
–Pues lo hemos probado.
–¡Qué habéis de probar!, como no sea vuestra ignorancia.
–Hombres son los que faltan. ¡Hombres! –grita Chuliá.
–Como tú –le dice Villegas.
–Aunque lo digas en broma.
La amargura de Chuliá decanta de que no podía hacerlo todo. Si nada se le escapa, si es capaz de resolver cualquier problema: ¿por qué se lo encargan a otro? No era envidia –¿cuál podía sentir siendo tan superior?– sino rabia de no ser ubicuo.
–Y usted, además de católico, ¿qué es? –le pregunta a Cuartero.
–Los comunistas dicen que soy anarquista. Y los anarquistas aseguran que soy comunista. Así que me va a ser muy difícil vivir, a menos que deje de pensar. Que es lo que hacen muchos por aquello de que es necesario alcanzar el fin. Pero ¿qué fin? Si uno no lo ha de ver lo que importa son los medios. Y los medios de hoy no me gustan nada.
–Así que lo que usted quiere es que los ricos sigan explotando a los pobres.
–Lo que quiero ante todo es no discutir.
Intervino Valcárcel:
–Todo esto es viejo: durante la Revolución Francesa decían: Fraternidad o Muerte.
–¡Ya está bien de Revolución Francesa!
–¡Allí está todo!34
Había en Juanito Valcárcel un antagonismo fundamental entre sus ideas anarquistas –enemigo personal, como se decía, de la propiedad privada y el comercio que había heredado de sus padres– . Lo resolvió a la medida de su magín, convirtiendo la tienda de antigüedades en vulgar baratillo. Cambalacheaba con honradez, lo que hizo, en tiempos muy pasados, aumentar su clientela, a su desesperación.
–Cambias las sospechas en certezas –le decía Villegas.
El diminutivo le venía de la estatura y no de los años, que ya le asomaban en las sienes, semicalvo joven; los ojillos azules muy claros, la color azafranada y unas herpes en el pescuezo que no hubo quien curara y le obligaron a llevar –desde mozo– pañuelo, inmaculado eso sí, en vez de cuello en la camisa. Cuando arreciaba el frío, boina.
–El trueque no es comercio –aseguraba, no muy seguro de sí, queriéndose convencer–. Sin trueque no hay vida.
–No deja de ser un cambio, una permuta, una reversibilidad –le oponía Villegas para molestarle, blandamente, a su manera–. Toma y daca.
–De alguna manera hay que comer en este cochino mundo.
–Al fin y al cabo eres un materialista.
El trocador le miraba fijo:
–Eso faltaba; ¡que no lo fuera!
Valcárcel no parecía ser nadie: inconsolable, jamás le perdonó al cielo que se llevara el magín de la única auténtica prenda que tuvo. Sin contar que la niña, desde los seis años, no pudo andar; ahora, a los veinte, parece una vieja. No se mueve de su sillón, leyendo novelas rosas. Concha, balumbona, la lleva y trae de la cama a la silla de ruedas y de vuelta.
Muchas noches Juanito Valcárcel sueña que le atormentan en el torniquete. Le van apretando poco a poco. Las maderas, sobre todo las de los lados, le van estrechando, quitándole la respiración, rompiéndole lentamente las costillas, metiéndole los brazos en el cuerpo y entonces, solo entonces, empieza a sentir cómo se van acercando las partes superiores e inferiores del ataúd, cómo le van prensando la morra y los dedos de los pies y, poco a poco, va quedando hecho papilla.
–Dentro de cien años, todos calvos.
–Un poco antes –susurra Cuartero.
Oscurece, no hay luz.
–Oye, ¿te sabría mal llevarte una chica a Alicante?
–¿Otra?
–No, hombre, no. Una chica de primera.
–No lo dudo. ¿Lo sabe Pepa?
–No tiene nada que ver. Sencillamente, tiene que reunirse con su marido, y no tiene con quién irse.
–No faltaba más.
Así llegó Asunción a Alicante al amanecer del día 20.35 El viaje tuvo de todo. Tan pronto como Chuliá supo que la muchacha era comunista, empezó a despotricar:
–No debes olvidar nunca una cosa: el comunismo está basado interiormente en la policía y exteriormente en el ejército, y un policía y un general podrán ser comunistas o no, pero nunca dejarán de ser policías o generales... Nadie más que yo es testigo de lo mucho que han hecho los comunistas, pero también puedo decirte que, si no obedecen, aun en contra de su voluntad, dejan de ser: te expulsan y ya sabes lo que eso significa: te conviertes automáticamente en «enemigo del pueblo», y, ¿eso es un partido político? No, es una orden, una iglesia. Desde este punto de vista, claro, ya no hay nada que decir. Pero si lo que quieren es formar parte de un partido, dar, intercambiar, influir: no. Mandan los mandamases y sanseacabó. (Cambia de tono, consciente de sus efectos si no de su inconsecuencia.) Ahora bien: siempre el mismo problema, sin esa disciplina férrea, sin ese monolitismo, ¿cómo cambiar el mundo?
–El mundo cambia, aunque no queramos.
–Entonces hazte mahometana y espera con tranquilidad, a la puerta de tu choza, ver pasar el cadáver de tu amigo.
–Para eso habría que colgar, primero, en un árbol cualquiera, la piel del capitalismo. Y todavía está muy dura. Por lo menos aquí.
Chuliá se asombra de que haya jóvenes capaces de enfrentarse con él.
–¿Y qué has hecho estos días de la sarracina de Madrid?
–Intentar hacer lo que hago ahora: reunirme con Vicente.
–¿Dónde trabajas?
–En la radio. (Miente porque no se fía.)
(Chuliá se acuerda –¡Cómo no se ha de acordar!– del día 11 de julio de 1936; parece mentira que haga cerca de tres años... Aquel día, en Valencia, unos jóvenes fascistas se hicieron con la estación de radio, en la calle Juan de Austria, frente a El Pueblo. Aquel edificio era de los Carles, que allí tenían su casa de Banca.36 Se acuerda del speaker, después de aquel Serret, autor de un sermón para él famoso, que murió frente al micrófono, de una angina de pecho.37 ¿Qué se habrá hecho de aquel Llopis Piquer, un gachó un poco contrahecho, con una cabeza grandota –parecido al Sebastián de Morra, de Velázquez–, con su chambergo negro y sus pretensiones de poeta, que hacía recados, escribía sobres y membretes en El Pueblo? Llegó a redactar la sección de sucesos; se creía muy importante; hijo único de un bedel del Instituto –Morote, entonces director, le ayudó para que estudiara–.38 Muy calmoso el muchacho, bajo, ancho, con su cabezota y sus aficiones literarias. Recomendaba libros para leer: versos de Núñez de Arce. Modesto y bueno y su madre jorobadita, muy apañada. Vivían muy unidos; su mayor deseo: que el hijo fuera muy destacado en lo que fuera, cosa que al principio parecía que iba a cumplirse. Hacía versos, entró en El Pueblo...
A Chuliá le parece prehistoria. Lo es.
–¡Que los fascistas se han sublevado en toda España y han tomado la radio! Lo acabo de oír. Estaban reunidos en un bar, pensando ir a cenar, con su mujer y unos amigos, a la Marcelina.39 El bar era de unos muchachos republicanos, de Utiel, que habían salido de allí por sus ideas políticas. Primero habían tenido otro, en la Posada del Rincón, al lado del cine Romea,40 donde había un quiosco y una casa de transporte, esquina a la casa de la calle de Linterna donde vivía Paco Galán,41 cuyo hermano tenía un negocio de medias, con especialidad para las de toreros. ¡Qué Paco Galán aquel!, tan aficionado a los toros... Sus queriditas iban a buscarle a la tienda, se acercaban al mostrador y él les daba medias y géneros de punto. Se quería actor, recitador. Aquella peña de «Alma joven», en la casa de la Democracia, en la calle de Alfredo Calderón...42 Y ahora los fascistas. En un rincón del bar estaba Faustino Valentín, un diputado.
–Hombre, no fastidies.
Estaba con Sanchís Requena que había sido anarquista de acción antes de pasarse al grupo de los Treinta.43 Tenía influencias en la factoría de Sagunto, en los Altos Hornos.
–¿Has oído?
–No hay que hacer caso.
Insiste el que habló.
–¡Oye, que es cierto! Y gritan que se ha proclamado el Estado fascista en España.
El diputado se alzó de hombros:
–No te creas nada de eso. Estoy esperando a Martínez Barrio y no me voy a mover por una tontería.44
Chuliá, a Sanchís Requena:
–Por aquello de las dudas, ¿vienes? ¿Traes pistola?
En la calle de Juan de Austria, entre la puerta de la redacción del periódico y el patio del edificio donde estaba instalada la radio había doce o catorce personas que no se atrevían a subir.
–¿Qué demonios esperáis?
Patio de mármol, escalera empinada, gran bola dorada rematando el pasamanos. En el estudio, atado con cordeles en un sillón, el pobre de Llopis Piquer, muerto de miedo. Desatado, cuenta cómo cinco o seis jóvenes, pistola en mano, lo maniataron, obligándole a decirles cómo funcionaba la estación.
–Aquello se llenó y mi Llopis Piquer empezó a querer echar hombría. Reconocí a un tal Vicente Cantí, hijo del ingeniero jefe del Ayuntamiento, estudiante en Deusto. Me dio una idea. Yo era amigo del padre y alguna vez este me había comentado que su hijo tenía ideas raras. Lo de «ideas raras» para el bueno de don Vicente era el falangismo, que empezaba a estar de moda. Sabía que aquel y algunos de sus amigos se reunían en un bar cercano de la avenida Victoria Eugenia. Al bajar a la calle, llena ya de gente, recluté al portero de El Pueblo.
–¿Tienes una pistola? Dámela.
–Yo voy a donde vayas.
–Quédate; y dámela.
Chuliá y Sanchís Requena fueron directamente al bar. Era un bar moderno, las ocho de la noche: señoritos.
Chuliá le dijo a Sanchís Requena: –Tú en la puerta– y, a un guardia de asalto, que los siguió: –Tú en la ventana. Si no veis nada, nada: yo entro.
En el fondo, Juan Manuel Rincón; alrededor de una mesa de mármol, redonda, el hijo de Vicente Cantí, el hijo de Francisco Morote –que de comunista había pasado a ser falangista– y dos o tres más. Chuliá metió mano a la pistola:
–No os mováis, os jugáis la vida.
El hijo de Cantí: –Pero, don Alberto, ¿qué le pasa?
El hijo de Morote: –No jodas, no dispares.
–Bueno, pues entonces poneos de pie y cara a la pared.
En este momento entró el guardia, y los muchachos se acobardaron. Les sacaron dos pistolas pequeñas y en un coche los llevaron al Gobierno Civil.
Chuliá volvió al otro bar donde había dejado a su mujer, la de turno, una rubia gorda, basta, chillona aguda que empezó, en un valenciano correspondiente a su volumen, a gritarle:
–¡Hora y media esperándote! Vago de la porra, ¿no te da vergüenza? ¡Con el hambre que tengo!
Tal como habían planeado fueron a cenar a la Marcelina. Al enfilar la calle de Colón empezó a seguirles un coche. Al entrar al camino del Grao se les unió otro y al rebasarlos les dispararon sin puntería. Contestaron, al buen tuntún y decidieron no cambiar sus planes.
Quince días después, los primeros de la sublevación militar,45 Chuliá tomaba café en Negresco, un bar grande de la calle de Ribera;46 en el primer piso, algunos partidos habían organizado un retén al que solían traer sospechosos. Por la calle, Vizcaíno, un socialista grande y gordo, traía detenido a un muchacho como de veinticinco años, guapo, fino, bien vestido, descorbatado. El detenido vio a Chuliá y se le acercó:
–Oye, tú no me conoces, pero yo a ti sí. Y prefiero entregarme a ti a que me cace cualquier otro.
–Yo no le conozco, no sé quién es.
–Tal vez te baste saber que yo fui quien disparó contra ti en el camino del Grao.
–Es una buena recomendación.
–No puedo andar escondido, porque no es cosa de hombres. Ni puedo liarme a tiros con vosotros, porque sería inútil. Toma mi pistola, te la has ganado porque con ella disparé contra ti, y contra ti también, Martincho, que tú también ibas en el coche.
En eso se equivocaba. Le subieron al primer piso. Vizcaíno quiso interrogarlo. Chuliá se opuso:
–Mira, ese no te dirá nada. Lo único que hay que hacer es llevarlo al Gobierno Civil.
–Si hubiéramos ganado –dijo el detenido a Chuliá– hubieras caído de los primeros. Y tú también –por Martincho– aunque creíamos que solo eras aficionado a los toros.
Y a Vizcaíno:
–Ni te digo cómo me llamo, ni dónde vivo, ni cómo me llaman, ni quiénes son amigos. Porque teniéndome que matar como me vais a matar, tú dirás: ¿qué adelanto con una traición?; cosa que, además, no haría nunca. Y, aunque no venga a propósito, ¿vosotros habéis comido hoy? Porque yo no he probado nada. ¿Me podéis dar un café?
–Hombre –dijo Chuliá–, no solamente un café. Un café y una cena.
–¡Coño, no jodas! –protestó Vizcaíno.
–Déjale, que cene. Yo pago. ¿Dónde quieres cenar? ¿Aquí?, ¿o abajo?
–Pues hombre, abajo.
Se sentaron a cenar en una mesa que daba a la calle. Martincho, Vizcaíno, Chuliá y el detenido. Les rodeaban muchos. Cenaron tranquilamente hablando de cosas baladíes: que se había echado a perder la feria. ¿Qué harían con los toros?
A las once, el detenido se encaró con Vizcaíno:
–Mira, oye, tú, que se ve que eres el encargado de estas cosas: ¿cuándo quieres que vayamos hacia el Saler?
Vizcaíno se puso nervioso.
–¿Qué prisa tienes? –le preguntó Chuliá.
–Lo mismo me da. Primero tengo interés con este, porque parece un hombre feroz... (Y a Chuliá) ¿Tú no vienes?
–Yo, no hombre.
–Pues, Chuliá, hasta más ver: perderéis al final.
Subieron en un coche, seis.
–En Madrid me encontré un día con Vizcaíno y me dijo: aún llevo detrás al tipo aquel. Jamás he visto un tío más echao p’alante ni quien se burlara ni nos insultara más. Hizo parar el coche, nos ordenó bajar y encendiendo un cigarrillo, con un encendedor que tiró, me cogió por las solapas y me dijo: –Ya puedes disparar. Te aseguro que, después, nos fuimos sin volver la cara.
–Esos son los valientes que a mí me gustan.
–Ahí es donde te equivocas –le dijo Uliberri–. Los más valientes, en el concepto que tienes de la valentía, son los que más pronto cantan.
El valenciano se subió por el mástil de la indignación:
–¡Tú qué sabes! La valentía es la valentía y cuando un tío es echao p’alante, ya pueden darle.
–Mira, hablo porque sé –dijo Uliberri que había visto muchas cosas–. A los valientes como los que dices no les da un comino la vida. Ni la suya ni la de los demás. Cuando se ven cogidos lo único que les importa es acabar cuanto antes: morirse y que no les hagan demasiado daño. Su valentía –la de estos tipos– es muy personal. Les tienen sin cuidado los demás. Acabados ellos, puede hundirse el mundo. Y cantan.
–¡Tú qué sabes!
–Porque lo sé lo digo. Los que no sueltan prenda, bueno, no se puede ser tan afirmativo, que los hay de una manera y de otra... Siempre te llevas sorpresas. Los que no dicen nada, en general, son los que tienen ideas. Callan porque saben. No digo yo que sepan más que los demás de la organización o de las organizaciones acerca de las que se les puede interrogar; no: saben por qué luchan, están preparados. Estudian para sufrir.
–¿Así que tú crees que los sabios son los que más resisten? ¡Vamos!
–Todos tienen miedo, la cuestión es aguantárselo. Todos se cagan en los pantalones, la cuestión es que no les importe. Yo sé precisamente de un falangista, de esos valientes de los que te gustan, que se chivó precisamente por eso: por haberse cagado de miedo. Se lo dijo a otro en la celda, que se lo echaba en cara: –¡Pero cómo quieres que no dijera lo que sabía si me había cagado en los pantalones! Eso le rebajaba a sus propios ojos, no podía llegar más bajo. Entonces, que acabaran con él, que se hundiera el mundo. Eso de morir gritando: ¡Viva la República!, es más fácil de lo que crees. Lo difícil es que le arranquen a uno las uñas de las manos o de los pies y no abrir boca.
Hizo una pausa:
–Y lo peor es que digan que has hablado cuando no lo has hecho.
–Cuenta.
–No.
Uliberri era un gran tipo; vino a policía por casualidad y carencia de Julio Godínez que, nombrado de la noche a la mañana, sin que le abonara más que la amistad del ministro, gobernador de Murcia, lo necesitó.47 A Godínez le importaba la publicidad y los aplausos.
–Yo, soy yo.
Se relamía los intestinos. Cosquillas:
–Señor Gobernador... Llamó a Uliberri para que le organizara manifestaciones de simpatía. Lo hizo tan bien que lo llamaron de Madrid para otros menesteres.
–Aunque no te lo creas, se establece una especie de amistad entre el interrogador y el interrogado.
–La tortura es una expresión de amor...
–Sí, aunque lo digas con mala uva: una expresión.
–Hay otras.
–Y otros que no conocen otras. Generalmente acaban siempre con la muerte.
–Del mal. Del adversario.
–Es una amistad.
–Que nunca se dice. Yo soy tu amigo –dice el comisario al prisionero– y miente. Pero hay algo más sutil. El comisario –no el policía que le aniquila a golpes–, el juez, con la aureola de la legalidad, de la justicia, es el primero con quien el prisionero habla de verdad, el primero con quien se abre de palabra, el primero con quien ve la luz. Y eso cuenta como no tienes idea. Muchos se dejan engañar, por las buenas, sabiendo que los engañan. Pero es un descanso.
Uliberri, ¡qué tipo!, aparte de lo de Ibiza, ¡cuántas cosas sabía! Tantas, que nadie supo nunca lo que pensaba ni lo que fue. Desapareció. Era alto, delgado, de León o de Zamora, a pesar de su apellido vasco. Parecía que lo único que le importaba era no dejar rastro. Lo consiguió. ¿Qué se habrá hecho?, se pregunta Chuliá, arrellanándose.
Asunción se había dormido. Entreabrió los ojos al pasar por Gandía.48
Llegaron a Alicante a las diez y media. El cielo seguía gris («En Alicante hace mejor tiempo que en Valencia, siempre»).49 Las nubes bajas, el mar plomizo. La carretera, si no atestada de coches en movimiento, era difícil de sortear por algunos abandonados en las cunetas; los unos volcados, otros por lo menos con una portezuela sin cerrar («Con la boca abierta»). El humo de unos barcos a lo lejos.
–¿Dónde te dejamos?
–En cualquier parte.
–¿Conoces Alicante?
–No.
–¿Dónde quieres ir?
–No lo sé.
–¿A quién buscas?
Contesta, sorprendida:
–A Vicente.
No habían cambiado palabra desde Gandía como no fuese por hablar de la hora, la distancia, el tiempo. ¿Por qué había de saber que...? Vicente, ¿qué otra razón la podía mover? ¿A qué santo iría en estas condiciones, de Valencia a Alicante, como no fuese para reunirse con Vicente?
Chuliá preguntó:
–¿Cómo sabes que está aquí?
–Me mandó recado.
El Paseo de los Mártires, hecho polvo. Los baños, hechos polvo; las palmeras, grises de polvo. Gentes desarrapadas, sin afeitar. Todo barbado. La llovizna. Tristeza repartida lo mismo en la tierra que en el cielo. Las mujeres, los hombres, culones, de aquí para allá. Ruido de aviones. La gente corre a los refugios: ni mucho ni mucha.
–¿Dónde te dejo?
–No lo sé.
–Prueba aquí, en el Ayuntamiento. Tal vez Domínguez sepa…
–¿Qué es?
–Responsable de la organización.
–¿De la organización de qué? –pregunta uno de la escolta con sorna. Chuliá no se sintió aludido. Apretujados, sin protesta, llegaban al término del viaje.
–Tout le monde descend –dijo el valenciano. –¿Vas a Air France?50
–Sí. ¿Y tú?
El armado se encogió de hombros. Chuliá le molestaba, por el aliento, que había tenido que soportar, aunque fuese de lado desde que salieron de Valencia.
–¿Nos dejas el coche?
–Os lo regalo.
El gesto, olímpico.