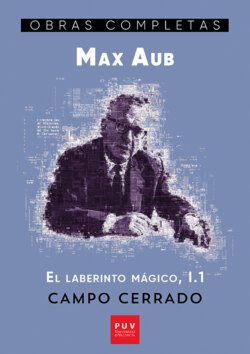Читать книгу Campo Cerrado - Max Aub - Страница 14
PRIMERA PARTE 1. Viver de las Aguas 55
ОглавлениеDe pronto se apagan las luces: las diez, la luna luce su presencia en las paredes jaharradas: el jalbegue se parte, mitad blanco, mitad gris. El silencio corre por las calles del poblado como un calofrío, de la cabeza a los pies, desde la plaza al Quintanar Alto, ya pegado al alcor. Primeros de septiembre y el aire frío bajando por el Ragudo;56 más arriba las estrellas de monte, tachas del viento.
La plaza, por ocho días ruedo verdadero, apuntaladas las fachadas limpias de derrengaduras con escaleras y tablones; el casino adargando su última luz tras las talanqueras; en el centro, la fuentecilla barroca con su canto de agua de cuatro caños recobrando su calaña de abrevadero; la plaza, acabadas de tocar las diez, ombligo del mundo. Mil quinientas almas y la Raya de Aragón.57 Hacia abajo, caídos hacia la mar, por Jérica y Segorbe, los pueblos de Valencia; cuesta arriba, por Sarrión, el áspero, desnudo camino de Teruel.
El reloj de la iglesia tiene la luna de cara; a todos les baraja el regustillo del miedo con el de la espera, un no se sabe qué otea por las espaldas; hay menos aire entre las gentes. Las diez y cinco: un rumor levanta su cola; asoman por los postigos las cabezas de los valientes, ya corren y cazcalean frente a la casa del notario y la contigua del doctor los que quieren presumir el tipo, puesto el ojo a las hijas en edad de merecer, agrupaditas en los balcones de los probos funcionarios, con su dote por delante y el pretendiente detrás, bálano en ristre, manos invisibles bendiciendo la oscuridad. Las blusas negras de viejos renegridos, que no quieren dar su brazo a torcer por los años, se escurren por las paredes. La albórbola recibe su corrección inmediata: un murmullo la acalla.
En lo más remoto de su memoria Rafael López Serrador no halla un recuerdo más viejo; de su niñez es esa la imagen más cana: el momento en el cual, por las fiestas de septiembre, van a soltar el toro de fuego;58 eso, y el ruido del agua viva por la tierra: fuentes, manantiales, acequias.
El toro de fuego siempre ha matado a cinco o seis hombres: un animal bárbaro y terrible, mejor encornado que «Fávila», que el 89 mató a ocho en Rubielos de Mora;59 su dueño, a quien los niños tienen por rico y misterioso, pasea el basilisco de feria en fiesta; algún año, cuando la pez lo ha dejado cegato, echan el bestión a unos torerillos para que acaben con él. Cuéstales Dios y ayuda, cuando no cornalones, porque el bicharraco sabe ya más que Lepe.60 El ganadero toma café en el círculo maurista.61 Los chiquillos le rodean a prudente distancia: «Ese es, ese es».
Las vaquillas corren, los mozos las jalean y les dan cantonada; la gente, hombres y mujeres, sale a recibirlas por la carretera en busca del susto (¡ay, qué susto!), del miedo (¡ay, qué miedo!), de la topada y del escalo de las rejas de la casa amiga perfectamente determinada de antemano, o del amparo de las cercas, murallones y albarradas de las veras del camino. Los hombres llevan gayatos y blusas negras, los veraneantes van en mangas de camisa; hay quien intenta quiebros y sale con los calzones descalandrajados para mayor burla y risotada. Polvo y cerveza, carreras de cintas62 mientras la banda enhebra pasodobles.
Pero el toro de fuego llega por la noche y está solo en las orillas del río, nadie se atreve a citarlo. Por veredas y balates van mayores y mocosos desde las primeras horas de la mañana a divisar y apreciar el ganado. Se apacienta este en las márgenes de la torrentera, medio escondido por los carrizos, en una madre seca y cantalinosa. Los olivos y las higueras sirven de burladeros. Las señoritas dan grititos que animan al jabardillo. Los novios se apartan a derecha e izquierda «para ver mejor», según aseguran, y sofaldar sin sobresaltos. Hay quien almuerza. Allá abajo, sin dar importancia a los torillos que pacen, cruzan hacia el pueblo tres cavatierras, segur al hombro, colilla terciada, salivazo trallero:
–¡Paece63 que nunca hayan visto animales, rediós!
Una mula remacha el lendel64 circular de un azud quintañón y martillea el jolgorio con el ritmo de sus pezuñas ciegas; corre un agua estrecha. Rafael Serrador pasa el meñique derecho de su fosa nasal diestra a la siniestra, bájase luego a coger un guijo e intenta largarlo al río, y se queda corto. Otros, ya muy creciditos, lanzan a voleo pedruscosa a los lomos de las vaquillas. Algunas, las menos, levantan el testuz y miran indiferentes, otras, a lo sumo, adelantan un paso, el belfo rastreante en busca de hierbajos escuálidos entre tanta cárcava.
El río corre al amparo de una cortadura que raja, del ocre al cárdeno, los verdes de la ribera contraria. Las aguas se saben y adivinan tras el cañaveral; donde muere la corta65 se ven las aguas arremolinadas. El cielo, de su propio azul; rayándolo crascitan unos cuervos. Ya llegan las gentes que salen de misa, atajan por las albardillas y los caballones despreciando sendas, pisando alfalfas, las enroscadísimas calabazas, las cebollas; roban uva y melones.b
–¡Así reventaran tós, hijos de la gran madre que los parió! –rezonga un ganapán que trabaja un cuartel, al socaire de un paredón a medio derruir, en el camino del barranco, cuando cada año, tras las fiestas, tiene que recavar ardillones y replantar cercas y varasetos. Entre el sendero y el cuadro corre la acequia, menean las clarísimas aguas transparentes ovas sobre musgos, crecen los culantrillos por los balates. (Ahora hace dos años estuvo Rafael en cama de un fuerte resfrío y le dieron, para curarle, culantrillo en infusión). La madre es un tanto rabisalsera y amiga de gaiterías. Hay quien mira a Rafael y dice que se parece a su padre. Aquello le choca: le parece lo natural, pero se da cuenta de que no es verdad. ¿Qué quiere decir con eso la gente? El padre es corto y negro. Rafael está contento de parecerse a su madre, más alta; con su corpiño negro, su falda negra y su pañuelo anudado en la garganta, cuando tiene que salir, sobre todo si lleva zapatos abotonados, con un dedillo de tacón y puntera fina.
Ya toca la música dándole a septiembre el calor que le falta. Vino el diputado y su familia. El registrador, el boticario y don Blas bajan cada día al casino; se runrunea que este año habrá un día más de vaquillas. El padre sigue maldiciendo de todo lo habido y por haber: desde el lunes hay un tren más, de Valencia al pueblo y viceversa, y el ómnibus amarillo que él lleva y trae a su trote mulero tiene que hacer cuatro viajes suplementarios, del pueblo a la estación, llueva o solee. El faetonte es republicano y enemigo de las vaquillas, que tiene por espectáculo bárbaro y retrógrado, pero no falla el verlas. Las moscas parecen soliviantarse por aquellos días, dan más quehacer que nunca; a la hora de la siesta óyese el runruneo que forman, alrededor de ligas y vinagres – colgadas las unas, engañososc con su terrón de azúcar los otros– en sus desesperados esfuerzos sobremosquiles por no malmorir. Hacia el sur, por el abra de Jérica, se descubren lejanías azules y verdes; hacia los nortes solo se encuentran carrascas, jarales, tierra de nieve: lo uno horizonte, lo otro monte.
De la cocina del Casino bajan, todavía calientes, empanadillas de pescado: doradas, la masa cuscurrosa, la panza mollar, el olor del buen aceite, la pasta vuelta sobre sí, encerrando tras el borde bien horneado las tiras verdales o granas de los pimientos asados, gustosamente casadas con el rosicler del atún desmenuzado, el carmesí o la rojuela color de los tomates fritos, el amarillejo de los piñones enteros. Resbalan por las mejillas de los niños bien vestidos unas gotas azafranadas dejando un reguero brillante.
–¡Tu traje nuevo, José Luis!
–Los pimientos son de la finca.
Córrese la voz. Don Blas se arrellana.
–Los ha ofrecido al casino.
En el umbral se apelotonan los chicos del pueblo, procurando despuntar cabeza.
–Los pimientos son tós de la finca.
Miran con entusiasmo cómo se repapilan los sentados.
–¡Mejores que los de Martí, don Blas!
–¿Cómo se va a comparar?
–¡Aquí no hay química que valga, ni invenciones!
–Al pan, pan, y al vino, vino.
Y don Blas, cruzando sus manos de abad:
–El buen paño en el arca se vende.66
Al toro de fuego le tienen atado y cubierta la cabeza con un saco, en una jaula de madera, formada con estacas bajo el sotechado de la casa del tío Cola. En cada cuerno le fijan una gran bola de alquitrán sostenida por unos flejes de hierro, ya las encienden y flamean, ya sueltan el pavoroso bruto. Por las calles blancas y negras culebrea la serpiente del terror pánico.
Anúnciase67 por su luz. Tíñese la cal68 del más leve rosear cuando todavía le separan cincuenta metros de la esquina inmediata. Aparecen larguísimas sombras; a todo correr se empequeñecen, reduciéndose a la nada para volver a surgir, creciendo contrarias según la carrera del basilisco. De portones, portaladas, portillos y balcones, recovecos, esquinas, escaleras y mástiles, de la plaza y de las calles ligadas entre sí en círculo para que el toro persiga su propia sombra hasta que se le acabe,69 surgen, se alzan, levantándose los unos a los otros, gritos y voces, clamores y chillería. ¡Ya viene! ¡Ya llega! ¡Ya está ahí! Lo llaman, lo desean, lo quieren y cuando la luz, las llamas, la bárbara mole nocturna se abalanzan por el callejón, vuélveseles pavor el deseo, como tras un primer coito frenético y furtivo.
¡Ya viene! ¡Ya llega! ¡Ya está ahí! Pasa la bestia velocísima, huyendo de sí misma, viril maldición ardiente, mito hecho carne y uña, con olor de cuerno quemado. Ya se despeña hacia arriba,70 ya vuelven la luna y su sombrilla leve por la lechada nueva de los paramentos. Ronda el toro su forzado circuito; el amplio rumor de la plaza señala a los espectadores de las callejas la vuelta cumplida.
¡Ya vuelve!
Busca ardiente cinco, seis, siete veces su salida inalcanzable. Rueda su fuego. Párase frente a una casa, revuélvese en un callejón sin salida; baladran las mujeres, cían los valientes.d A lo tarde se entablera a la querencia del campo en una esquina de la plaza. Los más osados, viéndole rendido, se atreven, desde lejos, a desafiarlo, sálense de naja al menor reparo del bruto. Rafael Serrador odia a sus convecinos: al Maño, al Pindongo, al tío Cuco, al Tartanero, al Serranet, que se lanzan ahora a citar el espléndido animal. «¡Si los moliera!».
Todas las tertulias del pueblo, de la del Casino a la del Círculo Radical –que ahora se llama Unión Patriótica–,71 condenan durante 357 días al año la cruel costumbre; nadie, sin embargo, cuando llega la época de las fiestas de septiembre, deja de desear la aparición mítica del toro de fuego. Rafael Serrador quisiera, con la fuerza de sus ocho, de sus diez años, que el toro la emprendiera con todo el pueblo, que no dejara piedra sobre piedra; y se figura, en su noche, el pueblo humeante y todos sus vecinos malheridos, y por los cielos una gran procesión de toros de fuego en forma de arcoiris. Él corre por las ruinas, camino de la escuela, quemándose los pies con los rescoldos. Porque la aparición del toro de fuego prejuzga ya la vuelta a clase. A Rafael lo mismo le da ir como no ir. Don Vicente es inocuoe y lleva barba; ha perdido toda autoridad desde que todos saben que le ha hecho un chico a la hija del montanero de don Blas. –¡Un tío puerco! –dicen los padres–. ¿Cómo va a atreverse a castigar a los niños? Estudia el que quiere. Rafael no es de los peores. En casa hay dos libros que su padre le ha prometido dejarle cuando sepa leer bien: una historia de la Revolución Francesa, de don Vicente Blasco Ibáñez,72 y el otro, sobre los romanos, de don Emilio Castelar.73 Alguna gallinácea ha pagado con su vida el olvido de defecarse en ellos.
A Rafael le suele despertar el cloquear de las gallinas a la altura de su cabeza. Los polluelos van y vienen por los aledaños de su jergón. Para entrar en la casa hay que bajar dos escalones. El corredor no está enlosado, la tierra batida por generaciones se basta sola. A la derecha viven las mulas, la una se llama «Lucera», la otra «Gabriel». Murió hace años una que se llamaba «Fraternidad», para escándalo de bienquistos, cuando, en el recuesto, el carruajero arreando zurriagazos en los lomos del penco, guiñaba el ojo volviéndose cariacedo, gritando con segundas:
–¡Toma, Fraternidad, y que no se entere Gabriel!
Con las mulas engorda, una vez al año, un cerdo. Suelen llamarle «Perico».
–El Perico de hace cinco años, cuando se casó la Juana, ¡aquel sí que era...!
La casa huele a establo y estiércol; cuando Rafael remira su niñez percibe el vaho y el tufo a muladar de la casucha, lo blando de la paja nueva, el lamedal de los excrementos podridos. Tras un portalón descansa un solarcillo donde cabe justo, alzada la lanza, el deslustroso y amarillento ómnibus, fuente de vida.
Cada año, con la vendimia, nace un crío.74 A veces se muere, otras no. Entonces se va alzando, sucio, con costras, granos, ulcerillas y lagañas, sin conocer lo que es el frío ni el hambre, porque son su aire y su alimento. Crecen renegridos, escuetos y duros, muy hechos a hacer lo suyo y a no importarles un cominof los demás, como no sea, muy luego, el sexo de sus hembras, que tienen en mucho, y las caballerías, que aprecian otro tanto: lo atestiguan dichos y canciones: todavía llegan allí los zorongos75 y las jotas; se las oye por montes y campos.
Mueren por aquella tierra los olivares; más arriba solo quedan carrascas, jaramagos, romero y zarzas. Los inviernos son largos y con nieve. Ido el toro de fuego, muérense los campos quedándose quietos. Algunos perdigachos más listos que el hambre salen duros al menor ruido. Las casuchas pardas solo saben del cielo por los lentos humos de sus chimeneas. El agua sigue corriendo igual a sí misma. Por los campos dormidos va y viene cada día el carromato amarillo del padre de Rafael Serrador. Cada día las pocas palabras que se cruzan son para tratar de la compra de una camioneta de ocasión, una Ford casi nueva, carrozada que no se puede pedir más. El tráfico es escaso, solo los días de mercado en Segorbe bajan unos cuantos del pueblo para volver a la noche. No traen en los ojos ni reflejos del pueblo grande.
Los años van cayendo y Rafael Serrador los atraviesa; crece poco a poco sacando la cabeza por unas hojas enormes que cada año, cual corteza, caen sobre la serranía añadiendo canas donde ya no cabe gloria. Ya deletreó los dos libracos sin enterarse de gran cosa; ya le tienen por mayor y le mandan a Castellón, de aprendiz en una platería. Aquel año, por casualidad, no hubo toro de fuego; había gobernador nuevo de la víspera y, con el acostumbrado lujo de adjetivos laudatorios en la prensa local, prohibió las vaquillas en toda la provincia –siempre dispuesto a conceder autorizaciones especiales–. Como pedía más que los anteriores y no hubo tiempo de regatear ni modo de complacerle, quedóse el pueblo sin toro y el gobernador como político «nuevo» y hombre integérrimo.