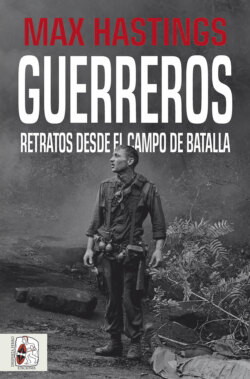Читать книгу Guerreros - Max Hastings - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2 Harry y Juana
ОглавлениеPocos de los turistas que visitan Sudáfrica conocen la historia que hay detrás de los nombres de las ciudades de Harrismith y Ladysmith, en Natal. Sin embargo, los nombres de estos modestos municipios conmemoran una de las historias de amor más románticas de todos los tiempos. Harry Smith nació en 1787, el quinto de los once hijos de un cirujano de Cambridgeshire, y en cierto modo podríamos decir que era la contrapartida inglesa de Marcellin Marbot, incluso en lo que respecta a su impulsividad y exuberancia. Era campechano, valiente, apasionado, irresponsable y totalmente dedicado a su carrera militar, pero, a diferencia de Marbot, Harry Smith dejó atrás su época de joven ambicioso y bravucón y, con los años, llegó a convertirse en un sólido y competente general colonial y mandó con éxito ejércitos en campaña. Su esposa debería compartir la fama de Harry Smith, ya que fue una de las mujeres más interesantes que jamás sirvieron –y no cabe duda de que lo hizo– en las filas de un ejército.
Smith era un desgarbado adolescente de diecisiete años cuando llamó la atención de un general que pasaba revista a su unidad de la milicia yeomanry de Cambridgeshire: «¡Joven! ¿Le gustaría a usted ser un oficial?», preguntó, a lo que Smith respondió entusiasta: «¡Más que ninguna otra cosa!». El general dijo entonces: «Bien, haré de usted un soldado del 95.º, un greenjacket1 ¡Y bien apuesto que va a estar con ella!». En agosto de 1805, durante la cena de despedida que le había organizado su familia en Whittlesey, Smith se levantó de repente y se fue corriendo a abrazar a Jack, su caballo de caza favorito, llorando de forma un tanto infantil. Su madre le siguió al establo y le abrazó también sollozando, pero recobró la compostura, apartó ligeramente a su hijo y le advirtió muy seria que debía evitar las salas de juego, «si en algún momento tienes que batirte con un enemigo, recuerda que eres un inglés de pura cepa […]. Ahora, que Dios te bendiga y proteja». Muchos años más tarde, cuando ya era un anciano, contaba que siempre tuvo presentes las palabras de despedida de su madre en todas y cada una de las batallas y escaramuzas en las que se vio envuelto a lo largo de su carrera, y todavía las citaba con orgullo al final de sus días, cuando ya era un general de cierta reputación.
Su primera experiencia militar fue el típico sinsentido británico. El joven teniente y su regimiento, el 95.º de Rifles, fueron asignados a la fuerza expedicionaria que el general sir Samuel Auchmuty lideró en 1806 contras las posesiones españolas en Sudamérica y que se saldó con pérdidas devastadoras y una humillante rendición en Buenos Aires. En 1808 se preparaba para participar en la caótica operación anfibia contra Gothemburg, en Dinamarca, pero, por suerte para las tropas, la expedición se canceló antes de que tomaran tierra. En agosto de aquel año pisó por primera vez la península ibérica, una tierra que iba a representar un papel fundamental en su vida. Fue nombrado brigade-major2 de la Brigada de Rifles en el ejército de sir John Moore, cuya misión era expulsar de Portugal a las fuerzas francesas que, mandadas por Junot, habían quedado en el país tras la marcha de Napoleón de España. Su empleo no implicaba un mando efectivo, pero significaba que, con tan solo veintitrés años, el teniente Smith estaría actuando como oficial ejecutivo de una fuerza de unos 1500 hombres, en buena medida gracias al dominio del idioma español que había adquirido en Sudamérica.
Los británicos llegaron a Salamanca antes de verse obligados a retroceder en lo que se conoció como la retirada a La Coruña. Los Rifles de Moore tuvieron un rol vital, posiblemente decisivo, cubriendo el repliegue del famélico ejército a través de los campos nevados, rechazando una y otra vez los ataques de las columnas francesas que presionaban la retaguardia británica y ganando tiempo para que la larga columna de tambaleantes hombres y chirriantes carros pudiera continuar su huida hacia la costa y la salvación. El comportamiento de algunos de sus compatriotas, menos disciplinados que los Rifles, horrorizó a Smith: «Las escenas de embriaguez, vandalismo y desorden de las que […] fuimos testigos […] son indescriptibles; era realmente horrible y descorazonador observar una desorganización tan absoluta en un ejército que todavía parecía tan disciplinado cuando pasamos por Salamanca». Solo los regimientos de la Guardia y de Rifles se salvaban de sus críticas, aunque admitía con asombro que el 16 de enero de 1809, «estos mismos sujetos les dieron una buena paliza a los franceses en La Coruña». La resistencia británica en la costa, que se cobró la vida de Moore, aseguró la evacuación del maltrecho contingente por parte de la Royal Navy [Marina Real]. Según contaba el propio Smith, regresó a Whittlesey hecho «un esqueleto», atormentado por fiebres y disentería, lleno de piojos y sin ropa ni equipo.
Dos meses más tarde, estaba de vuelta en Portugal con su brigada, acompañado por su hermano Tom, que también había conseguido un empleo de oficial en los Rifles. Llegaron al ejército de sir Arthur Wellesley justo el día después de la batalla de Talavera, la cual más que una victoria había servido sobre todo para frenar temporalmente las operaciones francesas. Siguieron meses de marchas y contramarchas, en los que Smith, como otros muchos oficiales británicos, aprovechó todos los momentos de ocio que le dejaban sus obligaciones para cazar liebres con sus amados galgos; las presas que capturaron sus perros sirvieron en más de una ocasión para alimentar el rancho de oficiales. Smith, como todo oficial prudente, amaba y apreciaba a sus caballos con pasión, lo cual no deja de ser lógico teniendo en cuenta que su vida podía depender del temple de sus monturas. Los batallones de Rifles se veían involucrados en combates casi a diario, dado que normalmente eran ellos a quienes les asignaban los reconocimientos, avanzadas y hostigamiento del enemigo, lo que significaba que entraban continuamente en contacto bien con los piquetes de vanguardia o bien con la fuerza principal de los franceses. Durante el sangriento combate del cruce del Coa, librado en julio de 1810, los dos hermanos Smith fueron heridos, y Harry fue evacuado a Lisboa con una bala alojada en el tobillo. Un comité de cirujanos debatió si dejar el proyectil donde estaba o intentar extraerlo. Uno de ellos dijo: «Si fuera mi pierna, sacaría la bala». Smith exclamó: «¡Bravo, Brownrigg, usted es el médico que me hace falta!». Extendió su pierna y exigió con jovialidad: «Aquí la tienen. ¡Procedan!». Marcellin Marbot habría aplaudido. Durante cinco largos minutos, el cirujano estuvo trabajando en la pierna de Smith antes de conseguir extraer la bala, llegando incluso a romper uno de los fórceps usados para la operación. La indiferencia al dolor y el estoicismo eran la clase de virtudes «romanas» que se esperaba que mostraran los soldados de la época.
Tras pasar dos meses en Lisboa, Smith se reunió con su regimiento en campaña a principios de 1811, y le fue asignado al principio el mando de una compañía y, más adelante, volvió a ocupar el puesto en la Brigada. Al llegar al puesto de mando del coronel Drummond, un veterano oficial del Regimiento de Guardias que estaba al mando de la 2.ª Brigada, Smith preguntó: «¿Cuáles son sus órdenes para los piquetes, señor?». El coronel respondió amablemente: «Mr. Smith, ¿es usted mi brigade-major?».
«Eso creo, señor».
«En ese caso, déjeme decirle algo, es su deber desplegar los piquetes y el mío tener preparada una buena y j…a cena para usted cada día». Smith escribió: «Pronto nos entendimos muy bien los dos. Él preparaba la cena, en ocasiones personalmente, y yo mandaba la brigada». Este arreglo no es tan inimaginable como parecería a primera vista, ya que durante las Guerras Napoleónicas era frecuente que los jefes dejaran en manos de sus oficiales ejecutivos la gestión diaria de sus cuerpos, excepto cuando entraban en combate.
En enero de 1812, los británicos llegaron ante Ciudad Rodrigo, después de expulsar de Portugal al ejército de Masséna. Smith se ofreció voluntario para mandar a las tropas que lanzarían el asalto inicial contra las murallas, pero su jefe de división insistió que fuera un oficial más joven –y, para ser más francos, más prescindible– quien ocupara ese puesto de máximo riesgo. De todos modos, sobrevivió a peligros más que de sobra, ya que se encontraba entre los Rifles que escalaron los paramentos aquella noche y que sufrieron bajas espantosas. En medio del caos de la melé, con centenares de camaradas fuera de combate, se encontró peleando espalda contra espalda junto a un oficial de la compañía de granaderos, entre una confusa masa en la que se mezclaban tanto amigos como enemigos cuando, de repente, «uno de sus hombres me agarró por la garganta como si fuera un gatito, gritando, “Francés…”. Por fortuna me había dejado aire suficiente como para c…e en sus muertos, de lo contrario me habría atravesado con la bayoneta en un instante». Tras las pérdidas sufridas en Ciudad Rodrigo, Smith fue ascendido a capitán. Comentaba que su tarea más señalada en las ociosas semanas que siguieron fue disponer la ejecución de los desertores británicos capturados mientras servían en las filas francesas. El pelotón de fusilamiento hizo una chapuza de ejecución, y el comandante de la brigada se quedó horrorizado cuando fue interpelado por su nombre por un antiguo camarada, herido de muerte: «¡Oh, señor Smith! ¡Acabe con mi sufrimiento!». Se vio forzado a ordenar al pelotón de fusilamiento que volviera a cargar, se acercara, y rematase a los supervivientes. La deserción era un problema constante en todos los ejércitos, en una época en la que la desesperación más que el patriotismo había motivado a muchos a alistarse, o que eran reclutas forzosos, como los soldados de Napoleón. Solo una brutal disciplina mantenía unidos a regimientos en los que las enfermedades y casi constante hambruna eran problemas crónicos, incluso antes de que el enemigo hiciera acto de presencia.
En marzo de 1812 los británicos iniciaron el asedio de Badajoz, una experiencia que demostró ser el punto de inflexión en la vida de Harry Smith. La noche del 6 de abril, una de las más sangrientas de la campaña peninsular, estuvo combatiendo con la División Ligera para atravesar la gran brecha en las murallas bajo un destructivo fuego enemigo. Cada palmo de terreno, cada escombro, había sido reforzado por los franceses con clavos y trozos rotos de espadas, afilados como navajas de afeitar. Todos los oficiales menos uno en el destacamento de las tropas de asalto murieron o fueron heridos. Un tercio de la División Ligera pereció aquella noche, mientras las sucesivas oleadas de asaltantes que se atrevían a atacar la brecha eran destrozadas por las descargas de fusilería francesa. Mientras los atacantes intentaban cruzar el foso seco del bastión de Santa María, los franceses prendieron fuego al material inflamable que habían acumulado. Los infantes británicos quedaron envueltos en llamas. A pesar de ello los supervivientes seguían atacando, y seguían cayendo. «¡Oh, Smith! –masculló un coronel, agarrándose el pecho–, estoy herido de muerte. Acérqueme a la escalera». Este respondió: «¡Vamos, no diga eso, querido compañero!». «Lo estoy –dijo el coronel–, dese prisa». De modo que Smith arrastró al hombre, que ya estaba sentenciado, hacia una escalera. Hora tras hora en medio de la oscuridad, persistía el tumulto del fuego de mosquete y de artillería, mientras los hombres combatían sin descanso, en medio de una cacofonía de gritos de ánimo, de júbilo y de agonía. Antorchas, fajinas ardiendo y los fogonazos de los disparos iluminaban la dantesca escena. Por último, los británicos supervivientes tuvieron que reconocer la derrota y retirarse, tras acumular 2200 muertos, heridos y desaparecidos en una acción comparable a cualquiera de los ataques de infantería de la Primera Guerra Mundial.
Justo antes del amanecer, lord Fitzroy-Somerset informó a un horrorizado Smith de que lord Wellington, como ya era conocido Wellesley, había ordenado que se reanudara el asalto. Todavía estaban debatiendo la poco halagüeña perspectiva de tener que regresar a la brecha cuando escucharon el sonido de cornetas británicas al otro lado de la muralla. Su milagrosa salvación se debía a que mientras los franceses concentraban todos sus esfuerzos en rechazar el asalto de la 4.ª División y de la División Ligera, las unidades del general Picton, que tenían que realizar ataques de distracción, habían conseguido romper la línea defensiva francesa y capturar la Ciudadela y la puerta de Olivenza, triunfando mientras el asalto principal era sangrientamente rechazado: Badajoz había caído. «No hay batalla, de día o de noche, que no volviera a combatir. Excepto esta», escribió Smith. Tenía la guerrera destrozada a balazos y estaba entumecido por los golpes y cortes sufridos durante el ataque; mientras deambulaba a primera hora de la mañana entre los cadáveres británicos amontonados delante de la brecha se encontró con un afligido coronel de los Guardias que estaba buscando el cuerpo de su hermano, del que se sabía que estaba desaparecido. «Aquí está –dijo por fin el coronel. Sacó unas tijeras y se giró hacia Smith–: vaya y corte un mechón de su pelo para mi madre. Vine con la intención de hacerlo yo, pero no soy capaz».
La caída de la ciudad fue acompañada por uno de los hechos más deshonrosos en los anales del Ejército británico, cuando los soldados de Wellington, enloquecidos por las pérdidas sufridas, la saquearon sin piedad. Durante dos días, diez mil hombres del victorioso ejército se abandonaron a una orgía de embriaguez, robos y violaciones en la infeliz ciudad de Badajoz, en la que sus aliados españoles sufrieron tanto como los derrotados franceses. Los oficiales británicos fueron incapaces de imponer siquiera una apariencia de disciplina a sus hombres hasta que, veintinueve horas más tarde, empezó a remitir el paroxismo de violencia. Pocas veces fue más patente el contraste entre los oficiales, de los que se esperaba un código de conducta extravagantemente formal, incluso en medio de la violencia de una batalla, y los hombres de los que dependían aquellos caballeros para pelear en sus guerras, de quienes se esperaba que mostraran una extraordinaria capacidad de resistencia y sacrificio, pero que, a cambio, se resarcían cometiendo actos de salvajismo que no hubieran sido extraños a los soldados de Enrique V en Agincourt. En la mañana posterior al asalto, mientras la violencia aún no había remitido, dos mujeres españolas se aproximaron a las filas del 95.º de Rifles. La mayor, echando hacia atrás la mantilla que la cubría, se dirigió al capitán Johnny Kincaid y a otro oficial. Era la esposa de un oficial español ausente en comisión de servicio, contó. No sabía si su marido estaba vivo o muerto. Su casa y la de su joven hermana habían sido desvalijadas por soldados británicos. La sangre todavía bajaba por el cuello de las mujeres desde sus orejas, porque les habían arrancado los pendientes. Estaba desesperada y, para salvar a su hermana de catorce años, se ponía bajo la protección de los oficiales británicos. Kincaid escribió: «¡Estaba junto a un ángel! Jamás había visto antes un ser más etéreamente gentil ¡No he conocido nunca uno más adorable!».
La muchachita se llamaba Juana María de los Dolores de León, descendiente de una antigua familia española arruinada por la guerra. Los románticos de la Brigada de Rifles, entre los que llegó a ser conocida simplemente como Juana, se encariñaron de ella. Kincaid escribió: «Verla era amarla; y yo la amé, pero nunca llegué a decírselo, y entre tanto otro tipo más descarado que yo se me adelantó ¡y se la llevó!». El «tipo más descarado» era, desde luego, Harry Smith. En realidad, Kincaid no le guardaba rencor a su amigo. En una de las partes más tiernas de sus propias memorias, dice de Juana:
La guiaba un exigente sentido de la justicia, una innata pureza de intenciones, una determinación que negaba cualquier clase de malevolencia, y un alma que era capaz de elevarse por encima de las circunstancias, [Juana] llegó a ser adorada tanto en el campamento como en los salones, y con el tiempo a tratar con príncipes. Y aun así vive para su valiente marido, en una elevada posición social, como un modelo para su sexo, y como el beau ideal de lo que debe ser una esposa para todo el mundo.
Smith estaba obligado a obtener el permiso de su comandante en jefe para casarse. Es difícil creer que Wellington viera con demasiado entusiasmo este impulsivo matrimonio de uno de sus jóvenes oficiales, pero a pesar de ello dio su consentimiento, e incluso él llevó a la novia al altar. Aunque Harry era un protestante convencido, la pareja contrajo matrimonio unas pocas semanas más tarde ante un capellán católico de los Connaught Rangers.3 Curiosamente, la hermana de Juana, una vez cumplido su papel de casamentera, desaparece de la historia y Smith no vuelve a mencionarla. Es probable que Juana tomase la decisión de casarse con un hereje, algo que no era baladí para una mujer española de su época, movida por la desesperación y por la necesidad de encontrar un protector.
El éxito posterior del matrimonio de Harry y Juana no debería hacernos olvidar que no estuvo exento de complicaciones. Era relativamente habitual encontrar mujeres acompañando a las tropas, con las que los hombres podían o no llegar a formalizar la unión en alguna clase de ceremonia pública. Muchas de estas mujeres vivían con dos, tres y hasta cuatro «maridos» antes de que terminase la campaña, conforme uno tras otro iban cayendo en combate. Sin embargo, los oficiales, que en teoría eran caballeros, raramente emulaban el comportamiento de sus hombres y, aunque no era infrecuente que tuvieran amantes españolas o portuguesas, era raro que les siguieran en campaña. Fuera de la estrecha camaradería del cuerpo de Rifles, es poco probable que los demás oficiales de Wellington vieran con buenos ojos el controvertido matrimonio de Smith.
Aun así, los soldados son un grupo de hombres sentimentales y la presencia en el campamento de una jovencita, de hecho todavía una niña, despertaba la ternura de los camaradas de Harry Smith. Siendo cínicos se podría argumentar que, dado el tiempo que pasaban alejados de compañía femenina educada, el fervor que sentían por ella era un acto reflejo y, de hecho, otros testigos eran bastante menos entusiastas que Johnny Kincaid en lo que respecta al aspecto físico de la joven señora Smith, a la que describían como no demasiado bien parecida y de gesto severo y adusto. Sin embargo, todos los que la trataron dieron fe de su notable encanto personal, así como de la absoluta devoción que sentía por su esposo y por todo lo que estuviera relacionado con él.
Cuando el ejército volvió a ponerse en marcha, y con él Smith, naturalmente su flamante esposa pasó su presunta luna de miel aprendiendo a montar a la amazona en una silla que le había fabricado un soldado de la artillería a caballo. Su montura era un purasangre andaluz llamado Tiny, que la llevó de un lado a otro durante todas las campañas peninsulares y en la de Waterloo. Su primera experiencia como esposa de un soldado que tiene que entrar en combate fue la batalla de Salamanca [de los Arapiles], el 22 de julio de 1812. Antes de que se iniciara la refriega, el mozo de cuadra de Smith, West, la condujo a la retaguardia, para su disgusto. Aquella noche la pasó en el campo de batalla, oyendo los lamentos de los heridos, mientras daba gracias a Dios por haber salvaguardado la vida y la salud de Harry. Se reunió con su esposo al amanecer, cuando la victoriosa fuerza británica volvió a ponerse en marcha. Al atardecer, cuando ya habían montado el campamento, Juana acudía junto a Harry, y cantaba y bailaba para los oficiales de los Rifles, con la compañía de una guitarra que ella misma tocaba. Dormía en una tienda diminuta hecha exprofeso para ella, junto a su marido cuando no estaba de servicio, con el que además del duro suelo compartía las inclemencias del tiempo, el hambre y la sed, quejándose solo de que su «Enrique», como ella le llamaba, también tuviera que sufrirlas. Aunque apenas aprendió unas pocas palabras de inglés durante la campaña, Juana no tenía reparos en socializar tanto con los oficiales como con la tropa y, como el propio Smith reconocía: «A pesar de que muchos de aquellos valientes personajes eran unos sinvergüenzas –haciéndose involuntariamente eco de las opiniones de su querido Wellington acerca de sus soldados–, no había uno solo que no hubiera sacrificado su vida por ella». La pareja disfrutó de un breve interludio de confort durante la estancia de los británicos en Madrid en agosto y septiembre de 1812, pero cuando llegaron noticias de que se aproximaba un ejército francés superior, la retirada a Portugal se hizo inevitable. El pequeño séquito de Smith, el cual incluía trece galgos, se vio incrementado por la presencia de un párroco local que se acogió a su protección, el cual afirmaba que temía las represalias francesas. Los Rifles le apodaron «el confesor de Harry Smith», aunque, en realidad, era la pobre esposa católica de Smith la que tuvo que aguantar numerosos desprecios por parte de sus compatriotas por haberse casado con un protestante.
Los meses de penurias forjaron entre Juana y Harry Smith unos lazos de cariño, respeto mutuo y pasión que permanecerían incólumes a lo largo de casi medio siglo. Juana se ganó la admiración de su esposo con su prudente administración de los escasos recursos con los que contaban y del pequeño séquito que se les había unido. El 19 de noviembre, en las inmediaciones de Ciudad Rodrigo, por fin terminó la retirada y pudieron descansar sabiendo que estarían a salvo durante el invierno, después de semanas de constantes escaramuzas con las avanzadillas francesas. Los hombres estaban enfermos, hambrientos y agotados, sin ropas adecuadas para protegerse de las inclemencias del tiempo. La mayoría de los soldados que perdieron la vida durante las guerras de Napoleón lo hicieron sin que hubiera siquiera un enemigo a la vista. El frío y la humedad que calaban los huesos formaban parte de la rutina de un soldado en campaña, y solo los más resistentes eran capaces de aguantarlo, como le sucedía a Harry Smith, en parte gracias a su inagotable buen humor.
El sacerdote –el padre, como le llamaba Smith– que era el que se encargaba de cocinar para el grupo, consiguió encontrar una pequeña casa donde pudieron alojarse, de modo que pronto el audaz capitán pudo recuperar su costumbre de cazar liebres y patos. Mientras el ejército de Wellington pasaba acuartelado el invierno de 1812-1813, Harry y Juana pudieron disfrutar de la compañía el uno del otro, apoyándose mutuamente en la adversidad. No es necesario ser un cínico para comprender que, en última instancia, el estatus de Juana dependía de su marido, dado que si caía en combate, y era una posibilidad perfectamente razonable, ella se quedaría en la miseria. No tenían dinero ahorrado que pudiera utilizar para salir adelante durante un tiempo, y no era probable que la lejana familia de Smith fuera a apoyarle económicamente, además de que entre los españoles era considerada como una paria. La única opción de Juana en caso de que Smith muriera era encontrar otro protector en las filas del ejército de Wellington pero, aunque los oficiales de los Rifles sintieran afecto por Juana, es poco probable que cualquiera de ellos se hubiera casado con ella en ese caso. Su futuro estaba inextricablemente unido a la supervivencia de su marido.
En la primavera de 1813 el ejército de Wellington emprendió la nueva campaña, que en esta ocasión se cerraría con el triunfo en Vitoria. La moral estaba muy alta, gracias a una climatología excelente, abundantes suministros y la fe absoluta compartida por todos los soldados británicos de que iban a obtener una victoria decisiva. Juana no pudo montar a Tiny, que estaba cojo, por lo que tuvo que utilizar una yegua desconocida, que resbaló en una zanja y se cayó sobre su jinete, rompiéndole un huesecillo del pie. Aterrada ante la posibilidad de quedarse atrás, insistió en que podía cabalgar y que le encontrasen una mula que pudiera llevarla; la mitad de los oficiales de la división se pusieron a buscar una montura apropiada, lo que consiguieron rápidamente. Pocos días más tarde, Juana volvía a montar en su propio caballo. El 21 de junio, el día de la batalla de Vitoria, Smith estuvo como era habitual en medio de lo más cruento de la acción, llevando y trayendo órdenes para su brigada. Juana se quedó horrorizada al enterarse por algunos soldados de que habían visto caer al caballo de Smith y que, aparentemente, habían matado a su esposo, así que sin dudar un instante e ignorando a todos los que le gritaban para que se quedara en la retaguardia, Juana se dirigió hacia la línea de frente. La resistencia francesa estaba colapsándose y sus fuerzas empezaban a huir por todas partes. El campo de batalla era un caos de muertos, heridos y vehículos destrozados; West, el palafrenero de los Smith, intentó convencer a su señora de que utilizasen un caballo para cargar el botín –del que la batalla de Vitoria produjo una de las cosechas más abundantes de toda la campaña–, pero Juana se negó en redondo: «¡Oh, West! ¡Olvídate del dinero! Busquemos a tu señor». Tras varias horas buscando a su marido infructuosamente, fue el propio Smith quien escuchó las lamentaciones de Juana y se acercó a saludarla, con su voz convertida apenas en un susurro, totalmente enronquecido después de pasar toda la sangrienta jornada gritando órdenes. Juana le abrazó gritando: «¡Gracias a Dios que no estás muerto, sino solo malherido!». Harry gruñó: «Gracias a Dios que ni lo uno ni lo otro». Lo que había sucedido era que su caballo se había caído encima de él, aparentemente atontado por el shock que le había provocado una bala de cañón que pasó cerca del animal. Al contrario que Marcellin Marbot, Smith siempre fue afortunado y nunca resultó herido de consideración en todos sus años de servicio activo. Cuando ya era anciano, calculó que entre batallas, asedios y escaramuzas, habría estado expuesto al fuego enemigo unas trescientas veces, así que podemos calcular las casi nulas probabilidades, no ya de no ser herido, sino de sobrevivir: era tan improbable como lanzar una moneda al aire y que saliese cara trescientas veces seguidas.
El único botín que los Smith consiguieron en Vitoria fue un inteligente doguillo que les regaló la amante española de un oficial francés herido al que habían ayudado. Vitty, como le llamaron, los acompañó hasta Waterloo y más adelante.
Las jornadas que siguieron a la batalla de Vitoria estuvieron marcadas por los pueblos saqueados y destruidos por el enemigo en la línea de marcha del ejército británico. El 25 de junio, los Smith consiguieron alojamiento en un caserío navarro; su anfitrión le dijo a Harry: «Cuando terminen de cenar, tengo un vino excelente, tanto como quieran beber usted y sus sirvientes», invitando insistentemente a inspeccionar su bodega al comandante. «Su semblante tenía una expresión siniestra. Noté que estaba extraordinariamente excitado; su aspecto se volvió casi demoníaco». Acompañó al hombre hasta el sótano, iluminándose con una vela; al pie de las escaleras, el español señaló al suelo con una floritura: «¡Ahí yacen cuatro de los diablos que pensaron someter España!». En las losas yacían los cuerpos de cuatro dragones franceses, donde su anfitrión les había apuñalado después de incitarles a que se emborracharan hasta quedar inconscientes. Smith se apartó asqueado: «Todo mi cuerpo se estremeció y se me heló la sangre, al ver la noble ciencia de la guerra y el honor y la caballerosidad de las armas reducidas a la práctica de alevosos asesinos. Sus caballos todavía estaban en el establo».
La guerra en la Península (1807-1814).
Los días posteriores estuvieron marcados por feroces tempestades y marchas sin descanso en las que los caballos resbalaban y perdían pie constantemente, y sin ningún sitio donde refugiarse, mientras que Juana lo soportaba todo con estoicismo, tal y como describe Smith vívidamente en sus memorias. Detrás de los Rifles viajaba West, el palafrenero de los Smith, con los caballos de remonta y el equipaje, y, detrás de ellos, a su vez, los sirvientes personales del capitán y Antonio, su cabrero, ya que cada oficial se había agenciado un pequeño rebaño de cabras y, finalmente, Juana. Muchos días sus deberes le impedían ocuparse de su esposa: «No podía dedicarle ni el tiempo ni la atención necesarias […], así que la envié al vivac y me centré en intentar reunir mi brigada […]. Cuando regresé, encontré a mi mujer sentada, sosteniendo su sombrilla encima del general Vandeleur (que estaba sufriendo horriblemente por un ataque de reumatismo)». Era una escena de lo más bucólico.
Smith, como Marbot, tenía las mismas dificultades para ascender que cualquier soldado que no poseyera riquezas o influencia y, aunque seguramente Smith fuera el más inteligente de ambos, es poco probable que nadie pensara que era un Wellington en potencia. El ambicioso capitán dio por seguro su ascenso por sus acciones en el cruce del Bidasoa, en octubre. Antes del ataque, el coronel Colborne, que mandaba la brigada y «me había cogido simpatía al verme como un hombre de acción», dijo: «Bueno, Smith, ¿ve esas alturas allá arriba frente a nosotros?». «Ya entiendo –respondí–, desearía que estuviéramos allí». El coronel se rio. «Cuando lleguemos a ellas –dijo–, y si no le matan, le conseguiré el grado de comandante, si es que mi recomendación tiene algún valor». La División Ligera capturó las colinas, por supuesto, y Colborne envió su recomendación, pero Smith tuvo que esperar todavía un año antes de conseguir su ascenso.
Sin embargo, al menos tenía la suerte de pertenecer a una élite dentro de una élite, un soldado de la legendaria División Ligera del general Robert Craufurd. «El nuestro –escribió el mejor amigo de Smith, Johnny Kincaid–, era un esprit de corps, un sentimiento de optimismo que nada podía ahogar. Estábamos preparados lo mismo para el campo de batalla que para la juerga, y cuando no estábamos en uno, nos íbamos de cabeza a la otra […]. En cada momento de descanso del servicio activo, nos permitíamos todo tipo de jugarretas infantiles y diversiones con una avidez y placer tales que es imposible transmitir su carácter de forma precisa. Vivíamos unidos, como siempre pasa con los hombres que cada día tienen que mirar a la muerte cara a cara juntos y, sin darle más importancia, ven cada día extra que se añade a sus vidas como uno más que gozar». Las palabras de Kincaid no eran un simple arrebato de romanticismo, y cualquiera de los hombres que sirvió en la División Ligera en la península ibérica habría dado fe de que habían sido una hermandad de guerreros sin parangón en la historia de la guerra, y que Harry Smith fue una de sus más rutilantes estrellas.
Siempre que el ejército estaba en presencia del enemigo, Juana sufría ataques de ansiedad pensando en la suerte que le esperaba a su marido. Antes de cada batalla se despedían uno del otro con tanto cariño y seriedad como si lo estuvieran haciendo para siempre, como desde luego podría haber sucedido. Una noche de noviembre de 1813, antes de que su marido tuviera que enfrentarse a los franceses en Nivelle, de repente Juana afirmó con expresión desolada: «Tú o tu caballo moriréis mañana». El incorregible Harry estalló en carcajadas y dijo: «Bien, entre ambas opciones, espero que le toque al caballo». Al día siguiente, mientras avanzaban para atacar el reducto francés, su amado caballo de caza Old Chap recibió un disparo y cayó encima de su dueño, derramando sangre a borbotones. Algunos soldados sacaron de debajo del animal el cuerpo lleno de sangre de Smith, que exclamaba: «Bien, maldita sea mi estampa si a nuestro viejo comandante no se lo han cargado, después de todo». Smith continuó: «Venga, quitaos de en medio, que ni siquiera estoy herido, solo un poco prensado». Cuando llevó el documento de rendición a las líneas enemigas para su firma, su homólogo francés rompió a reír al contemplar su aspecto, y hasta el propio Wellington se quedó impresionado cuando Smith se presentó para informarle. Aquella tarde, al ver por vez primera en todo el día a su marido, a Juana se le cortó el aliento, horrorizada. Él le aseguró que de su trágica profecía de la noche anterior, solo se había cumplido la parte menos importante.
Juana también estaba expuesta al peligro de las operaciones activas. Por ejemplo, en una ocasión los franceses lanzaron un contraataque local que obligó a retirarse a la División Ligera. Smith tuvo que abandonar a su esposa para organizar a su brigada, mientras ella se vestía a toda prisa y se veía obligada a huir a uña de caballo con el enemigo pisándole los talones. Vitty el doguillo se quedó atrás con el bagaje, pero un corneta del 52.º Regimiento tuvo la presencia de ánimo de meter al perrillo en una mochila y llevárselo, mientras los franceses tiroteaban al regimiento en retirada. Durante algunas horas el enemigo tuvo en su poder el tren de equipaje de la brigada, de modo que cuando los británicos recuperaron la posición, los Smith comprobaron con disgusto que el ganso que habían estado cebando para la cena de Navidad había desaparecido.
Es difícil comprender cómo una joven española como Juana, que había crecido en un entorno familiar seguro y que se había educado en un convento, fue capaz de adaptarse a la vida entre unos extranjeros cuya lengua no hablaba y cuyas costumbres le resultaban totalmente extrañas, sin compañía femenina de ninguna clase, un hogar o cualquier tipo de confort. En vez de todas esas cosas, se veía forzada a vivir en medio de un ejército en el que la más exquisita caballerosidad coexistía con las crueldades más salvajes. Ella, sin embargo, era infatigable visitando a los enfermos y a los heridos, cabalgando para llegar a los hospitales a través de campos yermos en los que pululaban destacamentos de dragones franceses. Una noche, ya en Francia, a la pareja le asignaron un alojamiento con una anciana viuda que les sirvió una sopa en un cuenco de Sèvres que le encantó a Juana. La anfitriona les contó que era parte de su vajilla de boda, que no había vuelto a utilizar desde la muerte de su esposo. Dos días después, en el camino de Toulouse, los Smith se quedaron anonadados al ver entrar a su sirviente, llevando ese mismo bol lleno de leche. Juana, posiblemente recordando el saqueo de su propia casa en Badajoz, se echó a llorar. El criado de Harry no hizo caso de los reproches de su señor: «Señor, amo, los franceses habrían secuestrado a la viuda misma si hubiera sido joven y pensé que el cuenco sería perfecto para servir la leche de las cabras por la mañana». Esa noche, cuando Harry volvió a la cabaña en la que se alojaban, no encontró rastro de su esposa. Al fin llegó, agotada y embarrada, ya que había cabalgado cerca de cincuenta kilómetros hasta Mont-de-Marsan para devolverle el cuenco a la viuda. No olvidemos que, por aquel entonces, Juana tenía solo dieciséis años.
«Cuando al principio me tuve que hacer cargo de ti –escribió Harry a Juana unos años más tarde–, eras un pequeño, enjuto, violento, agresivo, pero siempre leal diablillo, que te mantuviste fiel a tus promesas hasta un punto que, a tu edad, y para tu sexo, era tan extraordinario como meritorio, pero ahora ruego a Dios Todopoderoso que permita que esta mujer esté junto a mí hasta que ambos volvamos a la madre tierra, y que cuando llegue el terrible momento, consienta que nos vayamos juntos en el mismo instante». No es difícil percibir aquí la devoción que Harry sentía por ella.
Los Smith se encontraban con el ejército británico en Toulouse en marzo de 1814 cuando llegó la noticia de la abdicación de Napoleón. El antiguo batallón de Harry, el 95.º de Rifles, había partido en 1808 de Inglaterra con 1050 oficiales y hombres, en el ínterin había recibido un único reemplazo de un centenar de hombres y ahora volvían a casa apenas quinientos. Aquellos quinientos, sin embargo, estaban reconocidos como la mejor unidad de tropas ligeras del mundo. Johnny Kincaid observó con ironía que los que partían de Francia parecían un cuerpo de inválidos:
Beckwith tenía una pierna de corcho; a Pemberton y Manners les habían pegado un tiro en la rodilla a cada uno, lo que hacía que tuvieran la pierna tan tiesa como la de madera del anterior; Loftus Gray con un tajo en el labio y un pedazo de menos en un talón, parecía un pato mareado cuando andaba; Smith con un tiro en el tobillo; Johnston, amén de varios agujeros de bala, tenía un codo rígido, lo que le impedía molestar a sus amigos tocando jigas escocesas en el violín; a Percival le habían atravesado los pulmones de un tiro; Hope tenía metralla en una pierna, y George Simmonds estaba obligado a usar un corsé para mantener unido su maltrecho cuerpo, no porque tuviera barriga cervecera.
El que Smith hubiera sobrevivido sin tener que pagar un precio mayor en sangre era un pequeño milagro. El capitán tenía que tomar ahora una difícil decisión. La brigada había recibido órdenes de trasladarse a América, donde los británicos estaban enzarzados en una nueva guerra, y no se concederían permisos. Si quería podía renunciar a su empleo y volver a Inglaterra pero, a pesar de su reputación como uno de los más audaces y brillantes oficiales de Wellington, lo cierto es que no podía renunciar sin perder todas sus posibilidades de ascenso. Finalmente, después de muchas lágrimas y sollozos, Juana y él acordaron separarse temporalmente y que ella acompañara a Londres a Tom, el hermano de Harry. Con todo el dinero que pudieron reunir, Juana alquilaría una habitación en la capital y aprendería inglés, hasta que él volviese. Ella no quiso ir a Cambridgeshire a conocer a su familia hasta que él en persona pudiera hacer las presentaciones formales: «Han pasado muchos años desde entonces –escribió Harry en su autobiografía acerca del día que se separaron–, pero los recuerdos de aquella tarde están frescos en mi memoria, ya que fue doloroso “¡oh, cuán doloroso! […]”. Nunca había sentido miedo hasta aquel momento, así que monté mi caballo siguiendo el impulso que empuja al soldado a cumplir con su deber». Solo Dios sabe lo que habría sido de Juana si su esposo no hubiera regresado.
La incompetencia con la que se dirigió la expedición a América –una tentativa británica de trasladar a tierra el conflicto con sus antiguos colonos, que había empezado como una guerra naval en 1812– y la forma en la que el general Robert Ross dirigió a su pequeño ejército en Bladensburg, en las afueras de Washington, el 24 de agosto de 1814, dejaron atónito a Smith. El comandante describió el incendio deliberado de la capital americana como un acto de «barbarie», aunque eso no fue obstáculo para que él y sus camaradas dieran buena cuenta de la comida que habían encontrado preparada en la Casa Blanca. Mientras el ejército se retiraba para reunirse otra vez con la flota, Ross envió a Smith de vuelta a Londres con el despacho informando de la toma de Washington, y en el que aseguraba que, aunque la acción había sido una victoria, no le quedaba más remedio que dejar constancia de las graves dificultades que supondría continuar las maniobras ofensivas. Desembarcó en la costa inglesa tres semanas más tarde. Después de siete años de ausencia de su propio país, podía disfrutar del placer de atravesar el sur de Inglaterra bañado por el sol de un glorioso día de verano, especialmente ahora que iba a reunirse con Juana. Entregó su despacho en la residencia del primer ministro en Downing Street, y luego se fue a buscar a su esposa. Aquella vio desde una ventana de la casa en la que se alojaba la mano de él por la portezuela del carruaje mientras intentaba confirmar que estaba en el número correcto de la calle, y gritó: «¡Oh, Dios, la mano de mi Enrique!».4 Smith escribió más adelante: «¡Oh, aquellos de vosotros que entráis en el santo matrimonio por mor de hacer contactos –aburridos, fríos, amistosos, apropiados, lo admito– no podéis sentir lo que nosotros sentíamos!». A la euforia de su reencuentro con Juana, le siguieron una invitación para una entrevista con el primer ministro, el duque de Liverpool, y luego para una audiencia con el príncipe regente, lo que fue una experiencia embriagadora para un soldado de veintisiete años que nunca había tenido que tratar a personajes de tan alta alcurnia. Por fin, le confirmaron su ascenso a comandante.
El padre de Harry había viajado a Londres para conocer a su nuera, que le recibió vestida con el traje típico de su país y se lanzó a sus brazos al verle, lo que hizo que el viejo señor Smith rompiese a llorar de «alegría, admiración, asombro y placer» ante la visión de esta apasionada jovencita. La feliz familia partió hacia Whittlesey, donde se reunieron con Vitty el doguillo, el viejo caballo de caza de Harry, Jack, y finalmente con Tiny, el caballo andaluz, al que los mozos de cuadra de los Smith habían encontrado difícil de manejar. Juana, desde luego, no tenía ese problema. «No hagáis ruido –dijo– y me seguirá como un perro». Y así lo hizo el animal… a la salita de estar de la familia.
Sin embargo, después de tan solo tres semanas de tranquilidad doméstica, el comandante Smith fue convocado de nuevo al edificio de la Guardia Montada.5 Las noticias que habían llegado de América eran todas malas. El general Ross había fracasado en su intento de capturar Baltimore, que le había costado la vida, así que enviaron a sir Edward Pakenham a sustituirle, mientras que a Smith le asignaron al estado mayor de Pakenham como segundo del ayudante general. Pakenham y su estado mayor cruzaron las frías aguas del Atlántico en noviembre de 1814 apretujados en una fragata. El 26 de diciembre tocaron por fin tierra frente a Nueva Orleans, mientras que el resto del ejército desembarcó cuatro días más tarde. La batalla de Nueva Orleans fue un desastre para las armas británicas, que le costó la vida a Pakenham. El desastre dejó a Smith en estado de shock, ya que desde la debacle en Sudamérica al principio de su carrera militar no había visto jamás a sus compatriotas tan desmoralizados. En España, el ejército de Wellington combatía sabiendo que podía confiar ciegamente en su líder y que raramente dicha fe sería defraudada. En cambio ahora, en América, Smith era testigo de una falta total de planificación y una incompetencia de la peor especie, y es que solo había un Wellington, mientras que muchos otros generales británicos no eran dignos de ocupar un puesto de mando.
Tras la batalla, fue enviado a las líneas enemigas para negociar una tregua para enterrar a los muertos. Se entrevistó con su homólogo americano, el coronel James Butler, el ayudante general del futuro presidente de Estados Unidos, el general Andrew Jackson, un «tipo basto» que llevaba la espada desnuda en el cinturón porque no disponía de vaina. Smith se disculpó por la tardanza de sus cirujanos. Butler, contemplando las pilas de muertos y moribundos británicos, dijo: «Lógico, calculo que sus médicos están agotados; hoy han tenido mucho trabajo que hacer». Smith respondió con indignación: «¿Mucho? ¡Qué va! ¡Esto no es nada para nosotros, los hombres de Wellington! El próximo enfrentamiento que tengamos con ustedes verán como una brigada del ejército de la Península (llegaron ayer) les da a sus muchachos una buena ración de bayoneta!». Le preguntó a Butler por qué llevaba la espada desenvainada. El americano, igualando la bravata de Smith, contestó con audacia: «Porque creo que la funda de una espada no es de ninguna utilidad mientras haya un solo británico en nuestro suelo. No deseamos dispararles, pero debemos hacerlo si ustedes violan nuestras propiedades; hemos descartado las vainas».
Smith estaba agradablemente sorprendido de que los norteamericanos no hubieran saqueado los cadáveres como acostumbraban a hacer los franceses, de hecho, solo habían robado las botas de los soldados británicos, de las cuales tenían mucha necesidad. Él y Butler no simpatizaron, sin embargo. El americano era un individuo serio, poco acostumbrado a la displicente hidalguía con la que se despachaban hombres del tipo de Smith. Es posible que a Butler le resultara desconcertante la actitud de soldado profesional del inglés, quien parecía perfectamente encantado de combatir contra cualquier enemigo si se le ordenaba hacerlo, sin pararse a pensar si su causa era justa o no. Más aún, mientras que las bajas sufridas delante de Nueva Orleans le parecían espantosas al americano, Smith, que había estado en la carnicería de Badajoz, no se mostraba especialmente impresionado; para él, la muerte era el precio que tenían que pagar los soldados en el ejercicio de su profesión. Wellington no solía lamentarse por el coste en vidas de sus batallas, pero es que tampoco podía permitirse hacerlo. Smith le dijo al enviado de Jackson que esperaba que la próxima vez que se encontraran fuera Butler quien le estuviera pidiendo permiso para enterrar a los muertos americanos. La realidad es que, tras unas pocas semanas de decepcionantes escaramuzas, los atacantes tuvieron que reconocer su fracaso y reembarcar. Smith, nombrado secretario militar del sucesor de Pakenham, sir John Lambert, fue uno de los pocos hombres del ejército que se envió a América que regresó a Inglaterra con su reputación intacta. Su valentía en el campo de batalla no era más que lo que se esperaba de cualquier oficial en aquella época, pero su entusiasta compañerismo, celo y eficiencia le señalaban para futuros ascensos, y encima manteniendo su popularidad entre sus camaradas, lo que es menos frecuente de lo que parece. Muchos de los guerreros que describiremos en estas páginas eran odiados o despreciados por sus compañeros, mientras que hubo pocos hombres que no llegaran a simpatizar con el campechano, entusiasta y honesto Harry Smith.
Al entrar en el canal de Bristol, el buque en el que viajaba se abarloó a un mercante que acababa de zarpar, para satisfacer el ansia de noticias de los pasajeros. Desde la cubierta del otro mercante gritó una voz: «¡Bonaparte está de regreso en el trono de Francia!». Smith, siempre el soldado de carrera, lanzó su sombrero al aire y gritó exultante: «¡Todavía lograré ser teniente coronel, antes de que acabe el año!». Alquiló un carruaje para viajar a Whittlesey, donde encontró a Juana, siempre tan emotiva, angustiada por el temor a que el carruaje trajera un mensajero portador de malas noticias, aunque no tardó en recuperar el ánimo cuando vio a su marido. Smith contó más tarde que esa fue la última vez en su matrimonio que tuvieron que enfrentarse a una larga separación. Su hermano Charles iba a unirse como voluntario a la Brigada de Rifles, mientras que Tom ya se había reincorporado al regimiento. Por su parte, Harry se dedicó a comprar caballos para la nueva campaña, con el entusiasmo de un escolar que se preparara para jugar un partido decisivo. Antes de que los Smith partieran de Whittlesey rumbo al continente, un accidente estuvo a punto de costarle su participación en Waterloo. La última tarde antes de su marcha, la familia salió a pasear a caballo y, mientras volvían a casa, Harry vio en las afueras de la población una valla y no pudo evitar dejarse llevar por la euforia. «¡Aún tengo un salto más en mi caballo de guerra!», gritó, y espoleó a su yegua para saltarla. Todos los presentes se quedaron sin aliento cuando el animal tropezó y cayó a plomo encima suyo, atrapando su pierna entre la asustada yegua y la valla. Por unos terribles instantes, pensó que se había roto la pierna: «¡Ya podía decirle adiós a la comandancia de mi brigada!». Por fortuna, y para alivio de todos los presentes, tanto el jinete como la montura estaban ilesos.
El comandante Smith partió al día siguiente hacia Harwich con Charles, Juana, varios sirvientes y West, el palafrenero, y se reunieron en Gante el 5 de junio con su brigada y sir John Lambert, que le asignó su antiguo puesto de oficial ejecutivo. El 15 de junio, la brigada recibió órdenes de ponerse en marcha hacia Bruselas y, al atardecer del día siguiente, de dirigirse lo más rápidamente posible a Quatre Bras, pues el ejército de Napoleón estaba avanzando hacia la capital belga desde el oeste, lo que significaba que se avecinaba una gran batalla. Después de atravesar Bruselas se dieron de bruces con un confuso caos de civiles que llenaban los caminos presa del miedo. Un grupo de soldados hannoverianos que huía hacia la costa a todo galope le dijo que los franceses avanzaban sin oposición y que estaban atacando la retaguardia. Smith fue a informar a Lambert, a quien encontró sentándose para cenar con Juana y su edecán, pero el sereno brigadier no se alteró y desestimó desdeñosamente el rumor difundido por los hannoverianos, instando a su oficial ejecutivo a sentarse con ellos y disfrutar del magnífico rodaballo que su mayordomo había conseguido en Bruselas.
Aquella misma noche cayó un fuerte aguacero que caló a las tropas hasta los huesos y convirtió el terreno en un cenagal. La brigada de Lambert recibió órdenes de avanzar hacia la línea de frente, una maniobra especialmente ardua para los hombres, que tenían que lidiar con el barro, los carros de bagaje y el ocasional grupo de atemorizados civiles que huían de la zona de guerra. Sin embargo, y para indignación de las tropas, poco después volvieron a recibir nuevas instrucciones, que les ordenaban despejar y mantener abierta la carretera para permitir el paso de otras unidades, en vez de reunirse con el ejército principal, que estaba esperando recibir el ataque de Napoleón de un momento a otro. A primera hora de la mañana del 18 de junio –el día de Waterloo– Lambert envió a Smith al cuartel general de Wellington para que les cambiaran las órdenes. Harry encontró al duque en las inmediaciones del castillo de Hougoumont, recorriendo la loma del Mont-Saint-Jean junto con su estado mayor para preparar el despliegue definitivo de sus divisiones. Tras presentarse al general, este le dio a Smith un mensaje para Lambert, que debía mover su brigada al flanco izquierdo de la línea británica.
Por lo general, los protagonistas de un acontecimiento histórico no son conscientes de su trascendencia hasta más tarde, pero en la mañana de Waterloo prácticamente todos los hombres presentes en el campo de batalla sabían que eran parte de un evento de excepcional relevancia histórica. Smith sabía que estaba viendo a su ídolo, el duque de Wellington, en la plenitud de sus habilidades profesionales, conciso y seguro de su visión acerca del futuro desarrollo de la jornada. Wellington le mostró el sitio exacto donde la brigada de Lambert debía desplegarse. Finalmente le dijo: «¿Lo entiende?». Harry respondió: «Perfectamente, señor» y, sin más dilación, dio la vuelta a su caballo y regresó a toda prisa adonde se encontraba Lambert para comunicarle las órdenes.
Lambert formó a su brigada en columna de compañías para avanzar lo más rápidamente posible hacia el campo de batalla de Waterloo. Harry encontró un momento para reunirse con Juana y decirle que llevara a Tiny de regreso a Bruselas y que esperase allí el resultado de la batalla. La señora Smith llegó a la gran plaza principal de la ciudad, donde encontró a West, su mozo de cuadra, vigilando las posesiones de la familia. Acababan de llegar órdenes para mover el tren de bagaje a otra población unos kilómetros a retaguardia. Allí, en la plaza, al igual que la Becky Sharp y el Jos Sedley de La feria de las vanidades, de Thackeray, Juana y West pasaron una tarde interminable, en espera de recibir noticias en medio de un continuo ir y venir de rumores. Vitty el doguillo, contagiado por toda la excitación a su alrededor, saltaba de un lado a otro, incapaz de tranquilizarse, mientras que Tiny, el caballo andaluz, apenas si podía mantenerse quieto. Alguien gritó de repente que los franceses estaban casi a las puertas de la ciudad y se desató el pánico. Juana montó en Tiny y acababa de tomar a Vitty en sus brazos cuando el pequeño caballo se desbocó, galopando incontrolado durante más de diez kilómetros antes de que, cuando se disponía a saltar por encima de un carro, se detuvo en seco, haciendo que Juana saliese despedida por encima de su cabeza. Juana acababa de montar de nuevo y estaba recuperándose del golpe cuando apareció un grupo de jinetes formado por oficiales y soldados británicos además de uno de sus propios sirvientes, que huían presas del pánico. «Por favor, señor, ¿hay algún peligro?», le preguntó a un húsar. «¿Peligro, se’ora? ¡Cuando salí de Bruselas, los franceses estaban persiguiéndonos colina abajo!». Juana les siguió a regañadientes, cada vez más convencida de que en realidad se trataba de un grupo de cobardes, sobre todo después de que uno de ellos le sugiriese que abandonara a Vitty para huir más rápido. Llegó a Amberes física y emocionalmente exhausta, con el rostro manchado de barro y lágrimas secas. Fue acogida por el comandante británico de la ciudadela y su esposa, con quienes pasó las largas horas de espera que siguieron antes de que recibieran novedades acerca del resultado del tremendo choque entre los ejércitos desplegados al sur de Bruselas.
La brigada Lambert fue de las últimas en alcanzar el campo de batalla, aunque a tiempo de compartir con el resto del ejército aliado el coste en vidas de la jornada. Los sesenta y siete mil hombres de Wellington lograron sostener Mont-Saint-Jean contra el bombardeo y los implacables asaltos franceses a costa de algo más de quince mil bajas. Algunos regimientos británicos, que al final de la batalla aún seguían ocupando el mismo pedazo de terreno que al inicio de esta, habían sido prácticamente aniquilados. Una de las unidades de Lambert, el 27.º Regimiento (Inniskilling), solo pudo reunir 120 hombres y dos oficiales, ambos heridos, al caer la noche. Smith había estado recorriendo el campo de batalla de un lado a otro a lo largo de toda la jornada, en medio de las llamas y el humo, una hora tras otra. Es probable que hacia el final del día se encontrase a apenas unos pocos centenares de pasos de la posición de Marcellin Marbot. El inglés perdió dos caballos heridos de gravedad. Hacia el final de la tarde, empezó a notarse claramente que la cacofonía de disparos que había dominado todo el día empezaba a apagarse. Smith estaba seguro de que la batalla ya se había decidido, pero desde su posición en el flanco izquierdo de la línea aliada no sabía quién había ganado, ya que el humo de los disparos, literalmente la niebla de guerra, tan frecuente en la era de las armas de pólvora negra, le impedía observar el estado del resto del ejército. Solo cuando el humo empezó a disiparse, pudo ver que toda la loma de Mont-Saint-Jean seguía ocupada por soldados de casacas rojas, lo que sellaba así el fracaso definitivo de las ambiciones de Napoleón. Su victoria sobre el corso fue el momento álgido de la carrera militar de Wellington, un triunfo que se consiguió gracias a la tozuda obstinación de la infantería británica. Hasta ese instante Smith no se atrevió a mostrar su alegría por la victoria.
Los tres hermanos Smith sobrevivieron a la carnicería de aquella semana de junio y, «para mi asombro, mi sorpresa y mi gratitud a Dios Todopoderoso», solo Charles había sido herido levemente en el cuello. Harry estaba física y emocionalmente exhausto cuando por fin pudo sentarse y preparar un té para el general de división sir James Kempt, sir John Lambert y él mismo. Más adelante observaría que en todos sus años de vida militar nunca vería una matanza como la que pudo contemplar aquel día mientras dejaba vagar su mirada por el campo de batalla. Pudo ver hombres por doquier llorando desconsolados –esta era una época en la que los soldados no se avergonzaban de que los vieran llorar en público– por sus parientes y amigos caídos. Mientras ayudaba a reunir los muertos de su regimiento, su hermano Charles encontró el cadáver de un oficial francés de delicadas facciones y pequeña complexión, que al examinar más de cerca pudo comprobar que era el de una joven y bella mujer. Harry Smith comentó que: «Cuáles eran las circunstancias de devoción, pasión o patriotismo que habían llevado a tal heroísmo son, y siempre serán, un misterio para mí. Apostaría a que fue por amor».
Fue hacia el final de la tarde del 19 de junio, el día después de la batalla, cuando Juana Smith y otros cientos de civiles británicos en Amberes pudieron descansar por fin cuando les informaron de que «Boney» había sido derrotado. Aun así, Juana no sabía nada acerca de la suerte de su Harry, de modo que a las tres de la madrugada del día 20, sin hacer caso a sus anfitriones, partió con West en su búsqueda. Llegó a Bruselas a las siete, donde se topó con un grupo de Rifles quienes, para su horror, le dijeron afligidamente que el comandante Smith había muerto. Marchó a toda prisa hacia el campo de batalla, pensando que cada carro cargado de cadáveres con el que se cruzaban sería el que llevaba a su amado Harry. Al alcanzar el campo de Waterloo, empezó a recorrerlo desconsolada entre los cadáveres en descomposición y las tumbas recién excavadas. Por fin se encontró con Charlie Gore, edecán de sir James Kempt. «¡Oh! ¿Dónde está? –gritó–, ¿dónde está mi Enrique?». Gore replicó tranquilamente: «Queridísima Juana, créeme; es el pobre Charles Smyth, el brigade-major de Pack [quien está muerto]. Te juro, por mi honor, que he dejado a Harry montado en Lochinvar en perfecto estado de salud, pero muy preocupado por ti».
«¡Ojalá pudiera creerte! ¡Me estallaría el corazón de alegría!».
«¿Y por qué deberías dudar de mí?».
«¡Entonces Dios ha escuchado mis plegarias!».
Cabalgó hasta Mons, donde llegó a medianoche, y apenas robó unas pocas horas de sueño. Al amanecer de la mañana siguiente, 21 de junio, se apresuró a llegar al campamento de la brigada de Harry en Bavay, donde «pronto, gracias a Dios, pude hundirme en sus brazos».
Por su participación en Waterloo, Smith fue ascendido al grado de teniente coronel interino y nombrado Compañero de la Orden del Baño cuando todavía no había cumplido los treinta años. El duque de Wellington presentó a Juana al zar de Rusia, explicándole que: «Voilà, Sire, ma petite guerrière espagnole qui a fait la guerre avec son mari comme la héroïne de Saragosse».6 Y no cabe duda de que así había sido y que así sería ya que en los muchos años de servicio activo y gloria que todavía le quedaban por delante, Harry siempre estuvo acompañado por Juana. Mandó ejércitos en la guerra contra los mahratas en la India y contra los xosha en Sudáfrica y llegó a alcanzar el rango de teniente general; también fue nombrado caballero por su victoria en Maharajpore en 1845. Más tarde le otorgaron el título de baronet por su victoria en la batalla de Aliwal, en 1846, durante las guerras sij, aunque, por desgracia, la pareja no tuvo hijos que pudieran heredar el título. En 1847 fue nombrado gobernador y comandante en jefe en la Colonia del Cabo, aunque en ninguno de ambos puestos destacó demasiado, al menos a ojos de sus superiores, quienes en 1852 le hicieron volver a Londres a media paga. El honrado, entusiasta y cordial Harry Smith carecía de sutileza o de habilidad políticas y, como con el resto de su vida, también fue imprudente con el dinero. Tras la muerte de lord Raglan en 1854 en Crimea, se barajó la posibilidad de que Harry lo reemplazara al frente del ejército expedicionario británico; a él no le hubiera importado, ya que todavía anhelaba entrar en acción, además de que las estrecheces económicas que sufría hacían que estuviera desesperado por conseguir un empleo que le permitiera cobrar su paga completa. Sin embargo, sus sesenta y cinco años jugaban en su contra y el secretario de Guerra, lord Panmure, escribió a la reina Victoria para explicarle que el más impulsivo de sus tenientes generales había sido descartado, «debido a su mala salud y a la facilidad con la que pierde los nervios».
El pobre sir Harry murió arruinado. Ninguna de sus peticiones para que le fuera otorgado un título fue atendida, a pesar de lo cual podemos decir con absoluta seguridad que de todos los individuos cuyas historias contamos en este libro, su vida fue una de las más felices y satisfactorias, gracias al éxito de su matrimonio con Juana. Es probable que sintiera una cierta tristeza por la falta de descendencia, pero de lo que no cabe duda es del amor que sentía por su esposa, como se puede observar en las cartas llenas de la pasión que podría haberse esperado de un amante más joven, que hasta el final de sus días envió a su esposa cada vez que tenían que estar alejados el uno del otro por necesidades del servicio. Es difícil mejorar el epitafio que Smith escribió para sí mismo en 1844:
He servido a mi país durante casi cuarenta años. He luchado en cada rincón del globo, he viajado por cada continente. Nunca he pedido una baja por enfermedad, y solo en una ocasión recibí un permiso de ocho meses para estudiar matemáticas. He ocupado todos los puestos de la plana mayor de un regimiento y también en el Estado Mayor. He mandado regimientos en tiempos de paz y, con frecuencia, también en tiempo de guerra. Entré en el ejército siendo un perfecto desconocido para el mundo, y diez años más tarde por las vicisitudes del destino era teniente coronel, y he estado presente en tantas batallas y asedios como cualquier otro oficial de mi rango en el ejército. Nunca me he batido en duelo, y solo una vez he pedido disculpas a otro hombre, aunque soy tan apasionado como el que más; y puedo decir modestamente que la amistad que he experimentado iguala el amor que siento por mis camaradas, oficiales o soldados. Mi esposa me ha acompañado por todo el mundo; siempre ha sido cariñosa y amable con todos y nunca ha tenido controversia ni pelea alguna ni con mujeres ni con hombres. HARRY SMITH
Aunque no están exentas de un cierto punto de arrogancia, estas palabras no son menos ciertas por ello. Podemos ver en ellas al viejo guerrero satisfecho de haber podido disfrutar de la inusual fortuna de compartir sus campañas con la compañera perfecta. Todos los años el viejo general celebraba con una cena el aniversario de su mayor triunfo en el campo de batalla, durante la cual hacía traer al salón a su caballo de guerra, Aliwal, para que compartiese la fiesta, y así lo hizo hasta que finalmente el viejo caballo cayó enfermo y tuvo que ser sacrificado de un disparo. El propio sir Harry lo acompañó en sus últimos momentos, con los ojos arrasados en lágrimas. Smith describió en su autobiografía acerca de la vida del soldado: «Nunca teme por sí mismo, pero la muerte de un camarada le rompe el corazón». Hablaba por sí mismo, por supuesto, porque muchos, incluso entre sus contemporáneos, no estaban hechos de la misma pasta. Su hoja de servicios sugiere que, al igual que Marbot, Smith era valiente hasta la temeridad, pero al mismo tiempo, contrariamente a otros oficiales, alguien que se preocupaba por el bienestar de sus hombres. No estaba hecho de la pasta de los grandes generales de la historia, sino la de un típico soldado británico capaz de ganarse el respeto y el cariño tanto de sus camaradas como de sus subordinados. En una ocasión, en un baile en Londres, alguien le preguntó inocentemente si había tenido que enfrentarse a situaciones de peligro con frecuencia. «Mi caballo sí, a veces», respondió jovialmente. ¡Podemos imaginar lo que hubiera respondido Marcellin Marbot! Sir Harry Smith Bart, KCB7, murió a la edad de setenta y tres años en su casa de Londres, el 1 de Eaton Place West, el 12 de octubre de 1860. Juana le sobrevivió otros doce años casi exactos, viviendo discretamente en Cadogan Place, dedicada a preservar encendida la llama del recuerdo y la reputación de su esposo. Fue enterrada a su lado en Whittlesey. Pocas parejas han conseguido tal armonía y entendimiento mutuos en tiempos de paz; tal vez ninguna en tiempos de guerra.
1 N. del. T.: Los regimientos de Rifles –el 95.º y el 60.º (Royal Americans)– estaban uniformados en verde, en vez de con la tradicional casaca roja de los regimientos de línea, por lo que se les conocía como Greenjackets (chaquetas verdes).
2 N. del T.: En el Ejército británico, el brigade-major («comandante de brigada») era un empleo de estado mayor, el equivalente al oficial ejecutivo en un ejército moderno, que se ocupaba del día a día de la unidad, de controlar los suministros, organizar las guardias e imponer disciplina.
3 N. del T.: El nombre del 88.º Regimiento de Infantería, reclutado en Irlanda.
4 N. del T.: En español, en el original.
5 N. del T.: Horse Guards, llamado así por el edificio en el que se encontraba el despacho del comandante en jefe del Ejército Real, en los barracones de los regimientos de Caballería de la Guardia, en Whitehall. En 1871 se trasladó definitivamente a la War Office, aunque, por un tiempo, al menos mientras el duque de Cambridge ocupó el cargo de comandante en jefe, siguió siendo conocido como Horse Guards.
6 N. del T.: En francés, en el original: «He aquí, Majestad, mi pequeña guerrera española que ha hecho la guerra junto a su marido como la heroína de Zaragoza [Agustina de Aragón]».
7 N. del T.: Knight Commander of the Bath [Caballero Comandante de la Orden del Baño].