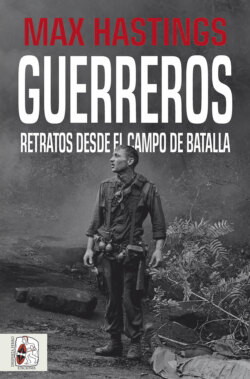Читать книгу Guerreros - Max Hastings - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Introducción
ОглавлениеEsta es una obra de la vieja escuela o, como poco, un libro que trata de la guerra en un estilo que está pasado de moda, porque su objeto de estudio son las personas en vez de las «plataformas de armamento», ese horrible neologismo que se usa como sinónimo de carros de combate, navíos y aviones. Pone el foco en las experiencias de algunos individuos notables que dejaron su impronta en los conflictos de los últimos doscientos años. Es probable que los modernos señores de la guerra, como el exsecretario de Defensa estadounidense Donald Rumsfeld, no lo encontrasen interesante, ya que está centrada en aquellos aspectos de la experiencia bélica que les son ajenos, esto es, en personas de carne y hueso en vez de en máquinas hechas de cables y metal. En la vida civil, las personas con una cierta afinidad por la violencia resultan incómodas en el mejor de los casos y, en el peor, amenazadoras. En tiempos de paz, los guerreros están mal vistos en las sociedades democráticas, como solía recordar Kipling; a Nelson le gustaba citar el epigrama del poeta y panfletista del siglo XVII, Thomas Jordan:
Our God and sailor we adore,
In time of danger, not before;
The danger past, both are alike requited,
God is forgotten, and the sailor slighted.
[Adoramos a nuestro Dios y al marino,
solo en tiempos de peligro,
pero cuando aquel ya ha pasado
de Dios nos olvidamos, y al marinero ignoramos].
Ahora bien, todos los países tienen la necesidad de que haya guerreros que defiendan sus intereses nacionales, que sirvan para aplicar la violencia de forma controlada conforme a unas reglas preestablecidas. En tiempo de guerra, los militares pasan de pronto a ser valorados y se convierten en celebridades –o, al menos, así fue hasta hace relativamente poco tiempo–. Apenas un puñado de los que entran en combate se convierte en héroes, mientras que la mayoría descubre, incluso aquellos que se han presentado voluntarios para el servicio, que al verse en peligro de muerte prefieren optar por comportamientos que optimicen sus posibilidades de sobrevivir en vez de por los que les harían ganar una medalla. Esto no significa que sean cobardes y, de hecho, la mayoría cumplen escrupulosamente con su deber. Sin embargo, son reticentes a dar un paso al frente, a hacer ese esfuerzo extraordinario que sí se puede observar en los soldados que ganan las guerras para sus países. Una de mis historias favoritas de la Segunda Guerra Mundial es la de Stan Hollis, sargento mayor de los Green Howards1. El Día D, el 6 de junio de 1944, y en los combates posteriores, Hollis atacó en tres ocasiones distintas posiciones alemanas que habían detenido el avance de su batallón. Armado con su subfusil Sten y granadas de mano, las asaltó en solitario y mató o hizo prisioneros a los defensores. Años más tarde, el coronel que entonces mandaba el batallón me contó acerca del sargento mayor, que milagrosamente había sobrevivido para recibir su Cruz Victoria y regentar un pub en Yorkshire hasta su jubilación: «Creo que Hollis era el único hombre entre todos aquellos que conocí en 1939-1945 que pensaba que ganar la guerra era su responsabilidad personal. Todos los demás, cuando sabían que se estaba preparando alguna puñetera misión, solían mascullar: “Por favor, Dios, ¡que sea a otro pobre pringado a quien le toque!”».
Todo ejército, para triunfar en el campo de batalla, necesita que existan unos cuantos sargentos mayores Hollis, individuos capaces de mostrar coraje, iniciativa o liderazgo más allá de lo normal. Pero ¿qué es lo normal? Es un concepto que ha ido evolucionando a lo largo de la historia y de forma especialmente radical a partir de la segunda mitad del siglo XX con el triunfo de lo que hemos dado en llamar «civilización». Sin embargo, eso no significa que las sociedades actuales sean más benévolas hacia sus oponentes que las del pasado, sino más bien lo contrario, pues emplean armas cada vez más devastadoras para aniquilarlos. En contrapartida, los soldados occidentales demuestran una reticencia cada vez más acusada a la hora de asumir riesgos o sobrellevar penalidades, en consonancia con las costumbres dominantes en sus sociedades. Mientras que un soldado griego o romano combatía cuerpo a cuerpo durante horas, con armas blancas, sajando carne, huesos y órganos, hoy las armas de fuego modernas son capaces de infligir heridas igual de terribles que aquellas, pero el acto es mucho menos íntimo. «¿Qué significa entrar en combate? –se preguntaba el piloto de la Primera Guerra Mundial, V. M. Yeates–. No hay rabia, ni sed de sangre, ni esfuerzo, ni te quedas agotado y sin aliento; solo un suave movimiento con las palancas [de mando] y el tableteo de las ametralladoras». Esta falta de esfuerzo físico en el acto de matar, cuya novedad apuntaba Yeates en 1918, es cada vez más notoria entre los combatientes de las democracias occidentales y, hoy por hoy es, de hecho, prácticamente universal, excepto entre algunas unidades de infantería. Antiguamente, el guerrero creía que su vocación militar era algo noble, en parte porque aceptaba que matar conllevaba la posibilidad de morir, aunque tampoco hace falta exagerar la caballerosidad, ya que, en última instancia, a lo que cualquiera de ellos aspiraba era a eliminar al enemigo mientras que él salía con vida. Pero, al mismo tiempo, el hecho de aceptar que podías morir –o que tu bando podía sufrir elevadas bajas– era algo que se daba por sentado, algo que hoy no sucede. Las operaciones de baja intensidad características de las contrainsurgencias modernas todavía pueden provocar pérdidas dolorosas para un ejército occidental, pero la realidad es que cuando los planes siguen el curso previsto, en grandes operaciones convencionales como las invasiones de Irak o Afganistán o la campaña de bombardeos en Kosovo, los objetivos se consiguen sin que las potencias tecnológicamente dominantes sufran bajas significativas. El bando perdedor sí que tiene que soportar un gran número de muertos y heridos, pero mientras que las bajas que sufren los ejércitos occidentales sí que provocan intervenciones de la oposición en los parlamentos, las de los vencidos pasan desapercibidas para la opinión pública. Hemos vuelto al modelo de conflicto colonial decimonónico: «Nosotros tenemos la ametralladora Maxim; ellos, no»; o, en el contexto del siglo XX: «Nosotros tenemos chalecos antibalas capaces de detener un disparo y tanques que son invulnerables a armas obsoletas».
En la época napoleónica se esperaba que un soldado fuera capaz de aguantar a pie firme las descargas de fusilería del enemigo a una distancia de entre veinte y treinta metros, por lo general sin protegerse con parapetos o trincheras, mientras permanecía impávido en formación y disparaba y recargaba su mosquete. Las tácticas pensadas para minimizar el riesgo físico de los soldados eran poco habituales. De hecho, no estaban exentas de polémica cuando se utilizaban, como sucedió, por ejemplo, con las discusiones que provocó que Wellington ordenase a su infantería que se tumbase cuerpo a tierra con el fin de reducir el impacto del bombardeo francés en Waterloo. Es necesario entender que, en la época, aquellos que querían conservar su reputación de valentía entre sus pares estaban obligados a aceptar riesgos que los soldados actuales considerarían intolerables. Muchos veteranos de las contiendas de Napoleón tuvieron que demostrar su determinación a la hora de encarar los terrores del campo de batalla en docenas de enfrentamientos a lo largo de casi veinte años de guerras incesantes, para demostrar su valentía ante sus iguales. Por su parte, los soldados de la Guerra de Secesión estadounidense tuvieron que hacer frente, al igual que lo habían hecho los soldados de Napoleón o Wellington, a masivos intercambios de disparos, pero con la particularidad de que los avances tecnológicos en las armas utilizadas hicieron que batallas como Gettysburg o la campaña del Wilderness fueran ordalías incluso más terribles que las experimentadas por los soldados europeos cincuenta años antes. Aunque el enfrentamiento entre los estados americanos duró menos que los conflictos europeos de principios del siglo XIX, se cobró una tasa de víctimas superior a la de cualquier conflicto de la historia de Estados Unidos, si bien es verdad que muchas bajas lo fueron por enfermedad.
El final del siglo XIX marcó la desaparición de la ética guerrera dominante desde el principio de la historia, y que veía la guerra como una actividad propia de las élites, a la vez que una oportunidad de empleo para las clases menos favorecidas. Winston Churchill, por entonces un joven corresponsal de guerra, fue quien mejor supo describir el final de la época del caballero aventurero, en uno de sus típicamente ampulosos despachos enviado desde el cuartel general de Bullers en Sudáfrica, en febrero de 1900:
El soldado, se conforma con poco, duerme profundamente y se levanta con la estrella del amanecer; se despierta eufórico de cuerpo y de alma, sin gran esfuerzo y sin bostezar apenas. No hay momento del día más perfecto que este, cuando encendemos el fuego y, mientras esperamos que la tetera empiece a hervir, vemos cómo las oscuras sombras de las colinas empiezan a tomar forma, definición y finalmente color, sabiendo que ha comenzado un día completamente nuevo, lleno de oportunidades y aventuras y libre de toda inquietud. Todas las preocupaciones desaparecen. Porque, ¿quién puede estar preocupado por las vanidades cotidianas cuando puede morir antes de que caiga la noche? El que ayer estaba entre nosotros –mirad, una solitaria taza de café en el rancho– hoy se ha ido para siempre. Y mañana puede pasarnos a nosotros. ¿Qué importan los malentendidos y las discusiones? ¿Qué más da si Fulano de Tal es un envidioso y un rencoroso? ¿Qué si hay terribles obstáculos que te impiden alcanzar tus metas, o que el barro de lo real manche tus más elevadas fantasías? Aquí la vida misma, la vida en su momento más perfecto y pletórico, espera el capricho de una bala. Ya veremos cómo se nos da el día. Todo lo demás puede esperar, tal vez para siempre. La existencia nunca es tan dulce como cuando está en peligro. La brillante mariposa revolotea a la luz del sol, dice la filosofía de Omar Jayam, pero sin la resaca.
Pocos disfrutaron las contiendas del siglo XX tanto como Churchill había gozado con sus aventuras con, por ejemplo, la Fuerza Expedicionaria de Malakand en la frontera noroeste de la India en 1897. Las guerras mundiales infligieron tales horrores a la humanidad que se volvió inaceptable hasta para el guerrero más entusiasta reconocer la guerra como un simple pasatiempo, aunque los soldados, marinos y pilotos profesionales todavía agradecían las oportunidades de ascenso que ofrecía. Un oficial de carrera que en tiempo de paz podía tardar veinte años en ascender desde teniente a coronel, podía conseguir lo mismo en un par de campañas con un poco de suerte y habilidad. Sin embargo, la mayoría de los participantes eran civiles reacios, reclutados por el ejército para soportar experiencias que les resultaban odiosas, incluso aunque asumían que su deber era soportarlas. Pocos ciudadanossoldado escribieron a casa desde el norte de África o el Pacífico con el exuberante entusiasmo de Churchill.
La caída más drástica del «coeficiente de valentía» entre los ciudadanos de las democracias occidentales, es decir, su presunta tolerancia a las condiciones propias de un conflicto, tuvo lugar en el periodo de entreguerras. En el enfrentamiento armado de 1914-1918, los combatientes de todas y cada una de las potencias beligerantes tuvieron que aceptar unos sacrificios que les habrían granjeado el respeto y la admiración de los soldados de Napoleón o de Grant. Una generación más tarde, en 1939-1945, los generales angloamericanos se vieron obligados a aceptar que no podían exigir la misma abnegación de sus hombres. La forma en la que se condujeron las campañas, especialmente en el Frente Occidental, reflejaba la preferencia de los aliados por la potencia de fuego más que por el factor humano, una mayor tolerancia hacia la idea de «fatiga de combate» o el «agotamiento de batalla» como patologías médicas reconocidas y una cierta reticencia a continuar operaciones que causaran bajas demasiado numerosas. Si bien algunas unidades de los aliados occidentales padecieron experiencias espantosas en la Segunda Guerra Mundial, solo en los Ejércitos japonés, soviético y alemán se exigía de forma rutinaria a sus soldados que hicieran sacrificios comparables a los padecidos por los contingentes de épocas pasadas. Es interesante señalar que el comportamiento «fanático» entre sus enemigos, que tanto disgustaba a los soldados norteamericanos y británicos de 1939-1945, habría sido considerado normal entre sus propios antepasados: la determinación de cumplir órdenes que eran probablemente suicidas. Patton, Brooke, Alexander, por no mencionar al mismo Winston Churchill y otros oficiales británicos y norteamericanos, se quejaban de que sus hombres no tuvieran la misma capacidad de sacrificio que la generación de sus padres, que soportó el peso de la guerra contra el káiser. Las reglas del juego habían cambiado.
Uno de los tropos comunes a todas las civilizaciones, desde la Antigüedad hasta prácticamente nuestros días, es que hay pocas cosas de la condición humana que sean más admirables que el valor físico, y es que, a lo largo de miles de años, en toda sociedad dominada por códigos de honor guerreros, esta cualidad ha sido más valorada que la inteligencia o el valor moral. En Las cuatro plumas (The Four Feathers, 1902), la novela de aventuras clásica de A. E. W. Mason ambientada en la década de 1880, se narra la historia de un sensible oficial del Ejército británico que se da de baja en el mismo porque prefiere permanecer en Inglaterra y disfrutar de la tranquila vida campestre en compañía de su adorada prometida, antes que acompañar a su regimiento al Nilo y masacrar derviches. Ella se une a sus compañeros oficiales y le entrega una pluma blanca como símbolo de su «cobardía», de modo que el protagonista se ve obligado a realizar extraordinarios actos de valor con el fin de recuperar su cariño. En cierto modo, siempre me pareció una historia con un mensaje perverso, ya que el héroe termina contrayendo matrimonio con una criatura tan necia como para preferir que su amado se arriesgara a perder la vida en el campo de batalla antes que aceptar su naturaleza poética y, con ello, demostrar su incapacidad para ser una pareja digna de confianza, más interesada en el valor físico que en la inteligencia. Sin embargo, Las cuatro plumas reflejaba con viveza los valores de su época. Una de las consecuencias del exagerado respeto de la humanidad hacia la «valentía» es que algunos individuos extraordinariamente estúpidos hayan alcanzado puestos de responsabilidad tan solo por su predisposición a poner en riesgo su propia vida, mientras que su necedad ha provocado bajas innecesarias. Napoleón, por ejemplo, ascendió con frecuencia a oficiales valientes, pero poco inteligentes, por encima de sus capacidades, de modo que los ataques frontales contra las líneas enemigas le costaron al Ejército Imperial miles de bajas que podrían haberse evitado. El general sir Harold Alexander2 era el favorito de Churchill por su valentía, apostura y maneras aristocráticas. «Alex» parecía un guerrero perfecto, de modo que el primer ministro ignoraba su notoria pereza y limitada capacidad intelectual.
En la Guerra de Corea, en 1951, un oficial menos famoso pero también «valiente como un león» según uno de sus camaradas, y que había mandado un batallón en el Frente Occidental en 1944-1945, fue relevado del mando de su brigada cuando sus subordinados presentaron una queja formal ante el general de la división. Este oficial, condecorado con dos DSO (Distinguished Service Order [Orden del Servicio Distinguido]) había ordenado lanzar un asalto frontal contra las posiciones chinas. No era capaz de entender que las reglas de la guerra habían cambiado. Cien años atrás, el escritor estadounidense Ambrose Bierce podía recomendar a los ambiciosos soldados profesionales: «Intenta en todo momento que te maten». Pero, se mire como se mire, la realidad es que aquellos que están emocionalmente dispuestos a seguir un consejo así son unos necios. Mientras que la valentía es una cualidad positiva en un oficial, si no está unida a la inteligencia el resultado suele ser mortal para sus hombres. Uno de los problemas históricos de la caballería británica, incluso durante la Segunda Guerra Mundial, era su obsesión por cargar primero y pensar después. Ningún guerrero debería ser ascendido simplemente porque es valiente. Una condecoración es una recompensa mucho más adecuada para un soldado hábil y motivado y es preferible que continúe en un puesto en el que pueda aprovechar esas virtudes, que ser ascendido a un rango que le viene grande por el mero hecho de ser más hábil que otros a la hora de matar.
Es difícil exagerar el impacto que las gestas militares han tenido en las sociedades, en especial entre los jóvenes, que son los que están peor preparados intelectualmente para compararlas con otro tipo de virtudes. Cuando leí Stirring Deeds of the Great War [Hazañas bélicas de la Gran Guerra], publicado en la década de 1920, yo era un chaval que todavía iba al colegio; ese tipo de historias, que llevaban publicándose desde la época victoriana y que continuaron haciéndolo hasta más o menos la década de 1960, mostraban la guerra como una extensión de los deportes escolares, como una especie de partido final en el que aquellos jóvenes que hicieran gala de la fibra moral necesaria ganarían para su país el trofeo en disputa. Eran libros pensados para motivar a las nuevas generaciones de jóvenes ingleses y estadounidenses a emular las hazañas de sus antepasados. Las ilustraciones de Stirring Deeds of the Great War dejaban una huella indeleble entre los más impresionables. Recuerdo una titulada: «La aterradora carrera del teniente Smyth con las bombas», en la que aparecía un joven oficial que cargaba con una caja de granadas mientras atravesaba corriendo la tierra de nadie en medio de una tormenta de fuego y acero, una acción por la que recibió la Cruz Victoria. Era una época en la que la idea que el público tenía del heroísmo estaba centrada en las hazañas bélicas, de modo que, hasta bien entrada la década de 1960, aquellos guerreros que habían demostrado su valor en los campos de batalla en los que los británicos se habían enfrentado contra los alemanes en alguna de las contiendas del siglo XX eran tratados con extraordinario respeto, incluso si estaban en la ruina.
Puede decirse que imaginar la guerra como un deporte era una forma de prostituir el valor de los soldados en pos de una agenda nacionalista de dudosa ética y no cabe duda de que era inmoral. Sin embargo, también es cierto que en los pasados treinta años más o menos, el término «héroe», una de las palabras más hermosas que tiene nuestra lengua, se ha desvirtuado por completo. La admiración que antes sentía el público hacia los guerreros ahora la siente hacia estrellas y celebridades, en muchos casos por logros insignificantes. El heroísmo bélico ocupa un puesto secundario en la escala moral de las sociedades occidentales. El valor marcial ha pasado a ser algo secundario en nuestras sociedades, en parte porque las guerras en las que la existencia misma del Estado estaba amenazada forman parte del pasado, pero también, por desgracia, por culpa de la sospecha y falta de entusiasmo con la que un porcentaje significativo de los ciudadanos occidentales del siglo XXI observa cualquier tipo de conmemoración de los éxitos militares de su país. Nuestra época es, por fortuna, una era pacífica –a pesar de Al Qaeda, nuestros antepasados habrían considerado nuestros tiempos como excepcionalmente privilegiados en lo que a paz se refiere–, en la que la ciudadanía a lo que aspira es a vivir segura. La consecuencia es que la admiración que se siente hacia aquellos a los que les gusta vivir peligrosamente sea menor que épocas pasadas. La mayor parte de los protagonistas de este libro habría considerado una vida sin riesgos como algo incomprensible, afeminado y absurdo; se habría quedado estupefacta al enterarse de que la opinión pública moderna está convencida de que si un gobierno hace su trabajo correctamente hasta en medio de una guerra, las tropas no sufrirán ningún daño.
El que los ciudadanos consideren que el valor no se limita exclusivamente, ni siquiera principalmente, al ámbito militar es un avance histórico, pero no deja de ser descorazonador la aparente incapacidad de los medios de comunicación para diferenciar entre un héroe y alguien que simplemente es víctima de una experiencia aterradora. Cualquier persona razonable sabe que un héroe es un individuo que, de manera consciente, elige arriesgar o incluso sacrificar su vida por un bien superior; sin embargo, la prensa no dudará en describir como «héroe» al piloto que consigue aterrizar con éxito un avión lleno de pasajeros, o a un grupo de personas que tras varias horas atrapadas en un ascensor no muestran síntomas de colapso psicológico cuando por fin son rescatadas. En realidad, por supuesto, estas personas son sencillamente víctimas pasivas de una desgracia. Si no se dejan llevar por el pánico es principalmente para salvar sus vidas y, solo como un efecto secundario, las de otros. A un individuo le basta con haber servido en un teatro de operaciones cualquiera, incluso en puestos que no son de combate, o en operaciones en las que la superioridad es tan abrumadora como la de los aliados en Irak en 2003, para que los medios de comunicación añadan la coletilla «héroe de guerra» a cualquier noticia relacionada con él, tanto si es la de un divorcio, un accidente de tráfico o un obituario. Esto es una aberración. La palabra «héroe» debería estar igual de protegida que lo está cualquier especie en peligro de extinción.
Es más frecuente encontrar casos de valor físico que espiritual, ya que no es habitual que el coraje moral sea apreciado en su justa medida, aunque es algo más habitual entre las mujeres que entre los hombres. Los jóvenes son más propensos a afrontar conductas de riesgo; es más, a lo largo de la historia estos comportamientos han sido reforzados por la práctica de deportes «de riesgo», con la intención tácita o explícita de prepararlos para la guerra. La caza del zorro, por ejemplo, que exigía una gran bravura por parte del «empujador»,3 articuló el ethos del ejército de Wellington mucho más que el campo de deporte de Eton.4 Jóvenes como Harry Smith, de la Brigada de Rifles, se unieron al Ejército británico en la península ibérica después de haber probado su valentía saltando centenares de vallas a lo largo y ancho de Inglaterra, lo que tal vez no hacía de él un oficial mejor o más inteligente, pero sí que le preparaba para prestar el tipo de servicio heroico que se exigía a los subalternos en el contingente de Wellington. No es casualidad que hoy, cuando ya no tenemos que hacer frente a enemigos externos en el campo de batalla, los socialistas ingleses hayan emprendido una vengativa cruzada contra la caza del zorro en Inglaterra. El deporte es reflejo de una cultura que desprecian, ya que las virtudes que ha promovido la caza les parecen superfluas a la par que salvajes.
El guerrero más digno de encomio es aquel que prueba su temple cuando está solo, sin contar con el apoyo de sus camaradas. El irónico relato de C. S. Forester de 1929, titulado Brown on Resolution (Brown en Resolution),5 cuenta la historia de un marinero británico durante la Primera Guerra Mundial que se convierte en el único superviviente que no está herido cuando su buque es hundido por un corsario alemán en el Pacífico. Cuando el navío alemán ancla en Resolution, una isla volcánica deshabitada, para hacer reparaciones, Brown consigue robar un fusil y escapar. El estoico protagonista, que ha sido educado en la idea de que uno debe cumplir con su deber sin importar las circunstancias, sabe que la consecuencia inevitable de sus acciones es la muerte, pero acepta su destino sin dudarlo. Al hostigar al navío alemán desde la costa, el solitario marinero consigue retrasar su partida el tiempo suficiente como para que un escuadrón británico lo intercepte y lo hunda con toda su dotación, mientras que el propio Brown cae herido de muerte y expira totalmente solo en el islote desierto. El elemento clave del relato de Forester, en lo que a nosotros nos atañe, es que nadie llega a conocer la hazaña de Brown ni lo que consiguió con su solitario sacrificio. La moraleja de la historia para cualquier guerrero digno de ese nombre es que la forma más perfecta de valor es aquella en la que un individuo entrega su vida por los demás sin esperar ninguna recompensa ni reconocimiento. A lo largo de la historia, seguramente se han dado muchos casos similares, que desconocemos por su propia naturaleza.
Otros muchos actos heroicos, sin embargo, fueron producto de una intención consciente de obtener ascensos o recompensas, entre ellos algunos de los que podremos leer en este libro. Los soldados normales suelen ver con recelo y antipatía a los aspirantes a héroe, a los guerreros entusiastas, a los «cazadores de chapas»6 junto a los que se ven obligados a servir y, de hecho, las tropas suelen mostrar bastante hostilidad hacia los oficiales que consideran demasiado agresivos: «Me parece perfecto que quiera ganar una Cruz Victoria o una Medalla de Honor del Congreso –mascullan–, pero ¿qué pasa con nosotros?». Los mandos más respetados son aquellos que están dispuestos a cumplir con su deber, pero que a la vez se muestran decididos a hacer todo lo posible para que la mayoría de sus hombres vuelva a casa con vida, mientras que esos otros oficiales a los que parecen no importar las bajas son despreciados. Durante la Guerra de las Malvinas, por ejemplo, el coronel más popular entre sus hombres no fue el que acaparó los focos de la atención pública por sus hazañas, sino un oficial que, gracias a una meticulosa planificación y el uso de maniobras de distracción, seguidas por un audaz ataque de flanco, consiguió cumplir la misión sin apenas bajas.
Es habitual que los guerreros más célebres sean detestados por sus camaradas. Recuerdo que crecí idolatrando a Guy Gibson, quien como jefe de ala capitaneó el ataque de la RAF contra las presas del Ruhr en 1943; sin embargo, mientras investigaba la ofensiva de bombardeos contra Alemania para otro libro, descubrí con asombro lo mucho que le odiaban algunos de sus subordinados: «Era un pequeño capullo que disfrutaba apareciendo de repente desde detrás de una tienda de campaña y pegándote una bronca por tener los botones desabrochados», contaba en 1978 uno de los artilleros, sin que los treinta y cinco años que habían pasado desde entonces hubieran disminuido ni un ápice su ira. No cabe duda de que la valentía demostrada por el teniente coronel Herbert Jones al frente del 2.º Batallón del Regimiento Paracaidista en la batalla de Goose Green, en las Malvinas, en mayo de 1982, se mereció la Cruz Victoria que le fue concedida a título póstumo, pero más de un compañero suyo en el Ejército británico consideró que el que se pusiera personalmente al frente del asalto contra las posiciones argentinas era la antítesis del papel que debía ejercer un jefe de batallón, así como la mejor prueba de que había perdido el control de la batalla. «H» Jones era un hombre apasionado, con la cabeza llena de fantasías de las acciones heroicas que aspiraba protagonizar, pero la realidad es que la mayoría de los hombres prefieren que quienes los dirijan contra el enemigo sean individuos más fríos y prudentes.
Es posible que un cínico llegara a la conclusión de que ese tipo de guerrero tan excitable es en realidad un tipo extremo de exhibicionista, y probablemente acertaría. Eso no significa que no sean dignos de admiración, pero sí que nos permite contextualizar el aparente altruismo de sus motivaciones. El famoso escritor y aventurero Peter Fleming escribió: «La aventura siempre ha sido un asunto egoísta […] El deseo de beneficiar a la comunidad nunca es la motivación principal [del aventurero]. Lo hacen porque quieren. Encaja con ellos; es su rollo». Lo mismo puede decirse de los guerreros más impetuosos. En una ocasión me contaron una historia de un valiente oficial que había realizado un acto de extremo heroísmo durante un combate en el norte de África en la Segunda Guerra Mundial; el propio oficial se la había contado a su pariente y, aunque le dejaba en un mal lugar, era lo bastante crítico consigo mismo como para no intentar ocultarlo. El caso es que después de la batalla el joven oficial se había dado cuenta de que varios compañeros suyos habían sido propuestos para recibir la Cruz Militar, mientras que al parecer él había sido pasado por alto, de modo que fue a quejarse a su coronel; aquel no le dijo al joven teniente que en realidad había sido propuesto para la Cruz Victoria, que le fue concedida poco tiempo después. Esta anécdota pone en evidencia el hecho de que, en algunos casos, el heroísmo no es espontáneo, sino una búsqueda deliberada de reconocimiento público.
Todo ejército necesita un ethos que promueva este tipo de ambiciones, ya que la causa de la patria solo podrá prosperar en aquellos ejércitos en los que exista al menos un puñado de hombres que posean un excepcional sentido del deber –como era el caso del sargento mayor Hollis– o que sean extravagantemente adictos a la fama –el caso que mencionaba arriba del oficial que fue condecorado con la Cruz Victoria–. Esta minoría de guerreros natos tiene que estar siempre presente para compensar a la mayoría de los soldados, que están más preocupados por salvar sus vidas aunque eso ponga en peligro la victoria de sus fuerzas. Macaulay hacía que su Horacio se preguntara:
How can man die better
Than facing fearful odds,
For the ashes of his fathers
And the temples of his gods?
[¿Qué manera hay de morir
mejor que enfrentándose al destino
por las cenizas de sus padres
y los templos de sus dioses?].
Los mandos en los ejércitos occidentales han comprobado con preocupación que un número bastante escaso de hombres comparte una visión tan entusiasta. No dejan de ser un tanto hipócritas las críticas contra la actitud «fanática» o «suicida» de los soldados japoneses o alemanes durante la guerra, o incluso más recientemente hacia los terroristas suicidas que son frecuentes en la opinión pública en los países democráticos, cuando la realidad es que la mayoría de las principales condecoraciones, muchas a título póstumo, que conceden los ejércitos occidentales lo son en reconocimiento a hazañas bélicas que es probable que concluyan con la muerte del guerrero que las lleva a cabo. Persuadir a un razonable soldado occidental de que debe arriesgar su vida es una tarea difícil, por lo que es lógico que les resulte tan alarmante a las sociedades democráticas tener que combatir a enemigos capaces de comportamientos mucho más agresivos que los que consideran «lógicos». Esto no significa aprobar el fanatismo, sino simplemente reconocer nuestra doble moral: un terrorista suicida islamista podría argüir que sus acciones habrían recibido un cálido aplauso si las hubiera ejecutado hace sesenta años contra la opresión nazi en Europa. Es frecuente que las citaciones aliadas otorgadas durante alguna de las dos guerras mundiales incluyan la expresión «con completo desprecio de su vida» en tono aprobatorio.
En la actualidad, la fórmula que se emplea para recompensar el mérito militar consiste en entregar una medalla o cruz de metal sin ningún valor intrínseco, pero a las que la sociedad ha convertido en objetos de deseo. Tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña, sus más altas condecoraciones –creadas a mediados del siglo XIX– se conceden por actos de valor aislados, por acciones militares que apenas duran unos minutos. Sin embargo, y sorprendentemente, es infrecuente que tales distinciones patrióticas hayan sido otorgadas por muestras de valor constante y prolongado en el tiempo, tal y como se esperaba de forma rutinaria que mostrasen los soldados en épocas pasadas. La primera Cruz Victoria, de hecho, se concedió por una acción que podría ser considerada como simple autoprotección: durante la Guerra de Crimea, un marinero británico lanzó por la borda un proyectil a punto de explotar que había caído en la cubierta de su buque. Por su parte, en la Guerra de Secesión, el Congreso de Estados Unidos estuvo a punto de conceder una Medalla de Honor a todos y cada uno de los hombres de un regimiento, hasta que mentes más serenas hicieron ver lo absurdo de la propuesta y consiguieron frenar la iniciativa.
Un amigo mío que sirvió como oficial de infantería en Italia en la Segunda Guerra Mundial me comentó en una ocasión que, cuando se tienen veinte años, la idea de una «chapa» puede motivar a algunos hombres a realizar esfuerzos extraordinarios. La posibilidad de que se reconozca su valor con una medalla ha empujado a muchos guerreros a dar lo mejor de sí mismos y gracias a ello se han ganado batallas. El viejo refrán es correcto: «Solo el hombre que la ha ganado sabe lo que vale una medalla». Todo veterano sabe que hay una diferencia entre una «buena» Silver Star (Estrella de Plata), DSO o la Croix de Guerre (Cruz de Guerra) –ganadas a base de coraje y liderazgo– y las que «vienen en las cajas de cereales», que frecuentemente no son más que premios entregados a oficiales de carrera con buenos contactos. Nadie duda de la valentía del general George S. Patton, pero no deja de ser chocante la poca vergüenza que demostró en ambas contiendas mundiales a la hora de pedir a sus contactos en puestos de poder que le concedieran medallas… y encima que se las dieran. También recuerdo el rencor con que un veterano de la RAF describía a su jefe de escuadrón7 en 1943, al que muchos de sus hombres consideraban un cobarde y que, de hecho, llegó a reconocer en una ocasión sin ningún rubor en la cantina de oficiales: «Soy un piloto profesional. Mi intención es sobrevivir a la guerra». Sobrevivió, tomando toda clase de precauciones para conseguirlo, a pesar de lo cual los mandos de la RAF se preocuparon de que consiguiera su «chapa» antes de transferirlo a otro puesto. Poca gente con la que se cruzase más adelante habría tenido la más remota idea de lo relativamente fácil que habría sido para él ganar su DSO. Las nuevas generaciones, ignorantes de los matices de la cultura guerrera, pueden llegar a creer que simplemente el hecho de haber participado en operaciones militares convierte a un oficial en un «héroe de guerra».
Una de las estupideces más notorias cometidas por el gobierno de John Major fue su «reforma» de las condecoraciones militares de 1994. Históricamente, solo la Cruz Victoria se concedía con independencia de la graduación, mientras que en los demás casos, oficiales y tropa eran recompensados con condecoraciones diferentes. La reforma de Major al crear condecoraciones «no clasistas» no fue más que la decisión de un político populista intentando recuperar su dañada reputación. Su política pasaba por alto algo que sabe todo combatiente y es que las cualidades que se exigen de los oficiales y de la tropa son igualmente importantes, pero diferentes. Muchos soldados británicos que habían sido condecorados con la Distinguished Conduct Medal [Medalla de Conducta Distinguida] o la Military Medal [Medalla Militar], abolidas por las reformas de Major, se sintieron consternados. Hete aquí un político que jamás había vestido un uniforme entrando como un elefante en una cacharrería y destruyendo todo un mecanismo de reconocimiento de méritos militares y, al mismo tiempo, cabreando por completo a los que están «en la línea de frente».
Mientras que muchas condecoraciones se entregan por actos de valor extraordinarios, otras son un cínico intento por parte del alto mando de consolar a un ejército derrotado o de animar a la emulación, al conceder recompensas por actos que, en realidad, son relativamente habituales. Así, por ejemplo, algunos pilotos de bombardero fueron condecorados –varios a título póstumo– por continuar en su puesto y mantener en vuelo sus aviones dañados, aun a riesgo de sus vidas, para que el resto de la dotación pudiera abandonar el aparato. Este era un comportamiento heroico relativamente frecuente, que se premiaba con condecoraciones para incitar a otros pilotos a imitarlo. El reconocimiento oficial de una hazaña es arbitrario, en buena parte porque depende de que haya testigos de confianza, normalmente oficiales, que redacten las citaciones y que hayan sobrevivido a la ordalía. Recordemos lo que pasaba en Brown en Resolution. En última instancia, todos los contingentes modernos aplican un burdo sistema de racionamiento a la hora de repartir condecoraciones, de modo que algunas unidades, bien por omisión bien de forma deliberada, son injustamente recompensadas mientras que a otras se las deja de lado, como todo soldado en activo sabe perfectamente. El mariscal del Aire8 sir Arthur Harris, que era bien conocido por su desprecio hacia marineros y soldados de infantería, en una ocasión me recitó con socarronería la extravagante lista de la «chatarra» concedida por la Royal Navy después del sangriento raid contra la base de submarinos alemana en Zeebrugge en 1918 para que los infortunados supervivientes se sintieran mejor. Los mandos creen que es una buena idea convencer a los hombres de que, si bien no se puede ganar siempre, al menos unos pocos han sido lo bastante valientes como para evitar que el honor del grupo quede mancillado.
¿Qué es lo que empuja a algunos hombres a llevar a cabo hazañas extraordinarias? Charles Wilson, el médico personal de Churchill durante su gobierno y que había servido en Francia como médico militar durante la Primera Guerra Mundial, escribió más tarde The Anatomy of Courage (1945, Anatomía del valor). Wilson, que fue nombrado lord Moran, rechazaba la idea de que el valor es simplemente una cualidad que poseen algunos hombres, pero no todos; asimismo, argumentaba que no es una constante, como un ingreso regular sino más bien como una suerte de capital inicial finito que depende de cada individuo y que tarde o temprano va a agotarse. Parece haber evidencias circunstanciales suficientes que apoyan la tesis de Wilson. En la Segunda Guerra Mundial al principio se creía que las unidades novatas irían transformándose en tropas cada vez más profesionales y eficientes según fueran adquiriendo experiencia en el campo de batalla; más adelante, sin embargo, al menos entre los aliados occidentales, se comprobó que la agresividad y utilidad de una unidad disminuía con el tiempo, ya que no se volvía más aguerrida –un cliché absurdo– sino refractaria al riesgo y se quedaba exhausta. Un veterano de Normandía me contó en una ocasión: «Combates mil veces mejor cuando no sabes dónde duele» o, dicho de otro modo, cuanta menos experiencia militar tiene un soldado novato, más probable es que ejecute acciones que no se le ocurriría realizar a un veterano.
Las historias incluidas en este libro son una reflexión acerca de la naturaleza del liderazgo, el valor, el heroísmo irracional y la ética guerrera. Algunos de los relatos son románticos, otros están marcados por la melancolía y mientras que algunos de nuestros protagonistas consiguieron triunfar en la vida, otros en cambio fracasaron. Me fascina la naturaleza del guerrero, aunque al analizar sus éxitos así como las tragedias que vivieron procuro no hacerme ilusiones acerca de ellos, y es que una actitud escéptica no creo que menoscabe el valor de esos hombres –y de dos mujeres– extraordinarios, si bien pone de manifiesto que tampoco es que me gustase compartir una isla desierta con cualquiera de ellos. En mi historia hay individuos de diferentes nacionalidades, pero la mayoría son anglosajones, que es con quienes me siento culturalmente más identificado. La mayor parte de los sujetos estudiados nunca llegó a mandar un ejército, solo lo consiguieron tres de ellos, y es que esta es una reflexión acerca de la naturaleza del guerrero, no del liderazgo militar.
Al principio, mi intención era incluir en el texto a personajes históricos como Leónidas, Aníbal o Saladino, pero al analizar la evidencia disponible llegué a la conclusión de que era demasiado contradictoria y parcial como para poder realizar un estudio serio de sus personalidades. El distinguido historiador de la Guerra de los Cien Años, Jonathan Sumption, señala que Walter Mannay, uno de los principales caballeros del rey Eduardo III, pagó a Froissart para que le hiciera propaganda en sus Crónicas. La evidencia histórica de la resistencia de los espartanos en las Termópilas puede resumirse de la siguiente forma: Leónidas quizá existió y es probable que muriera allí en combate. Eso es todo, pero no es suficiente para el tipo de libro que quiero escribir. Así pues, me he centrado en la época moderna, en los siglos XIX y XX, y en aquellos individuos de los que tenemos información suficiente como para poder elaborar una semblanza creíble y, espero, entretenida. La selección es caprichosa, pero fue elaborada para ilustrar diferentes aspectos de la experiencia bélica en tierra, mar y aire a lo largo de los dos siglos precedentes. Algunos de ellos son todavía héroes nacionales, mientras que otros han perdido su lustre y han caído en el olvido, del que espero que este libro ayude a rescatarlos. Algunos pueden parecer antipáticos, mientras que otros fueron unos fracasados. Las personalidades y los destinos de los soldados son tan variados como los de cualquier otro tipo de vocación. En el libro dominan los soldados de infantería, aunque he incluido a un notable marino y a dos pilotos, que pueden ser descritos como el arquetipo del guerrero del siglo XX. Mi recopilación –que es, desde luego, solo un modesto análisis de una veta riquísima– también favorece a aquellos que dejaron memorias, autobiografías, diarios u otros escritos que nos permiten asomarnos a sus procesos mentales además de a sus acciones. La historia está, por tanto, injustamente desequilibrada a favor de los oficiales a costa de la tropa, y hacia aquellos mejor educados sobre los más ignorantes. Los aficionados a la historia naval pueden quejarse con justicia de que los marinos están infrarrepresentados, pero este es un retrato del comportamiento humano más que una narrativa histórica que busque el equilibrio entre las tres dimensiones de la guerra moderna.
Con frecuencia, algunos de los guerreros más notables eran individuos vanidosos o ignorantes, pero eso no quita que sus países no hayan tenido razones para estarles agradecidos por estar dispuestos a dar lo mejor de sí mismos cuando han necesitado echar mano de sus virtudes, aunque luego puedan haberse sentido molestos por sus excesos. En la actualidad, tendemos a premiar otras formas de valor que son tan merecedoras de respeto como las que muestran los soldados en el campo de batalla, pero eso no debería significar que olvidemos los méritos de nuestros antepasados. El alcalde de Londres ha declarado recientemente que la habilidad militar, sobre todo la mostrada en los conflictos coloniales, no debería ser objeto de admiración, por lo que ha propuesto que se retiren las estatuas de los militares británicos de sus pedestales en Trafalgar Square. ¡Cuánto ha cambiado el Reino Unido! ¡Hasta qué extremo hemos llegado! Tal vez sea cierto que el que las estatuas de dos de los líderes militares menos dignos de admiración, el earl Haig y el duque de Cambridge, dominen los accesos a Whitehall es una de esas extrañas ironías de la historia, pero eso no significa que no sea grotesco el querer borrar de la memoria colectiva, en el más desvergonzado espíritu estalinista, una gran tradición militar.
Este libro está pensado para divertir tanto como para enseñar. Espero que los lectores disfruten con sus relatos de valor y picaresca. A pesar de sus limitaciones sociales y sus errores profesionales, el guerrero es alguien dispuesto a arriesgarlo todo en el campo de batalla, y en ocasiones perderlo todo, por motivos a veces egoístas o equivocados, pero normalmente nobles.
Max Hastings
Hungerford, Inglaterra y Il Pinquan, Kenia,
noviembre de 2004
1 N. del E.: El nombre con el que se conoce al Regimiento de Yorkshire. Este apelativo procede del siglo XVIII, cuando dos de los coroneles del regimiento ostentaban el apellido Howard (The Two Howards) y los soldados vestían guerreras de color verde.
2 N. del T.: Sir Harold Alexander dirigió la retirada de Birmania hacia la India.
3 N. del T.: Thruster en el original. Se refiere al individuo que en las cacerías de zorros galopaba al frente de la reala de perros, por delante de los demás jinetes y que, por tanto, no conocía los peligros que podía encontrar al saltar una valla. Era una posición de gran riesgo y honor, aunque no siempre apreciada por los demás jinetes, que veían a los thruster como una amenaza.
4 N. del E.: Hace referencia a una célebre frase de Wellington: «La batalla de Waterloo se ganó en los campos de juegos de Eton».
5 N. del T.: Juego de palabras en inglés. Resolution actúa tanto como nombre propio de la isla, como una reflexión acerca de la disposición (resolution) del individuo para cumplir con su deber incluso sin obtener reconocimiento público. C. S. Forester fue un novelista inglés más conocido por su saga de aventuras navales del capitán Hornblower, ambientada en la Guerra de Independencia americana y las Guerras Napoleónicas.
6 N. del T.: En sentido figurado, cazadores de medallas.
7 N. del T.: Rango equivalente al de comandante en el Ejército del Aire español.
8 N. del T.: Teniente general del Ejército del Aire, en España.