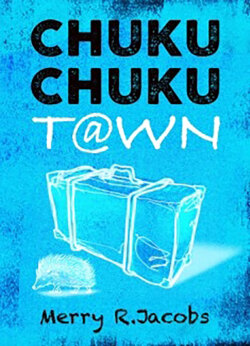Читать книгу Chuku Chuku Town - Merry R. Jacob - Страница 8
Оглавление1. Red social
Un desgarrador grito femenino me sobresaltó como de manera habitual lo hace mi alarma de las ocho de la mañana. Me apretujé entre las mantas hasta topar de bruces contra las frías tablas de madera, como si yo ya formase parte de la estancia. Un escueto fardo, apenas sujeto por un abrupto filamento silvestre, cubría mi cuerpo semidesnudo; aproveché su flexibilidad para recolocármelo dignamente sobre mi pecho y así resguardarme ante la multitud enmudecida que me observaba. «¡SOS!», pensé minutos después de elucubrar acerca de mi desnudez expuesta ante aquellas miradas ajenas. Pero de inmediato pasé a presenciar escenas similares a mi vera: mujeres apesadumbradas, semidesnudas, hambrientas, sudorosas y apalancadas en el espacio circunvalado donde soportábamos el vaivén de olas.
Un repentino ¡Tierra a la vista! me hizo alzar la mirada hacia el nulo aislamiento acústico que hacía retumbar sobre mis tímpanos esas palabras que auguraban un final de trayecto.
Enrarecida, pensé que nunca me había gustado compararme con un pez. Odiaba las peceras como en la que me encontraba mientras mi aquejada inseguridad me atormentaba con la idea de no hallarme en tierra firme. Atorada por la situación, logré incorporarme sobre mis doloridos huesos, que debían de llevar mucho tiempo en aquella posición, para observar desde lo alto de la estancia el oscilar de un candil grasiento que se apagaba por momentos. De repente, un oleaje inesperado me desequilibró y expulsé los restos de una escasa cena.
En ese momento el bodegón comenzó a ir a la deriva, conducido por almas sórdidas, como la joven premamá del posible quejido que divisé entre la multitud, angustiada ante el temor a naufragar mientras permanecía inalterable frente al retumbo, protegida en todo momento por el aura de sus espíritus e impregnada del calor del habitáculo cuando con impaciencia centraba mi mirada en sus asustadizos ojos fijados ante la actitud de los más exacerbados, quienes ya saltaban por la borda.
Pero la refriega cesó al mismo momento que se apagaba la algarabía de los embriagados marineros, que importunados en su labor vertieron un balde de agua tras otro hasta sofocar el motín, momento que aproveché para interrogar a la premamá acerca de su destino fatídico…, pero del más allá me llegó el impertinente sonido del despertador, luego un paseo por el baño y vuelta a soñar.
Me ocurría todos los viernes, cuando olvidaba desconectar la alarma ante la llegada del fin de semana.
Todo ello ocurría durante un caluroso verano en que el calor golpeaba con más furia de lo habitual mientras avanzaban los días en la ciudad de Barcelona, donde me hallaba ese final de agosto de 2006, en el piso de estudiante de Marc y sus colegas. Salvábamos el bochorno estival con cervezas frías y sangría tras las pizzas saladas de una noche de despedidas, con la atención puesta en los mundiales que alentaba Filippo, nuestro anfitrión, para quien el júbilo continuaría semanas después en su tierra, rodeado por los suyos.
Ambos colegas de Marc eran jóvenes amables que no dudaron en ayudarnos con la mudanza en cuanto les comunicamos la decisión de instalarnos juntos en la ciudad.
Marc solo disponía de los muebles de su habitación, que sus padres le compraron mientras estudiaba en Barcelona, pero aquello nos bastaba.
En esos días yo había comenzado las prácticas en el centro psiquiátrico, empleo que alternaba con un curso de informática por las tardes. Nuestros encuentros nocturnos eran interminables tertulias, orgullosos de nuestros proyectos en común, en medio de nuestro salón desnudo donde nos sentábamos en un viejo sofá frente al televisor mientras se anunciaba que Volver sería la película elegida para representar a España en los Óscar.
A finales de septiembre ya estábamos instalados en aquel edificio desvencijado del casco antiguo, más lúgubre que tétrico debido a su estado de conservación: telarañas esparcidas colgaban de sus altos pórticos internos a modo de candilejas, a veces unidas como cenefas ornamentales en cada tramo de techumbre.
Una mañana me senté en uno de los descansillos a observar como una araña, con un cuerpo desproporcionado respecto de sus largas patas, tejía siguiendo un acompasado ritmo. Por un momento imaginé que se detenía para observarme mientras yo contemplaba su obra.
La escalera había perdido el esplendor que antaño debió de lucir, a juzgar por el lustre en el talle de la balaustrada que sostenía la hilera del pasamanos que en su día debió mostrar el auge de la antigua clase burguesa que habitó el edificio, y por las viejas fotografías encontradas en nuestro apartamento; fotografías de individuos que lucían vestidos encorsetados estilo imperio en las damas y de tres piezas en los caballeros. Luego observé entristecida el tono opaco impregnado en el grabado de los pomos; también oscurecido y agrietado se hallaba el suelo de mármol, fruto del exudado humano que lo cubría con una pátina ocre. Los grafitis adornaban la entrada, obra del incivismo de los más jovencitos, acostumbrados a ignorar las reiteradas notas del portero.
Las voces de algunos vecinos me devolvieron a la realidad y continúe mi ascenso, alejando aquellas imágenes inoportunas. Recogí las pesadas bolsas del súper hasta alcanzar el quinto piso, animada por el módico alquiler facilitado por la dueña. Bien mirado, de nada me podía quejar, pues la señora Carmen, la propietaria, había remodelado el interior y aquello nos gustaba.
Horas más tarde me entretenía mordisqueando porciones de pizza, cuando caí en la cuenta de que no se escuchaban ni el correr de sillas ni el carraspeo habitual de mi vecina, que acostumbraba a golpear el suelo cuando el sonido de mi televisor la desvelaba, a la par que farfullaba improperios.
El saber que no estaba en aquel momento me animó a subir el volumen de la radio mientras sonaba la pegadiza Hips don’t lie, que tan de moda estaba. Con música de fondo, releí una vieja carta rescatada durante el traslado de las cajas al apartamento, escrita por mi amiga en los primeros meses de mi llegada al Maresme. De aquellos días en mi ciudad, recordaba que la noche anterior a mi partida apenas pude dormir por culpa de los nervios, pero igualmente mi madre me despertó de madrugada. Recordaba que era un sábado, por ser el día que despegaban los vuelos de Iberia, cuando un corte de luz propició mi desencanto al pensar —inocente de mí— que aquel viaje se suspendería a raíz de la falta de corriente.
Mi madre se asomó a la puerta de mi habitación para indicarme que me vistiera con los leotardos y el nuevo uniforme del instituto, que había mandado confeccionar tiempo atrás, ya que siempre fue una mujer previsora que reservó de antemano mi falda azul y la camisa blanca con su paga del djangue, una especie de encuentro mercantil donde participaba con las vecinas, que constituía un ahorro mensual que le permitía sufragar proyectos modestos. De modo que me calcé los leotardos y los mocasines, aún alterada por el incidente eléctrico, después de descubrir que la modista no pudo acabar de confeccionar mi hermoso y floreado vestido de tela de lapa, uno que días antes me había permitido elegir mi madre en el mercado. Después degusté, por última vez, el clásico desayuno de ogui, esa sabrosa papilla caliente de fécula de arroz, que acompañé con buñuelos de azúcar que trajo la modista al amanecer con motivo de mi despedida, ya que durante las madrugadas, antes de dedicarse a su labor costurera, se dedicaba a elaborar la masa que, una vez frita, se transformaba en los sabrosos buñuelos que su hija ofrecía en la venta ambulante. Lo extraordinario en aquellos años de estrecheces era observar la destreza de la mayoría de las mujeres que tiraban de su ingenio a la hora de mantener a sus familias.
Recuerdo que después aguanté el tipo ante los insistentes picores del entallado leotardo, bajo la atenta mirada de mi madre, situada ante la puerta de mi habitación para asegurarse de que esta vez la obedecía. Al rato descargó su mirada inquisitoria hacia mí, para afirmar que, una vez que yo abordara al avión, la temperatura sería más agradable.
Asentí obediente mientras me recolocaba mis dos moños y soplaba con fuerza la brillante vela del Petromax que iluminaba la estancia. Después bajé las escaleras de dos en dos en dirección al coche donde ya se ubicaba mi padre en el interior revisando la documentación, frente al que me esperaba mi abuela, charlando con su hijo acerca de su trabajo de taxista. Al verme aparecer, me plantó entre sollozos uno de esos abrazos interminables que no necesitan palabras, y de paso se despojó de su loko, el cual ajustó en mi muñeca mientras me cogía del brazo deseándome buena suerte.
—Esta pulsera contiene una carga ancestral que te protegerá de todo peligro; igual que lo hizo conmigo desde que me la entregaron, el día de mi boda.
Yo, confiada de su carga positiva, jamás me desprendí de ella y durante muchos años le pedí pequeños milagros cuando me quedaba en blanco durante algún examen o perdía mis llaves; cualquier excusa me servía para volver a besarla como si fuera un pequeño talismán, tal y como rezaron las palabras de mi abuela durante nuestra efusiva despedida en la que reconocía el esfuerzo que le suponía, alicaída como estaba aquel año por no tener noticias del paradero de su hija menor. Mi tía había tomado la decisión, en su momento, de partir de la ciudad junto a otras amistades, la misma fecha en que se clausuraron las celebraciones eucarísticas en todo el país, aprovechando el revuelo armado por la ciudadanía. Partieron en una pequeña embarcación hacia otro lugar, sin confiar a nadie sus planes. Por un largo periodo nadie supo de su paradero, era una época en que las libertades estaban totalmente extinguidas en el país, disgusto mayúsculo para mi abuela quien, a falta ya de iglesias para consuelo de sus penas, aceptó cabizbaja las predicciones de su curandero, quien, para aliviarla, le confirmaría la supervivencia de su hija.
Pasado un largo tiempo, las certeras profecías se plasmaron en forma de carta que nos llegaría desde el país vecino, Gabón. Contenía imágenes que alegraron la vista a toda la familia y más los ánimos de mi abuela, que volvieron a estar en alza, tanto que aquella mañana decidió madrugar junto a su hijo taxista para estar presente en mi despedida a pesar del disgusto que le provocaban los viajes. Por esa razón me alegró tanto su presencia.
Mi tío, desde su taxi, nos observaba en todo momento a la par que se aproximaba mi madre, su adorada hermanita, para quien aquella mañana había solicitado eludir su trabajo como taxista para poner su vehículo a nuestra disposición para que no anduviéramos con prisas de última hora, convirtiéndose en testigo sonriente del momento familiar antes de acercarnos al aeropuerto. Avanzamos por calles oscuras y desiertas, interrumpidos por algún transeúnte que se dirigía a su huerto antes de iniciar su trabajo en las oficinas, o la de alguna jovencita con su cubo en la mano, en busca de agua. Yo me fijaba en cada personaje con el que nos cruzábamos mientras me despedía en silencio de la ciudad, recordando cuanto adoraba los amaneceres de nuestra isla próxima al ecuador, acostumbraba como estaba a contemplar el crecimiento del sol como un telón ascendente desde el fondo del mar.
Así fue como continuamos en dirección al aeropuerto, guiados únicamente por los faros del potente Land Rover de mi tío mientras en el interior nadie articulaba palabra alguna, como si temiéramos no llegar a la hora prevista pese al madrugón. Yo intentaba no alterar los nervios de mis padres con mis eternas dudas acerca de si el avión dispondría de su propia línea eléctrica o no. Tras reflexionarlo, decidí callar y acordarme de mis amigas, de quienes me había despedido la tarde anterior entre llantos y promesas.
Alejada de mi entorno, las vivencias en casa de la prima de mi madre y su marido Abdul, de Gambia, fueron extraordinarias. En África, él había sido profesor en su pueblo natal hasta que su situación se tornó insostenible debido a los desajustes sociales y económicos que provocaron la salida precipitada de varios docentes camino de los campos para acompañar a los padres a lidiar con el sustento familiar. Fue entonces cuando sería rescatado por un conocido, ya instalado en Europa, que se dedicaba a la agricultura y era conocedor del buen hacer de su amigo. De esta manera, este recalaría en el Maresme con un contrato para trabajar en el campo. Entre tardes de comidas y música, en un pequeño bar donde preparaban platos típicos de salsa gombo a base de ocra, la preferida de mi tía, se fueron sucediendo sus citas como habituales del lugar durante los fines de semana, y durante esos encuentros fue surgiendo la amistad entre ellos, primero de forma afectuosa. Años más tarde surgiría el romance entre ellos para finalmente casarse. En poco tiempo nacería su hermosa hija Faaghira, quien sería mi profesora de catalán.
La tarde que volví de la escuela y mi madre me anunció que marcharía a vivir a España con su prima y la hija de esta, fue como un sueño y a la vez una pesadilla porque sabía que me separaría de mis amigas justo cuando nuestros juegos se habían intensificado. Acabada la eterna época de las manifestaciones en el país, mi madre me consolaba para que no estuviese triste, asegurándome que no me aburriría, ya que tenía buena mano con los más pequeños y seguro que disfrutaría jugando con mi primita durante las horas en que sus padres trabajaban, aunque yo sospechaba que aquello no sería comparable a las tardes de juegos con mis amigas.
Luego, mi madre me hizo hincapié sobre mi estado de salud, que se vería mejorado en España, pues desde bien pequeña me aquejaban jaquecas magnificadas durante la estación seca, cuando me mantenía varios días encamada con sudoraciones que desembocaban en alucinaciones que las pastillas a veces no podían remediar, aunque sí lo lograba el jarabe vegetal que mi abuela me elaboraba, hasta la llegada de la estación lluviosa que entonces aliviaba mi estado notablemente.
Mi tía presenció esa situación durante su visita al país recién acabada la etapa convulsa, cuando aseguró a mamá que otro tipo de tratamiento y el clima frío disiparían las jaquecas y me permitirían abandonar finalmente mi medicación crónica, hecho que se cumplió. Y así fue como dejé a medias todos mis juegos de rol durante las tardes en el barrio.
Con la habitual alegría de una chica de doce años, yo acudía a la escuela y ayudaba a mi prima con los deberes escolares, después acostumbraba a llenar su carita de risas cada vez que veía los Teletubbies mientras le hacía incontables moñitos en el pelo.
Familiarmente me conocen por Chupita, un nombre cariñoso surgido de las primeras palabras que pronuncié cuando era una bebé, apelativo que me acompaña siempre, lo que me dificulta en muchas ocasiones relacionarme socialmente como Anita, que es mi nombre real.
En el Maresme me incorporé al curso ya iniciado, donde era mayor que mis compañeros, y aprendí rápidamente el idioma vernáculo. Al cabo de unos años empleaba mis tardes en ayudar en una panadería de barrio que regentaba nuestra vecina del piso de enfrente. Ella, de carácter dulce, me acogió como a una hija, lo que propició que aumentara mi relación social y se me facilitara amoldarme por completo a las costumbres de aquella nueva vida.
Por mi trabajo recibía una semanada considerable que me proporcionaba la oportunidad de salir por las tardes, durante los fines de semana, con mis amigos, por los alrededores de la playa donde aprovechábamos para perdernos entre los turistas que copaban el paseo marítimo. Una vez instaladas las ferias, nos encantaba subirnos a las atracciones y comer nubes y helados, disfrutando de las vistas del pueblo que me recordaban mi isla y su litoral. En esos momentos de estío sí era feliz, cuando lograba borrar de mi mente los recuerdos de mi infancia.
A través de esas salidas fue como, años más tarde, conocí a Marc, gran amante del hip hop que estudiaba una etapa más avanzada en mi instituto. Aprovechábamos, después de las clases de repaso que se ofreció a impartirme, para dar largos paseos con sus amigos y charlar, y tiempo después, la cercanía condujo al amor una noche de habaneras. Aquel fue el momento cuando empezamos a conectar, uniendo nuestros ideales con un solo fin, no separarnos. Por aquel entonces él ya estudiaba su primer año de carrera en Barcelona, y prometió esperarme. Así que me impulsé, ilusionada, en esa dirección.
El tiempo transcurría apacible. Tras mi curso de auxiliar clínico no tardé mucho en recibir respuesta a la oferta de empleo que presenté en un centro de salud mental de la ciudad. Aprovechando el período de prueba, me instalé en aquel piso del casco antiguo, propiedad de un familiar de mi anterior jefa de la panadería, quien facilitó un alquiler asequible con la promesa de cuidar el inmueble.
De modo que dejé de vivir con mis tíos y aterricé ilusionada en aquel fantasmagórico edificio. Pocos meses después, ellos me visitaron y quedaron asombrados por las reformas internas que habíamos obrado hasta conseguir un piso de revista. Más acompañada una vez Marc se incorporó, intentábamos compaginar sus turnos en el hospital, mi trabajo y un curso de informática al que me apunté en nuestro día a día.
El tiempo corrió sobremanera, sin que me percatase de que apenas quedaban diez días para empezar el año 2007, a pesar del frío enero que se avecinaba, que yo trataba de ignorar de tan ilusionada que estaba con todo lo aprendido en ese curso de Diseño Web. Estaba orgullosa de formar parte de una comunidad de cincuenta millones de usuarios de una red social que varios amigos me habían recomendado durante meses, lo que hizo que el trayecto a casa se me hiciera corto. Aceleré mis pasos abrigada hasta las cejas sin reparar en los vientos helados que impactaban contra mi rostro, más aún cuando andaba inmersa en los preparativos del viaje a mi tierra el próximo febrero, donde planeaba desquitarme del frío mientras visitaba a mis parientes.
Nerviosa me sentía por averiguar cómo encontraría todo tras mi partida, cuando todavía era una chiquilla. Recordaba con especial cariño a mi amiga Adela, con la que me carteé durante mis primeros tiempos en España; nos habíamos hecho hermanas de sangre, inseparables, a los nueve años de edad. A mi mente acudían las tardes al salir de la escuela, cuando nos sentábamos fuera de casa a comer panes de yuca untados de aguacate y charlábamos animadamente en una época en que las grandes manifestaciones se sucedían cada festividad a lo largo del país. Después jugábamos al truque avanzando por las casillas para recoger la piedrecita, contemplando el trasiego de los vendedores ambulantes y aprovechando para hacer alguna que otra travesura y poco caso de los regaños. En una ocasión, no recuerdo bien cómo logramos salir del entuerto en que nos metimos al volcar sin querer una bandeja llena de cacahuetes y dulces de coco con azúcar, lo que amargó la jornada de una joven vendedora que se sumió en un mar de lágrimas por culpa del poco cuidado de nuestras correrías.
Los deseos de abrazar a Adela aumentaban con estos pensamientos, y para celebrar aquel retorno había organizado una extensa aventura que debía durar un mes. Utilizaba el Skype para las charlas con mis primos, quienes, ilusionados por amenizar mi estancia, me mostraron fotos del cayuco a motor con el que pensábamos surcar las aguas y bordear la isla durante esos días de secano. Estaba convencida de que sería una excursión inolvidable, ya que me ilusionaba atravesar las diversas regiones que conformaban mi país.
Tal era mi ansiedad, que Marc, abrumado por mi éxtasis con las redes de Internet, no pudo ocultar durante más tiempo el regalo que me tenía preparado para las Navidades. Por temor a no encontrarme en casa, aquel viernes mágico me envió un SMS explicándome que montase la mesita que meses atrás habíamos adquirido en los Encantes y la situara en una esquinita de la casa que antecedía al comedor, una especie de cubículo donde no cabía ni una cama, pero lo acomodamos como medio despacho y espacio para cajón de sastre para objetos inservibles. Y tras colocar la mesita, tuvo otro aire.
Frente a la pared desnuda de la mesa colgué mi calendario encabezado por la imagen de Steve Jobs, que me habían obsequiado en el curso de Diseño Web, que en aquel instante iluminó mi lámpara flexo extensible. Me provocó una leve sonrisa observar mi altar, en cuyo centro pensaba exhibir mi portátil, con el que mantendría activas mis relaciones sociales en la redes sociales semanas después de finalizar las clases y así evadirme de las duras jornadas de trabajo en el psiquiátrico.
Era feliz. En poco tiempo había logrado veinte amigos, aunque diecinueve eran compañeros de curso, más mi cuñada. Con todo, me ilusionaba formar parte de ese nuevo mundo online al que tanto me había costado integrarme. Días antes, al no saber cuándo volvería a disponer de un ordenador para continuar practicando, junto a algunos compañeros rememorábamos, entre pastitas de nata y refrescos, mis patosos comienzos y el tándem que formé con un compañero solitario al que al poco de empezar el curso todos apodamos el Hacker, por su dominio informático. Nos habíamos hecho amigos al ocupar las últimas filas, y tiraba de mí cuando me notaba perdida con los nombres técnicos que aparecían en cada nuevo programa que aprendíamos, mientras él daba vida a sus dibujos. Ese último día decidí aumentar mis amistades al inscribirme en una página web de la Asociación Cultural Liberiana, donde captaron mi atención unas fotografías donde bellísimas mujeres lucían tocados y trajes africanos de reciente diseño.
Finalmente se acercaban las fiestas navideñas, y, antes de caer la tarde, lo prometido se cumplió. Sonó el interfono y abrí sin necesidad de preguntar. El mensajero me hizo firmar, puso la caja del portátil entre mis manos, cerré la puerta y me dirigí al improvisado altar. Como una experta, conecté las clavijas USB y el enchufe del alimentador de corriente y poco después se encendió la pantalla, donde relucían los iconos. La efe en el azul destacaba sobre las demás, cliqué y abrí mi red social favorita.
El fin de semana fue más largo de lo normal debido a las fiestas incluidas, de modo que me serví unas palomitas y di rienda suelta a cuanto había aprendido al encontrarme sola aquella tarde, ya que a mi pareja lo invitaron a practicar esquí de montaña, deporte al que era aficionado. Acurrucada en el viejo sofá, aproveché el espacio cedido por mi gata para repasar todas mis conversaciones, las dedicatorias de mis amistades, fotografías y los «Me gusta». Ya que estaba, me encontré con una solicitud de amistad que me sorprendió; el nombre no me sonaba y era reacia a aceptar a gente desconocida, máxime cuando era alguien de otra nacionalidad con un lenguaje con el que no me sentía cómoda comunicándome.
Tras varios anuncios de experiencias desagradables con extraños, conservaba la mosca tras la oreja, ya que durante el transcurso de las clases nos habían hecho hincapié en los peligros que se corría al aceptar a desconocidos que únicamente pretendían desconcertarte sin más. Horas más tarde, apareció en mi buzón un email donde el desconocido se presentaba, disculpándose por haberme solicitado amistad: había actuado impulsivamente al ver que yo dejaba un «me gusta» en una fotografía donde su mujer lucía un tocado africano. Me explicó que no era ningún fantoche, que podía constatarlo visitando su página, y que únicamente buscaba información acerca de un familiar lejano cuya pista habían perdido a principios del nuevo siglo. Las últimas cartas que recibieron de él procedían precisamente de la bahía, antiguamente Port Clarence y actual Malabo, y así, motivado por la inocencia de su hijo adolescente, fue como se había aventurado a enviarme el correo electrónico después de que este le hubiera recriminado en numerosas ocasiones el no haber indagado sobre sus orígenes ancestrales.
No sé bien todavía cómo logré entender aquellas palabras en inglés, difíciles para mí, pero sí que despertaron mi curiosidad y en pocos segundos había aceptado dar acceso a mi red social a aquella persona. Le dejé una escueta nota donde lo citaba para la semana siguiente. Necesitaba comprobar el interés del internauta, no fuera a resultar una pesada broma que me arrastrase a una falsa historia.
Las festividades transcurrieron con tranquilidad, más porque las ausencias de mi pareja me permitían dedicarme durante las noches a indagar en las fotografías, actividades, amistades y religión de mi nuevo contacto. Por ello me resultó evidente que debía inscribirme en algún curso de inglés.
Al reincorporarme al trabajo el lunes siguiente, caí en la cuenta de que aquel desconocido no me había facilitado ningún dato sobre su pariente. Por ignorancia, yo no imaginaba que algún africano hubiese vuelto a integrarse de nuevo a su tierra tras haber sido arrastrado a otros continentes en ese siglo pasado.
Fuera como fuese, llegó el viernes siguiente y mientras tomaba café con una compañera antes de ir en busca del transporte, me excusé para faltar a nuestra salida la mañana siguiente. No quería que contaran conmigo; alegué estar cansada aunque me sentí mal, pues normalmente nos citábamos en el bar de Pepe, donde habitualmente tapeábamos tras la separación matrimonial de mi compañera y luego íbamos a escuchar música y a bailar por la zona del puerto. Me sentí como una niña pillada en su mentira y recordé con sorna a mi cuñada, furiosa, recriminando a mi sobrino el abandonar su vida social a cambio de sumergirse en juegos de rol online.
Atribulada por mi mentirijilla, subí al autobús. Había evitado conectarme durante la semana, pues desde la irrupción de Internet había pensado que era una pérdida de tiempo. En ocasiones criticaba a mis compañeras, a quienes veía conectarse con ansias enfermizas al móvil durante los ratos libres que les permitía el trabajo; navegaban de una aplicación a otra sin descanso. Avergonzada, elucubré que a partir de aquella fecha empezaría a formar parte de aquel grupo de personas al que tanto había denostado.
Tenía por delante el fin de semana para leer las supuestas anotaciones que mi desconocido internauta había resuelto enviarme acerca de la rocambolesca historia. De esa forma descubrí cómo su bisabuelo llegó a mi ciudad y las vicisitudes que hubo de padecer durante su viaje de ida y vuelta al continente.